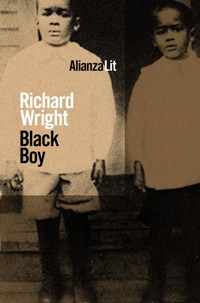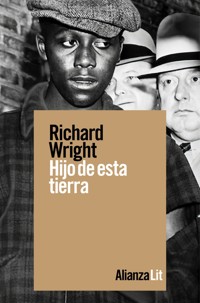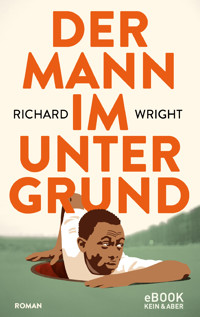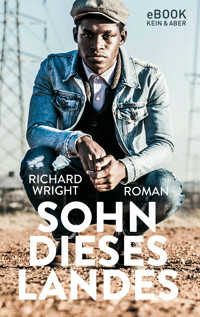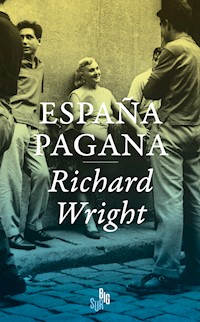
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Big Sur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La España que Richard Wright visitó en 1954 no era el escenario romántico de la canción y la historia, sino un lugar de trágica belleza y peligrosas contradicciones. Como hombre negro en los años cincuenta, castiga a Occidente por su colonialismo e imperialismo, mientras que como intelectual abraza el humanismo secular de la civilización occidental. Sus sentimientos encontrados sobre Occidente se adaptan perfectamente a su análisis de España, un país aliado de Occidente pero también alejado de él. El retrato que ofrece en España pagana es una descripción abrasadora, poderosa, pero escrupulosamente honesta, de una tierra y un pueblo en crisis, atrapado entre las garras estranguladoras de una cruel dictadura y lo que Wright vio como una corriente subterránea de fe primitiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
La vida después de la muerte
Muerte y exaltación
El Cristo clandestino
Sexo, flamenco y prostitución
El mundo del poder pagano
Richard Wright(Estados Unidos, 1908 - Francia, 1960)
Fue un escritor estadounidense de novela, relato, poesía y ensayo, cuyo trabajo resultó en ocasiones polémico. Gran parte de su literatura hace alusión a temas raciales, especialmente aquellos que se refieren a la difícil situación de los afroamericanos a finales del siglo xix y en la primera mitad del xx. Wright llamó la atención del público en general por primera vez con un volumen de relatos cortos, Los hijos del tío Tom (1938). Su segundo libro de ficción, Hijo de esta tierra, fue un éxito de ventas y se convirtió posteriormente en una obra de teatro de Broadway (1941) dirigida por Orson Welles. En 1944 Wright abandonó el Partido Comunista de los Estados Unidos y, después de la Segunda Guerra Mundial, se instaló en París como expatriado permanente.
Foto: Yale University Library
España pagana
Richard Wright
Traducción de Sandra Caula
Fanta
Para mis amigos Alva y Gunnar Myrdal,
quienes me sugirieron este libro y cuyo corazón compasivo ha reflexionado mucho sobre
la degradación de la vida humana en España.
Fanta
¡Qué pobre en verdad es el hombre!
Friedrich Nietzsche
Te digo que el pasado es un cubo de cenizas.
Te digo que el ayer es un viento que desciende,
un sol caído en el occidente.
Carl Sandburg
fanta
La vida después de la muerte
1
En el tórrido agosto de 1954, estaba yo bajo el cielo azul del Midi, a pocas horas de la frontera española. A mi derecha se extendía la campiña llana y verde del sur de Francia; a mi izquierda, una franja de arena tras la cual el Mediterráneo se agitaba y relucía. Estaba solo. No tenía ningún compromiso. Sentado en mi coche, con el volante entre las manos, quería ir a España, pero algo me detenía. Un estado anímico era lo único que se interponía entre yo y un país para mí tan atractivo como repelente. Dios sabe que los gobiernos y los modos de vida totalitarios no eran ningún misterio para mí. Había nacido en Misisipi en un régimen absolutista racista; había vivido y trabajado durante doce años bajo la dictadura política del Partido Comunista de los Estados Unidos; y había pasado un año de mi vida en el terror policial de Perón en Buenos Aires. Entonces, ¿por qué evitaba la realidad de la vida con Franco? ¿Qué temía?
Durante casi una década había ignorado las recomendaciones de mis amigos para que visitase España, el único país del mundo occidental en el cual, como si huyera del recuerdo de una mala relación amorosa, no quería ejercitar mi mente. Hasta me había resistido a las prédicas solemnes de Gertrude Stein, quien, atormentada por el dolor y con pocos días de vida por delante, me lo había aconsejado (mientras nerviosa arrastraba con los dedos de la mano derecha un mechón de cabello caído en su frente).
—Dick, deberías ir a España.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Allí verás el pasado. Verás de qué está hecho el mundo occidental. España es primitiva, pero encantadora. ¡Y la gente! No hay gente como la española en ninguna parte. En España he pasado días que nunca olvidaré. Ver esas corridas de toros, ver ese maravilloso paisaje…
Y yo no había ido aún. Durante la guerra civil española había publicado, nada menos que en el Daily Worker de Nueva York, algunos juicios muy duros sobre Franco, y los bombardeos en picado y los tanques de Hitler y Mussolini habían justificado esos juicios de un modo brutal. El destino de España me había dolido, me había obsesionado; nunca pude suprimir mi hambre de entender qué había ocurrido allí y por qué. Pero no deseaba revivir recuerdos burlones deambulando por una tierra donde los hombres libres habían sido encerrados en campos de concentración, exiliados o asesinados. Una pregunta inquietante seguía agitando mi mente: ¿cómo se puede seguir viviendo cuando ha muerto la esperanza de libertad?
Resuelto de pronto, giré mi coche hacia el sur, hacia esos picos jorobados e irregulares de los Pirineos que, según algunas autoridades, marcan el final de Europa y el comienzo de África. El aspecto del mundo se oscureció; una cierta crudeza de ánimo se proyectaba sobre el paisaje. Masas de rocas áridas de color verde grisáceo se alzaban hacia un cielo distante e indiferente. Avancé con mi coche siguiendo la estela del que iba delante, dando vueltas por las curvas que serpentean en las laderas de las montañas, mirando de vez en cuando desde la carretera estrecha los precipicios que se abrían a un metro de mi codo.
Al atardecer, bajo un cielo remoto y pálido, crucé la frontera y entré en mi primer pueblo español, un conglomerado demasiado silencioso y lúgubre de casas bajas de tonos pastel: El Pertús. Rodeado por un horizonte azul verdoso de montañas desnudas, cuyos tintes sombríos se alteraban con el pasar de las horas, ese pueblo de frontera —tras la tensión y las prisas de la vida en Niza, Cannes y París— tenía un aspecto extraño, aletargado, olvidado, anclado en el pasado. Al ser nacional de un país que tenía bases aéreas en suelo español, los requisitos de aduana e inmigración no eran más que una formalidad, pero tuve que esperar, y esperar. Fatigado, aparqué el coche y decidí pasar la noche en El Pertús y tomar la carretera de la costa hacia Barcelona a la mañana siguiente. Mi habitación de hotel, con baño, costaba un dólar y cuarto; doce dólares me habría costado una habitación más sucia, sin baño, en la Costa Azul. Mi cena de siete platos, con vino, me penalizó con un dólar y medio, pero cuando supe que el camarero que me servía ganaba un sueldo de solo cien pesetas (más propinas) al mes, comencé a entender (una peseta tiene más o menos el valor de una patata irlandesa grande y haría falta el equivalente de unas cuarenta y cinco de esas patatas para comprar un dólar de cualquier cosa). Mi ducha no tenía cortina; cuando la usaba, el agua inundaba el suelo. No había ceniceros; uno dejaba caer las cenizas sobre las hermosas baldosas moriscas y sofocaba las colillas encendidas con el tacón. El mobiliario era brillante y estaba desvencijado; la mesa amenazó con hundirse cuando puse la máquina de escribir sobre ella. Mi codo chocó por accidente con el delgado cabecero de la cama y me sobresaltó un estruendo profundo y vibrante, como si se hubiera golpeado un enorme tambor. Varias veces por hora la luz de la bombilla eléctrica se atenuaba.
Me despertó el melancólico tañido de las campanas de la iglesia y el estridente y carrasposo canto de los gallos, me levanté y descubrí que el aire de la mañana era fresco y vigorizante, y el cielo, bajo y plomizo. La pared de montañas que rodeaba la ciudad era tenue y sombría, medio ahogada en un océano de neblina. Entré en una gasolinera y llené el tanque de combustible, pues me habían advertido de que la gasolina escaseaba. Cuando solté el freno del coche y me dispuse a salir, un agente de la Guardia Civil que vestía un uniforme verde oscuro, un sombrero reluciente de charol negro y que, a un costado, despreocupado, llevaba colgada una metralleta, me encaró, me puso la mano en el hombro derecho y por desgracia me parloteó algo en español. Parpadeé, sin entender nada; estaba en un Estado policial y pensé: “Será esto…”. Le extendí mi pasaporte, pero lo echó a un lado, negando con la cabeza. El empleado de la gasolinera hablaba francés y me explicó que no me estaba deteniendo, que el hombre solo quería que lo llevara. El oficial iba vestido de forma muy imponente y yo no podía creer que alguien de su rango no tuviera un coche a su disposición. Consentí y él subió, con metralleta y todo.
Al no tener ningún idioma en común, ambos fuimos presa de una curiosa e incómoda compulsión de hablar, no para comunicarnos, sino para intentar hacernos saber el uno al otro que éramos civilizados y gente de buena voluntad. Conversábamos al azar, con sonrisas fijas en nuestros rostros, miradas furtivas por el rabillo del ojo y riéndonos luego de forma antinatural y prolongada de nuestra incapacidad para entender lo que decía el otro. Adiviné que me estaba preguntando si yo era un negro1americano, si me gustaba España, y también adiviné que intentaba decirme algo sobre su familia... Entonces, de repente, me tocó el brazo e hizo movimientos con su pie derecho, bombeando con brusquedad y fuerza hacia abajo. Pensé que me pedía que fuese más deprisa, apreté el acelerador y el coche salió disparado hacia delante. Abrazó su ametralladora, miró su reloj de pulsera, se dobló los puños y de nuevo movió el pie para meterme presión. Pisé el acelerador a fondo y consideré que, si me detenían por exceso de velocidad, mi coartada era este agente de la ley a mi lado. Por fin se desesperó y, entornando los ojos, negó con la cabeza. Lo entendí: me había estado urgiendo a pisar el freno. Me aparté a un lado de la carretera y me ofrecí a llevarle de vuelta por la distancia que había sobrepasado su destino, pero, agradeciéndome con profusión, no quiso. Nos separamos con apretones de manos, saludos frenéticos y nerviosos, risas a carcajadas, que intentaban llenar la brecha que había entre nosotros. Con la cabeza baja, se alejó cargando su metralleta en el brazo.
2
Sobre una campiña rojiza y ondulada, la carretera avanzaba tortuosa hacia montañas oscuras y escarpadas, cuyas cimas se empinaban hasta confundirse con la niebla gris azulada. El día poco a poco se fue haciendo luminoso y reveló un paisaje desolado, en apariencia enfermo e inhóspito, resentido por escasos parches de arbustos contra vastos montículos de escombros de aspecto leproso. Más adelante, unas delicadas arboledas de olivos bajos verde oscuro se aferraban con precariedad a las laderas inclinadas de las montañas, con sus hojas filiformes brillantes como la plata en la luz cada vez más intensa de la mañana. La carretera de montaña era irregular y muy inclinada, las curvas cerradas se presentaban de forma brusca e inesperada, y mi cuerpo podía sentir el fuerte tirón de la gravedad al girar el volante. Contra un fondo de pilas de heno en forma de cono, de color marrón amarillento, vi a una campesina robusta vestida de rojo brillante; marchaba con mucha dificultad, con el rostro bajo y equilibrando sobre su cabeza un enorme cántaro de agua. Un poco después pasé junto a otro campesino; iba encaramado en un carro chirriante y lleno de estiércol; en su puño derecho sujetaba un cómic vistoso, enrollado y raído; sus ojos apagados miraban con aire ausente entre las orejas desplegadas de su burro peludo y sucio, que avanzaba con los lentos movimientos de un equino sonámbulo.
Delante, tendido sobre la carretera, había un puente de piedra blanca con un bello arco, en cada extremo estaba parado un guardia civil con sombrero de charol negro y uniforme verde oscuro, cada uno con una metralleta en el pliegue de su brazo derecho. El respeto por el espectáculo del poder me hizo pisar el freno, anticipándome a que me detuvieran y confrontasen. Me miraron fijo y yo a ellos, pero no hicieron ninguna señal. Atravesé el puente y seguí rodando, inseguro, sintiendo que una vulnerabilidad desnuda me trepaba por la piel de la espalda. No estaba acostumbrado a tener extraños armados por causas que desconocía en la retaguardia y esperé escuchar ra-ta-tá y sentir las balas calientes de acero estrellándose contra mi coche y mi carne. Pero no pasó nada. Aumenté la velocidad, agradecido por la distancia que me separaba de las negras bocas de aquellas metralletas. ¿Por qué estaban vigilados los puentes? Bajo este paisaje tranquilo y lúgubre parecían acechar tensiones enroscadas, miedos.
Cinco kilómetros más tarde me acerqué a otro puente y, de nuevo, dos guardias civiles con metralletas en el antebrazo estaban de guardia. Bajé la velocidad para pasarlos y sus ojos negros y su fija mirada se encontraron con la mía por una fracción de segundo y luego quedaron atrás. Estudié su reflejo en el retrovisor, molesto, con el ceño fruncido, sintiéndome expuesto al peligro. Otros cinco kilómetros me llevaron a otro puente con sus dos inevitables guardias civiles y sus metralletas listas. Una vez más, el instinto me hizo disminuir la velocidad de mi coche. Entonces, de repente, una idea, o más bien un impulso, vino en mi ayuda. Con prudencia levanté la mano derecha para saludar, un tímido y amistoso saludo. Y los dos soldados se pusieron firmes, sonrieron y me devolvieron el saludo agitando su mano. Suspiré aliviado. Había sido solo un gesto, de intención humana, para determinar si esos hombres que sostenían armas asesinas conocían o entendían el significado de la fraternidad, si compartían mi tipo de humanidad, si tenían reacciones que coincidieran con las mías. Mi tensión disminuyó un poco.
3
Al rodear una montaña, mi primera aldea española llegó en una nube de calor y polvo. Unas cabras negras y escuálidas mordisqueaban la hierba débil; unos niños enclenques y descalzos cuidaban de unas ovejas como de sueños. Una joven morena que estaba en un hidrante exterior mostró su desconcierto al ver mi cara; luego se quedó mirando y esbozó una sonrisa de complicidad. ¿En qué estaría pensando? ¿Le recordaba a los moros? Los adoquines irregulares hacían que mi coche bailara nervioso. En las paredes de las casas encaladas había estridentes carteles de toros. Esta aldea llamaba la atención porque predominaban los perros; estos se mezclaban con los habitantes en un plano de igualdad, durmiendo en los portales, en medio de las calles. Y todos los perros de España parecían estar en celo; había cópulas caninas por dondequiera. Al adelantar a un camión en una calle estrecha, tuve un sobresalto violento: con sus patas enormes haciendo equilibrio sobre el camión, un perro enorme, a un metro de mi parabrisas, me disparó un torrente de ladridos terribles mientras me enseñaba los colmillos largos y blancos, la lengua roja, brillante y colgando, y le salpicaban gotas de espuma de la boca abierta (casi todos los camiones de las carreteras españolas llevan perros para vigilar la mercancía).
La carretera se retorcía y ascendía hacia las montañas de magnífico escarpado de la Costa Brava, y un mar azul verdoso, que brillaba bajo el sol del mediodía, se extendía a mi izquierda muy por debajo. Horas más tarde entré en los suburbios desolados de Barcelona, luego me adentré en el centro de aquella ciudad llamativa y moderna, recorrí sus calles diminutas y sucias, sus bulevares ruidosos y ornamentados y estudié sus barrios.
En la plaza de Cataluña localicé un banco cuya entrada espaciosa la bloqueaba un soldado con la omnipresente metralleta. Encontré más guardias armados de pie en el interior mal iluminado y silencioso. Mostré mi pasaporte y una mujer regordeta me hizo firmar cinco documentos diferentes, me dio un pequeño disco metálico con un número y me hizo esperar. La vi engrapar mis cheques de viajero a los documentos, sellarlos y presentarlos a un hombre mayor que se recostó en una silla giratoria y los estudió minuciosamente. Los firmó y selló. La mujer se los llevó ahora a otro ejecutivo que, también, con desgano y vacilante, los firmó y selló. Agarrando el fajo de papeles, la mujer desapareció durante un cuarto de hora; llevaba los documentos, no cabe duda, a un funcionario de rango más alto. Al volver, empujó los papeles a través de una ventanilla enrejada hacia un cajero que los arrojó con desinterés sobre una pila. Media hora después llamaron por mi número. Volví a firmar con mi nombre, esta vez como prueba de que había cambiado los dólares, y luego me abrí paso entre los cañones de las metralletas hacia las calles bañadas por el sol.
Estaba cansado y mis pensamientos derivaron hacia el refugio para la noche. ¿Debía alojarme en un hotel moderno frecuentado por turistas o buscar algún lugar pequeño frecuentado sobre todo por españoles? Me inclinaba por esto último. Mientras paseaba y echaba un vistazo a los bares y las tiendas, vi a dos jóvenes en mangas de camisa que conversaban en una esquina. En apariencia parecían de clase media baja y tenían aire de estudiantes.
—Parlez-vous français? —les pregunté.
—Oui, monsieur. Je parle un peu de français —respondió con orgullo el chico más alto y delgado.
Sí, conocían una pensión limpia y barata gestionada por un amigo y estarían encantados de llevarme allí. Los examiné, ¿serían quizás timadores? Del cuello del chico más joven y más bajo colgaba un medallón de plata de la Virgen y decidí arriesgarme. Los invité a entrar en mi coche y me indicaron el camino con gestos tímidos pero elaborados. Cinco minutos después me indicaron que me detuviera ante una enorme catedral; se bajaron y les seguí.
—Es nuestra catedral —me dijo el chico más alto en francés.
Asentí con la cabeza, sonreí, pero me quedé perplejo. ¿Quizás no me habían entendido?
—¿Pero dónde está la pensión?
—Por aquí —dijo el chico más alto, cogiéndome firmemente del brazo.
Me condujeron hacia una vasta y delicada masa de esplendor gótico que se elevaba con gracia hacia un cielo azul y caliente. ¿Adónde me llevaban?
—Pero la pensión —insistí en voz baja.
—Sí, más tarde. Más tarde —hablaron al mismo tiempo.
Bueno, si fueran ladrones, desde luego no me llevarían a una iglesia. Los estudié; parecían sencillos, honestos, francos... Entramos en el sombrío interior y aspiré la débil fragancia del incienso y capté los ecos de un coro que cantaba. En lo alto flotaba una bóveda labrada en piedra frágil que encerraba innumerables vidrieras a través de las cuales caían suaves rayos de luz rosa y azul, rayos diáfanos que se fundían en un océano de penumbra. Pero ¿por qué me habían traído aquí? Avancé entre ambos y llegamos a una pared de la que sobresalía un labio hueco de mármol descolorido lleno de agua. El chico más alto sumergió los dedos de su mano derecha en la pila, se persignó mientras movía los labios sin emitir sonido y luego tocó con sus dedos todavía mojados la mano derecha de su amigo, que, a su vez, se persignó. Después me tocó la mano derecha con sus dedos húmedos. Le miré fijo, sin palabras. Los dos chicos se persignaron de nuevo, se volvieron hacia el interior de la iglesia y se arrodillaron y persignaron una vez más ante el sanctasanctórum.
—¿No es usted católico? —me preguntó el chico más alto en un tono bajo de asombro.
—No —susurré como respuesta.
Me sentí en ese momento profundamente conmovido y un poco avergonzado por no ser católico. Sentí que, de alguna manera, había herido a aquellos dos chicos al declararme ajeno a la norma, pues por la expresión de sus rostros me di cuenta de que no podían concebir que alguien pudiera ser otra cosa que católico. Empezaba a comprender ahora por qué me habían llevado a la iglesia: yo era un extraño y me estaban acogiendo en la comunidad cristiana aun antes de saber mi nombre; su consideración traspasaba las líneas de clase y de raza. Y no había en ellos ningún indicio de propaganda consciente. Para estos chicos era impensable que no hubiera Dios y que no fuéramos todos sus hijos.
Taciturno, los seguí despacio por un pasillo en sombras cuya quietud evocaba en mí un ánimo de sobrecogimiento; podía sentir lo que estaba sintiendo; en resumen, era consciente de mí mismo. Tras las rejas de hierro de varios santuarios se asomaban estatuas de santos vestidas de terciopelo y brocados, con aureolas doradas en las cabezas. El resplandor tembloroso de muchas velas iluminaba a hombres, mujeres y niños arrodillados, que rezaban, se persignaban, movían los labios en silencio, con un sentido de entrega profunda al culto más allá de toda duda. Un santuario estaba dedicado a los fontaneros, otro a los electricistas, otro a los niños y otro a las mujeres embarazadas; ningún sector de la población había sido menospreciado. Una muchacha descalza con un vestido negro harapiento se arrodilló junto a una mujer vestida a la moda, con los labios pintados de rojo, el cuello adornado con perlas y los dedos chispeantes de diamantes.
Nos detuvimos ante una gran pila de mármol blanco.
—Ahí fueron bautizados los primeros indios que Colón trajo de América —me informó el chico más alto.
Esto empezaba a tener sentido; yo era un pagano y estos chicos devotos venían con su bondad a rescatarme. En el abrazo espontáneo que me daban interpretaban un papel que les había sido inculcado desde la infancia. Yo no solo era un forastero, sino también un “perdido” en extrema necesidad de salvación. Aunque no había condescendencia en sus maneras, actuaban con la tranquila seguridad de hombres que conocen la única verdad que existe y así me la ofrecían.
Luego me escoltaron por una capilla en la cual había una estatua de tamaño natural de un Jesús crucificado, tallada en madera ennegrecida y adosada a una cruz. De sus caderas pendía una saya de seda sujeta con un cordón con borlas rojas.
—El Santo Cristo de Lepanto —susurró el muchacho más alto—. Ha dado a España muchas victorias en guerras.
Una mujer humilde, vestida de negro, se incorporó y se adelantó a besar los dedos nudosos de la figura tallada en madera, fijó sus labios en un mancha desgastada hasta un tono mucho más claro por cientos de miles de personas… Me condujeron por la capilla a un pequeño recinto en el que había cinco o seis hombres y mujeres arrodillados en oración silenciosa con los ojos vidriosos y entreabiertos. El chico más alto me cogió del brazo y me señaló una caja oblonga y transparente que miraban todos los ojos de la sala. La luz era tan tenue que al principio no pude distinguir qué era ese objeto.
—¿Qué es? —pregunté.
—El cuerpo de uno de nuestros grandes obispos —se me dijo—. Ha hecho muchos milagros.
Entonces comprendí: en un ataúd de cristal yacían los restos momificados de un cuerpo humano. Vi las cuencas de los ojos hundidas, los dientes amarillos y salidos y una masa de carne gris y flácida que se desprendía de la estructura craneal de la cabeza. Las partes principales del cuerpo estaban piadosamente cubiertas por una túnica de seda —salvo los antebrazos y las manos, que, como una pasta blanca y corrida, eran visibles— y en los dedos encogidos había anillos de diamantes. Los chicos se persignaron y salimos, sin hablar. Cuando estábamos en el coche, les propuse con amabilidad:
—Maintenant, la pension?
—Oui, monsieur —corearon.
La pensión estaba en el séptimo piso de un edificio del centro de la ciudad y el encargado hablaba francés. Sí, tenía una habitación.
—Pero tiene que tomar la pensión completa —me advirtió—. Y debe estar aquí a las diez de la noche. Y no puede traer mujeres.
—¿Cuánto cuesta la pensión completa? —le pregunté.
—Sesenta al día —dijo impasible.
Sesenta pesetas eran un dólar y medio por una habitación y tres comidas.
—La tomo —dije.
—Pero debe obedecer las reglas —me advirtió de nuevo—. Así es la vida en España.
Prometí obedecer. Después de que mis dos jóvenes amigos españoles me ayudaron con el equipaje, les puse en la mano unos paquetes de cigarrillos americanos y les invité a un bar a tomar cerveza.
Los dos chicos eran morenos, de pelo negro, porte altivo, actitud demasiado apasionada, maleables y en apariencia carentes de capacidad para reflexionar. El más alto, André, tenía veintiún años; el otro, Miguel, veintiséis. André era estudiante de Ciencias Marítimas y estaba de vacaciones. Miguel, que llevaba el brazo en cabestrillo (se había caído de la moto seis semanas antes y se había roto un hueso de la mano), era un carpintero cualificado y ganaba trescientas pesetas o unos siete dólares a la semana. Los padres de André y Miguel eran amigos de la infancia y los hijos estaban orgullosos de celebrar la amistad de sus padres siendo también amigos. Miguel tenía un hermano, madre y padre. La familia de André sumaba ocho miembros y el chico me invitó a cenar con ellos el domingo.
Ambos eran tímidos con las mujeres. André tenía una prometida, pero Miguel no. Para ellos, la mitad femenina de la humanidad se dividía en dos grupos: las mujeres “buenas” y las “malas”. “Buenas” eran las mujeres como sus madres, sus hermanas y sus novias; “malas” las que podían comprarse o con las que era posible acostarse por nada. Como tenían que tener mujeres y no podían tener a las “buenas”, frecuentaban a las “malas”. Y como acostarse con una mujer “buena” o con una “mala” era pecado, necesitaban perdón. Los dos chicos se confesaban con regularidad.
—¿Y cada vez que te acuestas con una “mala” mujer te confiesas? —le pregunté a André.
—Claro —dijo.
—¿Y cómo sabes que es una “mala” mujer? —le pregunté.
—Ah, sabemos dónde buscarlas —dijo André, riendo y malinterpretando mi pregunta—. Si quiere le mostramos dónde.
Les dije que escribía libros, pero no me comprendieron bien. Mi mechero de gas butano los asombró; habían oído hablar vagamente de esos aparatos, pero nunca habían visto uno; lo manosearon, lo encendieron muchas veces y me preguntaron cosas por una media hora. Se asombraban de una manera que indicaba que la juventud española estaba aislada de esa multitud de pequeñas influencias cotidianas del mundo occidental moderno. No tenían en absoluto ninguna conciencia racial.
—¿Quién es el jefe de vuestro Gobierno? —les pregunté de pronto en francés.
—El señor Franco —respondió André.
—Es lo mismo que su presidente —me dijo Miguel con dulzura.
Reprimí mi deseo de seguir indagando en la política y pedí más cerveza, mientras estudiaba a los chicos. Si las reacciones de André y Miguel eran ejemplos genuinos del sentimiento español, entonces España poseía una dulzura tímida, una hospitalidad espléndida, que no se podía equiparar con la de ningún otro pueblo de la tierra.
Pero ¿por qué entonces España era una dictadura? Yo pensaba desde hacía tiempo que donde te encontrases una tiranía, tal como la que existe en Rusia, también encontrarías una confusa libertad oculta en alguna parte; que donde hubiera una burocracia asfixiante, como en Francia, también habría un elemento redentor de libertad personal; que donde tuvieras un Estado policial, como en Argentina, bajo él, camuflada, tendrías una camaradería cálida; y que donde hubiera una actitud circunspecta y reservada, como en Inglaterra, habría cerca, en alguna parte, para compensarla, un impulso licencioso de expresión. ¿Se mantenía ese principio en España?
4
Si España es un Estado policial, entonces es uno flojo; después de que revisaron y sellaron mi pasaporte en la frontera, nadie me lo volvió a pedir. Aunque la normativa policial española exige que todos los domicilios particulares, hoteles o pensiones reporten de inmediato la presencia de un extraño en sus instalaciones, nadie lo ha hecho aún en mi caso, pues nadie se ha molestado en averiguar quién soy. Podría ser cualquier tipo de agente, a favor o en contra de ellos, y ¿cómo lo sabrían? Soldados, policías y, sin duda, hombres de paisano hay por todas partes, pero no parecen molestar al público. Por supuesto, puede que me equivoque totalmente en esto; tal vez tengan fisgones mucho más hábiles de lo que sospecho.
Mi pensión era una ciudadela de la mala fe, poblada sobre todo por hombres y mujeres de clase media baja perdidos en el anonimato: chicas solteras que viajaban en grupo para protección mutua, y jóvenes tristes de cuello blanco que, principalmente por razones económicas, carecían de familia o apegos. Toda la clientela era un lote húmedo, callado y nervioso, con vidas vacías, que nunca levantaban la voz, mostraban una discreta educación y parecían unidos por una conspiración para no mencionar nunca su condición degradada. Mi cena fue aburrida, cargada de grasa y frituras.
Más tarde, ese día, salí al pasillo y encontré a una chica sentada detrás del mostrador de la pensión leyendo un delgado libro verde. Levantó la vista y sonrió.
—Buenas tardes, señor —hablaba en inglés.
—Buenas tardes —dije—. Por favor, ¿dónde están las Ramblas?
—A tres manzanas a la izquierda de aquí —dijo.
—Gracias —miré el título de su libro: Formación política: Lecciones para las Flechas.
—Si no soy indiscreto, ¿qué clase de libro estás leyendo?
—Es mi libro de política.
—¿Te interesa la política? —me aventuré a decir.
—Bueno, no especialmente —dijo con voz lívida—. Lo estoy estudiando para mi servicio social.
—¿Qué tipo de servicio social haces?
Su rostro se puso serio y guardó silencio. Se levantó y salió de detrás del escritorio, metiendo sus pequeñas manos en los bolsillos del vestido.
—Es difícil de explicar —empezó—. ¿Es americano?
—Sí; soy escritor —dije.
Cogí su libro y hojeé rápidamente las páginas en busca de pistas; vi que el volumen trataba de los objetivos y principios del régimen de Franco y que tenía una forma sencilla de preguntas y respuestas. Era un catecismo político para las masas españolas. De pronto quise ese libro con desesperación.
—¿Dónde puedo comprarlo? —le pregunté.
—No puede comprarlo —dijo—. Me lo regalaron en la escuela.
—¿Vas a la escuela?
—Cinco noches a la semana —dijo.
—¡Maravilloso! ¿Estudias inglés?
—Allí no estudiamos inglés; no es una escuela común. Es una escuela política…
—¿Podrías conseguirme un ejemplar de este libro?
Me miró en silencio y volvió a sentarse detrás de su escritorio.
—¿Para qué lo quiere? —preguntó con fingida displicencia.
—Me interesa la política.
Pensó un poco y luego preguntó:
—¿Había estado antes en España?
—No. Este es mi primer viaje —le dije.
(Solo más tarde comprendí la importancia crucial de su pregunta: intentaba determinar, en defensa propia, si yo había luchado en el bando fascista o con los leales a la República en la guerra civil española. En otras palabras, si hubiera luchado con los republicanos, relacionarse conmigo podría ser un grave riesgo para ella).
—¿Es católico? —fue la siguiente pregunta.
—No tengo filiación religiosa —dije.
Sus labios se separaron, parpadeó y me miró fijamente, y luego bajó la cabeza. ¿La había ofendido? No quise hacer más presunciones; la situación era delicada. Volví a dejar su libro sobre el escritorio. Ella sintió mi preocupación y habló en un susurro, lanzando una mirada preocupada sobre el hombro:
—No puedo hablar contigo aquí. Pero estoy libre; no tengo clases...
—Tomemos una copa en un bar cuando salgas. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte.
—Eso es difícil —murmuró.
—Puedes confiar en mí —insistí.
—No es eso… El problema es dónde.
—Te recojo aquí…
—No, no —dijo ella, mostrando miedo en sus ojos—. Tú no entiendes.
—Entonces, ¿dónde puedo verte?
—En el lobby del Hotel Majestic —dijo—. A las diez.
Se abrió una puerta y un grupo de chicas apareció por el corredor.
—Encontrará las Ramblas a solo tres manzanas del lado izquierdo —dijo en voz alta.
Comprendí.
—Gracias —dije y me apresuré a salir. Sentí con fuerza que aquella chica quería hablar de su vida.
Anchas y arboladas, las Ramblas empezaban en la plaza de Cataluña y terminaban en la Puerta de la Paz, y tenían una atmósfera tan cosmopolita como la de París, Londres o Nueva York. Flanqueando su amplia extensión había cafés, bares, restaurantes, cines, clubes nocturnos, hoteles y agencias de viajes. Uno podía sentarse en las mesas, bajo el cielo de la noche templada, y mirar a las chicas perfumadas y con rubor en las mejillas que paseaban del brazo, y a los jóvenes de pelo negro, que caminaban en grupos de a cuatro y de a cinco, marchando de un lado a otro. Las chicas sopesaban a los galanes con miradas coquetas y los jóvenes apreciaban los cuerpos femeninos con ojos calientes. El aire que anunciaba lluvia y el olor del Mediterráneo provocaban nostalgia. Las hojas de los árboles susurraban en lo alto y, cuando levanté la vista, vi la luz de la luna brillando como el agua sobre el follaje verde oscuro.
Conté no menos de tres policías por manzana y sin duda había policía secreta mezclada con la multitud despreocupada. Había tantos soldados abarrotando los bares más baratos, merodeando por las esquinas o paseando en grupo, que uno tenía la impresión de que España estaba movilizada para la guerra, que asumía una postura de alerta militar para defenderse del ataque de un enemigo. Pero no. Estas tropas vivían en medio del enemigo: el pueblo de España. Me senté cerca de un grupo de ellos y me entretuve con un café con leche. La mayoría no estaban afeitados, sus uniformes anchos y arrugados eran de un material cutre que se parecía a la tela de los colchones, sus zapatos no estaban lustrados, sus posturas eran caídas y curvadas, y sus pasos sueltos y descontrolados, como los de un campesino que avanza con dificultad por un campo arado. ¿Hubo alguna vez peores tropas? Estos soldados eran una caricatura de un ejército moderno.
A las diez en punto, bajo una lluvia ligera, recorrí el trecho al Hotel Majestic y encontré a la empleada de mi pensión esperando en el vestíbulo con el libro verde bajo el brazo.
—Soy Carmen —dijo, sonriendo y extendiéndome su mano—. Tenía que llamar a mi madre...
Estaba inquieta y me pareció que, para protegerse, se rodeaba con los miembros ausentes de su familia.
Entramos al bar, nos sentamos en una mesa y pedí bebidas.
—¿Y ella te dijo que podías venir? —pregunté.
—Como eres americano, sí.
—Si hubiera sido español, ¿no habrías venido?
—No habríapodido venir. Solo en un hotel americano puedo quedar contigo sin que se arme un escándalo. No sabes lo que significa ser una chica en España.
—¿Y qué significa?
—Se supone que debo quedarme en casa y tener bebés —dijo ella, haciendo una mueca.
—¿Quién dice que debes hacer eso?
—La tradición —contestó—. Quisiera ser hombre; es mucho más agradable.
—¿Por qué?
—Pueden hacer lo que quieran. Son fuertes. Las mujeres no somos nada.
—¿De verdad te sientes así?
—Después de que tu madre, tu padre y el cura acaban contigo, no puedes sentir nada distinto —dijo con amargura—. Mira, tengo veinticinco años, me gano la vida. Sin embargo, no puedo salir por la noche. Aquí —señaló a los americanos sentados a nuestro alrededor— no importa.
Carmen era una chica bajita y morena, con ojos grandes y brillantes y una boca expresiva. Cuando hablaba, sus palabras estaban cargadas de tensa emoción.
—¿Pero tu novio nunca te lleva al cine?
—Sí, y en mi familia provoca una tempestad.
—Entonces, ¿qué haces?
—Salgo de todos modos —dijo riendo—. Y eso mantiene mi casa en un jaleo constante.
—¿Has entrado sola alguna vez en un bar como este?
—¡Dios, no! Ese sería el fin… Todos los españoles que me vieran me insultarían en público. Pensarían que estoy buscando hombres. Ninguna mujer “buena” va sola por la calle; solo las “malas” hacen eso… Una mujer sola está perdida en España.
—¿Cómo explicas que España sea así?
—Somos católicos —dijo ella, suspirando—. Mi padre es católico. Toda mi vida he escuchado que somos el país más católico del mundo. ¿Qué otra cosa podríamos ser si no católicos? Nunca hemos tenido la opción de ser otra cosa. A menudo me pregunto cómo me sentiría si hubiera nacido en Inglaterra, en Estados Unidos o en algún otro país… —hizo una pausa, mirándome fijamente—. Me has hecho una broma en la tarde, cuando te he preguntado por tu religión.
—No tengo religión en el sentido formal de la palabra —le dije—. No tengo raza, salvo la que me imponen. No tengo país, salvo aquel al que estoy obligado a pertenecer. No tengo tradiciones. Soy libre. Solo tengo el futuro.
Carmen retuvo el aliento, suspiró y dejó el vaso sobre la mesa.
—Ojalá pudiera decir eso —murmuró—. Solo oír a alguien decir algo así me hace temblar.
—Por favor, Carmen, déjame ver ese dichoso libro verde —dije riendo para hacerla olvidar su tensión y su angustia.
—No eres nada sutil —se rio, se suavizó su humor; me entregó el volumen—. Eres como mi hermano, directo.
—Este libro tampoco es sutil —dije—. Adoro los catecismos.
El libro era de verdad; había sido diseñado para inculcar los principios del fascismo a niñas de nueve años en adelante. Mi español era vago, pero me quedé boquiabierto ante los sentimientos que veía allí en letra de molde.
—¿Por qué estudias esto tú? —le pregunté—. Puedes ser franca conmigo.
—Si no tuviera la intención de ser franca, no habría venido aquí esta noche —dijo. Inspiró y se echó hacia atrás en la silla—. No es por mi voluntad —dijo orgullosa, a la defensiva—. Es una larga historia.
—Soy paciente —dije.
—Bueno, todo comienza con un hecho: quiero salir de España más que nada.
—¿No puedes irte y ya?
—No. Hay dificultades gubernamentales. Verás, sé cuatro idiomas: español, inglés, alemán y francés. Los estudié en la escuela; puedo escribirlos y hablarlos. Puedo conseguir trabajo en el extranjero; he tenido ofertas… Pero si eres mujer, soltera y no trabajas en el servicio doméstico, debes hacer seis meses de servicio social para el Estado para probar tu derecho a salir de España.
—¿Qué es ese trabajo social? Lo has mencionado antes.
—Este libro —dijo ella—. Debo memorizar este libro, línea por línea, en su totalidad. Tengo que ser capaz de responder a cada una de las preguntas que contiene, tal y como están escritas. Son ciento setenta y seis páginas de letra pequeña.
—¿Por qué?
—No lo sé —dijo ella, agarrando el borde de la mesa con las puntas de las uñas pintadas.
—¿Es para asegurarse de que, cuando salgas de España, seguirás siendo leal a Franco?
—No. Estoy segura de que no son tan estúpidos —dijo ella—. Solo te ordenan que lo memorices, eso es todo. Me he peleado con mis padres por esto. Dicen que este libro contiene conocimientos útiles. Pero ¿qué utilidad tiene que yo sepa cuán largas eran las mangas de la camisa de José Antonio? ¿El color de su corbata?
—Tengo que tener este libro —le dije.
—Es tuyo —dijo ella—. La gente debería saber cómo vivimos —sus ojos se abrieron de repente—. Pero asegúrate de borrar mi nombre; está escrito en él.
—Lo haré. ¿Pero puedes conseguir otro?
—Fácilmente. Diré que he perdido el mío —se inclinó hacia delante con decisión—. Ahora debo pedirte un favor.
—Por supuesto.
—Tengo un hermano, Carlos… Le hablé de ti por teléfono. Quiere verte. Es importante. ¿Estás libre mañana?
—Sí. ¿Para qué quiere verme?
—Eso te lo dirá él mismo. Estará en la pensión por la mañana a las diez. ¿Te parece bien?
—Con mucho gusto me reuniré con tu hermano a las diez —le dije.
Llevé a Carmen en un taxi a su casa a través de la noche calurosa y lluviosa.
5
Volví en el taxi a las Ramblas, cogí mi propio coche y me dispuse a encontrarme con André y Miguel, que me habían prometido solemnemente enseñarme algunas mujeres “malas”. Me esperaban en una cafetería iluminada de forma chillona, con serrín en el suelo y camareros de aspecto lúgubre que llevaban delantales manchados de suciedad. Mis dos jóvenes amigos, vestidos con trajes oscuros y esforzándose por parecer despreocupados, me saludaron cordialmente y parecían tan ansiosos y hospitalarios esta noche como lo habían sido esta mañana cuando me habían guiado hasta la catedral.
—¿Adónde vamos? —les pregunté.
—Nosotros sabemos —dijo André, asintiendo con aire de misterio.
Bebimos café con leche y el líquido parecía verde bajo las luces de neón. Luego salimos por un callejón estrecho y maloliente; de las ventanas abiertas sobre mi cabeza brotaban sonidos ásperos de música flamenca, palmas, taconeos y el tañido salvaje y melancólico de las guitarras.
—¿Sabes bien cuáles son las mujeres “malas”? —le pregunté a André, intentando evitar una nota de ironía en mi voz.
—Assez bien —respondió con timidez.
La lluvia había cesado y el aire caliente estaba húmedo, inmóvil, pesado.
—Ici —dijo André.
Pasamos a través de una cortina de largas tiras de cuentas negras que repiqueteaban, apartamos las tiras y escuchamos cómo volvían a caer en su sitio detrás de nosotros; entramos en un antro oblongo cuyo fondo se perdía en el humo. Un rostro griego, sin afeitar, con una colilla sin encender entre los labios parcialmente abiertos, nos miró con frialdad desde detrás de una caja registradora mientras avanzábamos entre vapores de humo de tabaco que nos hacía picar la garganta. Unas filas de bambú cubrían las paredes; supongo que aquella ornamentación tropical era para que los marineros se sintieran en una atmósfera emocional de abandono. Una treintena de mujeres de todas las edades, descripciones y tamaños estaban sentadas en las mesas y en la larga barra, con sus brillantes bolsos negros —la marca internacional de su profesión— a la vista. Nos sopesaban con ojos inquietos y hartos.
—Nous voici —dijo André, sonriendo.
—Prenons une table —sugerí.
—D’accord —aceptó André.
Nos sentamos. Miguel miraba fijamente hacia delante.
—¿A Miguel le gustan estas cosas? —le pregunté a André.
—No ha venido aquí tan a menudo como yo —dijo André, palmeando la espalda a su amigo.
En unas cloacas como estas uno no necesita tener iniciativa. Al menos una docena de ojos oscuros y femeninos nos miraban fijamente y luego unas cuantas chicas empezaron a acercarse. Pedí coñac y, mientras lo servían, una chica alta, angulosa, ni bonita ni fea, se acercó a la mesa; llevaba el medallón dorado de la Virgen entre sus enormes pechos. Quería un cigarrillo; le pasé uno y lo encendí. Dio una calada, esperando una señal. Vi los ojos de André y de Miguel que pasaban de la chica a mí. Entonces, el pie de Miguel me dio una patada en la pierna por debajo de la mesa para decirme que no molestara…
—¿Drinkie para mí? —preguntó la chica con tono ronco, en un español mixto.
Le hice un gesto para que se sentara. Miguel se encogió de hombros. La chica sonrió, mostrando unos dientes fuertes y blancos, y luego se dirigió a André en español.
—Quiere saber si ya te conoce de antes —me dijo André.
—No es posible —le dije a través de André.
—You no man from sheep? —preguntó, pensando que yo era un marinero.
Se llamaba Pilly y había aprendido algunas palabras en inglés de soldados y marineros.
—No possibility fuckie? —me lo preguntó con la franqueza brutal de una profesional.
—No esta noche, señorita Pilly —le contesté.
Otra chica, mayor y más dura que Pilly, se acercó lentamente a la mesa, moviendo exageradamente las caderas con su ajustado vestido de guinga verde. Le hice un gesto para que se sentara y le ofrecí un cigarrillo.
—Drinkie? —preguntó.
Le pedí una cerveza. A través de André supe que se llamaba Isabel, que había viajado por Francia y Alemania. No sonreía y sus ojos eran como ágatas verdes.
—Pesetas para los niños —me rogó—. Money for my children.
Le di cinco pesetas. Llevaba un medallón de plata de la Virgen.
—¿Católica? —le pregunté.
—Yo no católica —gruñó.
—¿Por qué ça? —le pregunté, mezclando idiomas y señalando el medallón.
Se encogió de hombros. André y Miguel estaban furiosos; sus rostros se ensombrecieron de disgusto.
—Vilaine fille! —escupió André—. Sale fille!Va-t-en!
Isabel comprendió y trató desesperadamente de aferrarse a mí.
—You mí telephone, ¿sí? —sugirió ella.
Le extendí mi libreta y le indiqué que escribiera su nombre y su número de teléfono.
—Menowrite —dijo, mirándome como si la hubiera acusado de un delito.
Pilly, que había estado rondando en el fondo y escuchando lo que se había dicho, se adelantó ahora y exhibió su medallón dorado de la Virgen.
—Mi católica —dijo con orgullo.
—Bon —aprobó André.
Pilly e Isabel cruzaron miradas. Entonces André, a pesar de mis protestas, le hizo un gesto a Isabel para que se alejara de nuestra mesa. Los dos chicos sacudieron la cabeza, indicando que no tolerarían la actitud anticatólica de Isabel. Ser una prostituta estaba mal, pero ser una prostituta no católica era peor…
El ambiente cada vez era más tenso. André y Miguel sentían que se había volteado la tortilla; en una media hora había hundido mis manos en la vida española y habían salido a relucir la pobreza, el miedo, la prostitución, el analfabetismo, y todo ello a menos de un kilómetro del cuerpo putrefacto del obispo en el ataúd de cristal, de la pila de mármol blanco en la que habían bautizado a los indios de Colón. Esa mañana yo había sido el pagano perdido a quien había que civilizar y salvar; ahora era yo quien sentía el tejido y la trama de sus vidas y ellos estaban avergonzados y enfadados.
Conduje lentamente hacia mi pensión. Pobres chicas “malas” y analfabetas… Miré los altos y oscuros edificios de apartamentos y hoteles de clase media que se alzaban a mi izquierda y derecha; estaban llenos de respetables familias católicas en las que todas las mujeres eran “buenas”. Los marineros, los soldados, los hombres casados con las mujeres “buenas” y los jóvenes de las familias “buenas” se convertían en la clientela de las chicas “malas”.
Me desvestí, me lavé y me tendí a dormir. ¡El libro verde de Carmen! Salté de la cama, lo cogí, lo abrí por la primera página y empecé a leer lentamente:
LECCIÓN PRIMERA2
Conceptos fundamentales: España como unidad de destino
[…]
¿Qué es España?
España es una unidad histórica con fines propios para cumplir en el mundo.
¿Qué quiere decir esto?
Que todos los pueblos de España, por diversos que sean, forman una irrevocable Unidad de Destino Universal.
¿Qué es Unidad?
La unión en un cuerpo de varios trozos distintos.
¿Qué quiere decir Destino?
El fin que cada uno tiene asignado en la vida.
Y Universal, ¿qué quiere decir?
Algo que abarca no solamente lo español, sino también las demás naciones.
Luego, ¿por qué decimos que España es una Unidad de Destino en lo Universal?
Porque es un conjunto de varios pueblos unidos por un destino común a realizar en el mundo.
¿Es España nuestra Patria?
Sí. España es nuestra Patria.
¿Y es nuestra Patria porque hemos nacido en ella o porque nos sentimos incorporados al Destino que tiene que cumplir en el mundo?
Es nuestra patria porque nos sentimos incorporados al destino que tiene que cumplir en el mundo.
Luego, ¿hay entonces personas que sin haber nacido en España son españoles?
Sí; todos los que se sientan incorporados al Destino de España.
¿Y puede haber personas que naciendo en España no sean españoles?
Sí; los hijos de extranjeros y los que se desentienden del Destino de la Patria.
Entonces, ¿veis claro cómo la Patria, para nosotros, no es la tierra en la que nacemos sino el sentirnos incorporados al destino o empresa que la Patria debe cumplir en el mundo?
Sí.
¿Y cuál es el Destino de España?
Incorporar a todos los hombres a una empresa universal de salvación.
¿Qué quiere decir eso?
Hacer que todos los hombres antepongan los valores espirituales a los materiales.
¿Qué son los valores espirituales?
Primeramente, los de orden religioso derivados de nuestra Religión Católica.
¿Y cuáles más?
Los que se refieren a la dignidad humana, al honor, al servicio, a la cultura, etcétera.
Los materiales, ¿cuáles son?
Los que se refieren a las ventajas de orden económico, al dinero y a otras cosas.
¿Y cómo alcanzará España su Destino en lo Universal?
Por la influencia que ejerza sobre otras naciones y también por las conquistas.
¿Qué se entiende por “influir”?
Hacer que los otros hagan alguna cosa porque ven que nosotros la hacemos.
Y conquistar, ¿qué quiere decir?
Tomar por las armas algún pedazo de tierra.
¿Desde cuándo se conoce que España tiene que cumplir un Destino en lo Universal?
Desde los tiempos más remotos de su historia.
Dinos algunos ejemplos.
Cuando los emperadores romanos fueron españoles, como Trajano, Teodosio y Adriano.
Cuando los filósofos romanos eran españoles también, como Séneca.
Cuando los españoles, acaudillados por Don Pelayo, comenzaron a echar a los moros de España.
Cuando los catalanes llevaron su conquista hasta Grecia.
Cuando la Universidad de Salamanca era la más importante del mundo.
Cuando los Reyes Católicos terminaron de echar a los moros con la conquista de Granada y descubrieron después América.
Cuando los soberanos Isabel y Fernando empezaron a civilizar toda América, llevando allí universidades y misioneros españoles.
¿Y cuándo más?
Cuando las conquistas realizadas por Carlos I por Europa y África para defender la cristiandad.
En las luchas que sostuvo Felipe II contra los protestantes de toda Europa y la participación española en el Concilio de Trento.
Cuando Don Juan de Austria, enviado por Felipe II, venció a los turcos en Lepanto.
Cuando las tropas de Felipe II conquistaron Portugal.
Miraba el umbral, la verdadera fuente de la historia de Occidente. Estaba cansado. Me fui a dormir pensando en la cara tensa y rebelde de la pobre Carmen...
Esa mañana, temprano, el aspecto de Barcelona que más me impresionó fue la cualidad estridente de su ruido, que elevaba la ciudad a la categoría de las más ruidosas del planeta. Enormes camiones circulaban por las vías públicas y hacían temblar el pavimento; los tranvías, con sus ruedas de acero que rechinaban sobre los rieles, pasaban con sus campanas ensordecedoras; los gritos de los niños rompían el aire; las motocicletas rugían con estruendo por las calles; las bocinas chillonas de los coches sonaban con insistencia; y, por encima de todo ello, había un estrépito indefinible que creaba un ambiente de inquietud.
Recordé que tenía cartas urgentes que enviar, pregunté en mi torpe español el camino hacia la oficina principal de correos. Entré en ella y encontré la ventanilla en la que podía despachar el correo aéreo. La empleada de pelo negro detrás del mostrador estaba ocupada, inclinada con la cabeza hacia abajo; sus dedos, brillantes y relucientes con dos anillos de diamantes, se movían con la velocidad vertiginosa de una máquina mientras contaba billetes de pesetas. La observé paciente mientras terminaba, juntaba los billetes en un fajo y los metía en un cajón. Entonces levantó la vista y vio mi rostro; sus labios se separaron, su rostro se puso pálido y se persignó rápidamente. Le entregué mis cartas y ella se ocupó de estas nerviosa. Pero ¿qué le había impactado tanto al verme? ¿La imagen de mi rostro de no creyente, en el que ella de un vistazo probablemente podría descubrir que yo no era católico, la había hecho persignarse?