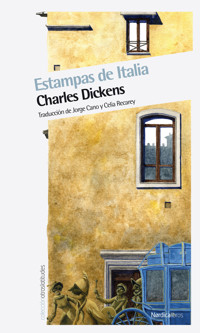
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
"Si los lectores de este volumen son tan amables como para dar su crédito a los diferentes lugares que conforman los recuerdos del autor, del autor en persona, quizá lleguen a visitarlos en su imaginación con un mayor deleite y con una comprensión más profunda de lo que deben esperar de ellos. Sobre Italia se ha escrito una buena cantidad de libros, que abre muchos modos de acercamiento al estudio de la historia de un país tan interesante y a las múltiples asociaciones que conlleva. Haré muy pocas referencias a todo ese material y a las informaciones que aporta; mas sin verlo como una consecuencia necesaria del hecho de haber tenido que recurrir a ese almacén en beneficio propio, traeré aquí a colación sus contenidos más asequibles para ponerlos ante los ojos de mis lectores. Tampoco se encontrarán entre estas páginas análisis serios sobre el gobierno o desgobierno de las diferentes áreas de este país. Nadie que visite esa tierra dejará de hacerse su propia idea acerca de esto." Así nos presenta el mismo Dickens este libro, resultado del viaje que realizó el autor inglés por aquellas tierras en 1844.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESTAMPAS DE ITALIA
Charles Dickens
Título original: Pictures from Italy
© de la traducción: Jorge Cano y Celia Recarey
Edición en ebook: noviembre de 2014
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-15564-38-6
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Juan Marqués y Ana Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Un pasaporte para el lector
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Contraportada
Charles Dickens
(Portsmouth, 1812-Gad's Hill, 1870)
Escritor británico. En 1822, su familia se trasladó de Kent a Londres, y dos años más tarde su padre fue encarcelado por deudas. El futuro escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, donde conoció las duras condiciones de vida de las clases más humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra.
En 1827 se casó con Catherine Hogarth, hija del director del Morning Chronicle, el periódico que difundió, entre 1836 y 1837, Los papeles póstumos del Club Pickwick, así como los posteriores Oliver Twist y Nicholas Nickleby. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia, y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo.
Un pasaporte para el lector
Si los lectores de este volumen son tan amables como para dar su crédito a los diferentes lugares que conforman los recuerdos del autor, del autor en persona, quizá lleguen a visitarlos en su imaginación con un mayor deleite y con una comprensión más profunda de lo que deben esperar de ellos.
Sobre Italia se ha escrito una buena cantidad de libros, que abre muchos modos de acercamiento al estudio de la historia de un país tan interesante y a las múltiples asociaciones que conlleva. Haré muy pocas referencias a todo ese material y a las informaciones que aporta; mas sin verlo como una consecuencia necesaria del hecho de haber tenido que recurrir a ese almacén en beneficio propio, traeré aquí a colación sus contenidos más asequibles para ponerlos ante los ojos de mis lectores.
Tampoco se encontrarán entre estas páginas análisis serios sobre el gobierno o desgobierno de las diferentes áreas de este país. Nadie que visite esa tierra dejará de hacerse su propia idea acerca de esto. Por mi parte, cuando residí en Italia, como extranjero, tomé la decisión de quedarme al margen en cualquier discusión acerca de esos asuntos, independientemente de quién la protagonizara, de modo que no voy entrar ahora en estos temas. Durante los doce meses que tuve mi casa en Génova, nunca me encontré con la desconfianza de unas autoridades constitucionalmente celosas. Me sentiría muy apenado ahora si les diese ocasión de arrepentirse de su liberalidad y cortesía, ya hacia mí o hacia alguno de mis paisanos.
Seguramente cualquier pintura o escultura que se encuentra en Italia podría ser enterrada en montañas de papel impreso con disertaciones acerca de ellas. Por lo tanto, aunque soy un admirador entusiasta de la pintura y la escultura, no me voy a alargar en demasía acerca de las obras de arte.
Este libro está compuesto por una serie de apuntes leves —meros reflejos en el agua— sobre lugares a los que la imaginación de la mayoría de la gente se siente, en mayor o menor medida, atraída, en los que la mía habitó durante muchos años y que suscitan el interés de todo el mundo. La mayor parte de las descripciones fueron escritas in situ y enviadas a casa, de cuando en cuando, en cartas personales. No hago mención de ello para excusarme por los defectos que puedan presentar, porque no tendría sentido, sino para que el lector entienda que fueron puestas por escrito en el momento en que se presentaban en toda su intensidad, con las impresiones más vívidas en primicia y frescura.
Si en ocasiones tiene un aire extravagante u holgazán, quizá el lector entienda que escribía estos apuntes a la sombra, durante un día de sol, inmerso entre las cosas de las que hablo, y que no han de gustarle menos por manifestar tanta influencia del entorno.
Espero que nada que esté contenido en estas páginas haga que me malinterpreten las autoridades de la fe católica romana. He hecho todo lo que he podido, en una de mis obras anteriores, para hacerles justicia y confío en que, ahora, ellos me traten con justicia. Si hago mención de que algún hecho me había resultado absurdo o desagradable, no hay intención alguna de buscar una conexión —ni reconocer conexión necesaria alguna— entre esto y ninguno de los dogmas de su credo. Cuando me refiero a las ceremonias de la Semana Santa, solo me centro en sus efectos y no pretendo lanzar un desafío a las interpretaciones que haya elaborado el buen y sabio Dr. Wiseman1 acerca de su significado. Cuando esbozo un cierto rechazo por esos conventos donde se enclaustran muchachas jóvenes que abjuran del mundo sin ni siquiera haberlo probado o conocido, o dudo sobre la pretensión de santidad ex officio de todos los sacerdotes y frailes, no voy más lejos que muchos católicos convencidos tanto fuera como dentro de Italia.
Si he comparado esas imágenes con reflejos en el agua, espero de corazón no haber agitado en ningún lugar el agua con tanta violencia que haya estropeado esos reflejos. Nunca antes he deseado tanto estar a buenas con mis amigos como ahora, cuando, de nuevo, se alzan lejanas montañas entre nosotros. No tengo problema alguno en declarar que, a fin de corregir un ligero error que había cometido, no hace mucho, y con el que había turbado las buenas relaciones que había establecidas entre mis lectores y yo y había dejado de lado momentáneamente mis objetivos de siempre, afortunadamente, estoy a punto de retomarlas de nuevo en Suiza, donde, durante otro año más de ausencia, puedo trabajar sin demora en los temas que tengo en mente. De este modo, mientras mantengo a mi público inglés al alcance de la voz, amplío mi conocimiento de un noble país que me resulta profundamente atractivo.
Este libro es lo más sencillo que he podido hacer, porque me daría mucho placer poder esperar que, a través de él, pudiera intercambiar impresiones con algunos de los que, en el futuro, vayan a visitar las escenas que en él se describen con interés y deleite.
Solo me queda, a modo de pasaporte, esbozar el retrato del lector, con la esperanza de que pueda ser válido para ambos sexos:
Complexión: esbelta
Ojos: muy alegres
Nariz: nada altanera
Boca: sonriente
Rostro: radiante
Expresión habitual: extremadamente amable
1 Nicholas Patrick Stephen Wiseman (Sevilla, 1802-Londres, 1865), sacerdote inglés, que llegó a ser el primer cardenal arzobispo de Westminster con el restablecimiento de la jerarquía católica en Inglaterra y Gales en 1850. Fue autor de la novela Fabiola (1855), sobre los primeros tiempos del cristianismo, así como de Lectures on the Offices and Ceremonies of Holy Week. (Todas las notas son de los traductores.)
Capítulo I
A través de Francia
Una hermosa mañana de domingo, en pleno verano del 1844, amigo mío —no te asustes, no fue cuando dos viajeros aparecieron lentamente cubriendo su marcha a través de ese pintoresco y quebrado paisaje que siempre aparece en el primer capítulo de toda novela ambientada en la Edad Media—, fue cuando apareció un coche de caballos inglés, de dimensiones considerables, recién salido de los umbríos talleres del Pantechnicon,2 cerca de la Belgrave Square de Londres. Un soldado francés muy bajo fue quien lo vio salir —pues yo lo vi mirarlo—, atento a cómo el carruaje emergía de la cancela del Hotel Meurice en la Rue Rivoli de París.
No me siento más obligado a explicar por qué esa familia inglesa que viajaba en el carruaje, tanto dentro como fuera de él, había emprendido camino en dirección a Italia una mañana de domingo, después de una maravillosa semana, que lo que me siento obligado a explicar por qué en Francia los hombres de pequeña estatura se hacen soldados, mientras que los hombres altos y grandes son postillones: una ley que siempre se cumple. Volviendo a la familia: tenían razones para hacer lo que estaban haciendo, sin duda alguna; y sus razones para estar allí eran, como ya sabes, que iban a pasar un año entero en la hermosa Génova y el cabeza de familia, en ese momento, tenía la intención de dar un paseo allí donde le llevara su infatigable disposición de espíritu.
Me habría servido de alivio, aunque tampoco mucho, el hecho de haber explicado al pueblo de París, a grandes rasgos, que el cabeza de familia y el responsable de esta era yo, que no lo era ese radiante buen humor hecho cuerpo en la persona del Courier francés que estaba sentado a mi lado, el mejor de los funcionarios y la sonrisa más radiante que se pudiera encontrar. Lo cierto es que su aspecto era mucho más patriarcal que el mío: yo, ensombrecido por su corpulenta presencia, iba empequeñeciéndome poco a poco hasta la desaparición.
París, huelga decirlo —según traqueteaba el coche cerca de la lúgubre morgue y cruzaba el Pont Neuf— no resultaba tan atractiva como para reprocharnos que saliéramos un domingo por la mañana. Las tabernas —segundas residencias de la gente— comenzaban su rugiente andadura; se desplegaban los toldos y se iban acomodando las sillas y las mesas en las terrazas de los cafés: momento preparatorio de los helados y los refrescos que serían comidos y bebidos a lo largo del día. En los puentes se concentraban los limpiabotas, muy ocupados; se abrían las tiendas y los carros y vagonetas comenzaban a transitar de un lado para otro. Las calles, como embudos al lado del río, estrechas y empinadas, ofrecían apretadas perspectivas de gentío y trajín; gorras de cuadros, pipas de tabaco, blusones, botas altas, pelos desgreñados. A esa hora nada remitía a un día de descanso, a no ser las familias que, aquí y allí, estaban de celebración, hacinadas en un coche pesado, grande y viejo; o algunos contemplativos vacacionales, vestidos de la manera más relajada y despreocupada, asomados a las ventanas de las buhardillas, observando —los caballeros— cómo se secaban en el poyete de fuera sus zapatos, recién cepillados, o —las señoras— cómo se aireaban sus medias en el sol, todo ello con esa calma que da la previsión.
Una vez libres del inolvidable o imperdonable adoquinado que cubre París y sus alrededores, los primeros tres días de viaje hacia Marsella fueron bastante tranquilos, e incluso monótonos: Sens, Avallon, Chalons. Un mero apunte de un solo día bastaría para describir cualquiera de los otros dos: aquí va.
Tenemos cuatro caballos y un postillón, con un látigo muy largo y que conduce el carruaje como si fuera el correo de San Petersburgo en el circo de Astley o Franconi:3 solo que sentado sobre su caballo en lugar de puesto en pie. Las enormes botas que calzan estos postillones tienen a veces uno o dos siglos de antigüedad. Disparatadamente desproporcionadas en relación a los pies del jinete, las espuela, situada en el lugar en el que aparece el tobillo, termina a mitad de la caña de la botas. Generalmente el hombre sale del establo con el látigo en las manos y los zapatos puestos y saca, en las manos, el par de botas y las planta en el suelo junto al caballo, con una profunda gravedad, hasta que todo está listo. Cuando consigue dejarlo todo preparado —y ¡santo Dios! la importancia que le dan— se planta dentro de las botas, con zapatos y todo, o un par de amigos lo levantan y lo meten dentro de ellas. Luego ajusta el arnés, estampado con las obras de las incontables palomas que hay en el establo. Hace que los caballos coceen y luego, enloquecido, descarga el látigo sobre los caballos, grita «¡En ruta! ¡Vamos allá!» y ahí que nos vamos. Está seguro de que tendrá una riña con su caballo antes de que hayamos llegado muy lejos: le llama ladrón, sinvergüenza, cerdo y lo que no recuerdo y le golpea la cabeza como si fuera de madera.
Durante los dos primeros días, aparece poco más que una ligera variación en el paisaje. Una avenida interminable sucede a una planicie inmensa a la que, a su vez, sucede otra interminable avenida. Los campos abiertos están repletos de viñedos, cepas no muy altas y sin emparrados, sino con rodrigones enhiestos. Por todas partes hay mendigos, pero la población es escasa y es el lugar con menos niños que me haya encontrado jamás. No creo que viéramos cien niños entre París y Chalons. Extrañas ciudades antiguas, puentes levadizos y murallas, con torreones muy raros en las esquinas, como rostros grotescos, como si la muralla se hubiera puesto una máscara y los torreones fueran ojos dirigidos hacia el foso. Hay otras torres muy peculiares, en jardines y campos, en callejones y granjas: solas y redondas, con sus tejados en punta y prácticamente sin cometido. Los edificios en ruinas están por todas partes: a veces el ayuntamiento, otras los cuarteles, las viviendas, algún castillo con un jardín exuberante, repleto de dientes de león y protegido por torretas semejantes a extintores y pequeñas ventanas de bisagras: todos ellos son presencias que se repiten continuamente. A veces pasamos por una posada, con un muro casi derrumbado adosado a ella, y detrás de él unos cobertizos perfectos. En la entrada hay un cartel que dice: «Establo para sesenta caballos». Y aunque es verdad que debe de haber sitio para sesenta, no hay ni caballos en el establo, ni gente descansando dentro, ni nada más que una parra, señal de que hay vino dentro: el viento con pereza sacude las hojas, en la misma pereza que mantiene todo lo demás. Nunca nada está en el verdor de la juventud, tampoco en una vejez que dé señales de decadencia absoluta. Durante todo el día pasan tintineando unos extraños carros, estrechos, en hileras de seis u ocho que traen queso desde Suiza. Generalmente lleva la fila un hombre, o un muchacho, que muchas veces va dando cabezadas en el primero de ellos. Los caballos llevan las campanillas colgadas del arnés y miran como si estuvieran pensando —seguro que es así— que la enorme manta de lana azul que llevan encima, muy pesada y gruesa, no es muy conveniente para el calor del verano.
Luego está la diligencia, que pasa dos o tres veces por día, con el polvo en las cortinas azules exteriores, como las de las carnicerías, y el tapizado blanco en el interior, que parece un gorro de dormir. En el techo una baca, moviendo arriba y abajo la cabeza, como si fuera la cabeza de un tonto. Los jóvenes pasajeros franceses miran por la ventana. Las barbas les llegan hasta la cintura y llevan unos anteojos de cristales azules que ensombrecen terriblemente sus ojos, de por sí belicosos. Portan palos enormes que blanden a la manera nacional. También el correo, la Malle Poste, que lleva solo a un par de pasajeros, temerariamente y a gran velocidad, pasa y desaparece en un instante. Viejos curas viajan a trompicones, por aquí y por allá, en coches tan desvencijados, oxidados, mohosos y con tales traqueteos que ningún inglés se lo creería. Mujeres huesudas, atareadas en lugares solitarios, sujetan las sogas de las vacas mientras pacen, o cavan, hacen surcos con la azada u otras tareas del campo más laboriosas, o dan cuenta de una imagen real de lo que son las pastoras y sus rebaños: para hacerse una idea adecuada del trabajo y del modo de quien lo desempeña, en cualquier país, no hace falta más que tomar cualquier poema pastoril o pintura e imaginarse que es justo lo opuesto a las descripciones que estos contienen.
Uno ha estado viajando, con cierta necedad, como generalmente sucede al final de la jornada. Las noventa y seis campanillas de los caballos —veinticuatro por animal— han colaborado en el adormilamiento, repiqueteando en tus oídos por espacio de media hora, más o menos. El trote se vuelve monótono, algo cansino, y uno se queda absorto en sus pensamientos sobre la cena que se obtendrá en la siguiente parada. Cuando, al final de la larga avenida de árboles que se está cruzando, se encuentra la primera señal de un pueblo, bajo la forma de unas granjas dispersas, el carruaje comienza a traquetear según rueda por el adoquinado, horriblemente desnivelado. Como si se tratara de fuegos artificiales, prendidos a la vista del humo de una de las chimeneas de las granjas, al punto comienzan los estruendos y chisporroteos, como si fuera el mismo diablo quien anduviera por allí dentro: crack, crack, crack, crack. Crack, crack, crack, crack. Crick-crack. Crick-crack. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ladrón! ¡Bribón! ¡Hey, hey, hey! ¡Eeeeeen marcha! Látigo, ruedas, conductor, piedras, mendigos, niños, crack, crack, crack. ¡Hola! ¡Hola! ¡Caridad por el amor de Dios! Crick-crack. Crick-crack. Crick, crick, crick. ¡Pumba! Golpetazo. Crack. Otra sacudida. Crick-crack. Ahora a doblar la esquina, callejuela arriba, calle abajo hacia el otro lado. La cuneta: pumba. Otro golpe más. Sacudida, trote, crick, crick, crick; crack, crack, crack. Hacia los ventanales de las tiendas de la acera de la izquierda, antes de un giro en seco para entrar en el pasadizo de madera: estruendo, estruendo, estruendo, traqueteo, traqueteo, traqueteo; crick, crick, crick y ya hemos llegado al Hôtel de l’Ecu d’Or: exhaustos, fatigados, reventados, agotados, incapaces de movernos; pero, algunas veces, se escucha inesperadamente un ruido, sin que suceda realmente nada: como los fuegos artificiales, que no paran hasta que se extinguen por completo.
La dueña del Hôtel de l’Ecu d’Or y el dueño del Hôtel de l’Ecu d’Or están allí, también la camarera del Hôtel de l’Ecu d’Or está allí y también un caballero con una gorra y una barba roja que es su amigo del alma que también para por el Hôtel de l’Ecu d’Or. Y el señor cura da vueltas de un lado a otro en una esquina del patio, con un sombrero de teja y un hábito negro: en una mano un libro y en la otra un paraguas. Todos, excepto el señor cura, aguardan con la boca abierta a la apertura de la puerta del carruaje. El dueño del Hôtel de l’Ecu d’Or siente tanto cariño por el chófer que apenas puede esperar a que este descienda y le abraza las piernas y las botas según baja del pescante: «¡Mi Courier! ¡Mi valiente Courier! ¡Amigo mío! ¡Hermano!». La dueña le quiere, la camarera le bendice, el camarero le adora. El Courier pregunta si han recibido su carta. Sí, sí. ¿Están las habitaciones listas? Están, están: las mejores habitaciones para el mejor Courier. Los mejores salones para el galante Courier: la casa entera está a disposición de mis mejores amigos. Él, con la mano aún apoyada en la puerta del carruaje, continúa haciendo más preguntas para acrecentar la expectación. Lleva un bolso de cuero verde por encima de su abrigo, sujeto con una correa. Los haraganes lo miran y uno lo toca: está lleno de monedas de cinco francos. Se escuchan murmullos de admiración entre los muchachos. El dueño del hotel se agarra al cuello del Courier y lo aprieta contra su pecho. «Estás más gordo», le dice. Está sonrosado y hermoso.
Se abre la puerta. Una expectación sin límite. Sale la señora de la familia: «¡Ahh, qué bella dama! ¡Hermosa dama!». Sale la hermana de la señora: «¡Dios santo! ¡Es encantadora!». Sale el primer niño: «¡Qué hermosura de criatura!». Sale la primera niña: «Pero qué encanto». Sale la segunda niña y la dueña, incapaz de reprimirse a los impulsos más nobles de nuestra naturaleza, la coge en sus brazos. Sale el segundo niño: «¡Qué dulzura! ¡Qué familia más hermosa!». Cogen al niño de la mano: un ángel. El niño supera a todos: todo el embelesamiento recae sobre el muchacho. Al momento las dos niñeras salen del coche a trompicones y el entusiasmo se convierte en delirio: la familia entera es llevada en volandas escaleras arriba, como si montaran sobre una nube; mientras los holgazanes se quedan dando vueltas en torno al carruaje, mirando en su interior, tocándolo. Parece que significa algo tocar un carruaje en el que ha viajado tanta gente: es un legado que dejar a los descendientes de uno.
Las habitaciones se encuentran en la primera planta, excepto la guardería nocturna, que es una enorme habitación de paseo, con cuatro o cinco camas en su interior: a través de un pasillo oscuro, se suben dos escalones, se bajan cuatro, se pasa una bomba, se atraviesa un balcón y la puerta de al lado del establo. Los otros dormitorios son amplios y de techos altos. Cada uno de ellos tiene dos camas con dosel, cuidadosamente decoradas con elegantes cortinajes rojos y blancos. El salón de estar es célebre. Ya está lista en él una cena para tres y las servilletas están dobladas a la manera de un sombrero de tres picos. Los suelos son de azulejo rojo. No hay alfombras y tampoco mucho mobiliario. Lo que sí hay son bastantes espejos y grandes jarrones con flores artificiales: también muchos relojes. Todo el mundo está ocupado. El valiente Courier, por ejemplo, no para quieto: pasa revista a las camas; mientras su querido hermano el dueño le echa vino en el gaznate, él toma pepinillos verdes —siempre esos pepinillos que Dios sabrá de dónde salen— y camina con uno en cada mano, como si fueran porras.
Se llama a cenar. Se sirve una sopa muy fina, hay grandes barras de pan —una por persona—, pescado, cuatro platos más, carne de ave, postre y no falta vino. Los platos no son abundantes, pero están muy bien cocinados y los sirven enseguida. Cuando es casi de noche, el Courier, que se ha comido dos pepinillos cortados en lonchas e introducidos en un gran tarro de aceite y en otro de vinagre, sale de su lugar de descanso en la parte de abajo y propone una visita a la Catedral, cuya enorme torre frunce el ceño sobre el patio de la posada. Allí que nos vamos: aparece solemne y grandiosa en la débil luz: tan débil que el cortés sacristán, anciano y con una mandíbula que parece una linterna, lleva en la mano un cabo de vela, para ir andando a tientas entre las tumbas y mira entre las lúgubres columnas como un fantasma perdido que estuviera buscando la suya.
Por debajo del balcón, a la vuelta, los sirvientes de la posada están sorbiendo su cena al aire libre, sentados alrededor de una mesa grande: toman un estofado de carne y verduras humeante y lo sirven en el caldero de hierro en el que fue cocinado. Tienen un jarro de vino y parecen muy alegres; más alegres, al menos, que el hombre de la barba roja que juega al billar bajo una luz tenue a la izquierda del patio, donde las sombras con tacos en las manos y cigarros en las bocas pasan una y otra vez por la ventana. El delgado cura aún continúa andando de aquí para allá, con su libro y su paraguas. Y sigue andando, y las bolas de billar siguen chocando, cuando ya nosotros estamos profundamente dormidos.
Al día siguiente estamos en danza a las seis de la mañana. Hace un día precioso: lástima de la cantidad de barro del día anterior que lleva el carruaje encima: bueno, si es que puede despertar lástima un carruaje en una tierra en la que nunca los limpian. Todo el mundo está fresco. En cuanto acabamos de desayunar, los caballos entran en el patio, tintineando, según salen de la oficina de postas. Se vuelve a meter todo en el carruaje. El valiente courier anuncia que todo está preparado, después de haber entrado en cada habitación, cerciorándose de que no nos hemos dejado nada dentro. Todo el mundo entra. Todo el personal que pulula en torno al Hôtel de l’Ecu d’Or se muestra encantado. El valiente Courier entra de nuevo en la casa para coger un paquete que contiene pavo frío, jamón cortado y biscotes para almorzar. Lo mete en el coche y sale corriendo de nuevo. ¿Qué es lo que lleva en las manos: pepinillos? No. Es una tira de papel: la cuenta.
Ahora comienza una disputa violenta. Sigue siendo el hermano del dueño, pero ahora de un padre o de una madre distintos. Ya no son tan amigos como la noche anterior. El dueño se rasca la cabeza. El valiente Courier señala con su índice ciertos números de la cuenta y le insinúa que, si se mantienen en la cuenta, de ahora en adelante el Hôtel de l’Ecu d’Or será por siempre el Hôtel de l’Ecu de cobre. El dueño se mete en la pequeña oficina. El valiente Courier continúa: pone la cuenta y una pluma en una de las manos del dueño y comienza a hablar a una velocidad increíble. El dueño coge la pluma. El Courier sonríe. El dueño modifica la cuenta. El Courier hace una broma. El dueño es cariñoso, pero no débil. Lo lleva como un adulto. Se dan la mano él y su bravo hermano, pero no lo abraza. Quiere aún a su hermano, porque sabe que volverá a pasar por allí, un día de estos, con otra familia, y prevé que su corazón le volverá a echar de menos. El valiente Courier da una vuelta alrededor del carruaje: mira el chasis, inspecciona las ruedas, sube de un salto, da una voz y allá que nos vamos.
Es una mañana de mercado. El mercado se hace en una plazuela enfrente de la catedral. Está lleno de hombres y mujeres, vestidos de azul, rojo, verde, blanco; tenderetes de lona y mercancías que revolotean. La gente del campo está junta, con sus canastas relucientes delante de ellos. Aquí los vendedores de encaje, allí los que venden mantequilla y huevos; allí los fruteros, allá los zapateros. El lugar entero parece el escenario de un gran teatro: se acaba de levantar el telón para la representación de un pintoresco ballet. Como remate de la escena: la catedral, toda ella lúgubre, oscurecida, casi en ruinas, fría. Por una parte, unas débiles motas púrpuras tintinean sobre el adoquinado, como el sol, cuando penetra por un ventanuco orientado a oriente, lucha con las vidrieras situadas en poniente.
En cinco minutos hemos pasado la cruz de hierro, con su minúsculo césped delante para arrodillarse, que se encuentra en las afueras del pueblo, y estamos de nuevo en la carretera.
2 En origen el nombre de un gran establecimiento que había en Motcomb Street, Londres, que abrió en 1830. Combinaba una tienda de cuadros, muebles y de venta de carruajes.
3 Dueños y explotadores del Cirque Olympique, fundado en el Beaubourg de París en 1783 por el inglés John Astley, que en 1789, año de la Revolución francesa, cedió su explotación a la familia Franconi.
Capítulo II
Lyon, el Ródano y la bruja de Aviñón
Chalons es un hermoso lugar de descanso, con su posada en la ribera del río, los pequeños barcos de vapor, alegres y coloridos, verdes, rojos, yendo y viniendo por el río. La escena es placentera y relajante, sobre todo después del polvo de los caminos. Mas, a menos que uno quiera vivir en una llanura infinita, solo recortada por hileras irregulares de álamos —como peines a los que les faltaran púas— o a menos que a uno le apetezca la idea de pasar su vida sin la posibilidad de andar cuesta arriba —sin más opción de ascender que subir escaleras—, difícilmente se aceptaría Chalons como lugar de residencia.
Aunque seguramente a uno le parezca mejor que Lyon, que se encuentra a ocho horas de viaje por río, si a uno le apetece subirse a uno de esos vaporcitos de los que hablábamos antes.
¡Qué clase de ciudad es Lyon! Parece que la gente siente, en determinados momentos infortunados, que la hubieran arrojado del cielo. Aquí la ciudad entera está así: como caída del cielo. También las piedras parecen haber caído desde arriba, además de los pantanos y los yermos: una vista muy triste. Las dos calles grandes que corren junto a los dos ríos mayores, así como todas las callejuelas, que se llaman legión, son abrasadoras, achicharrantes y sofocantes. Las casas, grandes y altas, sucias hasta lo indecible, podridas como quesos viejos y pobladas hasta el hacinamiento. Las colinas que rodean la ciudad son enjambres de casas y los pobres que viven en ellas están asomados a las ventanas, secando sus andrajosas ropas en palos, reptando por la puerta para salir a jadear y a ahogarse sobre el adoquinado, andando a rastras entre enormes fardos apolillados, mohosos, asfixiantes: viviendo, o mejor no muriendo aún hasta que les llegue la hora, en un exhausto receptáculo. Ni siquiera todas las ciudades industriales, mezcladas en una sola, podrían transmitirme esa sensación que me dio Lyon: todas las características propias de una ciudad extranjera, sin drenar, que vive de la carroña, estaban injertadas en las miserias que produce una ciudad industrial. Lo que genera es que uno se aparte unas cuantas millas del camino para evitar encontrársela de nuevo.
En el frescor de la tarde o, mejor, cuando remitió el calor del día, fuimos a ver la catedral, donde diversas clases de ancianas, y unos cuantos perros, se encontraban sumidos en un estado contemplativo. Desde el punto de vista de la limpieza, no había diferencia alguna entre el suelo de piedra del interior y el adoquinado de las calles. En el interior había un santo hecho de cera, metido en una pequeña urna —daba la sensación del camarote de un barco— tapada con un cristal: a Madame Tussaud le hubiera encantado, en todos los sentidos; mas incluso la abadía de Westminster hubiera sentido vergüenza de la escena. Si quieres saber todo acerca de la arquitectura de este templo, o de cualquier otro, fechas, dimensiones, fondos, historia, etc., no se encuentra en la guía de viaje del sr. Murray,4 y ni se te ocurra leerlo en ella, como hice yo y dándole encima las gracias.
Por ello, me abstendría de hablaros del curioso reloj que hay en la catedral de Lyon, si no fuera por un pequeño error que cometí en relación al artefacto mecánico. El guardián de la iglesia no paraba de hacernos ver su interés en mostrárnoslo: en parte por ensalzar la honra del monumento y de la ciudad y en parte, quizá, por el porcentaje que recibiría de la suma adicional. Sea lo que fuera, lo puso en marcha y entonces se abrió una gran cantidad de puertecillas, de las que salieron innumerables figuritas, que retrocedieron de nuevo a sus moradas, con esa típica inestabilidad, ese modo de andar renqueante, que caracteriza casi siempre a las figuras movidas por artefactos de relojería. Entretanto el sacristán se detuvo a explicarnos las maravillas allí representadas, señalándolas severamente con su bastón. En el medio había una especie de marioneta de la Virgen María, a su lado un pequeño compartimento del que salía otra marioneta, con bastante mal aspecto, que protagonizó una de las caídas más imprevistas que jamás haya visto: en cuanto vio a la Virgen, al punto, se desplomó y la puertecita, a continuación, se cerró de un golpe. Suponiendo que la escena representaba la victoria sobre el pecado y la muerte, y no sin la intención de mostrarle que había entendido a la perfección el tema que allí se trataba, me adelanté a nuestro guía y le dije de pronto: «Claro. El espíritu del mal. Eso es. Al final siempre pierde». «Disculpe, caballero —dijo el sacristán, mientras señalaba amablemente con su mano la pequeña puerta, como si estuviera presentándonos—, es el arcángel Gabriel.»
Al día siguiente, rayando el alba, estábamos bajando el flechado Ródano5 a un promedio de veinte millas por hora, en un barco sucio y lleno de mercancías. Iban con nosotros solo otros tres o cuatro pasajeros, entre los cuales había uno inolvidable: estúpido, viejo, con cara de bobalicón y de comedor de ajos, infinitamente caballeroso, con un pedacito de cinta roja colgándole de un ojal, como si lo hubiera atado allí para acordarse de algo; como ese personaje del tonto, en las farsas, hace nudos en su pañuelo de bolsillo.
Durante los dos días anteriores, habíamos visto en la distancia unas colinas bastante escarpadas, las primeras estribaciones de los Alpes. Ahora avanzábamos junto a ellas: unas veces al pie de ellas, otras separados por laderas cubiertas de viñedos. Pueblos y pequeñas aldeas colgaban del aire y, entre las torres abiertas de sus iglesias, aparecían espesos bosques de olivos, con las nubes pasando lentamente, dejando atrás las pendientes; castillos en ruinas posados en los promontorios; casas dispersas en las vegas y barrancos de las colinas: una estampa realmente hermosa. Su gran altura hacía que los edificios resultaran diminutos, con todo el encanto que tienen las maquetas elegantes; su excesiva blancura, en contraste con el pardo de las rocas y el verde sombra, profundo, mate y denso de los olivos; lo pequeño y lento que parecía el trasiego de esos hombres y mujeres liliputienses que caminaban por la ribera: todo ello conformaba una escena encantadora. Había multitud de barcos, puentes —el famoso Pont d’Esprit, con todos esos arcos—, ciudades donde se producen vinos inolvidables: Valence, donde estudió Napoleón; el noble río que, a cada recodo, abre nuevas maravillas para contemplar.
Esa misma tarde nos topamos con el puente roto de Aviñón y la ciudad, horneándose al sol, con esa muralla, como la corteza de una tarta, que nunca se acabará de tostar, aunque siga en el horno por los siglos de los siglos.
Los racimos de uvas colgaban por las calles y la brillante adelfa aparecía florecida por todas partes. Las calles son viejas y muy estrechas, pero notablemente limpias, sombreadas por los toldos tendidos entre las casas. Trapos brillantes y pañuelos, curiosidades, marcos antiguos de madera tallada, sillas desvencijadas, mesas espectrales, santos, vírgenes, ángeles y retratos embadurnados de miradas fijas, expuestos a la venta, en un ambiente pintoresco y animado. Contribuía a la escena el hecho de que todos estos destellos se entreveían a través de herrumbrosas cancelas entreabiertas, que daban a patios silenciosos, en los que se erigían casas viejas, silenciosas como tumbas. Parecía una descripción extraída de las Mil y una noches. Los tres mendigos tuertos podrían perfectamente haber llamado a cualquiera de estas puertas hasta que la calle repicara de nuevo y el portero que no dejaba de hacer preguntas —el hombre que había puesto sus sabrosas compras en su canasto, esa mañana— podría haber abierto con toda naturalidad.
A la mañana siguiente, después del desayuno, continuamos la marcha. Soplaba del norte una brisa realmente deliciosa mientras paseábamos encantados, aunque los adoquines y las piedras de las paredes y las casas estaban demasiado calientes como para posar con gusto la mano en ellas. Lo primero que hicimos fue subir un cerro rocoso para llegar a la catedral: se celebraba misa y el público de fieles era poco más o menos como el de Lyon: varias ancianas, un niño y un perro muy seguro de sí mismo que se había apañado un pequeño camino o plataforma de ejercicio que empezaba en el comulgatorio y terminaba en la puerta: él iba de un extremo a otro durante la liturgia tan metódico como tranquilo, al igual que camina por la calle cualquier señor de edad. Es una iglesia desnuda y los frescos del techo están desgraciadamente desvaídos a causa del tiempo y la humedad. El sol resplandecía fuera, esplendoroso, a través de las cortinas rojas de las ventanas y relucía en el mobiliario del altar, dándole una apariencia brillante y alegre.
Me separé, dentro de la propia iglesia, para ver una pintura al fresco que estaban ejecutando un artista francés y su discípulo, y pude observar, con mayor cercanía de lo que había hecho antes, un gran número de exvotos colgados profusamente en las paredes de las diferentes capillas. No se podría decir «decoradas», por la manera ruda y cómica en que estaban dispuestos. Muchos de ellos eran obra de pobres pintores de carteles que se ganaban la vida de esa manera. Eran cuadritos: cada uno de ellos representaba alguna clase de enfermedad o calamidad de la que había logrado escapar la persona que había dedicado el exvoto, gracias a la intervención del santo patrón o de la Madonna: realmente puedo decir que eran buenos ejemplares en su género. En Italia los hay a montones.
En lo rígido y grotesco de su dibujo, en la ausencia de perspectiva, son como las xilografías de los libros antiguos, aunque la verdad es que estaban pintadas al óleo y el artista, como el pintor de la familia Primrose,6 no había ahorrado pintura ni colores. En uno de ellos estaba representada una señora que tenía un dedo del pie amputado: la operación estaba siendo llevada a cabo sobre un lecho, bajo la supervisión de un personaje santo. En otro se veía a una dama tumbada en la cama, tapada y remilgada. Miraba fijamente a un trípode en el que había una palangana: el único objeto que había en toda la habitación aparte del lecho. Nadie hubiera dicho que la señora estuviera sumida en alguna clase de padecimiento, aparte del inconveniente de estar completamente despierta, de no haber sido porque el pintor hubiera dado con la solución de poner a toda la familia de rodillas en el suelo, con las piernas saliéndoles por detrás, como si fueran hormas de zapato. Sobre el grupo, la Virgen, en una especie de diván azul, prometía a la enferma el restablecimiento de su salud. En otro exvoto, aparecía una dama justo en el momento de ser atropellada extramuros por una especie de furgón que parecía un piano de cola. Pero he aquí que aparecía la Virgen: no sé si la aparición sobrenatural había espantado al caballo —un grifo zaíno—, o si esta era invisible para él, pero estaba galopando, de todas formas, sin la menor muestra de reverencia o reparo. En cada una de ellas, en el cielo, estaba pintado Ex voto en letras amarillas mayúsculas.
Aunque las ofrendas votivas no eran ajenas a los templos paganos y se encuentran, sin lugar a dudas, entre los muchos compromisos que se dan entre la religión verdadera y la falsa, cuando la verdadera estaba en su infancia, ojalá que el resto de compromisos fuera tan inofensivo como este. La gratitud y la devoción son virtudes cristianas y un espíritu cristiano agradecido y humilde puede dictar la observancia de esta práctica.
El antiguo palacio papal se halla muy cerca de la catedral: una parte de este es ahora una cárcel común y otra un ruidoso cuartel, mientras que las lúgubres estancias y aposentos, cerrados y vacíos, se burlan de su antiguo esplendor y gloria, como los cuerpos embalsamados de los monarcas. Nosotros no habíamos ido allí para ver los salones oficiales, tampoco los cuarteles de la soldadesca ni la cárcel, aunque sí echamos algo de dinero en una caja que había allí fuera como colecta para los presos. Estos miraban a través de los barrotes de hierro y nos dirigían sus miradas, estirados e impacientes. Fuimos a ver las ruinas de las terribles salas que había ocupado la Inquisición.
Una mujer enjuta, anciana, morena, con un par de ojos negros y brillantes —la prueba de que el mundo no había conjurado al demonio en el interior de ella, aunque había tenido sesenta o setenta años para hacerlo—, salió de la caseta de una de las barracas del cuartel, de la que era guardesa, con unas llaves enormes en las manos y nos indicó el camino que debíamos seguir. De camino nos contó que era funcionaria del Gobierno (concierge du palais apostolique) y que llevaba muchos años en el cargo: había enseñado esas mazmorras a príncipes y era la mejor enseñando esos calabozos. Había vivido en el palacio desde niña, pero, si no recuerdo mal, no había nacido allí: de todos modos no es necesario detenerse mucho en esto. No obstante, nunca he visto a una diablesa tan fiera, diminuta, rápida y con ese destello de energía. Era una especie de llama incandescente e incesante. Su manera de actuar era extremadamente violenta. Cuando hablaba se detenía concienzudamente: daba pisotones en el suelo, nos agarraba con fuerza por los brazos, adoptaba poses, golpeaba con fuerza las paredes con las llaves, para dar énfasis a sus palabras. Unas veces susurraba como si la Inquisición continuara aún ocupando ese lugar, otras daba gritos como si fuera ella la que estuviera en el potro de tortura y, cuando nos acercábamos a un nuevo horror, tenía un modo misterioso de mover el dedo índice, como si fuera una bruja —volvía la cabeza, andaba como a hurtadillas, mientras en su rostro aparecían muecas de horror— que le habría valido, sin que hubieran sido necesarias otras apariciones, para dar vueltas alrededor de la cama de un enfermo durante una fiebre intensa.
Atravesamos el patio, entre grupos de soldados ociosos, y entramos por una cancela que nos abrió este duende femenino. Una vez dentro, ella cerró de nuevo. Nos adentró en un pequeño patio al que hacían aún más pequeño las piedras derrumbadas y los montones de escombros: una parte de estos impedían el paso a un pasadizo subterráneo que antaño comunicaba (o eso decían) con otro castillo que se encuentra en la otra orilla del río. Junto a este patio se hallaba un calabozo —nos plantamos en él en un minuto— en la funesta torre des oubliettes, donde estuvo encarcelado Rienzi,7 encadenado al mismo muro que allí se levanta, pero sin la posibilidad de ver ese cielo que ahora contempla el interior de la mazmorra. Unos pocos pasos más nos condujeron a los cachots,8 en los que confinaban a los prisioneros de la Inquisición durante cuarenta y ocho horas, sin darles comida ni bebida, después de apresarlos, para acabar con sus fuerzas antes de que pasaran a disposición de sus terribles jueces. Allí nunca se ha hecho de día. Siguen siendo celdas muy pequeñas, tapiadas con muros impenetrables y cerradas a cal y canto, absolutamente oscuras, que mantienen unas puertas macizas y acerrojadas como las de antaño.
La bruja se giró del modo que he descrito antes y continuó su paso suavemente hasta llegar a una cámara abovedada, ahora usada como almacén, pero que en otros tiempos fue la capilla del Santo Oficio. El lugar en el que se sentaba el tribunal estaba despejado: daba la sensación de que habían quitado el estrado el día antes. ¿Os imagináis la parábola del buen samaritano pintada en uno de los muros de esta cámara? Pues lo estaba y allí seguirá seguramente.
En la parte superior del implacable muro había unas celdas en las que se escuchaban y anotaban las vacilantes respuestas de los reos. Muchos de ellos habían salido de esa misma celda que acabábamos de visitar —realmente espantosa— y habían caminado por ese mismo pasadizo de piedra: habíamos caminado sobre sus pasos.
Yo estaba mirando todo lo que había a mi alrededor, con el horror que inspira ese lugar, cuando el duende me agarra fuertemente por la muñeca y se lleva a los labios no su dedo huesudo, sino el astil de la llave. Con un golpe, me invita a seguirla, y eso hago. Me conduce a una dependencia contigua: una habitación con un techo en forma de embudo y abierto, en progresiva disminución, a la luz del día. Le pregunto qué es. Ella cruza los brazos. Su mirada, fija, es perversa, espantosa. Le pregunto una segunda vez. Ella mira alrededor para asegurarse de que todo el grupo está allí reunido y se sienta sobre una montaña de piedras. Suelta los brazos y grita, como un demonio: «¡La Salle de la Question!». La Cámara de Tortura. El techo tiene esa forma para sofocar los chillidos de las víctimas. Bruja, bruja, déjanos aquí en silencio, un minuto, para que podamos pensar. ¡Déjanos tranquilos, bruja! Quédate ahí sentada sobre esa pila de escombros, con tus brazos cortos cruzados sobre tus cortas piernas: ahí, solo cinco minutos y luego haz estallar de nuevo tu fuego.
¡Minutos! Ni siquiera segundos ha dado el reloj del palacio cuando se levanta la bruja, con sus ojos llameantes. Se pone en medio de la cámara y comienza a dibujar, moviendo sus brazos quemados por el sol, una rueda de suplicio. «Así giraba —grita—: machacando, machacando, machacando. Una serie interminable de pesados martillos: machacando, machacando, machacando las extremidades del reo. Mirad esa piedra —dice—: era para la tortura de agua.» Borbotea, traga, ínflate, revienta en honor del Redentor! ¡Atragántate con el maldito trapo, hasta dentro de tu cuerpo de infiel, hereje, con cada aliento! Cuando el verdugo lo saca, apestando con los misterios más pequeños de la propia imagen de Dios, que nos tiene por sus siervos escogidos, los que creen de verdad en el Sermón de la Montaña, los discípulos electos de Él, que nunca hizo un milagro excepto para curar, que nunca provocó en un hombre la parálisis, la ceguera, la sordera, la mudez, la locura: ninguna de las aflicciones propias de los hombres; Él, que nunca tendió su santa mano sino para dar reposo y alivio.
«¡Mirad!», grita la harpía. Allí estaba el horno. Allí ponían el hierro al rojo vivo. Esos agujeros eran para sostener la estaca afilada sobre la que colgaban a plomo a los torturados, que pendían del techo con el peso de su cuerpo. «Pero —suspira la bruja—, ¿ha oído el Señor algo sobre esta torre? ¿Sí? Que el Señor venga y vea.»
Un aire frío, impregnado de olor a tierra, cae sobre la cara de Monsieur: ella ha abierto, mientras habla, una rampilla en el muro. Monsieur mira dentro. Abajo hasta el fondo y arriba de una torre abrupta, oscura, elevada: muy terrorífica, muy oscura y muy fría. El torturador de la Inquisición, dice la bruja, asomada al interior y mirando abajo, arrojaba aquí dentro a quienes habían soportado el resto de tormentos. «Mire, Monsieur, ¿ha visto usted las manchas negras en el muro?» Monsieur echa un vistazo de reojo hacia la entusiasta harpía y se da cuenta —y lo hubiera hecho sin la ayuda de ella— de dónde están. «¿De qué son?» «¡De sangre!»





























