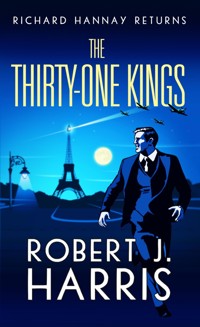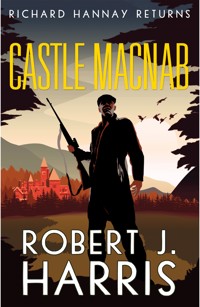Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes
- Sprache: Spanisch
Mientras las bombas alemanas caen sobre Londres, la policía descubre que, además de los nazis, un nuevo terror se adueña de las calles de la capital. Hay un asesino en serie que está replicando con minuciosidad los violentos asesinatos que Jack el Destripador cometió en 1888. Ante la atrocidad de los crímenes y la falta de efectivos a casusa de la guerra, en Scotland Yard se ven obligados a recurrir al detective más famoso del mundo: Sherlock Holmes. Solo él, con la ayuda de su inestimable Watson, es capaz de evitar que el imitador del Destripador consiga completar su sangrienta serie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: A Study In Crimson.
© del texto: Robert J. Harris, 2021.
© de la traducción: Ana Isabel Sánchez Diez, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2022.
REF.: OBFI397
ISBN: 978-84-9187-964-0
ELTALLERDELLLIBRE · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
ACHRISTINEYTOBY, QUETENDRÍANQUEESTARPORAHÍ,
RESOLVIENDOSUSPROPIOSMISTERIOS
PREFACIO
En 1939, la 20th Century Fox estrenó El perro de los Baskerville, una película basada en la novela de sir Arthur Conan Doyle, que se convertiría en un gran éxito. Tras ella, rodaron Sherlock Holmes contra Moriarty, una adaptación de la obra homónima de William Gillette. Aunque la Fox no siguió adelante con la serie, estas películas consolidaron a Basil Rathbone en el papel de Sherlock Holmes y a Nigel Bruce en el de su fiel compañero, el doctor Watson. En la mente del público, la identificación de dichos actores con estos personajes se vio reforzada por un largo serial radiofónico sobre Sherlock Holmes en el que participaron ambos intérpretes. Cuando Universal Pictures dio un paso al frente para negociar un nuevo acuerdo cinematográfico con los herederos de Doyle, se tomó la decisión, con el beneplácito de la familia del autor, de actualizar a los personajes trasladándolos a la época contemporánea, al Londres de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Además de Rathbone y Bruce, otros habituales de la serie fueron Dennis Hoey, que interpretaba a un inspector Lestrade corpulento y campechano, y la actriz escocesa Mary Gordon en el papel de la señora Hudson. La serie comenzó con Sherlock Holmes y la voz del terror, que enfrentaba al detective con unos saboteadores nazis, y la conformaron un total de doce películas que, en conjunto, crearon una de las encarnaciones más populares del detective. Mucha gente sigue considerando a Basil Rathbone como un Sherlock Holmes insuperable que sirve de medida para todas las demás representaciones del personaje. Inspirada en esa serie clásica, esta novela continúa explorando el mundo y las aventuras de una particular versión del gran detective enfrentándolo a un adversario mortífero y astuto. Estamos en septiembre de 1942 y, en las calles sin luz de Londres, el juego comienza una vez más.
PRIMERAPARTE
DEDUCCIÓN
Sherlock Holmes, el inmortal personaje de ficción creado por sir Arthur Conan Doyle, es invencible, inmutable y no tiene edad. Y continúa siendo el maestro del razonamiento deductivo en la solución de importantes problemas.
INTRODUCCIÓNASherlock Holmes y la voz del terrorUniversal Pictures (1942)
1
LADESAPARICIÓNDELADOCTORAMACREADY
Mientras en Londres se desarrollaban los acontecimientos que involucrarían a mi amigo en uno de los misterios más oscuros de su carrera, Sherlock Holmes y yo íbamos camino de Escocia. Fue el 7 de septiembre de 1942, durante el tercer año de la guerra, cuando recibimos una citación urgente de la Oficina de Guerra en la que se nos pedía que nos presentáramos de inmediato en el aeródromo de Croydon. Un coche estaba esperándonos ante nuestros aposentos de Baker Street y, al cabo de una hora, acompañados de un par de maletas hechas a toda prisa, nos encontramos a bordo de un bombardero Lancaster con destino a la base de la Real Fuerza Aérea británica de Kinloss, en el estuario de Moray.
Sentado al lado de Holmes en un banco plegable de la bodega de carga, ambos arrebujados en nuestros respectivos abrigos, reflexioné sobre los numerosos cambios que se habían producido desde la invasión de Polonia por parte de Hitler. Ahora los alimentos y el combustible estaban racionados, los globos de barrera moteaban los cielos de nuestras ciudades costeras y se habían decretado apagones nocturnos forzosos en todo el país para intentar evitar los bombardeos. Todos los recursos industriales importantes se habían desviado hacia el esfuerzo bélico y los recursos humanos se estaban aprovechando de igual manera. Yo había abandonado mi consulta médica privada para ofrecerme voluntario en el Servicio Hospitalario de Emergencias y ahora mis obligaciones en el Hospital Saint Thomas ocupaban gran parte de mi jornada. Del mismo modo, mi amigo Sherlock Holmes dedicaba cada vez menos tiempo a casos privados y más a responder a las llamadas urgentes de nuestro atribulado gobierno. Holmes apenas pronunció palabra tras el despegue. Sus rasgos aguileños mostraban una expresión cerrada que me indicaba que estaba excepcionalmente contrariado, no solo por la inevitable incomodidad, sino por el hecho de tener que alejarse de su piso del 221B de Baker Street. En los últimos tiempos me había dado cuenta de que únicamente parecía estar tranquilo en ese entorno familiar.
Ambos habíamos desempeñado papeles muy diferentes en la Gran Guerra y me pregunto si habríamos superado esa experiencia de haber sabido que, en el futuro, nos esperaba otra conflagración, quizá aún más terrible. Para Holmes, esta nueva arremetida de las hostilidades representaba una ruptura de la propia lógica. Había aplicado todo el poder de su intelecto a poner en orden un mundo que había vuelto a sumirse en un caos indescriptible que no mostraba indicios de remitir.
Yo entendía muy bien que eligiera aislarse en su cómoda guarida, rodeado de los recuerdos de triunfos pasados, de los que sacaba fuerzas. Había que reconocerle el mérito de haber abandonado ese refugio conocido sin vacilar para servir a los intereses de su país. Sin embargo, me daba la sensación de que algún asunto oscuro sobre el que yo solo podía especular le rondaba la cabeza. Alcé la voz por encima del zumbido de los motores en un intento de sacarlo de su retraimiento.
—Es un caso extraordinario, Holmes —comenté—. Un castillo ocupado por algunos de los científicos más importantes del país y una de ellos, una tal doctora MacReady, se desvanece de pronto sin dejar rastro, a todas luces víctima de un secuestro. ¿En qué cree que estarán trabajando?
—Sin duda, en algún nuevo instrumento de muerte —murmuró Holmes sin levantar la vista—. En nuestro informe no se hacía referencia a su naturaleza, por descontado. Estos departamentos gubernamentales están obsesionados con el secretismo. Les confiere un exagerado sentido de su propia importancia.
—Bueno, está claro que esto es algo importante —insistí—. Es evidente que al gobierno le preocupa que la científica desaparecida haya caído en manos enemigas. Y, desde luego, un misterio tan extraordinario resultará digno de sus esfuerzos deductivos.
Holmes contuvo un bufido.
—Watson, ¿cuántas veces debo recordarle que los crímenes extraordinarios son los que invariablemente resultan más sencillos de resolver? Las circunstancias inusuales implican que haya un número limitado y escaso de explicaciones posibles. Es el delito nimio, prosaico, el que supone un desafío: el hurto de una bicicleta, un testamento desaparecido. A menudo desembocan en un laberinto de motivos y métodos.
—¿Y los crímenes de naturaleza extraña?
—Al final lo que subyace a esos crímenes suele ser banal.
Antes de que me diera tiempo a seguir con el debate, el operador de radio salió de la cabina de mando blandiendo un termo enorme y dos tazas de latón.
—¿Les apetece una taza de caldo? —preguntó.
Holmes aceptó el caldo, pero rechazó el ulterior ofrecimiento de un panecillo con queso. Como nos habían sacado de Baker Street a toda prisa, sin darnos la ocasión de desayunar, recibí con alegría sincera ambas cosas y no se me ocurrió quejarme de que el panecillo estuviera algo rancio y el queso supiese a aceite de motor. Para cuando terminé, Holmes se había encerrado de nuevo en su caparazón, así que me conformé con mirar por la ventana.
Una vez que estuvimos al norte de la frontera escocesa, el paisaje fue volviéndose cada vez más abrupto hasta que llegamos a las formidables escarpas de los Cairngorms. Nuestra travesía por encima de las montañas resultó de todo menos sencilla y la tripulación luchó contra los vientos cruzados que se arremolinaban en las cumbres. El trance, sin embargo, duró poco y no tardamos en aterrizar sanos y salvos en Kinloss.
Un elegante Daimler negro estaba aparcado junto a la pista. Cuando salimos del avión, un soldado uniformado y de expresión imperturbable bajó del vehículo y acudió a nuestro encuentro.
—Soy el cabo Paterson —nos informó—. Me envían desde el castillo para recogerlos.
El dejo de su voz nos indicó que era escocés, un hecho enfatizado por la insignia con una cabeza de ciervo que llevaba en la gorra y que lo señalaba como miembro del regimiento de infantería de los Seaforth Highlanders.
Paterson guardó nuestro equipaje en el maletero antes de sentarse al volante. En cuestión de minutos, ya estábamos circulando hacia el oeste por una carretera estrecha, con las aguas del estuario de Moray, bañadas por el sol, destellando a nuestra derecha. Holmes se recostó en su asiento, se sacó una pipa de brezo del bolsillo y se puso a mordisquear la boquilla en silencio. Decidí entablar conversación con nuestro conductor para obtener algo de información previa sobre nuestro destino.
—Bien, cabo —empecé—, supongo que estar asignado a un proyecto tan prestigioso como este es todo un privilegio, dada la obvia importancia que el gobierno le otorga.
—¿Un privilegio? —respondió el soldado con brusquedad—. Yo no lo llamaría así, señor. No me alisté en el ejército para hacer de niñera de una pandilla de cerebritos vestidos con bata de laboratorio. Es tan aburrido que a veces me entran ganas de que los alemanes se lancen en paracaídas sobre nosotros para aliviar el tedio.
No pude evitar levantar la mirada hacia el cielo de forma involuntaria.
—Seguro que hay formas menos peligrosas de distraerse. ¿Jugar al golf, tal vez?
El cabo, al parecer, no era aficionado al gran juego. En cambio, sí dedicó bastante tiempo a ponerme al corriente de los espectaculares avances que el equipo de fútbol de su ciudad, el Albion Rovers, había llevado a cabo en la liga escocesa antes de que la guerra se interpusiera en su camino y el ejército reclutara a la mayoría de sus mejores jugadores.
Al final conseguí reconducir nuestra conversación hacia el tema del castillo de Dunfillan.
—Supongo que la comunidad científica del castillo está tan absorta en su trabajo que no necesita más entretenimiento. ¿Cómo se lleva con ellos?
—No nos relacionamos mucho con los científicos, la verdad —respondió Paterson en tono adusto—. El profesor a cargo, Smithers, es un estirado de tres pares de narices, y los demás no son mucho mejores. No se rebajan siquiera a echar una partida de dardos. Bueno, salvo...
Se interrumpió de repente para frenar ante una barrera custodiada por dos soldados armados de su mismo regimiento, apostados junto a la casa de piedra del guarda. Examinaron nuestra documentación antes de franquearnos el paso al recinto del castillo, que estaba rodeado, hasta donde alcanzaba la vista, por una verja de alambre de espino de dos metros y medio de altura.
Avanzamos por una pista de grava entre extensiones de pinos y sicomoros. A nuestra derecha divisé un estanque —un lago en miniatura, si se me permite denominarlo así—, cuyas márgenes estaban bordeadas de juncos. Al cabo de unos cuatrocientos metros, los árboles dieron paso a un exuberante terreno cubierto de césped y rodeado de arriates de flores en los que habían plantado hortalizas para que sirvieran a un propósito más pragmático. Nada de lo que nos rodeaba invitaba a pensar en la vanguardia de la ciencia moderna, como tampoco lo hizo el propio castillo de Dunfillan cuando apareció ante nuestra vista.
Parecía tener unos quinientos años; las almenas y las torres hablaban de una época en la que los clanes rivales lanzaban incursiones periódicas contra sus vecinos y en la que la casa de un laird era también su fortaleza. Los robustos muros grises y las ventanas enrejadas recordaban más a una prisión que a un laboratorio, y solo las antenas que sobresalían del tejado y los vehículos aparcados a la derecha del camino de entrada nos aseguraban que seguíamos estando en el siglo XX.
Me fijé en que había varios soldados armados con fusiles que patrullaban el terreno y que enderezaban los hombros y aceleraban el paso cuando detectaban la presencia de visitantes. A lo lejos se veían una o dos construcciones externas: una leñera pequeña y lo que una vez debió de ser un establo, aunque ahora se hallaba en un estado de deterioro considerable.
El cabo Paterson detuvo el vehículo en la entrada y se bajó con prontitud para abrirnos las portezuelas traseras. Cuando salimos del coche, las grandes puertas delanteras del castillo se abrieron y una figura vestida con un traje y una pajarita grises, delgada y con aire de intelectual, salió a recibirnos. Empequeñecido por la estructura que se alzaba a su espalda, dio la sensación de encogerse aún más mientras bajaba los desgastados escalones de piedra, parpadeando tras las gafas y levantando una mano para protegerse los ojos de la luz del sol. Era como si el exterior fuera un entorno ajeno a él en el que solo se aventuraba con la mayor de las reticencias.
—Gracias a Dios que han llegado —nos saludó—. Soy el profesor Smithers, el primer oficial científico de esta base. ¿Quién de ustedes es Sherlock Holmes?
Me percaté de que Holmes se había ofendido un poco porque no lo había reconocido.
—Servidor —respondió con brusquedad—. Y este es mi socio, el doctor Watson.
Una vez intercambiados los apretones de manos de rigor, Smithers se dirigió a nuestro conductor.
—Peterson...
—Es Paterson, señor —lo corrigió el cabo.
—Sí, sí, vale, llévese el coche a la parte de atrás y meta dentro las maletas de estos señores. El ama de llaves le dirá dónde dejarlas. Ah, y avise al sargento Ross de que los detectives ya están aquí.
Sin contestar a la orden, Paterson volvió a subirse al coche y se lo llevó hacia la parte trasera del edificio.
—Acompáñenme, acompáñenme —nos urgió el profesor mientras remontaba los peldaños erosionados para dirigirse de nuevo hacia la entrada—. Debemos dejar este asunto resuelto lo antes posible.
Nuestros pasos sobre el suelo de mármol resonaron en el vestíbulo cavernoso. Las paredes con paneles de roble estaban decoradas con escudos de madera y espadas con empuñadura de cesta, así como con unos cuantos cuadros de gaiteros y bestias salvajes. Al fondo del vestíbulo, Smithers nos hizo pasar a una biblioteca grande y bien amueblada. Allí, un grupo de cuatro hombres se enjambró a nuestro alrededor con el entusiasmo de unos escolares que reciben la visita de un jefe de exploradores.
—Sherlock Holmes... Madre mía, ¿quién lo habría dicho?
—Lo he reconocido, señor Holmes, por las fotografías de los periódicos. Parece más alto en persona.
—Y este debe de ser el doctor Watson, el biógrafo del señor Holmes.
—No exactamente —protesté—. De vez en cuando cojo lápiz y papel para compartir con el mundo algunos de los casos que mi amigo se ha resistido a comentar con la prensa.
Smithers hizo callar a sus colegas con una mirada gélida y nos los presentó por orden de edad. El doctor Westercote era una figura gris y larguirucha vestida de tweed. El doctor Bloomhurst era más joven y llevaba unas gruesas gafas tras las que sobresalían unos ojos azules y saltones. El doctor Hatcher era moreno y de piel cetrina y lucía una barba negra bien recortada. Amberson, el menor de los presentes, tenía un rostro redondo coronado por un copete de pelo castaño.
Holmes observó con detenimiento a la compañía.
—Todo un placer conocerles, caballeros. Díganme, ¿cuánto han avanzado en su trabajo de creación de un nuevo torpedo aéreo?
El profesor Smithers se quedó boquiabierto, adoptó una expresión de estupefacción tan horrorizada que cualquiera habría pensado que a Holmes le habían salido un par de cuernos y una cola bifurcada.
—Señor Holmes, ¿có... cómo...? —tartamudeó—. ¿Se ha producido alguna filtración?
—En absoluto —tranquilizó Holmes al azorado científico. Una sombra de diversión le asomó a los labios mientras se explicaba—: El doctor Westercote lleva muchos años introduciendo avances en la guerra submarina, en particular en lo referente a la configuración de los ajustes de rango del último torpedo de la Marina. El doctor Bloomhurst es experto en explosivos, el doctor Hatcher está especializado en estabilización giroscópica y el doctor Amberson es toda una autoridad en aerodinámica, mientras que usted, doctor Smithers, está especializado en sistemas de guía magnética. —Se tomó un momento para contemplar el evidente placer que los científicos habían obtenido del hecho de que conociera su trabajo y luego añadió—: No hace falta mucha imaginación para suponer en qué tipo de proyecto secreto podrían estar trabajando juntos. Confieso que no estoy al tanto de cuál es el área de estudio de la doctora MacReady, pero supongo, por eliminación, que se trata del desarrollo de un nuevo combustible para el arma.
—Vaya, así es —confirmó Westercote—. Es experta en productos petroquímicos y acelerantes. No cabe duda de que el ministerio nos ha enviado al hombre adecuado, señor Holmes.
—Por lo tanto —intervine—, la doctora MacReady es el único componente femenino de todo el grupo de trabajo, ¿no es así?
—Exacto, doctor Watson, la doctora Elspeth MacReady es la única científica a la que dirijo. —Smithers frunció el ceño y se frotó el estómago, como si le hubiera entrado un repentino ataque de dispepsia—. ¡Cómo le supliqué al ministerio que no nos enviara a una mujer! Era evidente que resultaría una influencia perturbadora.
—¿En qué sentido la considera perturbadora? —preguntó Holmes en un tono estudiadamente neutro.
Smithers dejó escapar un bufido de desaprobación.
—Era dada a usar perfume y a canturrear mientras trabajaba. Por la noche, insistía en que nos reuniéramos alrededor del piano para disfrutar de las canciones de Robert Burns, y en una ocasión incluso intentó embarcarnos a todos en un torneo de whist. Todo muy irracional y muy entretenido.
Les lanzó una mirada ominosa a sus colegas, que ahora habían adoptado el aspecto avergonzado de cuatro hombres culpables de haberse confabulado con el enemigo.
—Mi amigo, el doctor Watson, conoce mejor que yo los caprichos de la naturaleza femenina —dijo Holmes—; aun así, no logro comprender cómo ni siquiera la euforia más extrema podría causar la desaparición repentina de un ser humano.
Bloomhurst, con los ojos desorbitados tras las gafas, se inclinó hacia nosotros con un dedo pegado al labio inferior, como si quisiera proteger sus palabras de oídos indiscretos.
—El profesor Smithers me confió una vez que MacReady podría ser una espía infiltrada por el enemigo para retrasar y frustrar nuestros esfuerzos.
—¡Silencio, Bloomhurst! —reprendió Smithers a su colega—. Eso no fue más que una broma y, para colmo, compartida en confianza.
Westercote interpuso su cuerpo larguirucho entre ambos hombres.
—Puede que al señor Holmes le interese que le pongamos al corriente de los detalles del delito en sí, ¿no creen?
—Sí, por supuesto, sigamos adelante —convino Smithers. Se volvió hacia mi amigo y bajó la voz de forma inquietante—. Señor Holmes, hay una palabra que, como científico, me cuesta utilizar, pero todo este asunto es, a simple vista, sencillamente imposible.
2
LAHABITACIÓNVACÍA
Holmes estaba a todas luces intrigado.
—Le agradecería, profesor, que me describiera las circunstancias exactas de la desaparición de la doctora MacReady.
Smithers cerró un instante los ojos para ordenar sus recuerdos.
—Eran justo las once de la noche —comenzó—, la hora a la que suelo retirarme. Me dirigía desde mi laboratorio, que está en la planta baja, hacia mi dormitorio, que está en la tercera, cuando en el rellano del segundo piso me encontré con la doctora MacReady, que también se iba a dormir. Inesperadamente, intentó entablar conversación conmigo y afirmó que sería beneficioso para la moral de nuestro grupo que organizáramos una excursión.
—¿Qué tipo de excursión? —inquirió Holmes.
Smithers puso cara de sentirse atormentado.
—Por más que le sorprenda, una salida de un día al lago Ness. Sugirió que fuéramos a navegar y participáramos en una búsqueda del supuesto monstruo. ¿Se lo puede creer? ¡Menuda tontería! ¡Qué estupidez tan banal! —Negando con la cabeza con aire despectivo, reanudó su relato—: Llegamos al pasillo del tercer piso. Ella y yo lo compartimos con el profesor Amberson, que se había retirado mucho antes. La habitación de la doctora MacReady era la primera puerta a nuestra derecha, seguida de la de Amberson y, por último, de la mía al final del pasillo. Me desentendí del tema con la mayor cortesía de que fui capaz y le deseé buenas noches cuando ya entraba en su habitación. La oí echar el cerrojo tras ella.
—¿Tienen la costumbre de asegurar de esa forma la puerta de los dormitorios? —quiso saber Holmes.
—A veces guardamos documentos confidenciales en nuestras dependencias privadas, señor Holmes, así que, sí, tenemos por norma mantener las habitaciones bien cerradas en todo momento. Todas ellas disponen de una cerradura con su correspondiente llave, así como de un cerrojo de seguridad.
Holmes asimiló la información y le hizo un gesto al científico para que continuara.
—Apenas había agarrado el picaporte de mi dormitorio cuando me sobresaltó un grito procedente de la habitación de la doctora MacReady. Salí corriendo hacia allá de inmediato, golpeé la puerta con los nudillos y le pregunté a gritos si estaba en peligro. Al no obtener respuesta, intenté abrir, pero, tal como esperaba, me encontré la puerta cerrada. Después de volver a llamarla en vano, aporreé la puerta de Amberson y le grité que se despertara.
—Salí corriendo en pijama —intervino Amberson—. El profesor me contó lo que había pasado y me envió a buscar al sargento Ross.
—Supongo que es el procedimiento habitual en una emergencia de esta naturaleza —dijo Holmes.
—Sí, Ross está a cargo de la seguridad —confirmó Smithers—. Bien, le pido que tenga presente, señor Holmes, que durante todo ese tiempo yo seguí llamando y gritando y que en ningún momento perdí la puerta de vista.
Holmes asintió despacio y me di cuenta de que su mente ya se había puesto en marcha.
—A los pocos minutos, Amberson volvió con el sargento Ross y cuatro o cinco de sus hombres. Informé a Ross de la situación con rapidez y me pidió que me apartara. Es un tipo corpulento y arremetió contra la puerta con gran fuerza. Tras tres o cuatro embestidas, la madera se astilló y la puerta cedió. Dentro encontramos...
Holmes levantó una mano para detenerlo.
—Si no le importa, profesor, me gustaría inspeccionar la habitación personalmente.
—Por supuesto —dijo Smithers—, lo acompañaré hasta allí. Bloomhurst, pídale al sargento Ross que se reúna con nosotros en el tercer piso. Amberson, venga conmigo para corroborar los hechos. Los demás pueden volver al trabajo.
El profesor nos condujo de nuevo hasta el vestíbulo y, a continuación, por una ancha escalera que ascendía formando una serie de curvas amplias. Al llegar al primer giro, me sorprendió la visión de un escocés salvaje, armado hasta los dientes, que nos miraba con maldad desde más arriba. Cuando lo observé con más detenimiento, me di cuenta de que no era más que un enorme cuadro colgado en la pared.
—¡Santo cielo! ¡Qué aspecto tan feroz! —exclamé.
—Es un retrato de Dougal el Negro, el séptimo laird —dijo Amberson—. Era un personaje sanguinario que, según la leyenda, decapitaba a cualquiera que entrara en su castillo sin haber sido invitado. De hecho, se rumorea que incluso...
—Sigue apareciéndose en este lugar —lo interrumpió Holmes con desprecio—. Sí, sí, sí. ¿Qué sería de un castillo escocés sin su propio fantasma?
Me percaté de que al joven científico le había molestado que le robaran la oportunidad de deleitarse con una historia espeluznante acerca de lo sobrenatural.
—En serio, Amberson —le espetó Smithers—, debería tener la sensatez de no contemplar esas sandeces supersticiosas.
—En cualquier caso —dijo Holmes—, estamos buscando a un intruso de carne y hueso. Los fantasmas no son pertinentes.
Cuando llegamos a la tercera planta, el profesor nos indicó la primera habitación de la derecha. La puerta colgaba de las bisagras, algo torcida, y la madera astillada del marco demostraba claramente que la habían forzado. El profesor entró encabezando el grupo y encendió la luz del techo, que reveló una habitación espaciosa y bien amueblada.
Justo frente a nosotros, había una ventana cubierta por una cortina opaca para cumplir con la normativa de los apagones nocturnos. Una cama individual, muy bien hecha y con una colcha de tartán, ocupaba la esquina izquierda más alejada. Contra esa misma pared había un armario, mientras que, a la derecha de la ventana, se veían una estantería y un escritorio. Había varias prendas de vestir femeninas desperdigadas por el suelo ante la puerta abierta del cuarto de baño.
Holmes enarcó una ceja.
—Supongo que esa ropa es de la doctora MacReady, ¿me equivoco?
—Cuando entramos en la habitación, la encontramos tirada tal como la ve —confirmó Smithers.
Holmes se agachó y, tras sacarse una pluma del bolsillo, la utilizó para levantar las prendas una por una y examinarlas.
—Una blusa de seda blanca, una falda de tweed Harris —lo oí inventariar en voz muy baja—, una chaqueta de punto del mismo tono de verde y un par de zapatos marrones de tacón bajo, de la talla cuarenta y dos. Interesante.
—Cuando entramos —dijo Smithers—, enseguida nos fijamos en que las prendas exteriores de la doctora MacReady estaban esparcidas por el suelo. La puerta del baño estaba abierta y se oía el ruido del agua corriendo. Durante un momento pensé que tal vez la doctora MacReady se hubiera resbalado en la bañera y se hubiese quedado inconsciente, así que entré en el baño mirando al suelo y la llamé por su nombre. Como no obtuve respuesta, levanté la vista. No había nadie en la bañera.
—Qué extraordinario —murmuré.
—Los dos grifos estaban abiertos —prosiguió Smithers—, así que me agaché para cerrarlos. Cuando miré hacia atrás, vi a Ross junto a la puerta, a mi espalda. En cuanto se percató de que la doctora MacReady había desaparecido, dio órdenes a sus hombres de registrar la casa y los terrenos. El sargento y yo examinamos a fondo la habitación, abrimos el armario y miramos debajo de la cama para asegurarnos de que no había escondite posible.
Holmes pasó por encima de la ropa tirada y entró en el cuarto de baño. Encendió la luz y examinó la bañera, el lavabo y el botiquín.
—¿Dice que el agua estaba corriendo?
—Señor Holmes, mi formación científica no ha sido en vano —declaró Smithers de forma envarada cuando Holmes salió del baño—. He hecho mis propias deducciones y creo que puedo esbozar la secuencia de los hechos.
—Proceda —lo animó Holmes—. Estoy seguro de que resultará esclarecedor.
—Cuando nos despedimos, la doctora MacReady echó la llave y el cerrojo y corrió la cortina opaca sobre la ventana —dijo el profesor—. A continuación, empezó a prepararse un baño y a quitarse la ropa. Fue entonces cuando el intruso salió de su escondite en el armario y la agarró. Ella gritó. Yo llegué corriendo a la puerta y el resto sucedió como ya le he contado.
—Lo cual deja una pregunta fundamental sin respuesta —intervine—. ¿Qué fue de la doctora MacReady y de su secuestrador?
Holmes se acercó a la ventana y apartó la cortina opaca para examinar los barrotes de acero allí fijados. Parecían inamovibles. Se volvió de nuevo hacia Smithers.
—El armario, profesor, ¿estaba abierto o cerrado cuando entró en el dormitorio?
—Estaba cerrado, tal como lo ve ahora. No se ha modificado nada.
Holmes abrió el armario y analizó su contenido. Había blusas, chaquetas, faldas y otras prendas, todas bien colgadas. En el suelo, a un lado, varios pares de zapatos amontonados.
Holmes cerró la puerta del armario.
—¿La bañera estaba desbordada?
—No, habían quitado el tapón.
—¿Lo examinó para determinar si estaba mojado?
—No, no me pareció necesario.
—Sí lo era, sí... —reflexionó Holmes.
Empezó a moverse de forma metódica por la habitación, estudiando las paredes y los muebles con minuciosidad.
Me acerqué al escritorio y observé que la estantería contigua contenía volúmenes de química, libros sobre escalada y una selección de novelas de Scott, Dickens y otros autores. Alguien había sacado de la librería un ejemplar de la famosa obra de Stevenson Secuestrado y lo había dejado sin abrir sobre el escritorio. Se lo señalé a mi amigo.
—¿Qué opina, Holmes? ¿Es un reto planteado por el secuestrador o una petición de ayuda por parte de la víctima?
Holmes apenas le echó un vistazo al libro antes de arrodillarse para inspeccionar el revestimiento de madera de la pared con su lupa.
—Comprenderá, señor Holmes, que esto me sitúa en una posición terrible —dijo Smithers, que se metió las manos en los bolsillos y sacudió la cabeza con agitación—. Como director de estas instalaciones, una violación de la seguridad de este tipo afecta a la imagen de mis capacidades y corro el riesgo de que mi reputación se vea gravemente afectada.
Holmes se enderezó, sacó la pipa y comenzó a llenarla.
—Sí, profesor, entiendo a la perfección que la víctima de todo este asunto es usted. No permitiré que mi preocupación por el bienestar de la doctora MacReady me ciegue a ese hecho.
—Señor Holmes, lamento decirle que no permito fumar dentro del edificio —anunció el profesor Smithers con severidad.
—¿De verdad? —Holmes encendió una cerilla—. Qué afortunado soy, entonces, de no hallarme bajo su autoridad. Ah, este debe de ser el sargento Ross.
Mientras daba la primera calada, salió al pasillo para recibir al hombre fornido y uniformado que había aparecido allí fuera. El sargento medía un metro noventa, tenía el pelo de un rojo intenso y la cara ancha y arrugada.
—Así es, señor —confirmó—. E imagino que ustedes son el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson. ¡Quién iba a pensar que nuestro pequeño problema traería desde Londres a uno de los mejores detectives del país!
—¿A uno de los mejores? —replicó Holmes con brusquedad, herido en su vanidad.
—Se refiere al mejor, sin duda —le señalé al sargento antes de que mi amigo se ofendiera más.
—Ah, sí, como guste, señor —respondió Ross con una sonrisa—. Si le soy sincero, también he sido un gran lector de Sexton Blake. Me crie con sus aventuras.
—Sexton Blake es un personaje de ficción —le recordé de inmediato.
—Sí, tiene razón, supongo —concedió el sargento, que añadió con cierto entusiasmo—, pero es un buen tipo, ¡todo un valiente!
—Bien, en ausencia del señor Blake —dijo Holmes en tono mordaz—, intentaré resolver este misterio sin estrellar un avión ni esquivar una lluvia de balas. Espero que eso no le suponga una decepción.
El sargento dejó escapar una risotada profunda.
—No pretendía ofenderle, señor. ¿Nos ponemos manos a la obra?
Volvimos a la habitación de la doctora MacReady, donde, respondiendo al interrogatorio de Holmes, Ross confirmó la versión de los acontecimientos de la noche anterior que nos había dado el profesor sin permitirse caer en especulaciones. Una vez convencido de que toda la información relevante había quedado expuesta, Smithers se preparó para marcharse.
—Amberson y yo ya nos hemos alejado demasiado tiempo de nuestras investigaciones —sentenció—. Ross, encárguese de que al señor Holmes y el doctor Watson les sirvan una cena adecuada y de que los acompañen a sus respectivas habitaciones, ¿de acuerdo?
—Sí, profesor, me encargaré de ello personalmente —respondió Ross.
Smithers se apartó el humo de la pipa de Holmes de la cara haciendo grandes aspavientos y guio a Amberson por el pasillo hacia las escaleras. Me fijé en que el sargento se quedaba mirando a los científicos con un desprecio burlón hasta que desaparecieron.
—Sargento Ross —dijo Holmes mientras el soldado nos conducía escaleras abajo—, como jefe de seguridad, debe de tener alguna opinión respecto a este inusual asunto.
Ross se frotó la mandíbula prominente y entornó los ojos brillantes.
—No quiero calumniar a nadie, señor Holmes, pero solo cuento con la palabra del profesor Smithers de que la doctora MacReady llegó a entrar en la habitación. No es que ponga en duda su juicio, pero de un tiempo a esta parte está muy alterado.
—¿Y eso a qué se debe?
—Bueno, los de inteligencia nos han advertido que debemos estar atentos porque el enemigo pretende infiltrar a uno de sus agentes en el proyecto. Eso ha puesto al profesor más frenético que a un ratón en una casa llena de gatos.
Se negó a decir nada más. A los pies de la escalera, abrió una puerta y nos hizo un gesto para que entráramos en una espaciosa cocina impregnada de un maravilloso olor a comida.
El genio que la dirigía era la señora Sienkowski, una emigrante polaca que nos sirvió una sustanciosa cena consistente en estofado de cordero acompañado de pan crujiente y una taza de té. Mientras comíamos, Holmes le hizo muchas preguntas acerca de la rutina diaria del castillo y la distribución de las habitaciones. Cuando se refirió a la personalidad de los jefes, la señora Sienkowski refunfuñó con su marcado acento:
—Doctora MacReady nos cae bien. Ella es mujer de verdad y única con corazón de todos. Y, sin embargo, gran profesor quiere deshacerse de ella. No es bueno, no es bueno.
Las habitaciones que nos asignaron tenían una puerta que las comunicaba. La dejamos abierta mientras deshacíamos las maletas y aproveché para airear mis opiniones en presencia de Holmes.
—El profesor Smithers estuvo solo ante la puerta de la doctora MacReady durante al menos un par de minutos —señalé—. ¿Es posible que, dado su antagonismo hacia ella, aprovechara la oportunidad para acabar con su vida?
—¿Para luego deshacerse del cuerpo de tal manera que ahora resulta imposible encontrarlo? —Holmes sacudió la cabeza con brío—. Le pregunto, Watson, ¿a usted le parece un hombre capaz de una acción tan audaz?
—No —confesé—, no lo me lo parece. Entonces, ¿qué opina de la reconstrucción de los hechos que nos ha ofrecido?
Holmes se permitió una breve carcajada.
—El profesor es como un ciego que intenta identificar un elefante.
—Conozco la fábula. Se refiere a que ha agarrado la trompa y por eso cree que el animal es una especie de serpiente.
—Sí. Consideremos el supuesto de que a la doctora MacReady la atacó un intruso que la estaba esperando en la habitación. Para que el profesor Smithers la oyese gritar antes de entrar en su dormitorio, el grito debió de producirse no más de diez segundos después de que ella cerrase la puerta y echara el cerrojo. ¿Bastó con ese tiempo para que la doctora corriera la cortina opaca, abriera los grifos de la bañera y se desvistiese parcialmente? Diría que no.
—Así las cosas, ¿qué debemos pensar de todo esto?
—Todavía no he llegado a ninguna conclusión definitiva, pero las pruebas son muy sugestivas.
—¿Las pruebas? ¿Qué pruebas?
—El hecho de que la ropa colgada en el armario estuviera bien ordenada, pero los zapatos de la parte de abajo estuviesen amontonados, y el de que los grifos de la bañera estuvieran abiertos, pero hubiesen quitado el tapón. Luego está la blusa de la doctora MacReady, que tenía un botón suelto.
—Seguro que como resultado de un forcejeo —indiqué.
Holmes negó con la cabeza.
—Un forcejeo en el que hubieran terminado arrancándole la blusa del cuerpo habría causado un daño considerablemente mayor que un botón suelto. Y luego está la marca de algo gomoso en el revestimiento de madera a la izquierda de la puerta.
—Ninguna de esas cosas me dice nada en absoluto —protesté.
Holmes franqueó la puerta abierta y suspiró.
—Está claro que no. Pero seguro que se ha fijado en el hecho más significativo acerca de la doctora MacReady, ¿verdad?
—¿Se refiere a que es una mujer?
—Me refiero —dijo Holmes con énfasis— a que es escocesa.
—¿Escocesa? ¿Y qué tiene eso que ver con lo ocurrido?
—Tiene muchísimo que ver. No se preocupe, todo quedará aclarado por la mañana.
La habitual reticencia de mi amigo me irritó, y no por primera vez.
—¿Le importaría esclarecérmelo ahora?
—Mi querido colega —dijo al mismo tiempo que cerraba la puerta—, ya lo he hecho.
3
ELRASTRODEMIGASDEPAN
A primera hora de la mañana, me despertó un vigoroso golpeteo en la puerta que comunicaba mi dormitorio con el de Holmes. Mientras intentaba incorporarme sobre las almohadas, la puerta se abrió de golpe y mi amigo entró en la habitación con paso enérgico. Ya estaba vestido y, de cerca, olía a jabón y aceite para el cabello.
—Vamos, Watson —me exhortó con firmeza—, no es el momento de ser perezosos. Los efluvios del desayuno que nos están cocinando hacen que se me crispen las fosas nasales.
Aun a través de la cortina opaca, me di cuenta de que fuera todavía reinaba la oscuridad.
—Holmes —refunfuñé—, es demasiado temprano para desayunar.
—Demasiado temprano para nosotros, pero no para ciertas personas. Venga, hombre. Vístase rápido, le espero fuera.
Y sin más, se fue. Haciendo un esfuerzo, me levanté de la cama, me puse la ropa, me peiné y bajé las escaleras a trompicones. Holmes se paseaba de un lado a otro ante la puerta de entrada, sumido en una impaciencia febril.
Cuando me vio, se llevó un dedo a los labios.
—Guarde silencio y manténgase oculto entre las sombras —me ordenó, y después me indicó que lo siguiera.
Rodeamos el ala norte del castillo hasta llegar a la parte trasera, donde nos agazapamos detrás de un barril para recoger agua de lluvia. Desde aquella posición, me fijé en que Holmes tenía la mirada clavada en una puerta abierta a la altura del sótano. Por los olores que flotaban en el aire, deduje, sin lugar a dudas, que se trataba de la entrada trasera de la cocina. El motivo por el que debíamos espiar los esfuerzos de la señora Sienkowski se me escapaba, y el aroma del desayuno cocinándose en los fogones me despertó un hambre intensa en la boca del estómago.
Holmes tiró de mí con brusquedad para que me escondiera mejor cuando una figura uniformada salió por la puerta y subió con paso firme el pequeño tramo de escaleras que ascendía hasta el nivel del suelo. Enseguida reconocí la silueta corpulenta del sargento Ross. Llevaba una bandeja con un surtido de platos cubiertos. Mientras lo observábamos, se adentró en el bosque circundante.
Holmes se volvió hacia mí con un brillo en los ojos.
—Acompáñeme, Watson, y vaya con cuidado. El sargento Ross es nuestro rastro de migas de pan.
Agachados y corriendo de un matorral a otro, seguimos al sargento hacia los árboles. Era sencillo no perderlo de vista incluso manteniendo una distancia prudencial, ya que Ross no estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultarse. Resultaba evidente que no esperaba que hubiera nadie más en el exterior a esa hora, así que caminaba con despreocupación por un sendero estrecho y serpenteante.
—Holmes, ¿adónde está yendo el sargento? —murmuré.
—¿No lo adivina?
Holmes lo preguntó con verdadera sorpresa.
En un instante, se me ocurrió que lo más seguro era que Ross le estuviera llevando la bandeja del desayuno a la desaparecida doctora MacReady.
Sin aliento, dije:
—¿Insinúa que en realidad el sargento es un agente enemigo? ¿Que raptó a la doctora MacReady y la tiene prisionera en algún rincón de estos mismos terrenos?
Holmes chasqueó la lengua en señal de reproche.
—No insinúo nada de eso. Ya se lo expliqué todo anoche.
—Hizo de todo menos explicármelo —repliqué con cierto ímpetu—. Quizá podría empezar por ese botón medio desprendido de la blusa al que le da tanta importancia.
—Estaba suelto porque la doctora se había quitado la blusa con prisa —señaló Holmes—. Que los zapatos estuvieran tirados sin ton ni son y que solo se hubiera desabrochado la falda parcialmente antes de quitársela son detalles que cuentan la misma historia.
—¿Está diciendo que la doctora MacReady tenía prisa por darse un baño?
—Si su propósito hubiera sido bañarse, habría puesto el tapón antes de abrir los grifos. No, no, la ropa en la puerta del baño y el agua corriendo eran distracciones intencionadas. También hay que tener en cuenta los huecos de la estantería del baño, de la que sin duda se habían retirado unos cuantos artículos de aseo esenciales. En el otro extremo de la habitación estaba la reveladora prueba del armario.
El camino se bifurcó ante nosotros y Ross tomó el ramal de la izquierda. Holmes continuó con su disertación mientras lo seguíamos:
—Watson, usted vio los zapatos amontonados en el armario, que, por lo demás, estaba ordenado. Los habían apartado a un lado para hacerle sitio a un bulto. Luego, por supuesto, la ropa que colgaba de las perchas y los propios zapatos indicaban sin lugar a dudas que la doctora MacReady es una mujer bastante alta.
Estaba desconcertado, pero perseveré:
—¿Y la marca del revestimiento de madera?
—Pertenece a la gruesa suela de goma de una bota. Había alguien escondido detrás de la puerta, muy apretado contra la pared. Desde luego, nada de esto habría sido posible sin la ayuda del sargento Ross y de varios de sus hombres.
—Pero ¿por qué iba Ross a conspirar para hacer desaparecer a la doctora?
—A juzgar por esas preferencias en lo relativo a la lectura que tan fastidiosamente ansioso estaba por compartir con nosotros —dijo Holmes con una mueca de desagrado—, sabemos que tiene cierto gusto por lo aventurero. Tal vez ese fuera el motivo por el que se alistó en el ejército en un principio, pero resulta que ha terminado aquí, encarcelado con un grupo de intelectuales secos y tediosos. Pocas cosas inclinan a un hombre con mayor seguridad hacia la maldad que el aburrimiento.
Sin dejar de seguir al sargento, nos aproximamos al lago que había observado a nuestra llegada. Junto a la orilla, enclavada entre un grupo de sauces, había una construcción de madera en mal estado de conservación que en sus tiempos debió de utilizarse como cobertizo para los botes. Ross se agachó para franquear una puerta baja y desapareció de nuestra vista.
—Anoche me dijo que lo más significativo de la doctora MacReady es que es escocesa —le recordé a Holmes—. ¿Qué quiso decirme con ello?
—Venga, Watson —dijo Holmes, que avanzaba por delante de mí hacia el cobertizo—. Estoy seguro de que se ha dado cuenta de que todos los demás científicos son ingleses y de que los escoceses que los custodian los miran con diversos grados de rechazo. Ella es la única que posee una chispa de vida, la única que se alegra de hacer vida social con los soldados y que, al igual que ellos, le ha tomado una antipatía considerable al oficioso profesor Smithers, sobre todo porque este la desprecia por el mero hecho de ser mujer.
Fue entonces cuando cobré plena conciencia de la trama.
—O sea que, cuando le dijo al profesor Smithers que él era la víctima en todo este asunto, no era una simple ironía.
—En efecto, no lo era —dijo Holmes, que agachó la cabeza para entrar en la casucha.
Cuando lo seguí hasta el interior, vi, sentados en sendos taburetes de madera, al sargento Ross y a una mujer alta y guapa, con el pelo rojizo recogido en un moño apretado.
Ella iba vestida con una camisa de cuadros y unos pantalones de montaña y se había echado una chaqueta de tweedsobre los hombros. Adiviné enseguida que debía de tratarse de la escurridiza doctora Elspeth MacReady. Entre ellos, sobre una caja de madera, descansaba la bandeja, con los cuencos de gachas y un plato de tortas de avena ya destapados. Una tetera hervía en un hornillo cercano.
Ambos hicieron amago de levantarse cuando entramos, pero Holmes les hizo un gesto para que permanecieran sentados.
—No se alarmen, venimos en son de paz —anunció con cordialidad—. Doctora MacReady, entiendo que está usted sana y salva, ¿verdad?
Ross se echó a reír y la doctora MacReady esbozó una sonrisa amplia.
—Señor Holmes —dijo—, supongo que era solo cuestión de tiempo que el detective más famoso del mundo diera con mi guarida. Espero que comprenda que nunca fue mi intención causarle tantas molestias.
—Claro. Se ha tomado muchas molestias para tratarse de una simple broma.
Dio la sensación de que la doctora MacReady se avergonzaba un poco.
—Sí, le pido disculpas. Solo pretendía hacerle pasar un mal rato a Smithers para que se le bajaran un poco los humos. Nunca pensé que el asunto fuera a llegar tan lejos.
—Después de haber conocido brevemente a ese caballero —dijo Holmes con sentimiento—, no puedo por menos que simpatizar con su deseo de restarle altivez.
—Parece que no ha tardado mucho en descubrir la verdad, señor Holmes —dijo el sargento, que sirvió una taza de té para la doctora y otra para él.
—Solo necesité partir de la sencilla conjetura de que la doctora MacReady había tramado su propio secuestro, y entonces todos los detalles encajaron a la perfección —dijo Holmes.