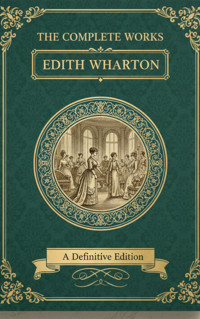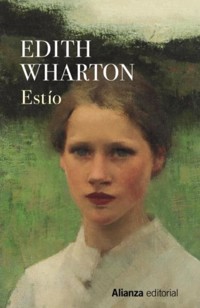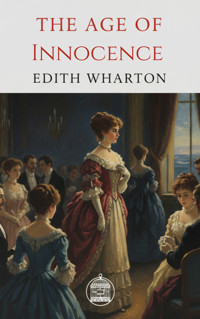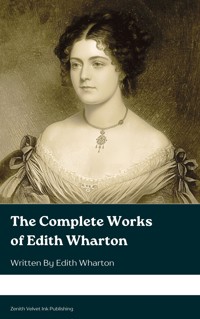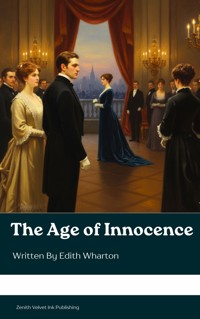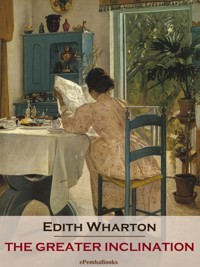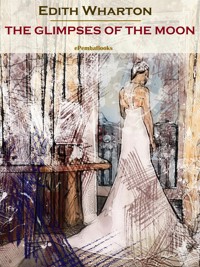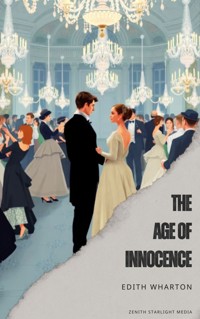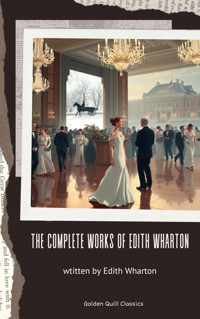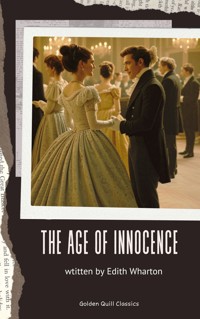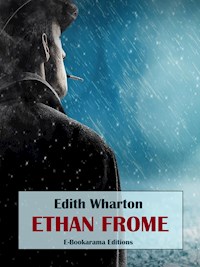
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Ethan Frome", escrita por Edith Wharton en 1911, es una novela cuyo escenario, los pueblos y bosques de Nueva Inglaterra, es toda una tradición de la más distinguida literatura norteamericana (de Hawthorne a Lovecraft) pero una excepción en una novelista esencialmente moderna y urbana como Wharton. Sin embargo, desde su publicación, no dejaría de ser una de sus obras más características, uno de los ejemplos más celebrados de su sensibilidad y de su estilo. Un auténtico clásico norteamericano y una auténtica lección de arte narrativo.
En el pueblo de Starkfield un joven ingeniero permanece durante el invierno por cuestiones de trabajo. La vida allí no es muy entretenida y no hay mucho que hacer pero cuando una mañana nota la presencia de un hombre llamado Ethan Frome enseguida se interesa por este misterioso personaje que acude diariamente a la oficina de correos.
La gente del pueblo no le ofrece demasiada información acerca de su vida con lo cual su interés aumenta pero una noche, durante una gran tormenta tendrá su gran oportunidad para conocerle mejor. Y es que se ve obligado por el temporal a refugiarse en la mismísima casa de Ethan Frome donde comenzará a conocer su historia.
Durante la noche se les ofrecerán todos los detalles de como estando casado Ethan Frome se enamoró de otra persona y en qué medida estará esto relacionado con un gran accidente que le deformó el cuerpo. Una historia de amor imposible que sus protagonistas vivieron de forma oculta.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edith Wharton
Ethan Frome
Tabla de contenidos
ETHAN FROME
Prefacio de la autora
Nota introductoria
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
ETHAN FROME
Edith Wharton
Prefacio de la autora
Había tenido ocasión de conocer algo de la vida en un pueblo de Nueva Inglaterra mucho antes de que estableciera mi hogar en el mismo condado que mi imaginario Starkfield; no obstante, durante los años pasados allí, ciertos aspectos llegaron a serme mucho más familiares.
Incluso antes de aquella iniciación definitiva, sin embargo, ya había advertido, con gran disgusto, que la Nueva Inglaterra de las novelas guardaba escaso parecido, si exceptuamos una vaga semejanza botánica y dialectal, con la abrupta y hermosa región que yo había conocido. Incluso la abundante enumeración de helechos, plantas de jardín y laureles silvestres, y la concienzuda reproducción de lo vernáculo me dejaban con la sensación de que los crestones de granito habían sido, en ambos casos, pasados por alto.
Tal impresión es estrictamente personal y si dejo constancia de ella aquí es porque explica mi novela Ethan Frome y para algunos lectores puede también en gran medida justificarla.
En cuanto a los orígenes de la historia, eso es todo. No hay nada más que decir de ella que tenga algún interés, excepto lo que se refiere a su construcción.
El problema que se me planteaba, tal como lo vi desde el primer momento, era el siguiente: debía ocuparme de un tema cuyo clímax dramático, o si se prefiere su anticlímax, tiene lugar una generación después de los primeros actos de la tragedia. Pero a cualquier lector convencido, como yo siempre lo he estado, de que todos los temas (en el sentido que tiene la palabra para un novelista) contienen implícitamente su forma y dimensiones propias, le habría parecido que este espacio de tiempo forzoso designaba a Ethan Frome como el tema de la novela. Sin embargo, en ningún momento fue ésta mi intención ya que, al mismo tiempo, tenía la impresión de que el tema de mi historia no era de los que permitían introducir demasiadas variaciones. Había que tratarlo sin ambages y de forma concisa, tal como la vida se había presentado siempre a mis protagonistas; cualquier intento de elaborar o complicar sus sentimientos habría falseado necesariamente el conjunto. Ellos, estos personajes, eran, en verdad, mis crestones de granito; sólo que aún estaban a medio emerger del suelo y eran algo más articulados.
Esta incompatibilidad entre tema y proyecto podría haber parecido sugerir, quizá, que mi «situación» debía, a fin de cuentas, desecharse. Todo novelista ha recibido alguna vez la visita de fantasmas insinuadores de buenas situaciones falsas, temas-sirena que atraen su embarcación hacia las rocas; escucha a menudo sus voces y contempla el espejismo que le brindan mientras atraviesa el árido desierto con el que se encuentra siempre a la mitad del camino de cualquier obra que tenga entre manos. Conocía muy bien el canto de estas sirenas y, en más de una ocasión, me había concentrado en mis tareas más enojosas hasta que las sentía alejarse de mis oídos llevándose, quizás, entre sus tules de mil colores, una obra de arte perdida para siempre. Pero no tuve miedo de ellas en el caso de Ethan Frome. Era el primer tema al que me aproximaba con entera confianza en su valor, para mis propósitos, y con una fe relativa de mi capacidad para transmitir al menos una parte de cuanto yo veía en él.
Todo novelista, repito, que se preocupa por su arte, ha tropezado con temas como éstos y se ha sentido fascinado por la dificultad de presentarlos, en todo su realce y al mismo tiempo, sin ornamentos añadidos ni trucos de ropaje o iluminación. Éste era mi cometido si quería contar la historia de Ethan Frome; y todavía creo que mi proyecto de construcción —el cual obtuvo la inmediata e incondicional desaprobación de unos cuantos amigos a quienes se lo comenté con el propósito de tantear sus opiniones— se justificaba de sobra en el caso que nos ocupa. En realidad, tengo la impresión de que si bien es imposible evitar un cierto tono de superficialidad en la historia en la que intervienen gentes refinadas y de personalidad compleja a las que el simple espectador imagina e interpreta gracias a la intervención del novelista, no tiene por qué existir tal inconveniente si el espectador es, él mismo, refinado y la gente a la que interpreta personas sencillas. Si es capaz de ver todo cuanto sucede en torno a ellas, no iremos, ni mucho menos, en contra de la verosimilitud, al permitirle ejercer esta facultad; es bastante natural que actúe como un intermediario comprensivo entre sus personajes rudimentarios y los espíritus más complejos a quienes está tratando de presentarlos. Pero todo ello es bastante evidente, y sólo precisa explicación para aquellos que nunca han considerado la narrativa como un arte de composición.
El verdadero mérito de mi construcción creo que reside en un detalle menor. Debía encontrar el medio de conseguir que mi tragedia, de una manera natural y a la vez descriptiva, llegase a oídos de su narrador. Podía, claro está, haberlo sentado frente a alguna comadre del pueblo que le hubiera servido en bandeja, en pocos segundos, la historia completa, pero al hacer esto habría falseado dos elementos esenciales de mi retrato: en primer lugar, la reticencia profundamente arraigada y la incapacidad de expresarse propias de la gente que yo estaba tratando de describir, y en segundo lugar, el efecto de «redondez» (en el sentido plástico) que se produce al dejar que su historia nos llegue a través de personas tan distintas como Harmon Gow y la señora Ned Hale. Cada uno de mis cronistas contribuye a la narración sólo en la medida en que él o ella son capaces de comprender lo que para ellos es un caso complicado y misterioso; y sólo el narrador de la historia posee la capacidad suficiente para verlo todo, explicarlo de forma sencilla y situarlo en el lugar que le corresponde entre sus otras y más importantes categorías.
No pretendo que se me reconozca originalidad alguna por haber seguido un método del cual La Grande Bretêche y The Ring and the Book me habían brindado un magnífico ejemplo. Mi único mérito consiste, quizá, en haber intuido que el procedimiento allí empleado podía también aplicarse a mi modesta historia.
He escrito este breve análisis —el primero publicado hasta ahora sobre uno de mis libros— porque como introducción de un autor a su obra, creo que lo único que puede tener algún interés para el lector es la explicación de por qué decidió escribir la obra en cuestión y de los motivos que le llevaron a elegir una determinada forma y no otra en el momento de dar cuerpo a su obra. Estos objetivos principales, los únicos que pueden establecerse explícitamente, debe sentirlos el artista de forma casi instintiva y obrar sobre ellos antes de que en su creación se introduzca ese algo más, imponderable, que hace que la vida circule por ella y que durante algún tiempo la preserva de la decadencia.
Nota introductoria
Esta historia me la contaron, fragmentariamente, varias personas y, como suele suceder en tales casos, cada vez era una historia distinta.
Si conoce usted Starkfield, Massachussetts, sabrá dónde está la oficina de correos. Si conoce la oficina de correos, tiene que haber visto subir hasta allí a Ethan Frome, soltar las riendas de su bayo de hundido lomo y cruzar cansinamente el suelo de ladrillo hasta la columnata blanca: y seguro que alguna vez se ha preguntado quién es.
Fue allí donde le vi por primera vez, hace ya varios años, y la verdad es que me impresionó mucho su aspecto. Todavía era el personaje más sorprendente de Starkfield, pese a ser ya sólo una ruina de hombre. No era su elevada estatura lo que le hacía destacar, pues los «nativos» se diferenciaban claramente por su flaca altura de las gentes de origen extranjero, más bajas y achaparradas: era aquel aspecto vigoroso e indiferente, pese a una cojera que frenaba cada uno de sus pasos como el tirón de una cadena. Había algo lúgubre e inabordable en su rostro y estaba tan tieso y canoso que le tomé por un viejo y me sorprendí mucho al enterarme de que no tenía más de cincuenta y dos años. Me lo dijo Harmon Gow, que había conducido la diligencia de Bettsbridge a Starkfield en los tiempos en que aún no había ferrocarril y que conocía la crónica de todas las familias del trayecto.
—Está así desde el accidente; y de eso hará veinticuatro años el próximo febrero —me dijo Harmon, en medio de evocadoras pausas.
El «accidente» (según supe por el mismo informador), además de dibujar aquella cicatriz roja en su frente, le había acortado y paralizado el lado derecho, por lo que le costaba un visible esfuerzo dar los pocos pasos que mediaban entre su buggy y la ventanilla de la oficina de correos. Solía venir de su granja todos los días hacia el mediodía, y como ésa era la hora en que yo iba a por el correo, solía cruzármelo en el porche o hacer cola con él mientras esperábamos los movimientos de la mano distribuidora del otro lado de la rejilla. Observé que, pese a acudir tan puntualmente, no solía recibir más que un ejemplar del Bettsbridge Eagle, que se guardaba sin mirarlo en un bolsillo astroso. Pero de vez en cuando, el encargado de correos le entregaba un sobre dirigido a la señora Zenobia (o señora Zeena) Frome, que normalmente llevaba en la esquina superior izquierda, muy visible, la dirección de algún fabricante de medicamentos y el nombre del producto. Ethan Frome guardaba estos documentos también sin mirarlos en el bolsillo, como si estuviera demasiado acostumbrado a ellos para interesarse por su número y variedad, y se iba, con un silencioso cabeceo de despedida al encargado de correos.
En Starkfield todo el mundo le conocía, ofreciéndole un saludo acorde con su actitud seria. Pero se respetaba su carácter taciturno y sólo raras veces le salía al paso uno de los más viejos del lugar para cruzar con él unas palabras. Cuando sucedía esto, él escuchaba tranquilamente, los ojos azules clavados en la cara de su interlocutor, y contestaba en tono tan quedo que yo nunca conseguía captar sus palabras; luego volvía a subir torpemente a su buggy, tomaba las riendas con la mano izquierda y se alejaba lentamente hacia su granja.
—¿Fue un accidente muy grave? —le pregunté a Harmon, viendo alejarse a Frome, y pensando qué gallarda debía resultar aquella cabeza enjuta y atezada, con su mata de pelo claro, asentada en aquellos hombros vigorosos, antes de que se encogiesen y se deformasen.
—Fue horrible —me confirmó mi informador—. Más que suficiente para matar a cualquier hombre. Pero los Frome son duros. Ethan llegará a los cien.
—¡Dios santo! —exclamé.
En aquel momento, Ethan Frome, tras subir a su asiento, se había inclinado para comprobar la estabilidad de una caja de madera (también tenía la etiqueta de un farmacéutico) que había colocado en la parte posterior del buggy y vi su cara tal como debía ser cuando se creía solo.
—¿Dice que va a llegar a los cien ese hombre? ¡Si parece ya muerto y en el infierno!
Harmon sacó un trozo de tabaco del bolsillo, cortó un pedazo y se lo metió en la correosa bolsa del carrillo.
—Creo que ha pasado demasiados inviernos en Starkfield. Los listos se van, casi todos.
—¿Por qué no lo hizo él?
—Alguien tenía que quedarse y ayudar a los viejos. Nunca hubo nadie más que él en la casa. Primero su padre…; luego su madre…, más tarde su mujer.
—¿Y luego el accidente?
Harmon rio sardónicamente.
—Eso es. Después de eso tuvo que quedarse.
—Comprendo. Y desde entonces, ¿han tenido que cuidarle?
Harmon se pasó el tabaco al otro carrillo, pensativo.
—Bueno, en cuanto a eso…, yo creo que Ethan es el que se ha cuidado siempre de los demás.
Aunque Harmon Gow explicó la historia según sus alcances intelectuales y morales, había vacíos patentes entre los datos que daba, y tuve la sensación de que en esos vacíos de la historia era donde residía su significado más profundo. Pero hubo una frase que se me grabó en la memoria y que fue el núcleo alrededor del cual agrupé mis deducciones posteriores: «Creo que ha pasado demasiados inviernos en Starkfield».
Antes de concluir mi estancia allí, ya sabía yo bien lo que significaba esto. Y, sin embargo, había llegado ya en la época degenerada del autobús, la bicicleta y el servicio de entrega rural, cuando eran más fáciles las comunicaciones entre las aldeas montañesas dispersas, cuando las poblaciones mayores de los valles, como Bettsbridge y Shadd’s Falls, tenían bibliotecas, teatro y salas de la YMCA a las que podían bajar a divertirse los jóvenes montañeses. Pero cuando cayó el invierno sobre Starkfield, y el pueblo quedó cubierto de una capa de nieve que los pálidos cielos renovaban interminablemente, empecé a comprender cómo debía haber sido allí la vida (o su negación más bien) cuando Ethan Frome era joven.
Mis patronos me habían enviado allí para un trabajo relacionado con la gran central eléctrica de Corbury Junction, y una prolongada huelga de carpinteros había retrasado tanto el trabajo que me vi anclado en Starkfield (el lugar habitable más próximo) casi todo el invierno. Durante la primera parte de mi estancia allí, me había sorprendido el contraste entre la vitalidad del clima y lo mortecino de la comunidad. Día tras día, pasadas ya las nieves de diciembre, un deslumbrante cielo azul derramaba torrentes de luz y aire sobre el paisaje blanco que los devolvía con fulgor aún más intenso. Parecía lógico suponer que aquella atmósfera avivase las emociones, además de la sangre; pero no parecía producir otro cambio que el de amortiguar aún más el lento ritmo de Starkfield. Después, cuando comprobé que a esta fase de claridad translúcida seguían largos períodos de frío sin sol, cuando las tormentas de febrero plantaron sus blancas tiendas en aquel pueblo leal y la caballería impetuosa de los vientos de marzo cargó apoyándolas, empecé a comprender por qué Starkfield salía de su asedio de seis meses como guarnición rendida por el hambre que capitulase sin condiciones. Veinte años atrás debía haber muchos menos medios de resistencia, y el enemigo debía dominar casi todas las líneas de comunicación entre las poblaciones bloqueadas. Y considerando todo esto, comprendí la fuerza siniestra de la frase de Harmon: «Los listos se van, casi todos». Mas, siendo así, ¿qué combinación de obstáculos, fuera cual fuese, había logrado impedir marcharse a un hombre como Ethan Frome?
Durante mi estancia en Starkfield me alojé con una viuda de mediana edad, a quien se conocía familiarmente como la señora de Ned Hale. El padre de la señora Hale había sido el abogado del pueblo de la anterior generación, y «la casa del abogado Varnum», donde aún vivía mi casera con su madre, era la mansión más notable del pueblo. Se alzaba a un extremo de la calle principal, y su pórtico clásico y sus ventanas de paños pequeños daban a un caminito enlosado que conducía, entre abetos noruegos, al blanco y esbelto campanario de la iglesia congregacionista. Era evidente la decadencia de los Varnum, pero las dos mujeres hacían lo posible por mantener un aire digno y respetable. Y la señora Hale, sobre todo, mostraba un lánguido refinamiento, muy acorde con su casa, rancia y antigua.
En la «mejor sala» de la casa, con su tapicería de crin negra y su caoba, débilmente iluminada por una gorgoteante lámpara Carcel, escuché, velada tras velada, otra versión más matizada y sutil de la crónica de Starkfield. La señora de Ned Hale no se sentía ni se fingía socialmente superior a la gente que la rodeaba, pero el azar de una sensibilidad más delicada y algo más de cultura habían creado entre ella y sus vecinos justo la separación suficiente para que pudiera juzgarles con cierto distanciamiento. No era reacia a ejercitar esta facultad, y yo confiaba en conseguir que me proporcionara los datos que faltaban de la historia de Ethan Frome, o, más bien, una clave de su carácter que me permitiera coordinar los datos que ya conocía. Su cabeza era un almacén de anécdotas inocuas y cualquier pregunta sobre sus conocidos hacía brotar todo un cúmulo de datos; mas, ante el tema de Ethan Frome, se mostró inesperadamente reservada. No había en su reserva indicio alguno de aversión; advertí sólo una resistencia insuperable a hablar de él o de sus asuntos, un grave «Sí, les conocía a los dos…, fue horrible…» parecía ser la máxima concesión que su congoja podía hacer a mi curiosidad.
Tan marcado fue el cambio de actitud e implicaba tales honduras de triste iniciación que, con cierto temor a resultar impertinente, planteé de nuevo el caso a mi oráculo del pueblo, a Harmon Gow; pero a pesar de mi interés, no conseguí sacarle gran cosa.