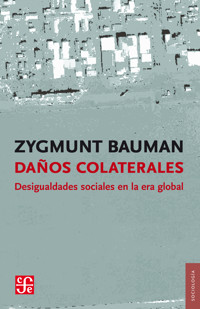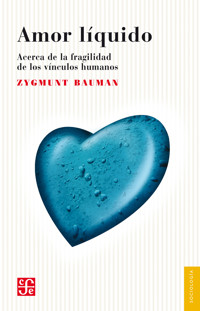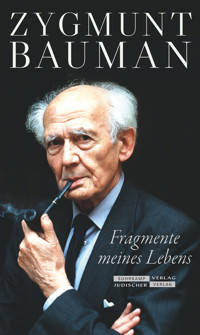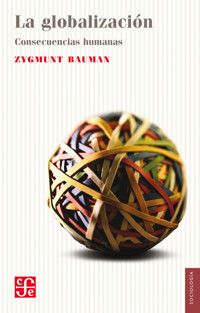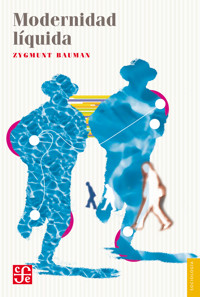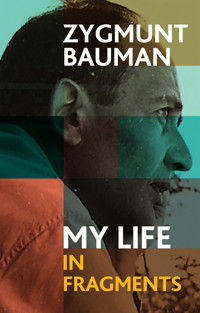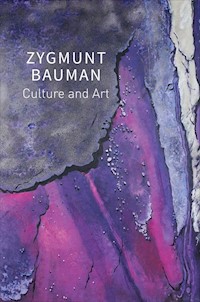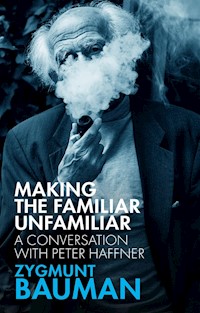Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología y política
- Sprache: Spanisch
En el "mundo líquido" que hizo a Bauman tan famoso, donde las verdades absolutas se han desvanecido y las normas tradicionales han perdido mucha de su fuerza, este libro nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo podemos ser éticos sin reglas absolutas? ¿Cómo entender el bien y el mal sin perder de vista la flexibilidad que nos hace únicos y libres? Con un estilo claro y provocador, el autor explora la responsabilidad individual en una sociedad marcada por la incertidumbre y, sin caer en el relativismo ni en la tiranía, nos desafía a replantear nuestro papel en la construcción de un mundo más justo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bauman, Zygmunt
Ética posmoderna / Zygmunt Bauman ; trad. de Bertha Ruiz de la Concha. – 2ª ed. – México : Siglo XXI Editores, 2025
296 p. ; 14 × 21 cm. – (Colec. Sociología y política)
Título original: Postmodern Ethics
ISBN: 978-607-03-1478-0
1. Ética moderna – Siglo XX 2. Posmodernismo 3. Ética I. Ser. II. t.
LC BJ319 B38218eDewey 170 B3473etítulo original: postmodern ethics
© 1993, zygmunt bauman, publicado por blackwell, reino unido y eua © 2025, siglo xxi editores, s. a. de c. v.
primera edición, 2005 segunda edición, 2025
ilustración de portada: donovan garcía
isbn: 978-607-03-1478-0 isbn-e: 978-607-03-1480-3
INTRODUCCIÓN: LA MORALIDAD EN LAS PERSPECTIVAS MODERNA Y POSMODERNA
Nada representa mejor a los seres destrozados que un montón de añicos.
RAINER MARIA RILKE
Tal como se indica en el título, el presente libro es un estudio sobre ética posmoderna, no sobre moralidad posmoderna.
Lo segundo, si lo intentara, consistiría en realizar un inventario posiblemente amplio de los problemas morales que hombres y mujeres del mundo posmoderno intentan resolver: problemas que eran desconocidos o pasaban inadvertidos para generaciones anteriores, así como antiguos problemas —ampliamente investigados en el pasado— con nuevas facetas. Y no son pocos ambos tipos de problemas, ya que la “agenda moral” de nuestros días abunda en temas que los estudiosos de temas éticos del pasado apenas tocaron, y con razón, ya que entonces no se articulaban como parte de la experiencia humana. Basta mencionar, en el plano de la vida cotidiana, los diversos problemas morales que surgen de la situación actual en cuanto a relaciones de pareja, sexualidad y relaciones familiares, notorias por su indeterminación institucional, flexibilidad, mutabilidad y fragilidad; o bien la gran cantidad de “tradiciones”, algunas que sobreviven contra todo lo esperado, y otras que han resucitado o se han inventado, que se disputan la lealtad de los individuos y reclaman autoridad para guiar la conducta individual, aun sin esperanza de establecer una jerarquía comúnmente acordada de normas y valores que salvaría a sus destinatarios de la molesta tarea de hacer sus propias elecciones. O, en el otro extremo, el contexto global de la vida contemporánea, donde podríamos mencionar riesgos de una magnitud insospechada, en verdad cataclísmica, que surgen del entrecruzamiento de propósitos parciales y unilaterales, y cuya profundidad no puede preverse ni pasarse por alto en un momento en que las acciones se planean debido a la manera como están estructuradas.
Aun cuando estos problemas aparecen reiteradamente en este estudio, sólo sirven de fondo para señalar el pensamiento ético de la época posmoderna contemporánea. Se abordan como el contexto de experiencia en el cual se forma la perspectiva específicamente posmoderna relativa a la moralidad. Y es la manera como estos problemas se ven y adquieren importancia desde la perspectiva de la ética posmoderna lo que constituye el objeto de la presente investigación.
El verdadero tema de este estudio es la perspectiva posmoderna en sí. El planteamiento principal del libro es que, como resultado de que la era moderna haya llegado a su etapa autocrítica, autodenigrante y, en muchos sentidos, autodesmanteladora (proceso que el concepto de “posmodernidad” pretende abordar y transmitir), los diversos caminos que antes seguían las teorías éticas (aunque no las preocupaciones morales de los tiempos modernos) acabaron por volverse cada vez más una especie de callejón sin salida, aunque también abrían la posibilidad de una comprensión radicalmente novedosa de los fenómenos morales.
Cualquier lector que esté familiarizado con “textos posmodernos” y análisis vigentes sobre la posmodernidad observará de inmediato que esta interpretación de la “revolución” posmoderna de la ética es contenciosa y, por ende, de ninguna manera la única posible. Lo que ha llegado a asociarse con el enfoque posmoderno de la moralidad es la celebración de la “debacle de lo ético”, la sustitución de la estética por la ética y la consiguiente “emancipación última”. La ética se denigra o se considera una de las restricciones típicas de la modernidad, cuyas cadenas finalmente han sido rotas y echadas al basurero de la historia; los grilletes antes considerados necesarios son ahora claramente superfluos: una ilusión sin la cual pueden vivir perfectamente el hombre y la mujer actuales. Si necesitáramos un ejemplo de semejante interpretación de la “revolución ética posmoderna”, pocas cosas peores hay que el estudio recientemente publicado de Gilles Lipovetsky, Le Crépuscule du devoir [El crepúsculo del deber, Barcelona, Anagrama, 1998]. Lipovetsky, renombrado bardo de la “liberación posmoderna”, autor de “La era del vacío” y “El imperio de lo efímero” sugiere que finalmente hemos entrado en la época de l’après devoir, una época posdeóntica, en la cual nuestra conducta se ha liberado de los últimos vestigios de los opresivos “deberes infinitos”, “mandamientos” y “obligaciones absolutas”. En nuestros tiempos, se ha deslegitimado la idea de autosacrificio; la gente ya no se siente perseguida ni está dispuesta a hacer un esfuerzo por alcanzar ideales morales ni defender valores morales; los políticos han acabado con las utopías y los idealistas de ayer se han convertido en pragmáticos. El más universal de nuestros eslóganes es “sin exceso”. Vivimos en la era del individualismo más puro y de la búsqueda de la buena vida, limitada solamente por la exigencia de tolerancia (siempre y cuando vaya acompañada de un individualismo autocelebratorio y sin escrúpulos, la tolerancia sólo puede expresarse como indiferencia). La época “posterior al deber” admite apenas un vestigio de moralidad, una moralidad “minimalista”; situación totalmente novedosa, de acuerdo con Lipovetsky, quien nos insta a aplaudir su llegada y regocijarnos por la libertad que ha traído.
Lipovetsky, al igual que muchos otros teóricos posmodernos, comete el doble error de representar el tema de investigación como un recurso de investigación; lo que debería explicarse como aquello que explica. Describir conductas prevalecientes no significa hacer un juicio moral; los dos procedimientos son tan diferentes en los tiempos posmodernos como lo eran en la época anterior al posmodernismo. Si la descripción de Lipovetsky es correcta y hoy nos enfrentamos a una vida social absuelta de preocupaciones morales, si el “es” puro ya no se guía por un “debería ser”, si la interrelación social está desvinculada de obligaciones y deberes, entonces la tarea del sociólogo es buscar cómo se ha “destituido” la norma moral del arsenal de armas antes desplegadas por la sociedad en su lucha por la autorreproducción. Si sucede que los sociólogos pertenecen a la corriente crítica del pensamiento social, su tarea tampoco terminará en ese punto, pues sin duda se rehusarían a aceptar que algo está bien solamente porque existe; tampoco darían por un hecho que lo que hacen los seres humanos es sólo lo que piensan que hacen o cómo narran lo que han hecho.
El presente estudio supone que la importancia de la posmodernidad reside, precisamente, en la oportunidad que ofrece al sociólogo crítico de llevar a cabo la investigación antes mencionada a un punto más avanzado que nunca. La modernidad tiene la extraña capacidad de minimizar el autoanálisis; envuelve los mecanismos de autorreproducción en un velo de ilusión sin el cual dichos mecanismos, siendo lo que son, no podrían funcionar adecuadamente. La modernidad debió, entonces, ponerse metas no alcanzables con el propósito de alcanzar lo que le fuera posible. La “perspectiva posmoderna” a la que este estudio se refiere significa ante todo que se arranca la máscara de la ilusión y se reconocen como falsas ciertas pretensiones y objetivos que no pueden alcanzarse y que, de hecho, no es deseable alcanzar. Una esperanza guía este estudio: que en estas condiciones puedan hacerse visibles las fuentes de fuerza moral que se encontraban ocultas en la filosofía ética moderna y en la práctica política, y que se comprendan las razones de su pasada invisibilidad. Como resultado, las posibilidades de “moralización” de la vida social podrían, quizá, mejorarse. Faltaría ver si el tiempo de la posmodernidad pasará a la historia como el ocaso o el renacimiento de la moralidad.
Sugiero que la novedad del enfoque posmoderno de la ética consiste, ante todo, no en hacer a un lado las preocupaciones morales modernas características, sino en rechazar las formas modernas típicas de abordar los problemas morales; esto es, responder a los retos morales con normas coercitivas en la práctica política, así como la búsqueda filosófica de absolutos, universales y sustentos de la teoría. Los grandes problemas éticos —derechos humanos, justicia social, equilibrio entre la cooperación pacífica y la autoafirmación— no han perdido vigencia; únicamente es necesario verlos y abordarlos de manera novedosa.
Si lo “moral” pudo diferenciarse como el aspecto del pensamiento, el sentimiento y la acción humanos que atañe a la distinción entre lo “correcto” y lo “incorrecto”, éste fue en gran medida el logro de la época moderna. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, se apreció poca diferencia entre normas ahora estrictamente independientes de conducta humana, tales como “utilidad”, “verdad”, “belleza”, “propiedad”. Conforme al modo de vida “tradicional”, pocas veces observado a la distancia y, por ende, pocas veces objeto de reflexión, todo parecía flotar en el mismo nivel de importancia; se pesaba en la misma balanza de lo “correcto” frente a lo “incorrecto”. Todas las formas y maneras, en todos sus aspectos, se consideraban validadas por poderes que ni la mente ni el capricho humanos podrían cuestionar: la vida era el producto de la creación divina y estaba vigilada por la divina providencia; el libre albedrío, si es que existía, sólo podía significar —como insistía San Agustín y la Iglesia repetía una y otra vez— la libertad de elegir el mal sobre el bien, esto es, infringir los mandamientos impuestos por Dios, apartarse del recto modo de vivir, tal como Dios lo había ordenado, y cualquier cosa que visiblemente se alejara de la costumbre se consideraba una infracción. Por otra parte, estar en lo correcto no era una elección sino, por el contrario, evitar la elección y seguir la forma de vida habitual. Todo ello cambió con el relajamiento gradual de la tradición (en términos sociológicos, de la supervisión y el manejo estrechos y ubicuos, aunque difusos, de la conducta individual por parte de la comunidad), y la creciente pluralidad de contextos mutuamente autónomos en los que se manejaba la vida de un número cada vez mayor de hombres y mujeres. En otras palabras, cuando se otorgó a estos hombres y mujeres el rango de individuos —dotados de identidad aún no dada, o apenas esbozada— y se enfrentó, por ende, la necesidad de “construirlos” y, en el proceso, de hacer elecciones.
Son las acciones las que se deben elegir, las acciones que se han elegido entre varias que podrían elegirse pero que no fueron elegidas las que es necesario ponderar, medir y evaluar. La evaluación es una parte indispensable de la elección, de la decisión; es la necesidad que sienten los seres humanos en tanto tomadores de decisiones, y en la que rara vez reflexionan aquellos que únicamente actúan por hábito. No obstante, una vez que se trata de evaluar, resulta evidente que lo “útil” no necesariamente es “bueno”, ni lo “bello”, “verdadero”. Una vez que se cuestiona el criterio de evaluación, las “dimensiones” para la medición comienzan a ramificarse y a crecer en direcciones cada vez más distantes entre sí. El “camino correcto”, antes único e indivisible, comienza a dividirse en “razonable desde el punto de vista económico”, “estéticamente agradable”, “moralmente adecuado”. Las acciones pueden ser correctas, en un sentido, y equivocadas en otro. ¿Qué acción debería medirse conforme a un criterio determinado? Y si se aplican diversos criterios, ¿cuál deberá tener prioridad?
Encontramos en Max Weber —quien más que ningún otro pensador definió la agenda para nuestra discusión sobre la experiencia moderna— dos narrativas irreconciliables desde un punto de vista lógico sobre el nacimiento de la modernidad. Por una parte, nos dice que la modernidad comenzó con la separación entre el hogar y la empresa, un divorcio que en principio podría evitar el peligro de adoptar criterios contradictorios respecto de la eficiencia y el lucro —muy adecuados para un negocio— y las normas morales de compartir y querer —adecuadas para la vida familiar, tan cargada de aspectos emocionales— que continuamente se encontraban en el mismo terreno; esto dejaba al tomador de decisiones en una posición eternamente ambivalente. Por otra parte, Weber nos dice que los reformadores protestantes se convirtieron, de buen o mal grado, en los pioneros de la vida moderna precisamente porque insistían en que la “honestidad es la mejor política”, que la vida en su totalidad está cargada de significados morales y que, cualquier cosa que hagamos, en cualquier campo de la vida, tiene una importancia moral; afirma que, de hecho, crearon una ética que abarcaba todo y rechazaba tajantemente dejar fuera cualquier aspecto de la vida. Sin duda, observamos una contradicción lógica entre ambas versiones; no obstante, contrario a la lógica, no necesariamente significa que una de ellas sea falsa. El punto es precisamente que la vida moderna no se apega al “uno u otro” de la lógica. La contradicción refleja fielmente el choque genuino entre tendencias igualmente poderosas en la sociedad moderna; una sociedad “moderna” que intenta, constantemente aunque en vano, “abarcar lo inabarcable”, sustituir la diversidad por la uniformidad y la ambivalencia por un orden coherente y transparente, y que al intentar hacerlo genera sin cesar un número mayor de divisiones, diversidad y ambivalencia que aquel del que ha logrado deshacerse.
Con frecuencia, oímos que las personas se volvieron individualistas, preocupadas por sí mismas y egoístas con el advenimiento de la modernidad, ya que se hicieron ateos y perdieron la fe en los “dogmas religiosos”. El egoísmo del individuo moderno es, conforme a esta historia, un producto de la secularización, y únicamente puede repararse resucitando el credo religioso o una idea que, aunque seglar, logre abarcar tanto como las grandes religiones, que disfrutaban de un dominio casi absoluto antes de ser agredidas y erosionadas por el escepticismo moderno. En realidad, deberíamos ver la relación en el orden inverso: debido a que los acontecimientos modernos arrojaron a hombres y mujeres a la condición de individuos —fragmentando su vida, dividida en varias metas y funciones apenas relacionadas, que debían llevar a cabo en un contexto diferente y conforme a una pragmática distinta—, la idea “abarcadora” de una visión unitaria del mundo resultó poco útil y difícilmente logró captar su imaginación.
Por ello, legisladores y pensadores modernos consideraron que la moralidad, más que ser un “rasgo natural” de la vida humana, es algo que necesita diseñarse e inyectarse a la conducta humana. Y por ello intentaron componer e imponer una ética unitaria y abarcadora; esto es, un código de reglas morales cohesivo que pudiera enseñarse a la gente y que se la obligara a obedecer. También es la razón de que sus esfuerzos por lograrlo hayan resultado vanos (aun cuando, mientras menos éxito tenían, con más empeño lo intentaban). Creían que el vacío creado por la ahora extinta o ineficiente supervisión moral de la Iglesia debía y podía llenarse con una serie de reglas racionales meticulosamente armonizadas: que la razón lograría lo que ya no conseguía la fe; que con los ojos abiertos y la pasión en calma, los seres humanos regularían sus relaciones incluso mejor —de manera más “civilizada”, pacífica y racional— que en los tiempos cuando, “cegados” por la fe, permitían que sus emociones salvajes se desbocaran. De acuerdo con esta convicción, continuamente se intentaba construir un código moral que, sin esconderse ya tras los mandamientos de Dios, proclamara a voz en cuello haber sido “hecha por el hombre” y, pese a ello (o quizá, gracias a ello), fuera abrazada y obedecida por todos los seres humanos racionales. Por otra parte, la búsqueda nunca concluyó tras el “arreglo racional de convivencia humana”, una serie de leyes y una sociedad concebidos de manera tal que los individuos, si bien dejados a su libre albedrío y a hacer sus elecciones, preferentemente elegirían lo correcto y bueno en vez de lo incorrecto y malo.
Podríamos decir que aun cuando la circunstancia existencial de hombres y mujeres en las condiciones de la vida moderna era notoriamente distinta de lo que había sido antes, la vieja suposición —que el libre albedrío sólo se manifiesta en las elecciones equivocadas, que la libertad, si no se mantiene a raya, siempre cae en el libertinaje y, por ende, es, o podría convertirse, en enemigo del bien— siguió predominando en la mente de los filósofos y en la práctica de los legisladores. La suposición tácita —y virtualmente sin excepciones— del pensamiento ético moderno y de la práctica que recomendaba era que, al dejar al individuo en libertad —y, forjado en las condiciones modernas, no podía sino ser libre— debería impedírsele utilizarla para hacer el mal. Lo anterior no resulta sorprendente: si las cosas se ven “desde arriba”, como lo hacen aquellos responsables de “manejar la sociedad”, los guardianes del “bien común”, la libertad individual es sin duda un motivo de preocupación. Resulta sospechosa desde el principio, debido a la absoluta impredecibilidad de sus consecuencias y por ser una fuente constante de inestabilidad; de hecho, es un elemento de caos que debe frenarse si se quiere tener y asegurar el orden. Y la visión de filósofos y gobernantes no podría ser otra que la “perspectiva desde arriba”, la visión de quienes tienen la tarea de legislar el orden y frenar el caos. Conforme a esa visión —asegurar que los individuos libres actúen de manera correcta— era necesario poner en práctica algún tipo de coacción. Sus impulsos inconvenientes y potencialmente perversos debían frenarse desde el interior o desde el exterior; ya fuera por los propios actores, mediante el ejercicio de su “mejor juicio” (suprimiendo sus instintos con ayuda de sus facultades racionales), o bien exponiéndolos a presiones externas racionalmente diseñadas, que se encargaría de asegurarles que “el mal no paga”, con lo cual, por lo general, se los desalentaría de hacerlo.
Ambas vías estaban, en realidad, íntimamente vinculadas. Si los individuos carecieran de facultades racionales, no reaccionarían de manera adecuada a estímulos y alicientes externos, y los intentos por manipular recompensas y castigos, por más hábiles e ingeniosos, serían en vano. Desarrollar la capacidad de juicio individual (entrenar a los individuos a ver qué los beneficia y perseguir dicho beneficio una vez que lo vieron) y administrar los riesgos de tal manera que la búsqueda del interés individual instara a obedecer el orden que los legisladores deseaban instaurar debían considerarse como condicionantes y complementos: únicamente tenían sentido juntos. No obstante, potencialmente estaban en pugna. “Desde arriba”, el juicio individual nunca parecería del todo confiable, sencillamente por el hecho de ser individual y por sustentarse en una autoridad ajena a la de los guardianes y portavoces del orden. Y los individuos con una verdadera autonomía de juicio posiblemente resentirían y resistirían la interferencia, tan sólo por ser una interferencia. La autonomía de los individuos racionales y la heteronomía de la administración racional no podían separarse, aunque tampoco podían cohabitar en paz. Estaban vinculadas para bien o para mal, destinadas a chocar y pelear incesantemente, sin la posibilidad de alcanzar una paz duradera. El conflicto que su cercanía nunca dejó de generar siguió sedimentando, en un extremo, la tendencia anárquica de rebelarse contra las reglas por considerarlas una opresión y, en el otro, la visión totalitaria que resultaba una tentación para los guardianes del “bien común”.
Esta situación aporética (“aporía”: brevemente, contradicción que no puede superarse, que resulta en un conflicto sin solución) debía seguir siendo el destino de la sociedad moderna, un artificio reconocido como “hecho por el hombre”, cuya marca indeleble de modernidad era no admitir que ese destino era irreparable. Una característica de la modernidad, quizá la definitoria, era que la aporía debía reducirse a un conflicto aún no resuelto pero que, en principio, podía resolverse; una molestia temporal, una imperfección residual en el camino de la perfección, una reliquia de la sinrazón en la vía del gobierno de la razón, un lapso momentáneo de la razón que pronto se rectificaría, un signo de ignorancia aún no superada de los “más aptos” con respecto a los intereses individuales y comunes. Un esfuerzo más, un logro más de la razón, y se alcanzaría la armonía para nunca más perderla. La modernidad sabía que estaba herida de muerte, pero pensaba que la herida era curable. Por ende, nunca dejó de buscar paliativos. Podríamos decir que siguió siendo “modernidad” en tanto se rehusó a abandonar esta creencia y a hacer el esfuerzo. La modernidad se refiere a la solución de un conflicto y a no admitir contradicciones, salvo en el caso de conflictos que están a punto de resolverse.
El pensamiento ético moderno, en colaboración con la legislación moderna, se abrió paso a una solución tan radical bajo la doble bandera de la universalidad y los fundamentos.
En la práctica, los legisladores consideraban que la universalidad era la regla sin excepción de un grupo de leyes que prevalecían en un determinado territorio sobre el cual se extendía su soberanía. Los filósofos definían la universalidad como una característica de prescripciones éticas que obligaban a cada ser humano —tan sólo por ser humano— a reconocerla como válida y aceptarla como obligatoria. Ambas universalidades se guiñaban el ojo sin llegar a una verdadera fusión. No obstante, cooperaban, de manera cercana y fructífera, aun sin existir un contrato firmado y guardado en los archivos o en las bibliotecas universitarias. Las prácticas (o intenciones) coercitivas de los legisladores para lograr la uniformidad proporcionaron el “sustento epistemológico” sobre el que los filósofos construirían sus modelos universales de naturaleza humana, y el que los filósofos lograran “naturalizar” el artificio cultural (o más bien administrativo) de los legisladores ayudó a representar el modelo legalmente construido del sujeto-estado como la personificación y el epítome del destino humano.
Conforme a la práctica de los legisladores, los fundamentos consistían en los poderes coercitivos del estado, que hacían posible la obediencia a las reglas. La regla estaba “bien fundamentada” ya que se apoyaba en dichos poderes, y la fundamentación se reforzaba con la eficacia del apoyo. Para los filósofos, una regla bien fundamentada era aquella que creían, o estaban convencidas de seguir, por una u otra razón las personas que se esperaba que la siguieran. “Bien fundamentadas” se consideraban las reglas que ofrecían una respuesta convincente a la pregunta, “¿por qué debo obedecerlas?” Y dicha fundamentación resultaba imperiosa, ya que individuos autónomos que enfrentaban diversas exigencias de carácter legal y ético generalmente hacían esa pregunta, sobre todo, “¿y por qué debo ser moral?” De cualquier manera, tanto filósofos como legisladores se esperaban esta pregunta, ya que ambos pensaban o actuaban conforme al mismo supuesto de que las reglas buenas son las diseñadas de manera artificial, conforme a la misma premisa de que los individuos, cuando se los deja en libertad, no necesariamente se apegarán a las reglas buenas sin un poco de guía, y conforme al mismo principio de que para actuar con moralidad, los individuos deben primero aceptar las reglas de conducta moral, lo que no sucedería si no se los persuadiera de que actuar moralmente es más agradable que actuar sin moral, y que las reglas que se les pide aceptar de hecho mencionan explícitamente lo que significa una conducta moral. Una vez más, como en el caso de la universalidad, las dos versiones de “fundamentos”, aun sin mezclarse, se complementaban. La creencia popular de que las reglas están bien justificadas facilitaría la tarea de las agencias coercitivas, en tanto que la presión incesante de las sanciones legales inyectaría vida en las venas secas del argumento filosófico.
En general, la búsqueda perseverante e incesante de reglas que “funcionen” y fundamentos que “no se tambaleen” se inspiró en la fe en la factibilidad y el triunfo del proyecto humanista. Una sociedad libre de contradicciones inamovibles, una sociedad que señala un camino —como lo hace la lógica— únicamente para corregir soluciones, podría construirse con el tiempo y la buena voluntad. Puede, y debe, encontrarse la idea correcta y el argumento final. Ante una fe semejante, los dedos quemados no dolerían demasiado, no habría situaciones extremas y el fracaso de las esperanzas de ayer alentaría a los exploradores a realizar un esfuerzo mayor. Se demostraría que cualquier supuesta receta “a prueba de tontos” es equivocada, y por ende se rechazaría, aunque no la búsqueda misma de una receta verdaderamente a prueba de tontos que, en última instancia, pondría fin a una búsqueda posterior. En otras palabras, el pensamiento y la práctica moral de la modernidad estaban animadas por la creencia en la posibilidad de un código ético no ambivalente y no aporético. Quizás aún no se haya encontrado ese código, aunque seguramente está por aparecer, si no de inmediato, en el futuro cercano.
La incredulidad en esa posibilidad es justamente lo posmoderno, “pos” no en sentido “cronológico” (de desplazar y sustituir la modernidad, de nacer al momento en que la modernidad termina y se desvanece, de hacer imposible la visión moderna una vez que queda indefensa), sino en el sentido de que a manera de conclusión, de mera premonición, los esfuerzos que la modernidad ha realizado durante tanto tiempo estaban desviados, erigidos sobre bases falsas y destinados, tarde o temprano, a agotarse. En otras palabras, que sin lugar a duda, la propia modernidad demostrará (si aún no lo ha hecho) su imposibilidad, lo vano de sus esperanzas y el desperdicio de esfuerzos. El código ético a prueba de tontos —con fundamentos universales e inamovibles— nunca se encontrará y, después de habernos quemado los dedos con demasiada frecuencia, ahora sabemos lo que no sabíamos entonces, cuando nos embarcamos en ese viaje de exploración: que una moral no aporética, no ambivalente, una ética universal y con “fundamentos objetivos” es una imposibilidad práctica, quizás incluso un oxímoron, una contradicción,
Explorar las consecuencias de esta crítica posmoderna a las ambiciones modernas constituye el tema medular del presente estudio.
Sugiero que las siguientes son las marcas de la condición moral, tal como aparecen una vez contempladas desde la perspectiva posmoderna.
1. Las afirmaciones, contradictorias, aunque por lo general hechas con igual convicción: “El ser humano es esencialmente bueno, y únicamente debe ser guiado para actuar de acuerdo con su naturaleza” y “El ser humano es esencialmente malo, y debe impedírsele actuar conforme a sus impulsos” son equivocadas. En realidad, el ser humano es ambivalente en términos morales y la ambivalencia reside en el corazón de la “escena primaria” de la interacción humana. Los arreglos sociales posteriores —instituciones apoyadas por el poder así como reglas y deberes racionalmente articulados y ponderados— esgrimen esa ambivalencia como el elemento medular a la vez que intentan limpiarla de su pecado original de ser una ambivalencia. Los esfuerzos posteriores fueron ineficaces o exacerbaron el mal que querían desarmar. Debido a la estructura primaria de la convivencia humana, una moralidad no ambivalente es una imposibilidad existencial. Ningún código ético lógicamente coherente puede “adaptarse” a la condición esencialmente ambivalente de la moralidad, como tampoco ésta puede ser “desbancada” por la racionalidad; cuando mucho, puede silenciarla y paralizarla, propiciando tal vez que las oportunidades de “hacer el bien” no se fortalezcan, sino que se debiliten más que en otras circunstancias. Por consiguiente, no puede garantizarse una conducta moral, al menos no con contextos mejor diseñados para la acción humana ni con motivos de acción humana mejor formados. Necesitamos aprender a vivir sin estas garantías, conscientes de que éstas jamás podrán darse; que una sociedad perfecta, al igual que un ser humano perfecto, no es una posibilidad viable, y que los intentos por demostrar lo contrario no sólo resultan en más crueldad sino, ciertamente, en menos moralidad.
2. Los fenómenos morales son esencialmente “no racionales”. Únicamente son morales en tanto preceden la consideración de propósito y el cálculo de pérdidas y ganancias, por lo cual no se ajustan al esquema de “los medios justifican el fin”. Asimismo, escapan a cualquier explicación en términos de utilidad o servicio que puedan proporcionar o se pretenda que proporcionen al sujeto moral, al grupo o a la causa. No son regulares, repetitivos, monótonos y predecibles y, por ende, no pueden representarse como una guía de reglas. Y es sobre todo por esta razón que no pueden ser abarcadas por ningún “código ético”. La ética se amolda al patrón de la ley. Tal como hace la ley, intenta definir las acciones “propias” e “impropias” en situaciones que califica. Se fija para sí el ideal (rara vez, si acaso, alcanzado en la práctica) de maquinar definiciones exhaustivas y claras que deriven en reglas nítidas para elegir entre lo propio y lo impropio, sin dejar ninguna zona gris de ambivalencia e interpretaciones múltiples. En otras palabras, supone que, para cada situación, una elección puede y debe decretarse como buena, en oposición a numerosas malas. Así, al actuar en cualquier situación, puede ser racional en tanto que los actores son —como deberían ser— también racionales. No obstante, esta suposición deja de lado lo que es propiamente moral en la moralidad. Desplaza los fenómenos morales del ámbito de la autonomía personal al de la heteronomía apoyada en el poder. Sustituye el conocimiento de reglas aprendidas por el yo moral formado en la responsabilidad. Coloca la responsabilidad en los legisladores y guardianes del código, mientras que anteriormente había responsabilidad con el Otro y con la autoconciencia moral, el contexto en el que se adopta una postura moral.
3. La moralidad es incurablemente aporética. Pocas elecciones (y sólo aquellas relativamente triviales y de menor importancia existencial) son claramente buenas. La mayoría de las elecciones morales se hacen entre impulsos contradictorios. Lo más importante, sin embargo, es que virtualmente cualquier impulso moral, si se deja actuar plenamente, tiene consecuencias inmorales (de manera característica, el impulso de preocuparse por el Otro, llevado al extremo, conduce a la aniquilación de la autonomía del Otro, a la dominación y la opresión). No obstante, ningún impulso moral puede instrumentarse a menos que el actor moral se proponga seriamente hacer un esfuerzo al límite. El yo moral se mueve, siente y actúa en el contexto de la ambivalencia y es acosado por la incertidumbre. De ahí que la situación moral libre de ambigüedades únicamente tenga la existencia utópica del horizonte quizás indispensable y el estímulo de un yo moral, pero no un objetivo realista de práctica ética. Pocas veces los actos morales provocan una satisfacción completa; la responsabilidad que guía a la persona moral siempre se adelanta a lo que se ha hecho o puede hacerse. No obstante los esfuerzos en contrario, la incertidumbre forzosamente debe acompañar la condición del yo moral. De hecho, podríamos reconocer al yo moral por la incertidumbre en torno a si ha hecho todo lo que debería hacerse.
4. La moralidad no es universal. Esta afirmación no necesariamente avala el relativismo moral, expresado en la proposición frecuentemente manifestada y en apariencia similar: que cualquier moralidad es una costumbre local —y temporal—; que lo que es moral en un lugar y momento dados seguramente será despreciado en otro, y que por ende todo tipo de conductas morales practicadas hasta ahora suelen ser relativas a un determinado momento y lugar, afectadas por los caprichos de historias locales o tribales y por invenciones culturales. Por lo general, esa proposición suele relacionarse con una amonestación en contra de comparar moralidades y, sobre todo, en contra de cualquier análisis de otras que no sean las fuentes meramente accidentales y contingentes de la moralidad. Argumentaré en contra de esta visión de moralidad claramente relativista y, a fin de cuentas, nihilista. La aseveración de que la “moralidad no es universal”, tal como aparece en este libro, tiene un significado distinto: se opone a la versión concreta de universalismo moral que, en la época moderna, se convirtió en una declaración apenas disfrazada del intento de promover la Gleichschaltung, esto es, una ardua campaña para aplastar las diferencias y, sobre todo, eliminar las fuentes “salvajes” —autónomas, estridentes e incontroladas— de juicio moral. Aun cuando se reconoce la presente diversidad de creencias morales y acciones promovidas desde las instituciones, así como la pasada y persistente variedad de posturas morales individuales, el pensamiento y la práctica modernos la consideraban una abominación y un reto, e intentaron superarla. Pero no lo hicieron de manera abierta, no en el nombre de ampliar el código ético preferido a pueblos que viven conforme a códigos diferentes y estrechando el control sobre pueblos ya dominados, sino subrepticiamente, en el nombre de una única ética humana que suplantaría cualquier distorsión local. Estos esfuerzos, tal como lo vemos ahora, no podrían tomar otra forma que la sustitución de reglas éticas heterónomas, impuestas desde afuera, por la responsabilidad autónoma del yo moral (lo cual significa nada menos que la incapacitación, incluso la destrucción del yo moral). Por consiguiente, su efecto no es tanto la “universalización de la moralidad” como el silenciamiento del impulso moral y la canalización de la capacidad moral hacia metas socialmente designadas que podrían incluir y, de hecho incluyen, propósitos inmorales.
5. Desde la perspectiva del “orden racional”, la moralidad es y será irracional. Para cualquier totalidad social que insiste en la uniformidad y en la acción disciplinada y coordinada, la terca y resistente autonomía del yo moral resulta un escándalo. Desde la mesa de control de la sociedad, se considera el germen del caos y la anarquía dentro del orden; el límite exterior permitido a la razón (o a sus autodesignados portavoces y agentes), para diseñar e instrumentar lo que se haya proclamado como el arreglo “perfecto” de la convivencia humana. Los impulsos morales son, no obstante, un recurso indispensable para la administración de cualquiera de estos arreglos “existentes”; suministran la materia prima de la sociabilidad y del compromiso con los demás, en los cuales se forman todos los órdenes sociales. Tienen que ser, por ende, domesticados, restringidos y explotados, más que suprimidos y proscritos. De ahí la ambivalencia endémica con la que las administraciones sociales tratan al yo moral: el yo moral necesita cultivarse sin que se le dé rienda suelta; debe podarse constantemente para que mantenga la forma deseada, sin sofocar su crecimiento ni secar su vitalidad. La administración social de la moralidad es una operación compleja y delicada que no puede sino precipitar más ambivalencia de la que logra eliminar.
6. Dado el efecto ambiguo de los esfuerzos sociales en la legislación ética, cabría suponer que la responsabilidad moral —ser para el Otro antes que estar con el Otro— es la primera realidad del ser, un punto de partida más que un producto de la sociedad. Antecede cualquier compromiso con el Otro, ya sea por medio del conocimiento, la evaluación, el sufrimiento o la acción. Por ello no tiene un “fundamento”, causa o factor determinante. Y por la misma razón por la que su existencia no puede ser manipulada, la necesidad de su presencia tampoco resulta convincente. A falta de un fundamento, la pregunta “¿cuánto es posible?” carece de sentido cuando se trata de la moralidad, ya que le pide a ésta que se justifique cuando no tiene una excusa, ya que precede el surgimiento del contexto social dentro del cual los términos para las justificaciones y excusas aparecen y tienen sentido. La pregunta exige que la moralidad muestre su certificado de origen, pero no existe un ser antes que el yo moral, ya que la moralidad es la presencia última, no determinada; de hecho, un acto de creación ex nihilo, si es que puede haberlo. Esta pregunta, por último, supone tácitamente que la responsabilidad moral es un misterio contrario a la razón, que los yos no podrían ser “normalmente” morales salvo por alguna causa especial y poderosa; que para ser morales, los yos deben primero sacrificar o cercenar alguna parte de ellos; la más común, la premisa de que dado que la acción moral es extrañamente generosa, el elemento sacrificado es el interés propio. Esto supone que ser para el Otro más que para uno mismo es “contrario a la naturaleza”; y que las dos modalidades de ser están en oposición. No obstante, la responsabilidad moral es precisamente el acto de autoconstitución. El sacrificio, si es que lo hay, ocurre en el camino que va del yo moral al yo social; del “ser para” a “estar con”. Transcurrieron siglos de discurso legal sustentado en el poder y la indoctrinación filosófica para que lo opuesto resultara evidente.
7. A partir de lo anterior, podemos afirmar que, contrario tanto a la opinión popular como al triunfalismo de “todo se vale” de ciertos autores posmodernistas, la perspectiva posmoderna sobre los fenómenos morales no revela el relativismo de la moralidad. Tampoco debe abogar por el “no puede hacerse nada” frente a una variedad en apariencia irreductible de códigos éticos, ni recomendarlo. Más bien sería lo contrario. Las sociedades modernas practican un parroquialismo moral bajo la máscara de promover la ética universal. Al exponer la incongruencia fundamental entre cualquier código ético apoyado en el poder, por una parte, y la condición infinitamente compleja del yo moral, por la otra, y al dejar clara la falsedad de la pretensión social de ser el autor último y el único guardián confiable de la moralidad, la perspectiva posmoderna demuestra la relatividad de los códigos éticos y de las prácticas morales que recomiendan o apoyan, como el desenlace del parroquialismo político de los códigos éticos que pretenden ser universales, mas no así de la condición moral “no codificada” y de la conducta moral que denunciaron como parroquial. Son los códigos éticos los que están plagados de relativismo, y esa plaga no es sino la reflexión o el sedimento del parroquialismo tribal de los poderes institucionales que usurparon la autoridad ética. Superar la variedad extendiendo el alcance de un determinado poder institucional, político o cultural (como exigían al unísono los luchadores modernos en contra del relativismo moral) sólo puede llevar a sustituir aún más la ética por la moralidad, el código por el yo moral, la heteronomía por la autonomía. Lo que ha logrado la perspectiva posmoderna al rechazar las profecías de la inminente llegada de la universalidad apoyada en el poder es romper el grueso velo del mito para llegar a la condición moral común que antecede los efectos diversificadores de la administración social de la capacidad moral, sin mencionar la necesidad sentida de una “universalización” administrada de manera similar. Cabría pensar en una unidad moral que abarque a toda la humanidad, quizá no como el producto final de la globalización del dominio de los poderes políticos con pretensiones éticas, sino como el horizonte utópico de la deconstrucción de afirmaciones tales como “después de mí el diluvio” que hacen los estados-nación, las naciones en busca del estado, las comunidades tradicionales y aquéllas en busca de una tradición, tribus y neotribus, así como sus portavoces y profetas designados y autodesignados; como la perspectiva remota (y, por ende, utópica) de la emancipación del yo moral autónomo y la reivindicación de su responsabilidad moral; como un prospecto de yo moral que ve hacia adelante, sin caer en la tentación de escapar de la inherente e incurable ambivalencia en que esa responsabilidad lo arroja y que se ha convertido en su sino, y que sigue esperando convertirse en su destino.
A lo largo del libro, se analizarán estos temas, en cada capítulo desde un ángulo diferente. Cabe advertir al lector que como resultado de este análisis no surgirá un código ético, como tampoco podría contemplarse ningún código ético a la luz de lo que se desarrollará en el camino. El tipo de comprensión para la condición del yo moral que concede el punto de vista posmoderno difícilmente facilitará la vida moral. A lo más que puede aspirar es a hacerla un poco más moral.
1. RESPONSABILIDAD MORAL, REGLAS ÉTICAS
Si el mundo natural está regido por el destino y la casualidad, y el mundo técnico por la racionalidad y la entropía, el mundo social no puede sinoexistir en el temor y el estremecimiento.
DANIEL BELL
Es cierto que cuanto más necesitamos ciertas cosas, más difícil es conseguirlas. E indudablemente esto se aplica a las reglas éticas comúnmente acordadas, las cuales cabría esperar que también sean comúnmente observadas; reglas que podrían guiar nuestra conducta con los otros —la nuestra hacia los otros y, simultáneamente, la de los otros hacia nosotros— para sentirnos seguros en la presencia de los demás, ayudarnos mutuamente, cooperar de manera pacífica y obtener de la presencia de los demás un placer libre de temor y de sospecha.
Todos los días nos percatamos de la urgente necesidad de tales reglas. En nuestras actividades cotidianas, pocas veces encontramos (por lo menos, la mayoría de nosotros) una naturaleza no domesticada en su estado prístino, no maleado ni moldeado por la fuerza; rara vez encontramos artefactos técnicos que no sean cajas negras estrechamente selladas con sencillas instrucciones de operación. No obstante, vivimos y actuamos en compañía de una multitud aparentemente interminable de seres humanos, vistos o adivinados, conocidos y desconocidos, cuya vida y acciones dependen de lo que hacemos y, a su vez, influyen en lo que hacemos, en lo que podemos hacer y deberíamos hacer; todo ello de maneras que no comprendemos ni podemos anticipar.1 Con semejante vida, el conocimiento y la capacidad moral son necesarios con más frecuencia y urgencia que el conocimiento de las “leyes de la naturaleza” o las habilidades técnicas. Empero, no sabemos dónde obtenerlas, y en caso de que estén disponibles en algún lado, es difícil que confiemos en ellas ciegamente. Como dijo Hans Jonas, uno de los observadores más profundos de nuestro predicamento moral actual, “nunca hubo tanto poder aunado a tan poca guía para usarlo... Tenemos la mayor necesidad de sabiduría cuando menos creemos en ella”.2
Esta discrepancia entre oferta y demanda es, en esencia, lo que se ha descrito recientemente como la “crisis ética de la posmodernidad”. Muchos dirían que la crisis data de tiempo atrás, y que más bien debería llamársele la “crisis ética de la época moderna”. Pero al margen del nombre, la crisis tiene dimensiones prácticas y teóricas.
INCERTIDUMBRE MORAL
Una de las dimensiones prácticas de la crisis deriva de la magnitud del poder que tenemos. Lo que hagamos nosotros u otros puede tener consecuencias de largo alcance y duración, que posiblemente no veamos directamente ni podamos predecir con claridad. Entre los hechos y su desenlace hay una gran distancia —tanto temporal como espacial— que es imposible imaginar con nuestra capacidad de percepción común; por ello, difícilmente podemos medir la calidad de nuestras acciones conforme a un inventario de sus efectos.3 Lo que nosotros u otros hagamos tendrá “efectos secundarios”, “consecuencias inadvertidas”, que podrían sofocar cualquier buena intención y provocar desastres y sufrimiento que nadie desearía ni adivinaría; más aún, podría afectar a personas a las que nunca conoceremos, por lejos que viajemos o mucho que vivamos. Podríamos perjudicarlas (o ellas perjudicarnos) inadvertidamente, por ignorancia más que por intención, sin que nadie en particular desee un mal, actúe de mala fe o pueda ser acusado de conducirse en contra de la moral. Es imposible que abarquemos la escala de consecuencias que podrían derivarse de nuestras acciones con la imaginación moral que tenemos. También resultan impotentes las pocas pero probadas y confiables reglas éticas que hemos heredado del pasado y nos enseñaron a obedecer. Después de todo, nos dicen cómo acercarnos a las personas y cómo decidir qué acciones son buenas (y por ende, deberíamos hacer) y cuáles son malas (y deberíamos evitar), dependiendo de sus efectos visibles y predecibles en ellas. Pero ni siquiera si cumpliéramos las reglas con el mayor escrúpulo y todos los que nos rodean las observaran podríamos estar seguros de evitar consecuencias desastrosas. Sencillamente, nuestras herramientas técnicas —el código de conducta moral, el conjunto de reglas que seguimos— no fueron hechas a la medida de nuestro poder actual.
La rigurosa división del trabajo, la experiencia y las funciones requeridas en nuestra época (y de las cuales se siente tan orgullosa) desembocan en otra dimensión práctica: básicamente cualquier cosa que hagamos involucra a muchas personas, cada una de las cuales desempeña una pequeña parte de la tarea general. De hecho, la cantidad de personas involucradas es tan enorme que nadie podría adjudicarse, con razón y convicción (ni podría asignársele a nadie) la “autoría” (o la responsabilidad) del resultado final: un pecado sin pecadores, un delito sin delincuentes, una culpa sin culpables. La responsabilidad del resultado flota, por así decirlo, sin encontrar su refugio natural. O, más bien, la culpa está tan extendida que ni el más sincero escrutinio de la propia conciencia ni el arrepentimiento de cualesquiera de los “actores parciales” lograría cambiar mucho el estado final de las cosas. Debido a esta impotencia, muchos acabamos por creer en la “vanidad de los esfuerzos humanos” y por considerarla una razón válida para no realizar un escrutinio propio ni estar dispuestos a saldar cuentas.
Más aún, el trabajo que realizamos durante nuestra vida está dividido en muchas tareas pequeñas, cada una realizada en un lugar diferente, entre personas distintas, en momentos diversos. Nuestra presencia en cada uno de estos escenarios es tan fragmentada como la tarea misma. En cada escenario desempeñamos un “papel”, uno de los tantos que tenemos, pero ninguno parece atrapar “nuestra totalidad”, y ninguno es idéntico a lo que “verdaderamente somos” como individuos “íntegros” y “únicos”. En tanto individuos, somos insustituibles, mas no como actores de cualesquiera de nuestros diversos papeles. Cada papel viene con su descripción adjunta, que estipula exactamente qué trabajo debemos realizar, cuándo y cómo. Cualquier persona que conozca la descripción y domine las habilidades que el trabajo requiere, puede hacerlo. Por consiguiente, no habría un cambio mayor si yo, el actor de un papel específico, decidiera salirme; otra persona llenaría de inmediato el hueco que dejé. “Alguien más lo hará, de todos modos”, afirmamos tranquilos —y no sin razón— cuando se nos pide hacer alguna cosa que nos parece desagradable o sospechosa, desde un punto de vista moral. Una vez más, la responsabilidad queda “flotando” o, más bien —tendemos a afirmar— queda en el papel, no en la persona que lo desempeña. Y el papel no es el “yo”, sino tan sólo las ropas de trabajo que nos ponemos mientras lo desempeñamos y nos quitamos cuando concluye nuestro turno. Una vez en overol, todos los que lo portan se ven extrañamente parecidos. No hay “nada personal” en el overol, ni en el trabajo que realizan quienes lo visten.
Mas no siempre tenemos esa sensación; no todas las manchas inherentes al trabajo se quedan únicamente en el overol. A veces tenemos la desagradable sensación de que un poco de lodo nos salpicó el cuerpo, o el overol está demasiado pegado a nuestro cuerpo y no podemos quitárnoslo fácilmente y dejarlo en el vestidor. Y ésta es una preocupación bastante dolorosa, aunque no la única.
Aun si logramos cerrar bien los vestidores, de manera que nuestros papeles y nuestro “verdadero yo” se mantengan independientes —como se nos dice que podemos y deberíamos hacer— la preocupación no desaparece, sino que es sustituida por otra. El código de conducta y la guía de elecciones que se adjuntan al papel no pueden ampliarse de manera que abarquen el “verdadero yo”. Éste es libre; éste es un motivo de regocijo, aunque también de no poca agonía. Aquí, lejos de los “papeles” que debemos desempeñar, somos de hecho “nosotros mismos”, y por consiguiente nosotros, y sólo nosotros, somos responsables de nuestros actos. Podemos elegir libremente, guiados tan sólo por lo que consideramos digno de lograr. Pero muy pronto encontramos que esto no nos facilita la vida. Depender de las reglas se ha vuelto un hábito, y sin el overol nos sentimos desnudos e indefensos. Al regresar del mundo “exterior” en el que otros asumieron la responsabilidad (o nos aseguraron que lo habían hecho) de nuestro trabajo, la ahora desconocida responsabilidad es, por falta de hábito, difícil de sobrellevar. Con mucha frecuencia deja un regusto amargo y sólo se acumula a nuestra incertidumbre. Echamos de menos la responsabilidad cuando se nos niega, pero una vez que nos la devuelven la sentimos como una carga demasiado pesada para llevarla solos. Por consiguiente, echamos de menos lo que antes resentíamos: una autoridad más fuerte que nosotros, en la que podamos confiar o que debamos obedecer, que avale la conveniencia de nuestras elecciones y así, por lo menos, comparta algo de nuestra “excesiva” responsabilidad. Sin esta autoridad, podemos sentirnos solos, abandonados, desvalidos. Y “en nuestro esfuerzo por escapar de la soledad y la impotencia, estamos dispuestos a deshacernos de nuestro yo individual, ya sea por sumisión a nuevas formas de autoridad o adaptándonos compulsivamente a los patrones establecidos”.4
En las múltiples situaciones en las que la elección de qué hacer recae en nosotros, en vano buscamos reglas sólidas y confiables que nos reafirmen que, de seguirlas, estaremos en lo correcto. Con toda el alma desearíamos cobijarnos bajo ellas, aun cuando sabemos muy bien que no nos sentiríamos cómodos si se nos obligara a cumplirlas. Parece, empero, que hay demasiadas reglas para sentirnos cómodos: hablan en diferentes voces, una ensalza lo que la otra condena. Chocan y se contradicen, y cada una reclama la autoridad que las otras le niegan. Tarde o temprano percibimos que seguir las reglas, por escrupulosamente que lo hagamos, no nos salva de la responsabilidad. A fin de cuentas, cada uno de nosotros debe decidir cuáles de las reglas en conflicto obedecer y cuáles desechar. La elección no radica entre seguirlas o romperlas, ya que no hay un solo grupo de reglas que deban obedecerse o romperse. Más bien consiste en decidir entre diferentes grupos de reglas y diferentes autoridades que las predican. Por ello, no podemos ser verdaderos “conformistas”, por más que queramos sacudirnos la pesada carga de la responsabilidad personal. Cada acto de obediencia es, y sólo puede ser, un acto de desobediencia; y sin una autoridad lo bastante fuerte o valiente para descalificar las otras y reclamar el monopolio, no resulta claro cuál de ellas desobedecer es el “mal menor”.
Con tal pluralismo de reglas —y nuestra época se caracteriza por el pluralismo— las elecciones morales —así como la conciencia moral que dejan como secuela— nos parecen intrínseca e irreparablemente ambivalentes. Vivimos tiempos de una fuerte ambigüedad moral, que nos ofrece una libertad de elección nunca antes vista, aunque también nos lanza a un estado de incertidumbre inusitadamente agobiante. Añoramos una guía confiable para liberarnos al menos de parte del espectro de la responsabilidad de nuestras elecciones. Mas las autoridades en las que podríamos confiar están en pugna, y ninguna parece tener el suficiente poder para darnos el grado de seguridad que buscamos. En última instancia, no confiamos en ninguna autoridad, por lo menos no plenamente ni por mucho tiempo, y nos resulta inevitable sentir desconfianza de cualquiera que proclama infalibilidad. Y éste es el aspecto práctico más agudo y sobresaliente de lo que con justicia se describe como la “crisis moral posmoderna”.
UN DILEMA ÉTICO
Hay una resonancia entre las ambigüedades de la práctica moral y el dilema de la ética, la teoría moral: la crisis moral repercute en una crisis ética. La ética —un código moral que desea ser el código moral, el único grupo de preceptos coherentes que debería obedecer cualquier persona moral— considera que la pluralidad de caminos e ideales es un reto, y que la ambivalencia de juicios morales es una situación patológica que debe rectificarse. Durante la época moderna, los esfuerzos de los filósofos morales se abocaron a reducir el pluralismo y perseguir la ambivalencia moral. Tal como sucedía con la mayoría de hombres y mujeres que vivían en condiciones de modernidad, la ética moderna buscaba una salida del predicamento en el que la práctica cotidiana había arrojado a la moralidad moderna.5
En un principio, la llegada del pluralismo —romper el molde de la tradición, escapar del estricto y escrupuloso control del párroco y la comunidad local, liberar la presión del monopolio ético de la Iglesia— fue recibida con alegría por la minoría pensante que debatía y escribía. Ante todo se observó el efecto emancipador del pluralismo: ahora los individuos ya no serían moldeados de manera inmutable por el accidente del nacimiento, ni mantenidos a raya por el peque- ño grupo humano al que casualmente fueron asignados. El nuevo sentimiento de libertad era embriagador, y se celebraba y disfrutaba a placer. Giovanni Pico della Mirandola celebró profusamente el delirio de los filósofos “en su conclusión de que el hombre es tan libre como el aire para ser lo que desee”.6 La imagen que más fascinaba a los pensadores del Renacimiento era Proteo, de quien Ovidio escribió en su Metamorfosis (vii 7):
La gente lo ha visto en algunas ocasiones en la forma de un joven, en otras transformado en león; a veces se les aparece como un jabalí salvaje, o bien como una serpiente, que se niegan a tocar; en otras ocasiones los cuernos lo transforman en toro. Muchas veces se lo vio como piedra, o árbol...
“La imagen del hombre como camaleón que posee los misteriosos poderes de adaptación inmediata de ese animal es una constante en este período, al punto de la trivialidad”, es como Stevie Davies resume el folclore filosófico del Renacimiento, la alborada de la época moderna.7 Al instruir a los más notables de su tiempo en el arte de educar a sus hijos, Erasmo les aseguraba que los seres humanos “no nacen sino se hacen”. La libertad significaba el derecho —y la capacidad— de hacerse a sí mismo. De pronto, el destino propio —cuya tiranía se lamentaba o se aceptaba a regañadientes apenas ayer— pareció maleable en manos del hombre consciente, como si fuera barro en las manos de un escultor hábil. “El hombre puede hacer cualquier cosa si quiere”, prometía incitante León Bautista Alberti; “podemos ser lo que queramos”, anunció emocionado Pico della Mirandola. Los “humanistas” del Renacimiento, como dijo John Carroll en su estudio reciente sobre los altibajos históricos de su herencia, “intentaron sustituir a Dios por el hombre, colocar al hombre en el centro del universo, deificarlo”.8 Su ambición era nada menos que fundar en la Tierra un orden enteramente humano que pudiera erigirse tan sólo con la capacidad y los recursos humanos.
Empero, no todos los seres humanos estaban igualmente dotados. Los humanistas militantes del Renacimiento celebraban la libertad de los pocos elegidos. Lo que Marsilio Ficino escribió sobre el alma —que en parte está suspendida en la eternidad y en parte en el tiempo (a diferencia del cuerpo, sumergido únicamente en el tiempo)— se consideraba una metáfora de la sociedad humana. Esta última se dividía entre lo inmortal y lo mortal, lo eterno y lo pasajero, lo elevado y lo prosaico, lo espiritual y lo material, lo creativo y lo creado, el hacer y el sufrir, el actuar y lo inerte. Ciertamente, algunos cuantos podían desplegar la impresionante capacidad humana al servicio de la libertad, la creación propia y la autolegislación. No obstante, había “un rebaño crédulo y desdichado, destinado al servilismo”, como lo describió John Milton a las masas. El Renacimiento, el tiempo de la emancipación, también era el tiempo del gran cisma.
La élite se emancipaba de la “otra parte” de su ser, la “animal” o no suficientemente humana, la ignorante y dependiente, que se proyectaba de inmediato en le menu peuple, o sea, las “masas” vulgares y rústicas que, a los ojos de la élite autoliberada, reunían todos estos horrendos y repugnantes síntomas de animalidad en el ser humano. Como dijo Robert Muchembled, el acucioso especialista del “gran cisma”, la élite autocivilizadora rechazaba todo lo que le parecía “salvaje, sucio y lascivo, con el propósito de vencer estas tentaciones en ella misma”. Las masas, al igual que los demonios internos que esta élite en autoformación deseaba exorcizar, eran “juzgadas brutales, sucias y absolutamente incapaces de frenar sus pasiones y, por ende, resultaba imposible verterlas en un molde civilizado”.9 Sería irrelevante preguntar qué fue primero: ¿acaso ese celo autoennoblecedor provocado por la depravación rampante de los “otros”? o ¿sería que las “masas” resultaban a los ojos de la “minoría pensante” cada vez más lejanas, atemorizantes e incomprensibles ya que, en su esfuerzo por cultivarse, la élite proyectaba en ellos su temor íntimo a las pasiones burdas que acechaban siempre bajo la capa de “humanidad” recién pintada? Cualquiera que hubiera sido el caso, las líneas de comunicación entre las regiones “altas” y “bajas” de la jerarquía se rompieron, aparentemente sin remedio. La comprensión instantánea entre ellas cesó, en la medida en que la imaginería de una cadena continua del ser generada por un acto de creación divina y sostenida por esta gracia fue erradicada para dar cabida a la libre expansión de la capacidad humana.
En términos puramente abstractos, la emancipación humanista de la clase alta dio como resultado una ruptura más o menos permanente entre dos sectores de la sociedad, guiados por dos principios totalmente opuestos: liberarse de las restricciones de cualquier control normativo extendido, autodefinirse en contra de una existencia tipo plancton; una Übermenschheit autoafirmadora versus la sumisión esclavizante a las pasiones. Semejante oposición únicamente podría conjurarse en el universo imaginario de los filósofos, e incluso ahí difícilmente podría tener un fundamento lógico. En la práctica, la élite autoilustrada enfrentaba a las masas no sólo como el odioso y abominable “otro” del que había que apartarse, sino como el objeto al que había que cuidar e imponer reglas, ambas tareas entrelazadas en la posición del liderazgo político. Por ende, era necesario restablecer las líneas de comunicación interrumpidas como resultado del gran cisma y construir un puente entre el nuevo abismo. Para la filosofía, el reto práctico consistió en la búsqueda febril de un vínculo que abarcara los dos lados del precipicio, desafiando la tentación de restringir la amada humanidad a la élite autoemancipada. Más aún, la libertad de constituirse se proclamó en el nombre del potencial humano. Y si se deseaba proclamarla de manera congruente, era necesario argumentarla en términos de una capacidad humana universal, no en términos claramente sectarios. Fue esta mezcla e interjuego de necesidades prácticas y teóricas lo que elevó la ética a una posición prominente entre las preocupaciones de la época moderna. También fue lo que la convirtió en su raison d’être, así como en el obstáculo de gran parte de la filosofía moderna.
Como afirma Jacques Domenech,
... cuando Diderot escribió en su ensayo sobre los reinados de Claudio y Nerón que La Mettrie era “un escritor que no tenía idea de los verdaderos fundamentos de la moralidad”, definió la más grave de las acusaciones que podía hacérsele a un filósofo de la Ilustración.10
En realidad, pese a desacuerdos mutuos, les philosophes coincidían en la necesidad y la posibilidad de sentar bases morales sólidas e inamovibles obligatorias para todos los seres humanos; esto es, todos los estratos sociales, de todas las naciones y razas. Los tan deseados fundamentos no deberían tener rastros de revelación cristiana; de hecho, de ninguna tradición particular o local (principios morales cristianos que se referían a los mandamientos divinos sólo se adecuaban, como insistía Helvecio, “al pequeño número de cristianos dispersos sobre la Tierra”, pero los filósofos, por el contrario, “siempre tienden a hablar de lo universal”). Debían basarse únicamente en la “naturaleza del hombre” (D’Holbach). La moralidad de una verdadera sociedad humana debía fundarse de tal manera que comprometiera a cualquier ser humano, en tanto ser humano, y no depender de ninguna autoridad supra o extrahumana, a las cuales se acusaba, por así decirlo, del pecado adicional de hacerla explícita tan sólo a una pequeña parte de la humanidad.
Los ataques que emprendieron los filósofos en contra de la Revelación pretendían lograr dos efectos simultáneos, ambos parte de la revolución moderna: deslegitimar la autoridad clerical debido a su ignorancia (o eliminación descarada) de los atributos humanos universales, y justificar que este vacío fuera llenado por los portavoces ilustrados de lo Universal, ahora a cargo de fomentar y vigilar la moralidad de las naciones. Como reiteraban orgullosos les philosophes, la tarea de la élite ilustrada era “revelar a las naciones los fundamentos sobre los que se construiría la moralidad”, “instruir a las naciones” en los principios de la conducta moral. La ética de los filósofos sustituiría la Revelación de la Iglesia, con la pretensión radical e inexorable de validez universal. De esta manera, los filósofos sustituirían a los clérigos en su calidad de guías espirituales y guardianes de las naciones.
El código ético debía sustentarse en la “naturaleza del hombre”, lo cual era, a todas luces, un manifiesto. Bastaba afirmarlo, empero, para exponer el peligro que representaba la fórmula de los fundamentos naturales de la ética para un orden creado por el hombre y el papel rector que la clase educada reclamaba para sí en ese orden. ¿Acaso los fundamentos de la ética se encontraban en la “naturaleza” de hombres y mujeres empíricos