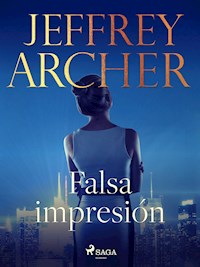
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Esta historia empieza en Nueva York, donde Anna Petrescu ha desaparecido y se la considera fallecida, en el Atentado contra las Torres Gemelas. Sin embargo, Anna, viva y coleando, aprovecha la situación para escapar de América. Pronto se verá perseguida por todo el mundo, desde Toronto hasta Londres, Hong Kong, Tokio y Bucarest, en una desesperada búsqueda para responder a estas preguntas: ¿Por qué fue brutalmente asesinada una anciana aristócrata en su casa de campo la noche antes del Atentado contra las Torres Gemelas? · ¿Por qué un exitoso banquero neoyorquino no se sorprendió en absoluto al recibir la oreja cercenada de una mujer con el correo de la mañana? · ¿Por qué trabajaría uno de los mejores abogados de Manhattan para un único cliente sin cobrarle una sola vez? · ¿Por qué le pagaron a una atleta olímpica un millón de dólares cuando ni siquiera tenía cuenta bancaria? · ¿Por qué trabajaba una graduada con honores como secretaria temporal tras heredar una fortuna? · ¿Por qué una condesa británica estaba lista para asesinar al banquero, al abogado y a la atleta, aunque supusiese pasar el resto de su vida entre rejas? · ¿Por qué un magnate del acero de Japon entregaría de buena gana cincuenta millones de dólares a una mujer con la que solo había coincidido una vez? · ¿Por qué intentaba un veterano agente del FBI dilucidar a conexión entre estos ocho individuos aparentemente inocentes? Serán necesarios todos los recursos del FBI y de la Interpol para averiguar qué es lo que une a este puñado de personajes en apariencia tan dispares. Lo único que tienen todos en común es el autorretrato de Van Gogh con la oreja vendada. En una intriga de infarto llena de giros inesperados, «Falsa impresión» atrapará al lector en la red sagazmente urdida de su trama y no lo dejará marchar hasta la última página. «Falsa impresión», la duodécima novela de Jeffrey Archer, es la atrayente historia de una obra maestra perdida. En «Falsa impresión», el amor y conocimiento de Jeffrey Archer por el mundo del arte reverbera en cada página y, a pesar de que la trama abarca pocos días en lugar de sus acostumbradas décadas, la novela presente la misma épica de las novelas previas del autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Falsa impresión
Translated by Sara Cano
Saga
Falsa impresión
Translated by Sara Cano
Original title: False Impression
Original language: English
Cover image: Shutterstock
Copyright © 2005, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491845
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Tara
Agradecimientos
Me gustaría dar las gracias a las siguientes personas por su incalculable ayuda y sus consejos para este libro: Rosie de Courcy, Mari Roberts, Simon Bainbridge, Victoria Leacock, Kelley Ragland, Mark Poltimore (presidente en Sotheby’s, pintura de los siglos XIX y XX), Louis van Tilborgh (comisario de pintura, Museo Van Gogh), Gregory DeBoer, Rachel Rauchwerger (directora, Logística de Arte), the National Art Collections Fund, Courtauld Institute of Art, John Power, Jun Nagai y Terry Lenzner.
10 de septiembre
1
Victoria Wentworth estaba sentada, sola, en la misma mesa en la que Wellington había cenado con dieciséis de sus oficiales de campo la noche antes de que lo enviaran a Waterloo.
Aquella noche el general Sir Harry Wentworth estaba sentado a la derecha del Duque de Hierro, y dirigía el flanco izquierdo cuando Napoleón, derrotado, abandonó el campo de batalla y se exilió. El monarca, agradecido, había condecorado al general con el título de conde de Wentworth, título que la familia ostentaba con orgullo desde 1815.
Aquello era lo que rondaba la mente de Victoria mientras leía el informe de la doctora Petrescu por segunda vez. Al pasar la última página, se le escapó un suspiro de alivio. Había encontrado la solución a todos sus problemas literalmente en el último recurso.
La puerta del comedor se abrió sin hacer ruido y Andrews, que había pasado de sirviente a mayordomo sirviendo a tres generaciones de la familia Wentworth, apartó con pericia de la mesa el plato de postre de la dama.
—Gracias —dijo Victoria, y esperó a que hubiera llegado a la puerta antes de añadir—, y ¿está ya todo organizado para la extracción del cuadro?
No era capaz de mencionar el nombre del artista.
—Sí, señora —respondió Andrews, volviéndose para mirar a su empleadora—. El cuadro se despachará antes de que baje a desayunar.
—¿Y está todo listo para la vistita de la doctora Petrescu?
—Sí, señora —repitió Andrews—. La llegada de la doctora Petrescu está prevista para el mediodía del miércoles, y ya he informado a las cocinas de que almorzará con usted en la galería.
—Gracias, Andrews —dijo Victoria.
El mayordomo hizo una discreta reverencia y cerró sin hacer ruido la robusta puerta de roble tras de sí.
Cuando la doctora Petrescu llegara, una de las propiedades más valiosas de la familia estaría de camino a Estados Unidos, y aunque aquella obra maestra no volvería a verse en Wentworth Hall, fuera de la familia más cercana, nadie se percataría de su falta.
Victoria dobló la servilleta y se levantó de la mesa. Cogió el informe de la doctora Petrescu y salió del comedor al recibidor. El ruido de sus zapatos reverberó por el pasillo de mármol. Se detuvo al pie de las escaleras para contemplar el retrato de cuerpo entero que Gainsborough había pintado de Catherine, Lady Wentworth, que vestía un imponente vestido largo de seda y tafetán combinado con un collar de diamantes y pendientes a juego. Victoria se tocó la oreja y sonrió al pensar que en aquella época una fruslería tan extravagante se habría considerado bastante osada.
Victoria miró categóricamente al frente cuando subió la amplia escalinata de mármol que daba a su dormitorio, en el primer piso. Se sentía incapaz de mirar a los ojos de sus ancestros, a quienes Romney, Lawrence, Reynolds, Lely y Kneller habían hecho cobrar vida, consciente de que estaba defraudándolos a todos. Victoria aceptó que antes de retirarse a dormir tenía, por fin, que escribir a su hermana e informarle de la decisión que había tomado.
Arabella era tan lista y sensata. Si su querida gemela hubiera nacido unos cuantos minutos antes en lugar de unos cuantos minutos después, habría heredado la propiedad y, sin duda, habría lidiado con el problema con mucho más garbo que ella. Lo peor era que cuando Arabella se enterara, ni se quejaría ni protestaría, sino que se limitaría a tensar el labio superior, la marca familiar. Victoria cerró la puerta del dormitorio, lo cruzó y dejó el informe de la doctora Petrescu en el escritorio. Se soltó el moño, dejando que la melena se derramara sobre sus hombros. Dedicó los siguientes minutos a cepillarse el cabello antes de desvestirse y ponerse el camisón de seda que una de las criadas había dejado tendido al borde de la cama. Por último se puso las pantuflas de dormir. Incapaz de eludir la responsabilidad durante más tiempo, se sentó en el escritorio y agarró la pluma.
Wentworth Hall
10 de septiembre de 2001
Mi queridísima Arabella:
He estado demorando la redacción de esta carta durante demasiado tiempo, porque eres la última persona que merece recibir noticias tan aciagas.
Cuando nuestro papá querido falleció y yo heredé la propiedad, tardé un tiempo en ser consciente de la magnitud que habían alcanzado las deudas. Me temo que mi falta de experiencia en asuntos de negocios, sumado o la inconveniencia de la burocracia funeraria no hizo más que exacerbar el problema.
Creía que la solución pasaba por ampliar el crédito, pero eso solo ha servido para empeorar la situación. En un momento concreto temí que por culpa de mi inocencia tal vez termináramos incluso viéndonos obligadas a vender la propiedad familiar. Pero me complace informarte que he encontrado una solución.
El miércoles me reuniré con…
A Victoria le pareció oír que la puerta del dormitorio se habría. Se preguntó a cuál de todos sus sirvientes le habría parecido una buena idea entrar en la habitación sin llamar antes.
Cuando se volvió para ver quién era, ya tenía a la mujer al lado.
Victoria se encontró frente a una mujer que no había visto nunca. Era joven, delgada y algo más baja que ella. Sonreía con ternura, lo que le otorgaba un aspecto vulnerable. Victoria le devolvió la sonrisa y entonces se percató de que en la mano derecha empuñaba un cuchillo de cocina.
—Quién… —iba a decir Victoria cuando una mano salió despedida, la agarró por el pela y le golpeó la cabeza contra el respaldo de la silla. Victoria notó la hoja fina y afilada cuando rozó la piel de su cuello. Con un hábil movimiento, el cuchillo la degolló como si fuera un cordero en el matadero.
Instantes antes de que Victoria falleciera, la joven le cortó la oreja izquierda.
11 de septiembre
2
Anna Petrescu pulsó el botón que coronaba el despertador de la mesilla de noche. En él resplandecían las 5:56. En cuatro minutos la hubiera despertado con las noticias matutinas. Pero aquel día no fue así. Llevaba toda la noche dándole vueltas a la cabeza, concediéndose lapsos intermitentes de sueño. Cuando por fin se despertó, Anna había decidido qué tenía que hacer exactamente si el presidente no se mostraba proclive a seguir sus recomendaciones. Apagó el despertador automático, evitando posibles distracciones de las posibles, salió de la cama de un salto y fue derecha al baño. Anna se quedó un rato más de lo habitual bajo el chorro frío de la ducha con la esperanza de que eso terminara de despertarla. A su último amante —Dios sabía cuánto hacía de aquello— le parecía gracioso que se duchara siempre antes de salir a correr por las mañanas.
Cuando se hubo secado, Anna se puso una camiseta blanca y unos pantalones azules cortos de correr. Aunque aún no había salido el sol, no le hizo falta descorrer las cortinas de su cuartucho para saber que el día sería de nuevo soleado y despejado. Se abrochó la chaqueta del chándal, que aún conservaba una «P» desvaída en el lugar donde habían descosido una letra azul oscuro. A Anna no le gustaba que se supiera que había formado parte del equipo de atletismo de la Universidad de Pensilvania. Al fin y al cabo, hacía nueve años de aquello. Por último, Anna se puso unas deportivas Nike y se ató fuerte los cordones. Nada le molestaba más que tener que tener que parar la carrera matutina para atarse los cordones. El único otro objeto que llevaba encima era la llave de la puerta, colgada de una cadenita plateada que pendía de su cuello.
Anna cerró con dos vueltas de llave la puerta de su apartamento de cuatro habitaciones, recorrió el pasillo y pulsó el botón del ascensor. Mientras esperaba a que el diminuto cubículo subiera a regañadientes al décimo piso, inició una serie de ejercicios de estiramiento que terminaría antes de que el ascensor regresara a la planta baja.
Anna salió al vestíbulo y sonrió a su portero favorito, quien se apresuró a abrirle la puerta para que no tuviera que bajar el ritmo del entrenamiento.
—Buenos días, Sam —dijo Anna cuando salió corriendo de Thornton House a la calle 54 del East Side y enfiló hacia Central Park.
Entre semana, todos los días recorría a la carrera el Southern Loop. Los fines de semana, cuando le daba igual tardar un poco más, hacía un recorrido nueve kilómetros y medio más largo. Pero aquel día el tiempo sí que importaba.
***
Aquella mañana Bryce Fenston también se despertó antes de las seis, porque también tenía una cita muy temprano. Mientras se duchaba, Fenston escuchó las noticas matutinas: un terrorista suicida se había volado en el West Bank —noticia que empezaba a ser tan común como el parte meteorológico o las últimas fluctuaciones de la bolsa— no le hizo subir el volumen.
—Otro día soleado y despejado, con suaves brisas procedentes del sudeste, temperatura máxima de 25 grados y mínima de 18 —anunció una alegre chica del tiempo cuando Fenston salió de la ducha. Una voz más seria la sustituyó para informar que Nikkei, en Tokio, había subido catorce puntos y Hang Seng, en Hong Kong, había bajado uno. El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Londres aún no había decidido cuál de ambos rumbos tomar.
Pensó que no era demasiado probable que las acciones de Fenston Finance variaran demasiado en ningún sentido, porque solo otras dos personas eran conscientes de aquel pequeño destrone. Fenston iba a desayunar con una de ellas a las siete, y despediría a la otra a las ocho.
A las 6:40 Fenston estaba duchado y vestido. Miró su reflejo en el espejo: le hubiera gustado ser un par de centímetros más alto y un par de centímetros más delgado. Nada que un buen traje a medida y un par de zapatos cubanos con la suela diseñada precisamente para tal propósito no pudieran rectificar. También le hubiera gustado volver a dejarse crecer el pelo, pero no lo haría mientras siguiera habiendo tantos exiliados de su país que pudieran reconocerlo como había.
Aunque su padre había sido conductor de tranvía en Bucarest, cualquiera que se fijara detenidamente en aquel hombre de vestimenta inmaculada que salía del típico edificio neoyorquino de ladrillo de arenisca en la calle 79 del East Side para entrar en la limusina daría por hecho que era de rancio abolengo del Upper East Side. Solo una inspección pormenorizada hubiera revelado el diamantito que llevaba en la oreja izquierda, una extravagancia que consideraba que lo diferenciaba de sus colegas más conservadores. Ninguno de sus empleados se había atrevido a contradecirle.
Fenston se acomodó en la parte trasera de su limusina.
—A la oficina —ladró, y luego pulsó un botón en el reposabrazos. Un vidrio ahumado de color gris brotó con un zumbido, evitando cualquier atisbo de conversación innecesaria entre el conductor y él. Fenston tomó una copia del New York Times del asiento que tenía al lado. Lo hojeó para ver si algún titular en concreto le llamaba la atención. Aparentemente el alcalde Giuliani había perdido la cabeza. Había instalado a su amante en Gracie Mansion, otorgando así vía libre a la primera alcaldesa para que opinara sobre el tema con cualquiera que estuviera dispuesto a darle bola. Aquella mañana en concreto, el New York Times estaba dispuesto a dársela. Fenston estaba leyendo con detenimiento la sección de economía cuando su chófer giró hacia FDR Drive, y había llegado a las esquelas cuando la limusina se detuvo frente a la Torre Norte. Nadie imprimiría la única esquela que le interesaba hasta el día siguiente, pero, siendo justos, en Estados Unidos nadie se percataría tampoco de que estaba muerta.
—Tengo una reunión en Wall Street a las ocho y media —informó Fenston a su conducto cuando este le abrió la puerta trasera del coche—. Así que recójame a las ocho y cuarto.
El chófer asintió mientras Fenston enfilaba hacia el vestíbulo. Aunque el edificio contaba con noventa y nueve ascensores, solo uno iba directo al restaurante del piso 107.
Un minuto después, cuando Fenston salió del ascensor —en una ocasión había calculado que pasaría una semana entera de su vida dentro de ascensores—, el maître avistó a uno de sus clientes habituales, le saludó con una leve inclinación de cabeza y lo acompañó a una mesa esquinera desde la que se veía la Estatua de la Libertada. La única vez que Fenston había aparecido por el restaurante y había visto que su mesa de siempre estaba ocupada se había dado media vuelta para regresar al ascensor. Desde entonces, la mesa de la esquina permanecía vacía toda la mañana…, solo por si acaso.
A Fenston no le sorprendió ver que Karl Leapman lo estaba esperando. Leapman no había llegado tarde ni una sola vez a una reunión en la década que llevaba trabajando para Fenston Finance. Fenston se preguntó cuánto tiempo llevaría allí sentado, solo para asegurarse de que no hacer esperar al presidente. Fenston miró a aquel hombre que le había demostrado, una y otra vez, que no había charco en el que no estuviera dispuesto a meterse por su jefe. También era cierto que Fenston era la única persona que se había mostrado dispuesta a ofrecer trabajo a Leapman después de que este hubiera salido de la cárcel. Los abogados inhabilitados por condenas de fraude fiscal no son los colegas más solicitados en los bufetes, precisamente.
Fenston comenzó a sentarse antes incluso de sentarse.
—Ahora que tenemos el Van Gogh —dijo—, esta mañana solo tenemos un asunto que tratar. ¿Cómo nos desembarazamos de Anna Petrescu sin que empiece a sospechar?
Leapman abrió la carpeta que tenía delante y sonrió.
3
Aquella mañana nada había salido como estaba planeado.
Andrew había informado a la cocinera de que subiría la bandeja del desayuno en cuanto hubieran despachado el cuadro. A la cocinera le había dado migraña, así que su sustituta, una muchacha no demasiado responsable, había quedado a cargo de preparar el desayuno de la señora. El furgón blindado llegó con cuarenta minutos de retraso, conducido por un joven mofletudo que se negó a marcharse hasta que le dieron café y galletas. La cocinera principal jamás hubiera consentido tal absurdez, pero su sustituta picó. Media hora después, Andrews se los encontró en la mesa de la cocina, charlando animadamente.
Al mayordomo le alivió que la señora no se hubiera manifestado antes de que el conductor se marchara. Revisó la bandeja, dobló bien la servilleta y salió de la cocina para llevarle el desayuno a la señora.
Andrews sostuvo la bandeja sobre la palma de una mano y llamó suavemente a la puerta del dormitorio con la otra antes de abrir la puerta. Cuando vio a la señora tendida en el suelo en un charco de sangre contuvo un grito, soltó la bandeja y corrió hacia el cadáver. Aunque era evidente que Lady Victoria llevaba varias horas muertas, Andrews no evaluó la posibilidad de contactar con la policía hasta que la siguiente en la línea sucesoria de los Wentworth hubo sido debidamente informada de la tragedia. Salió a toda prisa del dormitorio, cerró la puerta y bajó las escaleras corriendo por primera vez en su vida.
***
Arabella Wentworth estaba atendiendo a alguien cuando Andrews la llamó. Colgó el teléfono y se disculpó con su cliente, a quien explicó que tenía que marcharse inmediatamente. Cambió el cartel de abierto a cerrado y cerró la puerta con llave segundos después de que Andrews hubiera pronunciado la palabra «emergencia», un término que no le había oído usar en los últimos cuarenta y nueve años. Un cuarto de hora más tarde, el Mini de Arabella se detenía frente al sendero de grava que daba a Wentworth Hall. Andrews estaba esperándola en el último peldaño de la escalera.
—Lo siento muchísimo, señora —fue lo único que dijo antes de acompañar a su nueva señora a la casa y acompañarla por la escalinata de mármol. Cuando Andrews se agarró a la barandilla para mantener el equilibrio, Arabella supo que su hermana estaba muerta.
Arabella se había preguntado muchas veces cómo reaccionaría en una crisis. Le alivió descubrir que, aunque se sintió profundamente revuelta al ver el cadáver de su hermana, no se desmayó. A pesar de ello, estuvo a punto. Tras un segundo vistazo, tuvo que agarrarse a uno de los postes de la cama para recobrar el equilibrio antes de darle la espalda.
Por todas partes había salpicaduras de sangre que se coagulaba en la alfombra, las paredes, el escritorio y hasta en el techo. Haciendo un esfuerzo titánico, Arabella se soltó del poste de la cama y se acercó tambaleándose hasta el teléfono de la mesilla. Se desplomó en el colchón, cogió el auricular y llamó al 999. Cuando al otro lado de la línea le respondieron con las siguientes palabras: «Emergencias, ¿con quién quiere que le pase?» contestó: «Con la policía».
Arabella depositó el auricular en su sitio. Se propuso llegar a la puerta de la habitación sin mirar el cadáver de su hermana. No lo consiguió. Solo una vez, y esta vez sus ojos se posaron en una carta dirigida a «Mi queridísima Arabella». Agarró el folio, porque no quería compartir los últimos pensamientos de su hermana con la policía municipal, se lo guardó en el bolsillo y salió del cuarto con paso vacilante.
4
Anna corrió hacia el oeste por la calle 54 del East Side, pasó junto al Museo de Arte Moderno y cruzó la Sexta Avenida antes de girar a la derecha por la séptima. Apenas miró de refilón la colosal escultura que dominaba la esquina de la calle 55 del East Side, ni el Carnegie Hall cuando cruzó la 57. La mayor parte de la energía y la concentración se le iba en intentar esquivar a los madrugadores trabajadores que corrían hacia ella o le impedían el paso. Anna se tomaba la carrera hasta Central Park como un calentamiento y no activaba el cronómetro que llevaba a la muñeca hasta que cruzaba Artisan’s Gate y entraba corriendo en el parque.
Cuando Anna alcanzó su ritmo habitual, intentó concentrarse en la reunión que tenía programada con el presidente a las ocho en punto aquella misma mañana.
A Anna le sorprendió a la par que le alivió cuando Bryce Fenston le ofreció un puesto en Fenston Finance apenas días después de que dejara su puesto como número dos en el departamento de arte Impresionista de Sotheby’s.
Su jefe directo le había dejado cristalino que cualquier perspectiva de progreso estaría un tiempo bloqueada después de que ella misma hubiera reconocido que era responsable de haber perdido la venta de una colección muy importante frente a su rival, Christie’s. Anna había invertido meses en cuidar, halagar y persuadir a este cliente en concreto para que eligiera a Sotheby’s como casa en la que depositar la herencia artística familiar, e ingenuamente cuando compartió el secreto con su amante dio por hecho que sería discreto. Al fin y al cabo, era abogado.
Cuando el nombre de su cliente apareció en las sección de cultura del New York Times, Anna perdió un amante y un trabajo. Tampoco fue de mucha ayuda que pocos días después el mismo periódico informara que era sospechoso que la doctora Anna Petrescu hubiera dejado Sotheby’s —una manera eufemística de decir que la habían despedido— y que el autor de la columna añadiera, a modo de opinión personal, que en su lugar no se molestaría en solicitar trabajo en Christie’s.
Bryce Fenston asistía regularmente a las principales subastas de arte impresionista, y era imposible que no hubiera visto a Anna de pie junto al atril del subastador, tomando notas y haciendo de ojeadora. Le ofendía cuando sugerían que su imponente apariencia y su tipo atlético eran los motivos por los que Sotheby’s la colocaba tan a menudo en un lugar tan visible en lugar de en el lateral de la sala de subastas con el resto de ojeadores.
Anna miró el reloj cuando cruzó a la carrera Playmates Arch: dos minutos y dieciocho segundos. Su objetivo habitual era completar el circuito en doce minutos. Sabía que no era una velocidad desorbitada, pero de todas maneras le molestaba que alguien la superara, sobre todo si quien lo hacía era una mujer. El año anterior Anna había quedado en el puesto 97 en la maratón de la ciudad, así que en su carrera matutina por Central Park rara vez una criatura a dos patas la superaba en velocidad.
Su mente regresó a Bryce Fenston. Hacía tiempo que se sabía que estaba estrechamente involucrado con el mundo del arte —casas de subastas, galerías principales y tratantes particulares— y que Fenston estaba acumulando una de las mayores colecciones de arte Impresionista. Junto con Steve Wynn, Leonard Lauder, Anne Dias y Takashi Nakamura, era uno de los pujadores que siempre participaban cada vez que salía una obra importante a la vente. Para aquel tipo de coleccionistas, algo que solía comenzar como una afición inocente podía convertirse rápidamente en una adicción, tan exigente o más que cualquier droga. Para Fenston, que tenía en su poder al menos un ejemplar de los principales pintores impresionistas y postimpresionistas salvo Van Gogh, la sola idea de hacerse con una obra del maestro holandés era una inyección de heroína pura, pero una vez que la compra estaba completada, necesitaba otro chute rápido, como un drogadicto tembloroso que busca un camello. Y su camello era Anna Petrescu.
Cuando Fenston leyó en el New York Times que Anna dejaba Sotheby’s, inmediatamente le ofreció un puesto en su junta directiva con un salario que reflejaba lo en serio que se tomaba la continuidad de la construcción de su colección. El factor que terminó de inclinar la balanza de Anna fue darse cuenta de que Fenston también tenía orígenes rumanos. Le recordaba constantemente que, al igual que ella, había escapado del régimen dictatorial de Ceaușescu y había conseguido asilo en Estados Unidos.
Pocos días después de entrar a formar parte de la plantilla del banco, Fenston puso a prueba la pericia de Anna. La mayoría de las preguntas que le formuló en su primer encuentro, durante un almuerzo, estaban relacionadas con los conocimientos que Anna poseía sobre las grandes colecciones que aún estaban en manos de familias de segunda o tercera generación. Después de haber trabajado durante seis años en Sotheby’s apenas quedaban obras de los principales Impresionistas que hubieran salido a subasta que no hubieran pasado por las manos de Anna, o que al menos hubiera visto y hubiera incorporado a su base de datos.
Una de las primeras lecciones que aprendió cuando empezó a trabajar en Sotheby’s fue que la tendencia era que los ricos de toda la vida fueran vendedores y los nuevos ricos compradores, y así fue como entró en contacto con Lady Victoria Wentworth, la hija mayor del séptimo conde de Wentworth —ricos de absolutamente toda la vida— de parte de Bryce Fenston —novísimo rico—.
A Anna le sorprendió lo obsesionado que estaba Fenston con las colecciones ajenas hasta que descubrió que era política de empresa conceder grandes hipotecas sobre obras de arte. Muy pocos bancos están dispuestos a considerar el arte, independientemente de su manifestación, como un bien del que extraer beneficio. Propiedades, acciones, bonos, terrenos, joyas, incluso, sí, pero ¿obras de arte? Rara vez. Los banqueros no suelen entender cómo funciona el mercado del arte y se muestran renuentes a reclamar los activos a sus clientes, no solo porque almacenar las obras, asegurarlas y, generalmente, verse obligados a venderlas no solo lleva mucho tiempo sino que además no suele ser práctico. Fenston Finance era una de esas pocas excepciones. Anna no tardó en descubrir que Fenston no tenía particular aprecio, ni tampoco particular conocimiento, de arte. Cumplía el estereotipo de Wilde: «Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada». Pero Anna tardó un tiempo en descubrir cuáles era su verdadera motivación.
Uno de los primeros encargos de Anna fue viajar a Inglaterra a tasarla colección de Lady Victoria Wentworth, una cliente potencial que había solicitado un crédito considerable a Fenston Finance. La colección Wentworth resultó ser la típica colección inglesa, una colección que había comenzado el segundo conde, un excéntrico aristócrata con mucho dinero, bastante buen gusto y suficiente buen ojo como para que las generaciones venideras lo describieran como un aficionado con talento. Había adquirido obras de sus compatriotas Romney, West, Constable, Stubbs y Morland, así como un magnífico ejemplar de Turnes, Atardecer sobre Plymouth.
El tercer conde nunca demostró el más mínimo interés en materia artística, así que la colección estuvo cogiendo polvo hasta que su hijo, el cuarto conde, la heredó, y con ella el ojo crítico de su abuelo.
Jamie Wentworth pasó casi un año lejos de su país de origen en lo que en aquella época solía llamarse el Grand Tour. Viajó a París, Ámsterdam, Roma, Florencia, Venecia y San Petersburgo antes de regresar a Wentworth Hall con obras de Rafael, Tintoretto, Tiziano, Rubens, Holbein y Van Dyck en su poder, además de con una esposa italiana. Sin embargo fue Charles, el quinto conde, quien, por los motivos equivocados, superó a sus antepasados. Charles también era coleccionistas, aunque no de cuadros, sino de amantes. Tras un vigoroso fin de semana en París —que en su mayoría pasó en el circuito de carreras de Longchamp así como en una de las habitaciones del hotel Crillon— su última conquista le convenció de que le comprara a su médico un cuadro de un artista desconocido. Charlie Wentworth regresó a Inglaterra habiéndose deshecho de su amante y cargado con un cuadro que relegó a una de las habitaciones de invitados, aunque a día de hoy muchos aficionados consideran el Autorretrato con oreja vendada y pipa una de las mejores obras de Van Gogh.
Anna ya había advertido a Fenston que fuera precavido en cuanto a la compra de un Van Gogh, porque la atribución de autoría de ciertas obras a veces era menos de fiar que los banqueros de Wall Street, un símil que no ofendió a Fenston. Le dijo que en algunas colecciones privadas colgaban varias falsificaciones, e incluso los principales museos albergaban un par, una de ellas en el Museo Nacional de Oslo. No obstante, Anna había examinado la documentación que acompañaba el autorretrato de Van Gogh, que incluía una referencia a Charles Wentworth en una de las cartas del doctor Gachet, un recibo equivalente a ochocientos francos de la venta original y un certificado de autenticidad firmado por Louis van Tilborgh, comisario de pintura del Museo Van Gogh de Ámsterdam y creía que tenía motivos para confirmarle al presidente que aquel magnífico retrato era obra del gran maestro.
Para los adictos a Van Gogh, el Autorretrato con oreja vendada y pipa era el último hito. Aunque el maestro pintó treinta y cinco retratos durante su vida, solo dos de ellos los ejecutó tras haberse cortado la oreja izquierda. Lo que hacía que aquella obra resultara tan golosa para cualquier coleccionista seria era que la otra se exhibía en el Instituto Courtlaud de Londres. A Anna cada vez le generaba mayor ansiedad cuán lejos estaría dispuesto a llegar Fenston por hacerse con el único otro ejemplar existente.
Anna pasó diez días de lo más agradable en Wentworth Hall tasando y catalogando la colección familiar. Cuando regresó a Nueva York, aconsejó a la junta directiva —compuesta fundamentalmente por amigotes de Fenston y políticos más que dispuestos a aceptar una mordida— que en caso de tener que sacarlo a subasta, el cuadro cubriría de sobra el préstamo de treinta millones de dólares que el banco estaba dispuesto a ofrecer por él.
Aunque a Anna no tenía el menor interés en conocer los motivos por los que Victoria Wentworth podía necesitar una suma tan elevada de dinero, durante su estancia en la mansión no fueron pocas veces las que oyó a Victoria lamentarse sobre la triste muerte prematura de su querido padre, la jubilación del gerente de su patrimonio y el abusivo impuesto de sucesiones sobre la propiedad, que ascendía al cuarenta por ciento.
—Si Arabella hubiera nacido un rato antes… —era uno de los mantras favoritos de Victoria.
Ya de regreso en Nueva York, Anna era capaz de recordar todos los cuadros y las esculturas de la colección de Victoria sin necesidad de consultar la documentación. El don que la hacía destacar de sus coetáneos de Penn y sus colegas de Sotheby’s era que tenía memoria fotográfica. Solo necesitaba ver un cuadro una única vez para no olvidar jamás la imagen, su procedencia o el lugar en el que estaba. Todos los domingos ponía aquella capacidad suya a prueba sin darse cuenta al visitar una nueva galería, una sala del Museo Metropolitano o, sencillamente, cuando estudiaba el último catálogo de turno. Cuando volvía a su apartamento, anotaba el nombre de todos los cuadros que había visto antes de cotejar la información con distintos catálogos. Desde que había terminado la universidad, Anna había incorporado las colecciones de el Louvre, el Prado y los Uffizi, así como la de la National Gallery de Washington, la Colección Phillips y el Getty Museum, al banco de su memoria. También tenía almacenados en la base de datos de su cerebro treinta y siete colecciones privadas e innumerables catálogos, un valor añadido por el que Fenston había demostrado estar interesado en pagar con creces.
Las funciones de Anna no iban mucho más allá de tasar las colecciones de los potenciales clientes y pasar informes por escrito a la junta para que esta los evaluara. Jamás la involucraban en la redacción de ningún contrato. Aquella responsabilidad recaía exclusivamente en manos del abogado de la casa, Karl Leapman. Sin embargo, en algún momento Victoria dejó caer que el banco le estaba cobrando un interés compuesto del 16%. Anna se había dado cuenta rápido de que la deuda, la ingenuidad y la ausencia de experiencia financiera eran los ingredientes favoritos de Fenston Finance. Se trataba de un banco que parecía gozar de la incapacidad de sus clientes para pagar sus deudas.
Anna alargó las zancadas al pasar junto al carrusel. Miró el reloj: iba doce segundos por debajo de su marca personal. Frunció el ceño, aunque al menos nadie la había adelantado. Sus pensamientos regresaron a la colección Wentworth y a la recomendación que le haría a Fenston aquella mañana. Anna había decidido que tendría que dimitir si el presidente no era capaz de aceptar su recomendación, a pesar de que llevaba menos de un año trabajando para la empresa y era dolorosamente consciente de que aún no podía aspirar a conseguir trabajo en Sotheby’s ni en Christie’s.
A lo largo del último año había aprendido a convivir con la vanidad de Fenston e incluso a tolerar alguna que otra salida de tono cuando no conseguía salirse con la suya, pero no consentiría que timaran a una cliente, sobre todo a una cliente tan ingenua como Victoria Wentworth. Dejar Fenston Finance después de haber trabajado tan poco tiempo para ellos no quedaría demasiado bien en su currículum, pero desde luego, una investigación por fraude luciría aún peor.
5
—¿Cuándo sabremos si está muerta? —preguntó Leapman mientras se bebía el café.
—Espero que me lo confirmen esta mañana —contestó Fenston.
—Bien, porque tendré que ponerme en contacto con su abogado para recordarle —hizo una pausa— que en caso de muerte sospechosa —calló de nuevo— cualquier acuerdo revierte sobre la jurisdicción del Colegio de Abogados de Nueva York.
—Me extraña que nadie haya puesto nunca en entredicho esa cláusula del contrato —dijo Fenston mientras untaba mantequilla en otro panecillo.
—¿Y por qué iban a hacerlo? —preguntó Leapman—. Al fin y al cabo, no tienen modo de saber que están a punto de morir.
—¿Y hay motivos para que la policía sospeche sobre nuestra implicación?
—No —contestó Leapman—. No llegaste a conocer en persona a Victoria Wentworth, no redactaste el contrato original y ni siquiera has visto el cuadro.
—Salvo por la familia Wentworth y Petrescu, nadie lo ha visto —le recordó Fenston—. Pero lo que aún necesito saber es cuánto tiempo ha de pasar antes de que sea seguro…
—Es difícil de estimar, pero podrían pasar años hasta que la policía esté dispuesta a reconocer que ni siquiera tienen un sospechoso, sobre todo en un caso tan notorio.
—Un par de años bastarán —dijo Fenston—. Para entonces, el interés en el préstamo será más que suficiente para garantizar que pueda quedarme con el Van Gogh y vender el resto de la colección sin perder nada de la inversión original.
—Estoy de acuerdo —dijo Fenston—, pero ahora tenemos que encontrar la manera de deshacernos de Petrescu.
Una sonrisilla asomó a los labios de Leapman.
—Eso es bastante sencillo —dijo—. Podemos usar en su contra su única debilidad.
—¿Que es? —preguntó Fenston.
—Su honestidad.
***
Arabella estaba sentada a solas en la sala de estar, incapaz de asimilar lo que sucedía a su alrededor. La taza de Earl Grey que había en la mesa junto a ella se había enfriado, pero no se había dado cuenta. El sonido más alto que se oía en la sala era el tictac del reloj de la repisa de la chimenea. Para Arabella, el tiempo se había detenido.
En el camino de ripio afuera de la casa había aparcados una ambulancia y varios coches de policía.
Alguien llamó a la puerta con delicadeza. Arabella alzó la vista y vio a un viejo amigo en el vano. El comisario jefe se quitó una gorra con visera cubierta de una rejilla plateada cuando entró en la sala. Arabella se levantó del sofá, con el rostro ceniciento y los ojos rojos de llorar. El alto policía se inclinó para besarla con delicadeza en ambas mejillas y esperó a que volviera a sentarse antes de tomar asiento en el sofá de cuero que había frente a ella. Stephen Renton le dio el pésame, y sus condolencias eran sinceras: hacía muchos años que conocía a Victoria.
Arabella le dio las gracias, enderezó la espalda y preguntó en voz baja:
—¿Quién habrá sido capaz de hacerle algo tan horrible, especialmente a alguien tan inocente como Victoria?
—Parece que esa pregunta no tiene respuesta sencilla, ni lógica —contestó el comisario jefe—. Y que hayan pasado varias horas hasta que hayamos encontrado el cadáver no ayuda, porque eso ha concedido al agresor tiempo de sobra para escapar sin levantar sospechas —calló un momento—. ¿Te encuentras con ánimo para responder unas cuantas preguntas, querida?
Arabella asintió.
—Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a localizar al agresor —repitió el término que había usado el comisario como si estuviera envenenado.
—Por lo general, la primera pregunta que formularía en el interrogatorio de un caso de asesinato es si tu hermana tenía enemigos, pero he de confesar que conociéndola como lo hacía, no me parece posible. Sin embargo, tengo que preguntarte si estabas al tanto de que Victoria tuviera algún problema, porque… —dudó—, por el pueblo hace tiempo que circulan rumores de que, tras la muerte de tu padre, tu hermana tuvo que hacer frente a deudas considerables.
—La verdad es que no lo sé —reconoció Arabella—. Después de casarme con Angus, solo bajábamos de Escocia un par de semanas en verano y una Navidad sí y otra no. No volví a vivir en Surrey hasta después de que mi marido falleciera. —El comisario jefe asintió, pero no la interrumpió—. Yo también he oído los rumores. Hay incluso quien dice que algunos de los muebles de mi tienda proceden de la mansión y que los vendimos para poder pagar al personal.
—¿Y hay algo de cierto en dichos rumores? —preguntó Stephen.
—En absoluto —contestó Arabella—. Cuando Angus murió vendí la granja que teníamos en Perthshire, y me quedó dinero más que suficiente para poder volver a Wentworth, abrir una tiendecita y convertir una afición que llevaba teniendo toda la vida en un próspero negocio. Pero varias veces pregunté a mi hermana si los rumores de los problemas financieros de padre eran ciertos. Victoria siempre negó que hubiera ningún problema y no dejaba de asegurar que todo estaba bajo control. Pero también es cierto que adoraba a padre y que creía que lo hacía todo bien.
—¿Y se te ocurre algo que pueda darnos una pista sobre por qué…?
Arabella se levantó del sofá y, sin explicación alguna, se acerco al escritorio que había en la otra punta de la habitación. Cogió la carta salpicada de sangre que había encontrado en la mesa de su hermana, regresó con el comisario y se la entregó.
Stephen leyó la carta inacabada dos veces antes de preguntar.
—¿Se te ocurre qué podría querer decir con «he encontrado una solución»?
—No —reconoció Arabella—, pero tal vez pueda responder esa pregunta cuando haya hablado con Arnold Simpson.
—Eso no me infunde confianza, precisamente —dijo Stephen.
A Arabella no le pasó desapercibido el comentario, pero no contestó. Sabía que el comisario jefe desconfiaba por instinto de todos los abogados, que parecían incapaces de disimular su convencimiento de que eran superiores a cualquier agente de policía.
El comisario jefe se levantó de su asiento, cruzó la estancia y se sentó al lado de Arabella. Le agarró la mano.
—Llámame cuando quieras —dijo con amabilidad—, e intenta no ocultarme demasiados secretos, porque necesito saberlo todo. Y por todo me refiero a todo, si quieres que descubramos quién ha asesinado a tu hermana.
Arabella no contestó.
***
—Mierda —murmuró Anna para sí cuando un hombre moreno y de complexión atlética pasó junto a ella corriendo, exactamente igual que había hecho varias veces en las últimas semanas. No se volvió a mirarla. Quienes salían a correr en serio nunca lo hacían. Anna sabía que era inútil intentar alcanzarlo, porque en menos de cien metros sentiría como si le hubieran arrancado las piernas. En una ocasión había visto de reojo al hombre misterioso, pero se había alejado corriendo y lo único que había conseguido distinguir era el dorsal de la camiseta verde esmeralda que vestía mientras proseguía hacia Strawberry Fields. Ann intentó sacárselo de la cabeza y volver a concentrarse en la reunión con Fenston. Anna ya había mandado una copia del informe al despacho del presidente, recomendando al banco que vendiera el autorretrato lo antes posible. Conocía a un coleccionista en Tokio que estaba obsesionado con Van Gogh y tenía yenes suficientes para demostrarlo. Aquel cuadro en concreto tenía un detalle que podría utilizar, dato que había subrayado en el informe. Van Gogh siempre había sido un gran admirador del arte japonés, y en la pared tras el autorretrato había reproducido un grabado de Geishas sobre paisaje, un detalle que Anna creía que convertiría el cuadro en más irresistible si cabe a ojos de Takashi Nakamura.
Nakamura era el presidente de la mayor compañía acerera de Japón, pero en los últimos años cada vez le dedicaba más tiempo a incrementar su colección de arte, que era vox pópuli que quería convertir en una fundación que, en algún momento, pasaría a ser patrimonio del Estado. Anna también consideraba ventajoso que Nakamura fuera un individuo reservado que celaba los detalles de su colección privada con la inescrutabilidad típica de los japoneses. Tamaña compra permitiría a Victoria Wentworth salvar la cara, algo con lo que el japonés empatizaba por completo. En una ocasión, Anna le había comprado a Nakamura un Degas, Clase de baile con la señorita Minette, del que el vendedor había querido deshacerse en una subasta a puerta cerrada, un servicio que las principales casas de subastas ofrecían a aquellos que querían evitar los ojos curiosos de los periodistas que merodean por las salas de subastas. Estaba convencida de que Nakamura ofrecería al menos sesenta millones de dólares por aquella exclusiva obra maestra del holandés. Así que si Fenston aceptaba su propuesta —¿por qué no iba a hacerlo?—, todo el mundo quedaría satisfecho con el resultado.
Cuando Anna dejó atrás Tavern on the Green volvió a mirar el reloj. Tenía que apretar el paso si quería volver a cruzar Artisan’s Gate en menos de doce minutos. Mientras corría por la colina, pensó que no podía dejar que los sentimientos que la clienta le despertaba le nublaran el juicio, pero lo cierto es que Victoria necesitaba toda la ayuda que pudieran ofrecerle. Cuando Anna cruzó Artisan’s Gate, pulsó el botón para detener el cronómetro: doce minutos y cuatro segundos. Mierda.
Anna corrió, ahora despacio, hacia su apartamento, ajena al hecho de que el hombre de la camiseta verde esmeralda la espiaba de cerca.
6
Jack Delaney aún no sabía si Anna Petrescu era una delincuente.
El agente del FBI la contempló desaparecer entre la multitud de regreso a Thornton House. Cuando la hubo perdido de vista, Jack siguió corriendo por Sheep Meadow hacia el lago. Pensó en la mujer a la que llevaba seis semanas investigando. Una investigación encubierta porque no quería que Anna descubriera que la agencia también estaba investigando a su jefe, de quien Jack no dudaba que fuera un delincuente.
Hacía casi un año que Richard W. Macy, el supervisor de Jack, lo había convocado a su despacho para incluirlo en un equipo de ocho agentes que se ocuparían de un nuevo caso. Jack tenía que investigar tres muertes violentas, sucedidas en tres continentes distintos, que tenían algo en común: todas las víctimas habían muerto al tiempo que tenían grandes créditos pendientes de pago a Fenston Finance. Jack no había tardado en deducir que se trataba de asesinatos planeados ejecutados por un sicario profesional. Jack atajó por Shakespeare Garden para regresar al pequeño apartamento que tenía en el West Side. Acababa de terminar un informe sobre la incorporación más reciente a Fenston, aunque aún no había decididos se era cómplice voluntaria o una inocente ingenua. Jack había comenzado la investigación con los orígenes de Anna y había descubierto que su tío, George Petrescu, había emigrado de Rumanía en 1968 y se había asentado en Danville, Illinois.
Semanas después de que Ceaușescu se autoproclamara presidente, George había escrito a su hermano implorándole que se reuniera con él en Estados Unidos. Cuando Ceaușescu declaró Rumanía republica socialista y nombró vicepresidenta a Elena, su esposa, George escribió a su hermano para reiterar la invitación haciéndola extensiva a su joven sobrina, Anna.
Aunque los padres de Anna se negaron a abandonar su patria, permitieron que su hija, de apenas 17 años, saliera de manera clandestina de Bucarest en 1987 y viajara a Estados Unidos para vivir con su tío, con la promesa de que podría regresar en cuanto derrocaran a Ceaușescu. Anna nunca volvió. Escribía a sus padres con regularidad para pedirles que se reunieran con ellos en Estados Unidos, pero rara vez le contestaban. Dos años después supo que habían matado a su padre en una reyerta en la frontera en un intento por deponer al dictador. Su madre repetía que ahora nunca abandonaría su madre patria, ahora excusándose en «¿quién cuidará de la tumba de tu padre?».
Toda esa información la había obtenido uno de los miembros del equipo de Jack gracias a un artículo que Anna había escrito para la revistar de la escuela. Uno de sus compañeros había escrito también sobre la chica amable de las trenzas rubias y los ojos azules que venía de un lugar que se llamaba Bucarest y sabía tan poco inglés que apenas podía recitar el Juramento de Lealtad en clase a primera hora. A finales del segundo año, Anna estaba editando la revista de la que Jack había obtenido buena parte de la información que tenía sobre ella.
En el instituto Anna consiguió una beca para estudiar Historia del Arte en la Universidad Williams de Massachusetts. Un periódico local recogía la noticia de que había ganado la carrera que organizaba la asociación cristiana Intervarsity contra la universidad de Cornell por una marca de 4 minutos y 48 segundos. Jack investigó también el progreso de Anna en la Universidad de Pensilvania, donde siguió estudiando un doctorado. El tema de su tesis era el fovismo. Jack tuvo que buscar en una enciclopedia qué significaba el término. Hacía referencia a un grupo de artistas liderado por Matisse, Derain y Vlaminck que pretendían desligarse de la influencia del Impresionismo y avanzar hacia un uso de colores más vivos y disonantes. También descubrió que un joven Picasso se había marchado de España para unirse al movimiento en París, donde conmocionó al público con cuadros de los que el diario Paris Match dijo que «no trascenderían», «la cordura regresará», le aseguraban a sus lectores. El artículo solo sirvió para alimentar el interés de Jack por saber sobre Vuillard, Luce y Camoin, artistas de los que ni siquiera había oído hablar. Pero eso tendría que esperar para cuando no estuviera de servicio, a menos que pudiera convertirlo en una prueba con la que incriminar a Fenston.
Después de asistir a Penn, la doctora Petrescu empezó a trabajar en Sotheby’s como becaria. La información que Jack tenía de este periodo era incompleta, porque sus agentes solo podían tener contacto limitado con sus antiguos compañeros de trabajo. Sin embargo, averiguó que tenía memoria fotográfica, que su erudición era de lo más preciso y que le caía bien a todo el mundo, desde los porteros al presidente. Aunque nadie quería entrar en los pormenores de las implicaciones que tenía su «sospechoso» abandono de la compañía, como había informado la prensa, sí que descubrió que bajo la presente gerencia, no volvería a ser bienvenida en Sotheby’s. Y Jack no conseguía comprender por qué, a pesar de que la habían despedido, había accedido a trabajar para Fenston Finance. Parte de su investigación se apoyaba en la pura especulación, porque no podía arriesgarse a abordar a ninguno de sus compañeros del banco, aunque era evidente que Tina Foster, la secretaria del presidente, y ella se habían hecho buenas amigas.
En el poco tiempo que Anna llevaba trabajando para Fenston Finance, había visitado a varios clientes nuevos que habían solicitado grandes préstamos, todos ellos propietarios de importantes colecciones de arte. Jack temía que fuera solo cuestión de tiempo que alguno de ellos sufriera la misma suerte que las tres víctimas anteriores de Fenston.
Jack corrió por la calle 86 del West Side. Había tres preguntas para las que aún no tenía respuesta. Uno: ¿cuánto hacía que Fenston conocía a Petrescu antes de que se incorporara a la plantilla del banco? Dos: ¿se conocían ellos, o sus familias, cuando aún vivían en Rumanía? Y, tres: ¿era ella la asesina a sueldo?
***
Fenston garabateó su firma en la ticket del desayuno, se levantó de su sitio y, sin esperar a que Leapman terminara su café, salió del restaurante. Entró en un ascensor abierto pero esperó a que fuera Leapman quien pulsara el botón del piso 83. Un grupo de hombres japoneses vestidos con trajes azul oscuro y corbatas de seda de tonos lisos que también habían desayunado en el Windows on the World entraron con ellos en el ascensor. Fenston jamás hablaba de negocios en el ascensor, consciente de que los pisos superiores e inferiores los ocupaban varios de sus rivales.
Cuando la puerta del ascensor se abrió en la planta 83, Leapman siguió a su jefe, pero tomó la dirección contraria y enfiló hacia el despacho de Petrescu. Abrió la puerta sin llamar y vio a Rebecca, la ayudante de Anna, preparando los archivos que Anna iba a necesitar para la reunión con el presidente. Leapman ladró una serie de instrucciones que no invitaban a hacer preguntas. Rebecca depositó de inmediato los archivos en el escritorio de Anna y fue a buscar una caja grande de cartón.
Leapman desanduvo el pasillo y se reunió con el presidente en su despacho. Repasaron la táctica a seguir durante el careo con Petrescu. Aunque habían puesto en práctica aquel método tres veces en los últimos ocho años, Leapman advirtió al presidente que aquella vez tal vez fuera distinto.
—¿A qué te refieres? —preguntó Fenston.
—Dudo mucho que Petrescu se vaya sin protestar —dijo—. Al fin y al cabo, no le va a resultar fácil conseguir otro trabajo.
—Si yo estoy involucrado, desde luego que no le va a resultar fácil —dijo Fenston, frotándose las manos.
—Pero dadas las circunstancias, presidente, tal vez lo más sensato sería…
Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Fenston alzó la vista y vio a Barry Steadman, el jefe de seguridad del banco, de pie en el vano de la puerta.
—Disculpe que le moleste, presidente, pero hay una mensajera de FedEx en la puerta que dice que tiene un paquete para usted y que solo usted puede firmar el recibo.
Fenston le hizo un gesto a la mensajera para que entrara y, sin pronunciar palabra, garabateó su firma en la cajita alargada que había junto a su nombre. Leapman alzó la vista, pero ninguno de los dos volvió a hablar hasta que la mensajera se hubo marchado y Barry cerró la puerta tras de sí.
—¿Eso es lo que yo creo que es? —preguntó Leapman en voz baja.
—Estamos a punto de descubrirlo —dijo Fenston mientras abría el paquete y vaciaba su contenido en el escritorio.
Ambos contemplaron la oreja izquierda cortada de Victoria Wentworth.
—Ocúpate de que paguen el otro medio millón a Krantz —dijo Fenston—. Leapman asintió—. Y que le manden un plus —dijo Fenston, mirando el diamante del pendiente, toda una antigüedad.
***
Anna terminó de hacer la maleta poco después de las siete. Dejó la maleta en el recibidor, con intención de recogerla de camino al aeropuerto justo después del trabajo. Su vuelo a Londres estaba programado para las 17:40 y el aterrizaje en Heathrow para justo antes del amanecer al día siguiente. Anna hubiera preferido con creces tomar el vuelo nocturno, durante el que podría dormir y aún así tener tiempo de sobra para prepararse antes de almorzar con Victoria en Wentworth Hall. Esperaba que Victoria hubiera leído el informe y coincidiera con ella en que vender el Van Gogh a puerta cerrada era la solución más sencilla a sus problemas.
Anna salió del edificio de apartamentos en el que vivía por segunda vez aquella mañana justo después de las 7:20. Paró un taxi, una extravagancia para ella que justificaba por haber querido tener el mejor aspecto posible para la reunión con el presidente. Se sentó en la parte trasera del taxi y miró cómo estaba en un espejito de bolsillo. El traje de Anand Jond que hacía poco que se había comprado con la blusa de seda blanca haría que unas cuantas cabezas se volvieran en su dirección, aunque tal vez hubiera quien lo hiciera por las deportivas negras.
El taxi giró a la derecha en FDR Drive y aceleró ligeramente cuando Anna miró el móvil. Tenía tres mensajes de los que se ocuparía después de la reunión: uno de Rebecca, su secretaria, que necesitaba hablar urgentemente con ella, lo que le sorprendió, sobre todo teniendo en cuenta que se iban a ver en cuestión de minutos; otro de Brittish Airways con la confirmación de su vuelo y una invitación para cenar de Robert Brooks, el nuevo presidente de Bonhams.
Su taxi se detuvo afuera de la entrada de la Torre Norte veinte minutos después. Pagó al conductor y salió del vehículo para unirse a la marea de trabajadores que se dirigían hacia la entrada y cruzaban los torniquetes del banco. Cogió el ascensor rápido y en menos de un minuto salió de él y pisó la moqueta verde oscuro de la planta ejecutiva. Anna había oído una vez en el ascensor que cada planta tenía algo más de cuatro mil metros cuadrados, y que en aquel edificio que jamás cerraba trabajaban aproximadamente cincuenta mil personas, más del doble de la población de su ciudad adoptiva: Danville, en Illinois.
Anna fue derecha a su despacho y le sorprendió ver que Rebecca no la estaba esperando, sobre todo porque sabía lo importante que era la reunión de las ocho en punto. Pero le alivió descubrir que había dejado los archivos relevantes en un ordenado montoncito en su escritorio. Comprobó, dos veces, que estuvieran en el orden que ella había solicitado. Anna aún tenía unos minutos de sobra, así que volvió a repasar el archivo Wentworth y se puso a leer el informe. «El valor del patrimonio Wentworth recae en varias categorías. A mi departamento solo le interesa…».
***
Tina Forster no se despertó hasta las siete pasadas. No tenía cita con el dentista hasta las ocho y media y Fenston le había dejado claro que aquella mañana no hacía falta que fuera puntual. Por lo general aquella indicación solía significar que tenía una reunión fuera de la oficina o que iba a despedir a alguien. Si se trataba de lo último, no solía hacerle demasiada gracia tenerla pululando por el despacho, apiadándose de quien fuera que acabara de perder su trabajo. Tina sabía que no podía tratarse de Leapman, por Fenston jamás sería capaz de sobrevivir sin él, y aunque le hubiera gustado que fuera Barry Steadman, podía seguir soñando, porque cada vez que se le presentaba la ocasión de halagar al presidente, lo hacía, y el presidente absorbía los piropos como una esponja de mar varada en la playa esperando la próxima ola.
Tina se tumbó, a remojo, en la bañera, un lujo que por lo general solo se permitía los fines de semana, prensando en cuándo le tocaría a ella que le despidieran. Llevaba algo más de un año siendo la asistente personal de Fenston, y aunque despreciaba a aquel hombre y todo lo que representaba, seguía intentando hacerse indispensable. Tina sabía que no podía ni siquiera pensar en renunciar al puesto por lo menos hasta que…
El teléfono de su dormitorio sonó, pero no hizo amago de responder. Dio por hecho que sería Fenston para preguntarle dónde estaba una carpeta en concreto, o un número de teléfono, o su agenda, incluso.
—En el escritorio, delante de ti —solía ser la respuesta más habitual.
Por un instante dudó si no sería Anna, la única amiga de verdad que había hecho desde que había venido a vivir a Nueva York desde la Costa Oeste. Pero concluyó que no era demasiado probable, porque a las ocho en punto Anna tenía que presentarle su informe al presidente, y en aquel preciso instante seguramente estuviera repasando los detalles más nimios por vigésima vez.
Tina sonrió cuando salió de la bañera y se envolvió una toalla en torno al cuerpo. Recorrió con parsimonia el pasillo hasta su habitación. Siempre que invitaba a alguien a pasar la noche en el diminuto apartamento tenían que compartir la cama o alguien tenía que dormir en el sofá. Tenían pocas opciones, porque solo tenía un dormitorio. Últimamente tampoco había demasiados interesados, y no porque las ofertas escasearan, precisamente. Pero después de todo por lo que había pasado con Fenston, Tina ya no confiaba en nadie. Últimamente había tenido ganas de contárselo a Anna, pero aquel seguía siendo el único secreto que no podía arriesgarse a compartir.
Tina descorrió las cortinas y, a pesar de que era septiembre, la mañana clara y resplandeciente la animó a ponerse un vestido veraniego. Quizá incluso la ayudara a relajarse cuando se enfrentara al torno del dentista.
Una vez vestida, y tras revisar su aspecto en el espejo, Tina fue a la cocina y se preparó una taza de café. No podía desayunar nada más, ni siquiera una tostada —instrucciones del feroz ayudante del odontólogo—, así que fue cambiando los canales de la televisión para ver las noticias mañaneras. No había nada reseñable. A la del terrorista suicida del West Bank le siguió la de una mujer de casi 150 kilos que estaba demandando a McDonald’s por haber arruinado su vida sexual. Tina estaba a punto de apagar Good Morning America cuando el quarterback de los San Francisco 49ers apareció en pantalla.
A Tina le recordó a su padre.
7
Jack Delaney llegó a su despacho del número 26 de Federal Plaza apenas pasadas las siete de la mañana. Se sintió abatido cuando vio la inmensa cantidad de carpetas desperdigadas por su escritorio. Todas estaban relacionadas con la investigación de Bryce Fenston, y un año después de haberla comenzado no estaba ni un milímetro más cerca de presentar a su jefe pruebas suficientes para pedirle a un juez que emitiera una orden de arresto.
Jack abrió la carpeta dedicada al propio Fenston con la vaga esperanza de toparse con alguna pista, aunque fuera pequeña, un rasgo personal, o un error que lo vinculara directamente con los tres asesinatos violentos que habían sucedido en Marsella, Los Ángeles y Río de Janeiro. En 1984, Nicu Munteanu, de 32 años, se había presentado en la embajada estadounidense de Bucarest afirmando que podía identificar a dos espías que trabajaban en el corazón de Washington, información que estaba dispuesto a intercambiar por un pasaporte estadounidense. La embajada lidiaba cada semana con una docena de afirmaciones similares, y al final casi ninguna tenía fundamento, pero en el caso de Munteanu, la información concordaba. En cuestión de un mes, dos agentes bien posicionados volaban de regreso a Moscú, y la embajada estadounidense emitió un pasaporte a nombre de Munteanu.
Nicu Munteanu aterrizó en Nueva York el 17 de febrero de 1985. Jack no había detectado particular astucia en la actividades de Munteanu a lo largo del siguiente año, pero de repente resultó que tenía dinero suficiente para comprar Fenston Finance, un banco pequeño y con problemas de solvencia de Manhattan.
Nicu Munteanu se cambió el nombre a Bryce Fenston —algo que en sí no es un crimen—, pero no había nadie que pudiera identificar a sus respaldos, a pesar de que a lo largo de los siguientes años el banco empezó a aceptar grandes depósitos de compañías privadas de toda Europa del este. Pero en 1989 el flujo de efectivo se detuvo de repente, el mismo año que Ceaușescu y su esposa Elena huyeron de Bucarest a consecuencia de la revolución. En cuestión de días los apresaron, los juzgaron y los ejecutaron.
Jack miró por la ventana de su despacho, que daba a Lower Manhattan, y recordó la máxima del FBI: no hay que creer en las coincidencias, pero tampoco que descartarlas.
Tras la muerte de Ceaușescu, el banco tuvo un par de años precarios hasta que Fenston conoció a Karl Leapman, un abogado inhabilitado que acababa de salir de la cárcel acusado de fraude.





























