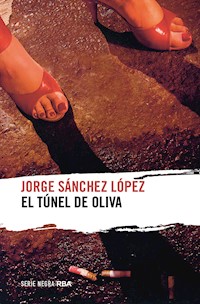9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
SI NO ESTÁS A LA ALTURA DE LA PARTIDA, PUEDES PERDERLO TODO. Mientras todos duermen, el inspector Almanzor se dedica a redactar un último atestado, cuando recibe una llamada. Al otro lado, Juan, un amigo y camarero del bar Los Gallegos, agoniza. Cuando Almanzor llega precipitadamente al bar ya es demasiado tarde. En el suelo, un cigarrillo con la ceniza intacta; en la barra, un cubata a medio consumir, restos de cocaína y unos cubiletes de dados. Juan no llevaba ejemplar, pero Almanzor lo apreciaba a su manera. Para él, encontrar al asesino es algo que va a ir mucho más allá del compromiso profesional. Con Fin del juego, Jorge Sánchez López se afianza como una de las voces más auténticas de la novela negra española actual. Se trata de una historia truculenta, ambientada con un realismo impactante en la periferia de Madrid, en la que las mentiras pueden precipitarte al vacío.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Agradecimientos
© del texto: Jorge Sánchez López, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025
REF.: OBEO002
ISBN: 978-84-1098-913-9
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
La oscuridad es como un manto que cubre la mente, nublando nuestro juicio y llevándonos por caminos oscuros y peligrosos.
JAMES M. CAIN,
El cartero siempre llama dos veces
Ahora estoy cara a cara con la muerte. Pero no he terminado con la vida.
OLIVER SACKS,
NEURÓLOGO Y ESCRITOR
1
El viento me pegaba en la cara y había olvidado la bufanda. Cerré el Megane con el mando y subí las escaleras a toda prisa. Era una fría noche de enero, de esas que hielan cada rincón de la voluntad. En cuanto llegué a casa, besé a Sonia, que ya dormía plácidamente. Habría matado por acurrucarme junto a ella entre las sábanas, pero tenía que escribir un maldito informe. Resignado, me planté en el salón y encendí el portátil, mientras calibraba las ventajas de haber vuelto a la Policía Judicial. De nuevo a investigar asesinatos, tras una aburrida temporada en Seguridad Ciudadana, encargado de detener peleas menores aquí en Fuenlabrada, hacer controles de drogas en los alrededores de La Cubierta de Leganés, Cobo Calleja o Urtinsa, irrumpir en pisos okupas de toda la zona sur e investigar presuntos trapicheos en locutorios. Una vida cómoda, pero aburrida para mí. Ahora, vestido de paisano, me infiltraba en los peores tugurios al olor de la sangre, reunía pruebas en casos de homicidio y colaboraba en la persecución de los delincuentes; investigaba desapariciones que revelaban obedecer al suicidio o al asesinato y forzaba mi estómago sometiéndome a una escena del crimen cada dos por tres. En gran medida, así se materializaba el resultado de mis años de servicio: curar la herida mortal en lugar de prevenir, tratar de reponer el daño irreparable. Mientras redactaba el atestado, celebré que Izan, quien me estaba desconcentrando al roncar, estudiara Medicina en lugar de seguir los pasos de su padre.
Me acomodé en el sofá, arropado con la manta hasta el cuello. Una forma de trabajar incorrecta según los manuales de ergonomía; cojonuda para mí. Apenas llevaba unos minutos tratando de poner en palabras lo que un desgraciado le había hecho a su parienta cuando la voz de Carlos Goñi, de Revólver, me reclamó desde el bolsillo de la chaqueta.
Porque cuando ganar se convierte en alivio,
en vez de satisfacción,
reír rima con ordinario
y el diablo se juega los cuartos con Dios.
«¿Quién coño será a la una de la madrugada?». Me destapé y corrí hacia la silla. El número de Juan Clemente en la pantalla me sorprendió después de dos años sin verlo, durante los cuales solo habíamos intercambiado felicitaciones protocolarias por mensaje. En cuestión de segundos, recordé la borrachera que pillamos en su boda, mucho antes, cuando ninguno de los dos teníamos ni una cana. Al pobre se le murió la esposa; vivía amancebado con otra a la que yo no tenía el gusto de conocer. Su hijo, rondando la veintena, como el mío, casi no le hablaba por discusiones enquistadas sobre las malas compañías y el fracaso en los estudios. Pese a su intento de salir adelante, sentía un vacío interior y casi se pegaba más lingotazos detrás de la barra del bar que los propios clientes. Increíble que pudiera seguir trabajando de camarero.
—¿Qué pasa, golfo? —saludé, como en los viejos tiempos.
—Pepe... A... ayuda.
Solo con oír aquel sonido gutural detecté que algo no marchaba bien.
—Oye, tío, ¿estás bien? ¿Dónde andas?
—En el bar... Con... —Se le quebró la voz. Respiraba de forma entrecortada.
—¿Con quién?
Lamenté al momento haber subido tanto los decibelios a esas horas.
—Amigo... Estaba...
—Eh, eh, espera. ¿No será otra de tus bromas?
La llamada se cortó. Aunque mi condición de agente hubiera sido muy tentadora para inocentadas entre amigos en el pasado, parecía improbable que aquello fuera un chiste.
Por más que volví a marcar el número, no hubo respuesta. Juan llevaba muchos años trabajando en el bar Los Gallegos. A pesar de que le gustaba servirse copas cuando no había clientes, era un empleado responsable. Yo lo había conocido mucho tiempo atrás, desayunando allí cuando me tocaba hacer visitas a los juzgados. Desde entonces habíamos fraguado una amistad intermitente pero sólida, basada en una mutua confianza. Sabía que, si lo tenía enfrente, nuestra conversación podría reanudarse donde se había quedado, como si el reloj no hubiera corrido.
«Parece que a nadie le apetece que duerma», concluí. Hice una copia de seguridad del informe y tiré para el garaje. Atravesé el hospital, rumbo al bulevar de la estación. Pasé por el ayuntamiento y por la comisaría local, a menos de diez minutos de la mía. Aparqué en el único hueco disponible y crucé por el paso de cebra, a pocos metros del puente. La calle dormía bajo un manto de oscuridad, anestesiada como un paciente antes de un trasplante. La tasca estaba oculta detrás de unos setos, entre un psicotécnico y una administración de loterías, únicos locales pegados a un patio provisto de un par de casas bajas, reminiscentes de cuando éramos un pueblo. La plazuela daba a una carretera normalmente concurrida, por la que de madrugada, sin embargo, pasaban cuatro gatos a velocidad de tortuga. La parte de la derecha conformaba una peatonal con más ángulos que un cuadro de Mondrian.
El cierre a medio echar y la luz apagada eran mosqueantes. Ni un alma rondaba por la acera.
—¡Juan! ¡Soy yo!
Mi grito se entrelazó con el remolino de aire, perdiéndose en la distancia.
Como no respondía, me agaché, con cuidado de no partirme la nuca con el metal. Tiré del pomo y me colé por la puerta.
La escena me provocó un calambrazo en la tripa que me fue trepando por el cuerpo hasta llegar a mi rostro. Enmudecí al ver a Juan convertido en un muñeco, adherido a una de sus características sillas de madera desgastada, atado de pies y manos. Estuve a punto de tocarlo, pero los ojos en blanco y el reguero de sangre sobre el jersey de punto gris y los pantalones de pana no dejaban lugar a dudas. Lo habían apuñalado en el corazón. Su rostro lívido, a juego con la generosa mata de cabello blanco que aún conservaba, destruían toda esperanza de devolverle la energía. Tenía la mandíbula caída, la boca abierta expresando un quejido infinito bajo la abundante barba. Llevaba unos mocasines negros de puntera redonda. Mi mirada se deslizó por ellos y fue a parar al cigarrillo del suelo. Por la larga ceniza deduje que se lo acababa de encender antes de morir. La superficie olía a un producto fuerte. Supuse que habían echado un disolvente agresivo para borrar las pisadas de los zapatos.
No había que ser un lince para identificar los restos de cocaína en la barra, junto a un par de cubiletes de dados puestos del revés. ¿Quién era ese supuesto amigo que lo traicionaba de aquella manera? Tal vez hubiese varios desalmados detrás de la injusta matanza. Si Juan contaba con enemigos serios o andaba metido en tratos con gente peligrosa, lo guardaba en secreto, o había sufrido una transformación radical. A pesar de su gusto por la farra, se trataba de la clase de persona a la que uno jamás auguraría aquel destino. Era un hombre muy querido por sus clientes, un currante de cabeza a pies.
Sin preocuparme de explicar mi presencia en el lugar, di el toque a la brigada.
—Almanzor, ¿qué tenemos?
—Contreras —dije, reconociendo al subinspector de guardia—. Manda efectivos al bar Los Gallegos, calle Móstoles con Las Nieves.
—¿Alguna reyerta?
—Un muerto, el camarero para más señas.
—Hostia, no te muevas. Enseguida aviso a los compañeros.
—Recibido.
La televisión estaba encendida, mostrando la cara de Madonna en primer plano como único testigo. Decidí no tocar el volumen, bastante discreto, por descontado. Antes de que viniesen en tropel, me puse a rebuscar entre las cajas de la despensa. Inspeccioné el techo. «Vaya putada que no haya ninguna cámara operativa». Volví al salón y me colé detrás de la barra. En la famélica cocina, vi una chaqueta negra hecha una bola. Hurgué en su interior hasta cerciorarme de que los bolsillos estaban vacíos. Retrocedí para examinar el percal. Entre las escasas bandejas de bravas y salchichas, tan duras como un bloque de hormigón armado, solo encontré mugre. En el único vaso servido quedaba un culo de lo que, supuse, sería el típico ron cazallero de Juan, con los hielos casi deshechos. Me coloqué los guantes y abrí la caja, surtida de un número de billetes y monedas razonable para un ciudadano de a pie.
Por más muertos examinados en mi palmarés, no lograba acostumbrarme. Le metí la mano en el pantalón y extraje su cartera. Dentro solo portaba el DNI, dos billetes de veinte y un chivato de coca bastante esquilmado. Todo eso daría trabajo a los cerebritos de Científica. Entre sus tarjetas apareció una de un tablao flamenco. Tomé nota de la dirección y devolví todo lo demás a su exangüe dueño. En el otro bolsillo estaba el móvil, pero apagado y con la pantalla llena de cortes. Lo solté al oír jaleo.
—¡Almanzor! ¡Ya estamos aquí!
Cual niño pillado husmeando en el cuarto de los mayores, me alejé de la víctima y subí el cierre para recibir al gritón.
—Coño, Rodríguez, no sabía que te habían dado el alta. Tienes mucho mejor el ojo para la hostia que te dieron esos macarras.
—Mal momento para repasar mi historial médico. Vamos al turrón.
—Será el forense quien lo haga.
—Están ahí, aparcando. Ya he avisado al juzgado de guardia.
Sabía que el patán asignado me interrogaría como a un detenido, atosigándome con su retahíla. Le gustaban los sermones y las preguntas obvias, aun cuando realizadas a maleantes no le habían traído más que disgustos.
—¿Y dices que cuando te llamó estaba bien?
—Jadeaba y apenas podía comunicarse, si te refieres a eso.
Se giró para establecer contacto visual con la víctima, para después fijarse en la televisión, donde Bobby Brown remataba un paso de baile un tanto desfasado, embutido en sus pantalones anchos de otra era. Agarré el mando y apagué el numerito con el botón.
—Vamos, que ya le habían pinchado.
—Seguramente.
—¿Y cuánto hace exactamente?
Por mal que me cayese, resultaba mejor que cualquiera de las culebras ponzoñosas reinantes en el cuerpo cuando olían un ascenso.
—Un rato, tío. ¿Qué más da? —dije, solo por llevar la contraria—. Si se lo voy a tener que contar a su señoría.
Observó los dados y el cubata, disimulando un rictus de desaprobación. La barbilla y los hoyuelos hacían que pareciera un personaje de los dibujos animados que Izan solía ver de canijo.
—Erais muy amigos, ¿no?
—Sí, aunque llevábamos mucho tiempo sin vernos. Simplemente llamó al primer madero en el que confiaba.
—Entonces no creo que te lo asignen a ti, Almanzor.
Le palmeé el hombro, agradecido por el uso del apellido.
—Te equivocas, macho. Pulido aprovechará mi cercanía a él. Nadie puede averiguar tanto como yo sobre en qué andaba metido.
—¿Y en qué crees tú? —preguntó. Un hilillo de baba le rozó el labio inferior.
Entreabrí la boca, pero, justo cuando iba a responderle, oí el consabido grito de la comparsa: «¡Policía Nacional!».
Me chocó tanta y tan variada presencia; me daba en la nariz que el asesino, aparte de un cobarde, solo podía ser un don nadie.
Tras varios armarios empotrados de uniforme apareció Suárez, un veterano con quien había llevado unos cuantos casos; junto a él caminaban un par de tipos de Científica, acompañados de Salas, el forense. Los tres iban embutidos en trajes blancos laminados, como en los viejos tiempos. Con la mascarilla y la capucha era difícil verles la cara. Irene Nieto, la jueza de guardia, me tendió la diminuta y huesuda mano. La conocía de un par de procedimientos. Andaba por los treinta años. Escondía una mirada entre intelectual y tímida tras unas gafas cuadradas; el pelo le llegaba casi por la cintura sobre el vestido blanco. Su acompañante, un secretario a punto de jubilarse, me recordó a un presentador de televisión.
—Buenas noches, inspector. El hombre lo llamó a usted pidiendo auxilio, ¿no?
—Sí, porque nos conocíamos. Por eso supe dónde venir. Pero el teléfono está roto.
—¿Alguna pista?
Examiné la escena del fondo, donde mi compañero disfrutaba observando los preliminares del levantamiento del cadáver. Carraspeé, preparado para soltar una verdad incómoda.
—Sí, la tarjeta de un tablao flamenco. Y hay droga en la barra. Yo nunca lo vi consumirla —mentí. Pese a su carácter responsable y trabajador, cuando quería, acababa como un cruce entre Ortega Cano y Maradona en el punto álgido de su carrera. A mí me había ofrecido rayas muchas veces, pero yo se las rechazaba.
—¿Tienen controlados a los traficantes de la zona?
Negué, ahora diciendo la verdad.
—Preguntaré a mis compañeros de la municipal. Si me disculpa, señoría, hablamos mañana. Tengo mucho trabajo pendiente, ni siquiera estaba de servicio.
—Vale, no se preocupe —concedió con su acento indudablemente sevillano.
Una vez ofrecidas mis explicaciones, me acerqué a dar información a los técnicos. No me pareció que la necesitaran mucho, enfrascados como estaban en una discusión sobre la ausencia de rigor mortis, los centímetros de profundidad de las puñaladas y el estado de los hielos del cubata como delatores del tiempo transcurrido. Hui rápidamente, cual estudiante al oír la campana del instituto. Entre bostezo y bostezo, decidí que madrugaría para escribir el documento que tenía pendiente, o se lo intentaría pasar a algún subordinado. Considerando lo fácil que era para una persona acabar con el pescuezo rebanado si el destino se torcía, el hueco disponible para mí en la cama junto a Sonia ofrecía un plan mucho más tentador.
2
Recapitulé mientras esperaba al comisario en la soledad del despacho. Juan y yo no éramos los mejores amigos del mundo, pero de alguna manera siempre había formado parte de esa cotidianidad. Como ese despertador que suena todos los días a la misma hora, esa tienda de barrio por la que siempre pasas o el ruido de los niños corriendo junto a la escuela. Con solo una mirada y una sonrisa, ya sabíamos en qué estado emocional se encontraba el otro. Durante años me aferré a aquel café que me servía para huir del cansancio acumulado y olvidar mis obligaciones durante los primeros cinco minutos del día, siendo parte de la fauna que hacía esa necesaria parada antes de partirse la cara por cuatro duros en sus respectivos trabajos. Me contaba que estaba ahogado en la melancolía; para mí era el espejo de aquello en lo que podría haberme convertido si el destino me hubiese querido torear. Alguien que no quería ser. Y, sin embargo, admiraba su entereza, su calidez humana, esa capacidad para mantener la cabeza bien alta, como si no importaran su mujer muerta y el hijo que no le hablaba. Decía haberse enamorado de nuevo, si bien hablaba de ello sin grandes artificios ni dar muchos detalles. Y ahora yo sentía que le había fallado al no acudir en su rescate con la celeridad necesaria.
Redacté el atestado; seguramente tendría que corregirlo más veces que un novelista con trastorno obsesivocompulsivo. Sí, me lo habían encargado a mí, valorando mi nivel de relación con la víctima como indiferente. Conseguí el permiso para irme por la tarde al tablao de Leganés, ataviado con unos vaqueros rotos, un jersey beige lleno de pelotillas que una vez fue nuevo, la chupa montañera, regalo de Sonia por nuestro decimoquinto aniversario, y unas deportivas que me había agenciado peleándome con un ejército de zombis en las rebajas. Me acompañaba Valeria Fonseca, una inspectora menuda, afable, pero con mucho carácter, con la que siempre he tenido una relación inmejorable. Si el mundo estuviera hecho de gente con tantas agallas como ella, funcionaría como un reloj.
El gorila de la entrada, intuí que rumano o búlgaro, nos saludó, mirándonos de arriba abajo con media sonrisa pintada en los labios. Dentro del garito, el clamor de palmas fue atronador. Una gitana taconeaba en el escenario, embutida en un vestido de lunares. Era un milagro que no se lo pisara con tanto meneo. Detrás de ella, otra mujer con un moño a lo Frida Kahlo, un coletas y otro tipo peinado hacia atrás, con más entradas que una casa sin paredes, marcaban el ritmo jugando a partirse las manos. El guitarrista me recordó a mi profesor de Criminología en la facultad, siempre con su rostro imperturbable, el cabello blanco y una actitud sosegada al hablar sobre temas escabrosos por mucho jaleo o idiotez que hubiera alrededor. Solo le faltaba fumar en pipa como él; ironías de la vida, lo más parecido que había vuelto a encontrar cerca era al comisario Pulido, consumidor de más puros que Hannibal en El equipo A, aunque sin el talante misterioso del viejo docente.
Buceé entre el público, dividido entre aquellos que seguían el compás y quienes estaban más preocupados por llenarse la tripa de cerveza. La mayoría rondaban la treintena; solo había una mesa de sesentones intentando entenderse a gritos entre el barullo.
Nos dirigimos a la barra justo cuando el de la coleta embelesaba a la audiencia con su quejido al micrófono. Definitivamente, nunca había sido mi tipo de música, pero había que reconocer que tenía su atractivo. El camarero, un figura con patillas a lo Curro Jiménez que rozaría la cuarentena, pasaba el trapo a la madera con ahínco. Tenía cejas pobladas y le faltaban un par de dientes. Era de esos que rezas por no encontrarte en un callejón a las cinco de la mañana.
—Una sin alcohol —pedí.
—Un refresco de naranja —pidió Fonseca. Con el moño, los dos trazos del lápiz de ojos casi hasta las sienes, la chaqueta vaquera y la sudadera de los Kiss parecía una rockera de las antiguas.
El grupo había interpretado una canción sobre la importancia de desenterrar los sueños. Mientras la gente se deshacía en aplausos, el vocalista cambió de registro y se puso a contar la historia del grupo. Eso me dio la oportunidad de conversar con quien me atendía.
—Una pregunta —lo detuve en cuanto terminó de contar el dinero—. ¿Conoces a Juan Clemente? Curraba en un bar, en Los Gallegos. Solía venir por aquí.
—Conozco a un Juan, no sé si hablamos del mismo.
Su tono cazallero habría quedado bien en un disco de heavy metal.
—Vivía en Fuenlabrada.
Se rascó la cabeza.
—¿Vivía? Hasta donde yo sé, lleva ahí unos cuantos años.
Lamenté no tener una foto a mano.
—Somos amigos suyos, lo han encontrado muerto en su propio local.
Aquello le causó una parálisis que solo interrumpió el clamor de unas chicas pidiendo bebida como para abastecer a los invitados de una boda. Aproveché para ir sorbiendo de mi vaso. La espuma y los posos son lo que queda cuando te has consumido el líquido de la vida, incluso si está libre de graduación. Me pregunto si es peor que alguien te tire el vaso o dejar que se caliente. A Juan le tocó lo primero, y yo estaba allí para averiguar la razón, si es que existía.
—¿Dices que lo han matado?
—De dos puñaladas.
La orquesta comenzó de nuevo, impidiendo el entendimiento.
—Espera, ven un momento y me lo explicas.
Desapareció unos instantes, invocando a una tal Patricia de forma machacona. Cuando la joven camarera lo relevó, el aprendiz de bandolero se abrió paso a codazos entre la multitud y se colocó a mi altura.
—Sígueme —ordenó.
Dejé a Fonseca vigilando por si encontraba algo interesante y me fui con el demacrado. Tras un forcejeo intenso con la llave, logró abrir la puerta del almacén. Hacía un frío de narices y olía a alcohol que tiraba para atrás.
—Empecemos por presentarnos. Soy Rafael, ¿y tú?
—Pepe.
Se apoyó en un barril de acero inoxidable.
—¿De qué conoces al colega?
Advertí el uso del presente. Igual se creía que le estaba vacilando.
—Del barrio, de toda la vida.
Debí de fallar como actor, porque no paraba de hacer aspavientos.
—Espera, tú no serás madero, ¿verdad?
Dudé si ajustarme al guion o no. Me decanté por hacerlo.
—Para nada, esos gandules no resuelven las movidas. Es que... era un buen tío, y me han dicho en su bloque que paraba por aquí.
Mientras hablaba, comenzó a quemar una piedra de costo y a liar con gran habilidad. En otras circunstancias me habría echado unas risas quitándole la piedra y mandando a comprobar cuánta rueda de camión llevaba.
—Sí, solía venir con una novia que se había echado, una pedazo de rubia.
—¿Sabes dónde vive? Igual ella puede aclarar algo.
—Ni puta idea, pero él la llamaba Ana —explicó, tan pronto como hubo encendido el cigarrillo del demonio—. Era más joven que él, unos cuarenta o así, con unas tetas que flipas.
«Vaya, con esa descripción seguro que la encontramos rápido».
—¿Conoces a alguien que me pueda llevar a ella? Es que me ha dejao muy tocao, macho.
Se lo pensó entre calada y calada. Estaba seguro de que tenía más información de la que estaba dispuesto a dar.
—Pues ahora mismo no caigo, igual hay algún cliente que... ¿Quieres unas caladas?
Negué con la cabeza.
—No, gracias. La cosa es que Juan se metía perico. No sé si a ti te suena a quién le podía pillar, si le debía algo a alguien...
—Espera, tío. Tú y tu amiga sois unos soplones, ¿no? Porque tanta pregunta no sé a qué viene.
—Qué va, yo solo estoy en busca de respuestas.
—Pues me estás poniendo nervioso con tanta historia.
—¿De dónde sacas eso?
Su rostro empezó a torcerse. Por su desconfianza, vi que mi papel empezaba a desmoronarse.
—Un contacto, pero no te lo puedo decir. Aquí no se permiten drogas, yo esto me lo fumo a escondidas, y hasta de los canutos me estoy quitando. En serio, eres madero, ¿verdad?
Cambio de planes.
—Mira, sí, somos policías, y no tenemos tiempo para estar fingiendo.
Al mostrarle la placa, comprobé que no le sorprendía mucho mi identidad; estaba preparado para ello. Comenzó a moverse sigilosamente entre los barriles, como un animal herido. Sin previo aviso, me lanzó un bofetón que logré esquivar. Hay que reconocer que, para un individuo tan consumido por las múltiples sustancias, conservaba una envidiable fortaleza. Mi única alternativa fue echarme a un lado y darle un pequeño empujón. Cayó de culo y se dio ligeramente en la nuca con el tonel. No quería hacerle daño, solo obtener información. El porro salió volando. Lo aplasté con la zapatilla. Me daba pena tener que llegar a eso.
—¡Socorro! ¡Stoil!
Temí que el gigante viniera y me obligara a sacar la Glock 43, pero se hizo el silencio.
—Dime qué enemigos tenía.
—Te voy a reventar, hijo de...
Se incorporó, cerrando el puño. Frené su acometida echándome a la izquierda y retorciéndole la muñeca, y lo empujé con el impulso justo para reducirlo. Rozó unas cajas con la espalda y quedó de pie, suplicante. Crucé los brazos esperando que terminara su interpretación.
—Yo no tengo ni idea.
—Tú eres el camello que le pasabas la mierda.
—De eso nada. Yo solo veía a Juan por aquí con la cachonda esa.
—Esto no va a mejorar si sigues dándome largas —afirmé, ahora relajado.
Se levantó a duras penas y caminó hacia mí. Me lanzó una patada al costado que logré esquivar. Se quedó paralizado cuando le retorcí el brazo.
—Dime tu número de identificación —gimoteó—. Te va a caer un buen puro.
—Solo me he defendido, y con una fuerza proporcional. Me has atacado tú primero —señalé—. Nunca me ha gustado la violencia gratuita.
—Déjame en paz —lloriqueó.
—Lo haré, si me dices la verdad. ¿Cuándo viste a Juan por última vez?
—Hace una semana o así. Esto estaba lleno de gente, así que solo recuerdo que iba con un amigo, Martín.
Sonó un golpe en la puerta. Rafael abrió y se quedó sorprendido al encontrarse a Fonseca en lugar del portero.
—Martín, ¿eh? ¿Qué sabes de él? —le preguntó Fonseca, que había estado oyéndolo todo.
Rafael se quedó callado por un segundo, pensativo.
—Martín... es un tipo que va mucho por ahí, por la zona de Fuenlabrada. Lo conocí en un par de bares. Me dijo que se dedicaba a algo de ventas, pero no sé bien a qué. Es uno de esos que solo te dice lo que quiere que sepas.
Fonseca y yo intercambiamos miradas. Aunque Rafael no estaba dando demasiado, algo en su relato sonaba a verdad. Fui acotando con detalles más precisos, hasta que empezó a perder la postura y cedió.
—¿Y qué más? —insistió Valeria.
—Eso es todo. Yo no tengo nada que ver con ese tío.
—¿Seguro que no sabes nada más de él? —le espeté, acercándome cada vez más a su cara.
Rafael no respondió de inmediato. Parecía estar sopesando sus opciones, pero en el fondo sabía que estaba atrapado.
—No sé, no quiero meterme en líos con esos mendas —dijo, casi avergonzado.
Saqué una tarjeta del bolsillo y se la di.
—Si te enteras de algo más, o te acuerdas de algún detalle que se te haya olvidado, no dudes en avisarnos —dije, sin perder el tono profesional.
—Vale, pero no sé nada más —replicó, con la mirada esquiva.
Hicimos nuestras anotaciones y llamamos a la comisaría de Leganés. Vinieron efectivos a ponerle la multa. No llevaba suficiente cantidad como para ser acusado de algo más que consumo. Fonseca fue hacia una esquina e indicó a los locales que debían coordinarse con nosotros para analizar la sustancia requisada a Rafael y compararla con la que habían encontrado en el bar de Juan. La autopsia diría si mi amigo había consumido algo de aquello. En cuanto me hicieron el relevo, di un portazo y crucé la sala, donde el aclamado Stoil bailaba salsa con una morena a la que sacaba dos cabezas. Enfilé hacia la entrada, donde otro portero, una versión española de la bestia, hablaba por teléfono sobre algo relacionado con un simulacro de incendios. Me esfumé sin que se inmutara siquiera, arranqué el Megane y reflexioné sobre mi orden de prioridades.
Al llegar al despacho, hablé con Fonseca acerca de lo que habíamos hallado y las tareas pendientes. Resultaba que el móvil de Juan estaba estropeado, probablemente el asesino se lo había tirado al suelo y se lo había colocado rápidamente en el bolsillo de nuevo. García estaba intentando restaurarlo y acceder a la memoria. Por mi parte, me acomodé en la silla para pedir a la jueza Nieto que ordenara un registro de llamadas del tal Martín. Por suerte, las diligencias correspondían a su equipo por demarcación. El tocapelotas de Rodríguez, embelesado por mi tira y afloja con la magistrada, mantuvo bien pegado el oído hasta que colgué.
—¿Qué te ha dicho?
—Dará la autorización para lo de Martín cuando le salga de ahí mismo.
—Claro, necesita...
—¿Necesita? Que maten a otro o el culpable se vaya de España por trabas burocráticas. Esa gente siempre espera que se lo den todo hecho, para después escribir una sentencia pedante y colgarse la medallita. Me parece increíble que la defiendas...
Interrumpí mi diatriba y activé mi modo zen. Con tipos como él era imprescindible. Se sentó y cruzó las piernas, herido por la insolencia.
—Vamos, Almanzor, esa tía es de lo mejor que puede tocarnos. Son datos sensibles, esto necesita unos permisos. Cuando sepan si el amigo o el camello son sospechosos, los municipales los vigilarán de cerca hasta que detengan al correcto.
—O se escaquee como un campeón.
—Joder, macho, una orden judicial no se puede dar así como así.
—Igual deberías meterte a juez, a ver si así te dan una misión a tu altura y dejas de tocar los huevos.
La discusión cesó gracias al portazo del comisario Pulido.
—Chicos, parad de vocear como verduleras. Ya tengo yo un destino para vosotros. Os reclaman cagando leches en la plaza de toros.
—¿No quieres conocer los detalles de nuestra excursión?
—Fonseca me ha puesto al día, Pepe. Aprende a delegar, te lo he dicho mil veces. Ha habido un robo en una joyería. Id a averiguar nombres y circunstancias.
El bueno de Rodríguez me estrechó la mano. Acepté el entretenimiento, sin poder quitarme de la cabeza el caso de mi amigo el camarero.
3
Tras varios días de servicio, me merecía un descanso. Mi verdadero problema siempre ha sido la incapacidad de desconectar. Y no por el raro imperativo moral de acudir a socorrer a un amigo agonizante, sino por la recurrente urgencia de darle vueltas al coco.
Como Izan y Sonia llegaban entre las dos y las tres, dediqué la mañana a hacer la compra en el supermercado. Luego me tumbé en el sofá. El nombre de Fonseca se iluminó en la pantalla de mi móvil.
—Almanzor, ¿qué haces?
—Aquí, en pijama.
—Hemos detenido a Rafael. Lo pillamos con material a la altura de Esquivias. Y esta vez sí que llevaba más cantidad. Está en prisión preventiva.
—Buenas noticias.
—Hay más. Vamos a iniciar el proceso para que nos dejen interrogarlo en la cárcel.
Me incliné hacia la mesa, dividido entre el procesamiento de la información y la punzada cervical.
—¿Eso es todo?
—Sí, ya sé que sigues pensando en lo de los móviles —adivinó—. Me queda poco para sacar lo de Juan. Te juro que te avisaré.
—¿Y el análisis del cadáver?
—Mañana es el entierro, ya te transmitiré mis impresiones. Por ahora, Científica dice que el único signo de violencia es un moratón leve, como si hubieran forcejeado antes de que lo apuñalaran.
—Hostia, casi ni lo vi. Me quedé tan en shock...
—Ahora están con la ropa. Si el supuesto amigo tocó a Juan, saldrán sus huellas.
—Dudo que eso nos ayude a saber si lo hizo él o había una tercera persona. Me gustaría encontrar a esa mujer con la que salía.
—Esta tarde pregunto a los vecinos.
Me entraban ganas de quedar con ella para hacer la ruta de manera informal. Pero me abstuve de ganarme una buena reprimenda de Sonia.
—No te dejes a nadie, ¿prometido?
—Voy a ir a los bares que pueda hoy. Tanto como me lo permita el patrullaje.
—Está bien, tú ganas, no curres mucho. Necesitamos la dirección de ella...
—Me rindo, ni siquiera vas a esperar un par de días hasta que te incorpores, pesado. Eres incapaz de desconectar. Si la consigo, te la mando por wasap.
—Gracias, eres un cielo.
—Corta el rollo. Hasta luego.
Oí el sonido de la llave al girar, uno de los estímulos más placenteros imaginables. Esta vez Sonia había ganado al muchacho; habitualmente especulaba sobre quién de los dos llegaría antes. Me incorporé y la saludé con un suave beso en los labios. Llevaba el jersey de punto marrón con el que la sorprendí en su cumpleaños. Una de las cosas que me enamoraron de ella fue su sonrisa calmada, muestra de una envidiable capacidad para mantener el control y razonar de manera lógica. Desde el principio supe que, si tenía que decir no a algo, lo hacía con firmeza, pero de forma educada. Solo yo con mi terquedad conseguía sacarla de sus casillas; por añadidura, mi capacidad analítica no se debe solo a los estudios. Creo que me contagié de ella y se la cambié por una pizca de mi ironía, de tal modo que pronto resultó complicado ver quién de los dos influía en el otro.
—Vaya careto, Jose. ¿Te acabas de levantar?
—Qué va, ayer antes de las doce ya estabas durmiendo, igual ni te diste cuenta.
—Cómo no, con lo que roncabas.
—Tampoco te quedaste atrás.
—Mis ronquidos no son de elefante como los tuyos.
Metí los pies en las pantuflas y me arrastré hacia la cocina, presa de un ataque de tos.
—Estás podrido.
Izan se pasó el día echándome la bronca por automedicarme. Deformación profesional. Luego se fue al entrenamiento. Izan era también muy bueno jugando al fútbol, pero hacía mucho tiempo que no veía uno de sus partidos. El tiempo se me iba en todo tipo de asuntos domésticos y profesionales. ¿Cuándo llegaría la tregua?
El prometido toque llegó mientras me entregaba a una maratón de fotos con mi querida esposa junto al lago más cercano.
—Dime, Fonseca.
—Tengo algunos datos más sobre Ana, la pareja de Juan. Hay una vecina que la oía discutir con Juan a menudo —soltó de carrerilla—. La señora era de otro bloque. Sacaba al perro por el parque de al lado o compraba en la frutería que hay detrás. Solía encontrarse con ellos. Le pareció que hablaban de dinero.
—Interesante. ¿El apellido y la dirección? —demandé.
—Nadie tiene esa información, llevaban poco tiempo. Los clientes del bar también han hablado. Dicen que lo hacía salir del mostrador para leerle la cartilla y luego se quedaba fuera, o como mucho tomaba una naranjada antes de marcharse. Intentaba hacerle entrar en razón para que dejara de apostar. Para eso iba al local que hay junto al centro comercial, el Crown.
—Bueno, eso nos ahorra gasolina y energía. ¿Deudas? —sugerí.
—Todo apunta a que sí. Según los viejos, Juan malgastaba su tiempo libre con el tal Martín. Pulido dice que te lo deje a ti, que yo tengo jaleo.
—De lujo, cuídate.
Como de costumbre, Sonia quiso aportar su teoría. Para ella era divertido, si bien intentaba salvarme de la quema con su intuición.
—Tengo una corazonada.
—Para variar, cariño.
—Acierto en un alto porcentaje de los casos.
Se apoyó en la barandilla e hizo como si se dirigiera a los patos.
—Déjame adivinar, crees que ella tuvo algo que ver.
—Quizá, aunque hay muchos factores. Por ejemplo, cuernos. Tal vez un ex volvió a su vida, Juan se volvió molesto y se lo quitaron de encima.
Esperé a que un patinador adolescente pasara desafiando la gravedad. Frenó en seco al rebasar las pistas de ping-pong y chocó los cinco con otro.
—Aún no sabemos si esa tía es una psicópata de manual o una hermanita de la caridad. De momento, tenemos enfilado a su proveedor.
—Lo que quiero decir es que los líos amorosos y sexuales, unidos a las pellas y las malas compañías, siempre están detrás.
—Interesante. Pero la pareja anterior de Juan, la que se le murió, era un pedazo de pan.
Una cortina de seriedad le cubrió el rostro y me examinó preocupada.
—Jose, no te pagan por confiar en todo el mundo.
Me rendí a la lógica de su razonamiento, así como al nuevo ataque de tos. La insistencia de Izan y Sonia fue lo único que me hizo plantarme en el ambulatorio, obviamente sin cita, ya que conseguir una últimamente es más chungo que dormir en una bicicleta.
Reanudé mis pesquisas gracias a Fonseca. Resultó que Ana había ido al entierro, pero había rechazado hablar con ninguno de nuestros compañeros. Se la vio seria, afectada y en silencio, pero sin lágrimas. Aunque nadie me hubiese exigido una guardia, caminé solo hacia la casa de apuestas. La noche engullía la calle, envolviéndola en un manto de zafiro negro. Solo la luz de las farolas y el neón verde de aquel antro de perversión rompían el sueño de la ciudad anestesiada.
La chica que atendía detrás del mostrador del Crown era morena, bajita y joven. Conseguía neutralizar las muestras de disgusto y cansancio con una pose ensayada.
—Buenas noches. Policía —saludé.
Mudó el semblante.
—Buenas noches, agente. Estamos a punto de cerrar. ¿Puedo ayudarle?
—Seguro. ¿Me permites tu DNI?
—¿Pasa algo?
—No, tranquila.
Mi truco para tenerla blandita funcionó al instante.
—Gracias, Lucía. ¿Qué me puedes decir de este señor?
Observó la foto y las manos le temblaron.
—Era cliente. Trabajaba en el bar Los Gallegos. He visto en las noticias que lo han encontrado muerto.
A mi izquierda, un viejo golpeteaba los botones de la ruleta. Inclinándose hacia él, otro hombre gritaba, mezclando español y alguna lengua africana. La aguja giró alternando entre el rojo y el negro. Ninguno de los dos reparó en mi presencia.
—Dime algo más. Relaciones, enemigos.
—Pues verá, aquí solía venir solo, otras veces con un amigo, uno así, bajito, Martín se llama. Siempre hacían quinielas, o se gastaban todos los ahorros en alguna de las máquinas.
La euforia de los ludópatas del fondo me obligó a subir el volumen.
—¿De cuánto estamos hablando?
—No lo sé, cien, doscientos cada vez. Salían escaldados y no se presentaban en un par de días. Cuando ganaban, se iban por ahí a celebrarlo.
—Tú simpatizas con ellos, como parte de tu trabajo. Te dirían dónde.
Aquello pareció tocarle la fibra.
—No veo por qué iban a hacerlo... Un segundo... ¡Chicos! ¡Vamos acabando, cinco minutos, y dejad de dar golpes, por favor! —se dirigió a los descarriados. Al advertir mi visita, detuvieron su hiperactividad.
Dimos unos cuantos pasos hacia la puerta.
—A veces, Martín traía a chicas, amigas suyas. Un día una pelirroja, otro una mulata. Al parecer, tenía bastante éxito con las mujeres. Juntos se gastaban todo lo que tenían.
—¿Conoces la identidad de alguna de ellas?
—Yo pido casi siempre el DNI, sobre todo si van a apostar, porque algunos se sientan ahí y solo beben o acompañan a otros. Pero pasa tanta gente por aquí que no me sé nombres ni me quedo con todas las caras. Solo sé que las chicas se colocaban en los asientos de al lado y bromeaban con ellos. A veces tomaban cervezas.
—¿Dónde puedo encontrar a ese Martín?
Se encogió de hombros.
—Yo solo lo conozco de aquí.