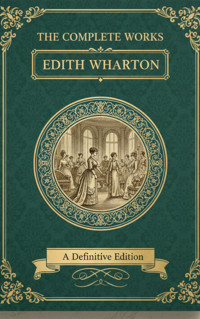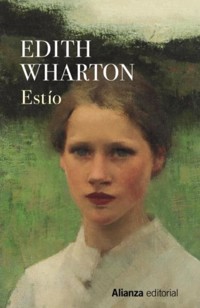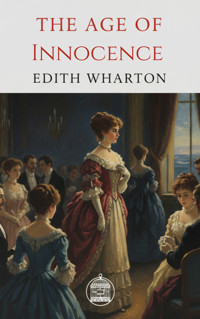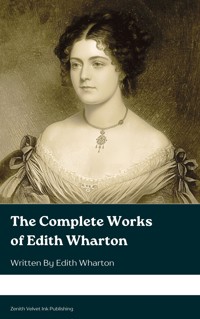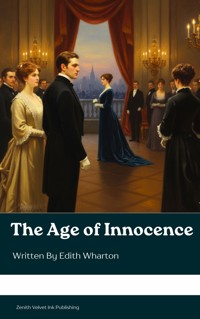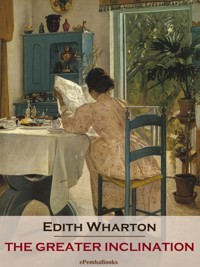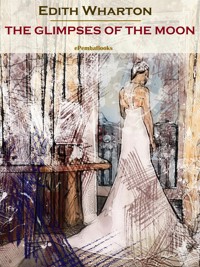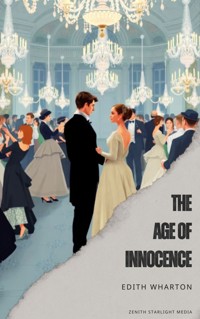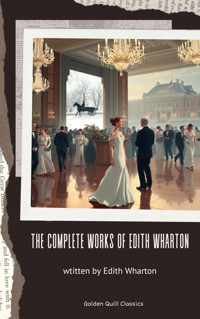5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En 1914, año en que estalló la primera guerra mundial, Edith Wharton tenía cincuenta y dos años y gozaba de un tremendo prestigio como novelista. Desde 1910 residía en Francia, el país que más amaba. No es difícil imaginar, pues, el horror que supuso para ella la invasión de Francia por los alemanes. A principios de 1915 la Cruz Roja francesa le pidió que informara sobre las necesidades de los hospitales del frente. Lo que vio le hizo albergar la idea de narrar sus experiencias en una serie de artículos para la Scribners Magazine, que luego serían recopilados en el presente volumen. Era una época en que los corresponsales extranjeros estaban excluidos de la zona de combate. Pero nadie, por poderoso que fuera, era capaz de disuadir a Edith Wharton de su empeño, y de ese modo decidió abandonar su apartamento parisino para visitar, en seis apasionantes expediciones, el frente de batalla en que se decidía el destino de Europa, de Dunkerque a Belfort. "La única muerte que temen los franceses no es la de las trincheras, sino la extinción de su ideal nacional." Edith Wharton "La visión de Wharton sobre el espíritu francés es de una profunda exaltación." The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Francia combatiente
De Dunkerque a Belfort
Edith Wharton
Traducción del inglés a cargo
de Pilar Adón
Introducción de
Yolanda Morató
En la carretera: una introducción
Yolanda Morató
La primera guerra mundial, el conflicto bélico que dio paso a la verdadera modernidad, ha quedado arrinconada a favor de la Segunda, retratada hasta la saciedad a través de memorias y testimonios sobre el Holocausto, bajo el prisma de vencedores y vencidos, de espías y de colaboradores. El mercado cinematográfico y el literario, pero también el género histórico, han sabido rentabilizar uno de los periodos más aterradores de un cercano siglo xx. Sin embargo, la intensidad y trascendencia de los cambios geopolíticos que se desarrollaron durante el periodo de la primera guerra mundial —desde el genocidio armenio (1915-1916) y la primera Batalla del Atlántico (1914-1918) hasta la Revolución rusa (1917) y la gripe de 1918— forjaron una nueva imagen del mundo en la mente colectiva. Hasta entonces, y aunque hoy nos parezca un contrasentido, la guerra tenía sus reglas, unas reglas que todo país «civilizado» debía respetar. Los avances científicos y tecnológicos cambiaron el paisaje e introdujeron las primeras amenazas químicas.
Los nacionalismos, tan a flor de piel, se exacerbaron ante lo que pronto se convirtió en una guerra de posiciones. En la Francia de la primera guerra mundial, los testimonios de los «écrivains combattants» (Georges Duhamel, Pierre Mac Orlan, Blaise Cendrars) ganaron terreno a los de aquellos que se negaban a cumplir con el servicio a la patria. No así en los países anglosajones, donde los testimonios de uno y otro lado eran igualmente significativos, aunque es cierto que en un principio hasta los más críticos exaltaron los valores del imperio. Poetas patrióticos como Rupert Brooke convivieron con la ácida crítica de autores como Wilfred Owen y Sigfried Sassoon en las trincheras, o Lytton Strachey y Clive Bell en el cómodo Bloomsbury desde el que ejercieron su pacifismo. De hecho, tanto Brooke como Sassoon se relacionaron con los miembros más notables de este grupo y ambos recibieron las alabanzas de las élites. Hay que esperar un par de años para que la literatura comience a plasmar una batalla de desengaños. La tetralogía de Ford Maddox Ford,El final del desfile, es un buen ejemplo de ello pero la primera parte no se publica hasta 1924.
A pesar de que el género de la novela había ido ganando posiciones a lo largo del sigloxix, durante la Gran Guerra los ingleses recurren en gran medida a las formas artísticas más visuales: la poesía y la pintura. Mientras que las revistas de la época recogen muchos de los poemas que los soldados enviaban desde las trincheras, el Ministerio de la Guerra inglés acumula honores con el regimiento de los «Artists’ Riffles» y el de Información administra un esquema para pintores en el frente, con el que manda a sus mejores artistas a retratar el conflicto desde su lado más vivo.[1]Pero, ¿y en el caso de las mujeres?
La literatura escrita por mujeres (ya en esta época resulta erróneo e inapropiado hablar de literatura femenina) se bifurca en distintas direcciones que tienden a perderse en alusiones difusas y citas incompletas. De hecho, de entre el gran número de mujeres que padeció las dos guerras mundiales, solo Virginia Woolf y Gertrude Stein, que vivieron a salvo el conflicto y en una posición social acomodada, ocupan hoy lugares privilegiados en la Literatura. Mujeres que, como sabemos, se doblegaron a los favores de los poderosos: Woolf consiguió que sus hermanos se salvaran del alistamiento de la primera guerra mundial gracias a sus contactos con el político Philip Morrell y el economista Maynard Keynes; Stein, como puso de manifiesto Janet Malcolm hace un par de años, pudo resistir la ocupación alemana durante el París de la Segunda, aún siendo judía y lesbiana, porque se refugió en los favores de un colaborador francés, Bernard Faÿ, quien, paradojas de la vida, era monárquico, católico y antisemita.[2]
En cuanto nos apartamos de las autoras del canon, el lugar e importancia de las escritoras de la época comienzan a diluirse. La mayoría de los estudios sobre poesía de la primera guerra mundial recoge poemas de autoras como Charlotte Mew, Vera Britain, Eleanor Farjeon y Rose Macaulay, pero las caracteriza como viudas y hermanas de difuntos. También ha sido necesario superar el trinomio representado por los estereotipos de enfermeras/ señoras de salón/flappersque ha caricaturizado a muchas mujeres. Hoy tenemos la suerte —palabra tras la que siempre se ocultan incontables horas de trabajo, de tesón y, cómo no, de apuestas personales— de participar en una revisión literaria e histórica más que necesaria, de limpiarle el polvo al canon, de contar algunas cosas que las posguerras suelen guardar en el armario. Han tenido que pasar décadas para que escritoras como Rebecca West (que fue una de las primeras mujeres europeas que publicó en una revista de vanguardia, la inglesaBlast) experimentara un merecido éxito de ventas comparable al de sus coetáneos con la impresionante novelaEl regreso del soldado(1918). Es en esta línea de mujer viajera y cronista donde debemos situar las narraciones de la norteamericana Edith Wharton (de soltera, Edith Newbold Jones; 1862-1937).[3]
A Wharton, educada en casa como la mayoría de las mujeres de la época que gozaban de una elevada posición, la distinguió siempre su afán cosmopolita, que la llevó a cruzar el charco en más de medio centenar de ocasiones. A raíz de un viaje a la Toscana en 1894 y de un hallazgo —descubre que un grupo de esculturas realizadas en terracota no son del sigloxviisino delxviy modifica su atribución— la autora comienza a interesarse por la arquitectura y la ornamentación italianas. Tras identificar estas figuras con la escuela de della Robbia, publica su descubrimiento en un artículo, «A Tuscan Shrine», en la conocida revistaScribner’s(enero de 1895), y ya a comienzos del siglo xx aparecen sus librosItalian Villas and Their Gardens(1904) eItalian Backgrounds(1905). A finales de esa misma década pone sus ojos en el país galo, donde fija su residencia en 1907 y comienza a escribir libros independientes en el tiempo —la Gran Guerra se le cruza en el camino— pero con cierta unidad en sus temas, comoA Motor-flight Through France(1908),Fighting France: From Dunkerque to Belport(Francia combatiente, 1915) yFrench Ways and Their Meaning(1919), y la novela cortaThe Marne(1918). La relación que Wharton mantiene con Francia está marcada desde su juventud. Con 19 años viaja por primera vez al sur del país con su familia y solo un año más tarde su padre fallece en Cannes. Aunque, sin duda, la experiencia de la guerra marca su visión del país que ha elegido como segundo hogar.
Un hecho que distingue a Wharton de otras mujeres de la alta sociedad fue su utilización de contactos para, en lugar de alejarse de lugares de conflicto, acercarse a ellos todo lo que le resultó posible, tanto psicológica como físicamente. El estallido de la primera guerra mundial la sorprendió en su residencia de la Rue de Varenne, una conocida calle parisina de mansiones ubicada en el prestigioso distrito VII. Tras varias gestiones con el gobierno francés, consiguió los permisos necesarios para circular por el frente, que recorrió en automóvil y cuyos testimonios leemos en los capítulos deFighting France(1915). La dificultad de la hazaña, además de su lado más burocrático, la resume ella misma en una irónica frase: «Hubo un momento en que parecía que hasta los pensamientos más íntimos debían obtener ese inalcanzable visado» (p. 19).[4]La internacionalización del conflicto es una de las claves para comprender esta nueva concepción del mundo en que se disuelven imperios, se fracturan países y se crean fronteras. En la época de la que datan algunos de sus ensayos, Wharton estaba leyendo el borrador deInternationalities, título provisional del análisis sociopolítico de otro expatriado, Morton Fullerton, y que acabaría llamándoseProblems of Power(1913).[5]En él, Fullerton recurría a la impactante cita de Bossuet: «Cuando Dios se lo lleva todo por delante es que se está preparando para escribir». Y eso es lo que hizo una gran parte de los que se encontraban allí, escribir como única manera de seguir viviendo.
La colección de ensayos que integra este libro, perteneciente al género que los anglosajones denominan «personal narratives», es, como decimos, casi un diario de viaje, pero no hay que perder de vista que Wharton escribe para contar más que para contarse. Y para ello, la edición original se acompaña de doce ilustraciones que muestran la crudeza de los bombardeos: ruinas y hermosas casas de piedra reducidas a escombros en las calles desiertas, trincheras abiertas en la tierra y sacos de arena jugando a ser altos muros. Las descripciones de Wharton constituyen una magnífica y minuciosa crónica de lo que estaba sucediendo en París pero también en otras regiones francesas. Ya ha superado la etapa de los fríos retratos que leemos enA Motor-flight Through France(1908), donde el paisaje humano se funde con el animal sin que el resultado final consiga alzarse sobre la impresión general de que sobrevolamos una especie de monótono ganado donde se suceden campesinos, ancianas en las puertas de las casas, niños mofletudos y bestias aletargadas.
En este segundo libro sobre Francia su prosa se llena de contrastes, con sus clases arrogantes y sus gentes más desprotegidas, con sus monumentos y sus barrios pobres, con la burocracia pero también con todos los avances que inauguran el sigloxx: teléfono, telegrama, luz eléctrica y calefacción central. Y automóviles a prueba de baches y de trincheras. Con uno de ellos se mueve Wharton a lo ancho y largo del país, recorriendo pueblos y acercándose peligrosamente al frente. Retrata los diferentes uniformes según los cuerpos del ejército, incluso el corte, copiado en ocasiones de las holgadas guerreras de los ingleses; visita los hoteles convertidos en hospitales y observa los problemas que ocasionaban en dichos hospitales ciertos alimentos incompatibles con las comidas necesarias para soldados con fiebre, que necesitaban dietas ligeras. Emotivas y patrióticas son las imágenes de refugiados en las iglesias: mujeres, niños, soldados y mendigos, que, al ser domingo, celebran una misa en latín en la que de repente el cura entona en francés el Cántico del Sagrado Corazón, compuesto en la guerra 1870, al que responden al unísono con un estribillo: «Salvad, salvad a Francia / ¡No la abandonéis!». (p. 70).
En todos estos relatos las mujeres ocupan un lugar tan relevante como el de los hombres. Vemos cómo, tras un bombardeo alemán, se apresuran a rebuscar en las ruinas de sus casas por si pudieran rescatar una cacerola o un trozo de mantequilla con que alimentar a la gente del pueblo (p. 175); las seguimos en sus trabajos en las «work room», habitaciones destinadas a la creación de empleo, donde, según Wharton, se les daba medio día de descanso entre semana, sin reducción de sueldo, un descanso que abandonaban «como si lo hicieran por placer» para llevar cualquier encargo al hospital (p. 227). El compromiso que la escritora americana contrae con la Cruz Roja francesa es tal que aún sobrevive un ejemplar deFighting Francecon una inscripción de su puño y letra que data de 1916, y en la que anima a colaborar con la organización. Un ejemplar que en Jeffrey H. Marks Rare Books venden por 7500 dólares.
El mejor análisis del país en guerra quizás lo encontremos en el capítulo «El espíritu de Francia», donde la escritora adscribe el valor como virtud tanto masculina como femenina. Si el soldado necesita resistir físicamente en la batalla, también las mujeres necesitan hacerlo en sus puestos de trabajo. No obstante, observa Wharton, las francesas no temen demostrar sus miedos: abrazan y miman a sus hijos e hijas, que lloran pues «lo que se espera de ellos es que lloren, y no que controlen sus sentimientos, como ocurre con los niños ingleses y americanos» (p. 235). Tampoco estas madres han sido entrenadas para fingir fortaleza física, ni «cuentan con la ventaja que a nosotros nos da esa hipócrita disciplina de “las buenas maneras”», (p. 236) sino que recurren a su inteligencia para afrontar las situaciones extremas. Cuenta Wharton cómo un médico francés le explicó que las francesas no son buenas enfermeras salvo cuando les toca asistir a su propia gente. A través de estas alabanzas a las francesas, en ocasiones exageradas, se encuentra una crítica a la cultura anglosajona, a la necesidad de guardar las formas, al afán de las mujeres de mostrarse sistemáticas y ordenadas, que las francesas suplen con su «inagotable buena voluntad y su simpatía». Al definir una cultura extranjera Wharton está ya definiendo la suya propia.
Su compromiso y su valía (no solo colaboró con la Cruz Roja para atender a los refugiados sino que también dirigió interesantes iniciativas para recomponer el tejido social destrozado por la guerra),[6]fue recompensada con la cruz de la Legión de Honor. En el terreno literario alcanzó uno de los máximos galardones de las letras en 1921, cuando un año después de publicar su novelaLa edad de la inocenciarecibió el premio Pulitzer. En 1923 fue la primera mujer en recibir un doctoradohonoris causapor la Universidad de Yale. Formó también parte de la Academia Americana de las Artes y las Letras (1926) y del Instituto Nacional de las Artes y las Letras.
Antes de recibir estas distinciones institucionales, Wharton se había involucrado en la defensa de las artes con un proyecto editorial,The Book of the Homeless(1916,El libro de las personas sin hogar),[7]en el que reunió escritos, ilustraciones y partituras de los mejores artistas del momento. Henry James la ayudó en este proyecto, cuyo objetivo era recaudar fondos para los refugiados belgas en París. Férrea defensora de las artes, su concepción estética siempre trascendió a la conciencia de clase. Buena prueba de ello fue su defensa de la comunidad artística de Montmartre y de Montparnasse, dos distritos que hoy gozan de un estatus artístico considerable, pero que fueron denostados por todos aquellos que no tenían una relación directa con sus círculos.
Gracias a su gran conocimiento de la lengua francesa y de sus contactos con intelectuales de la época como Henry James, Francis Scott Fitzgerald, Jean Cocteau y Ernest Hemingway, Wharton participó de diferentes esferas sociales a las que supo interpretar y plasmar en sus ensayos. Su obra tuvo una gran acogida, baste señalar queThe Custom of Country(1913), una novela de ascenso social que eleva la ironía y la crítica a la altura de los matrimonios que contrae su ambiciosa heroína, estuvo entre las manos de Robert d’Humières, Proust y Gide para su traducción al francés. En algunas ocasiones, este particular empleo de la ironía y la crítica que realiza de sus personajes (sobre todo del femenino) le salieron caros; a ojos de Kenneth Clark, la escritora se quedó sin el premio Nobel en 1927 debido a esta novela.[8]Otros «inconvenientes» literarios han hecho que la obra de Wharton se haya quedado encasillada en el «realismo» decimonónico. Al tratarse de una autora que se mueve forzosamente entre dos continentes y dos siglos, su producción se ha juzgado con frecuencia como un producto del sigloxixmás que delxx, mientras que, como demuestran estos ensayos, su crónica tiene ya poco de las décadas en las que se formó como escritora.
La primera guerra mundial es la confirmación de la era de la tecnología. Nos han contado las mismashistoriasdemasiadas veces mientras que nos son ajenos algunos de los testimonios más interesantes, incluso también algunas de las frivolidades de la época, como elthéatrophone, un artilugio del que se servía Proust para escuchar en directo desde su casa actuaciones que estaban teniendo lugar en las mejores óperas y teatros de la capital. Tampoco imaginamos a Wharton —siempre tan peinada y elegante incluso en la estacada delante de la que posa en el frontispicio que aparece en la primera edición de este libro— sobrevolando Europa en avionetas y recorriendo las trincheras en un sufrido automóvil,[9]vehículo del que ya en 1908 dijo que había «restituido el aspecto romántico del viaje». Con sus crónicas por cielo y tierra franceses (Henry James la apodaba «tornado»), sin horarios ni vías de ferrocarril que sometan su destino, Wharton emprende un viaje libre de ataduras desde el corazón del país en que se está librando una cruenta batalla a través de todas sus arterias. Un viaje del que nunca volverá y cuyo inicio narra minuciosamente en estos capítulos.
[1]http://www.iwm.org.uk/upload/package/9/ardizzone/waac.htm. Delos 15 022 artistas que participaron en la primera guerramundial, 2003 murieron, 3250 resultaron heridos, 533 fueron declarados desaparecidos y 286 fueron prisioneros de guerra (http://artistsriflesassociation.org/regiment-artists-rifles.htm)
[2]Tanto Woolf como Stein han sido objeto de recientes revisiones históricas. El antisemitismo de Woolf (compartido por otros miembros del Bloomsbury Group) ha sido muy debatido, como también los contactos de Stein, que Malcolm expone enTwo Lives: Gertrude and Alice(New Haven: Yale University Press, 2007). Faÿ era profesor de universidad y director de la Biblioteca Nacional desde 1940; en 1944 evitó que saquearan el apartamento de la escritora. Por otra parte, la biógrafa Jean Moorcroft Wilson Woolf fue una de las primeras en realizar una exposición pública sobre el antisemitismo de Woolf en la década de los noventa, a la que han seguido obras como la polémica biografía de Victoria Glendinning,Leonard Woolf: A Biography(Nueva York: Free Press, 2006).
[3]Shari Benstock atribuye a la familia paterna de la escritora elorigen de la expresión inglesa «to keep up with the Joneses», que en español no tiene un equivalente exacto y que significa mantener las apariencias e intentar emular lo que tiene el otro; enNo Gifts from Chance: A Biography of Edith Wharton(Nueva York: Scribner’s, 1994), p. 26.
[4]Cito de la primera edición deFighting France. From Dunkerque To Belfort(Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1915). La sobrecubierta muestra los colores de la bandera francesa en tres franjas verticales.
[5]Fullerton fue amante de Wharton y una continua fuente de intercambio de ideas. Véase Dale Bauer.Edith Wharton’s Brave New Politics(Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1994).
[6]Wharton organizó interesantes medidas para fomentar el empleo: dio trabajo a mujeres desempleadas, a músicos, apoyó hospitales para tuberculosos, y fundó los American Hostels para ayudar a los refugiados belgas.
[7]The Book of the Homeless(Nueva York: Charles Scribner’s, 1916): 45.
[8]Este juicio de Kenneth Clark aparece citado en el estudio de Robin Peel,Apart from Modernism: Edith Wharton, Politics and Fiction before World War I(Cranbury: Associated University Presses, 2005), p. 203.
[9]Incluso tras sufrir un derrame cerebral en 1935, Wharton siguió conduciendo. Dos años más tarde murió de un ataque al corazón en el hospital St. Brice.
Francia combatiente
De Dunkerque a Belfort
Uno
La imagen de París
Agosto de 1914 - Febrero de 1915
«¡Movilización General!»
I
Agosto
El día 30 de julio de 1914, tras salir de Poitiers con dirección norte, almorzamos bajo los manzanos en un lugar próximo a la carretera, a los pies de una pradera. Ante nuestros ojos, a derecha e izquierda, se extendían nuevos terrenos agrestes que conducían hacia un bosque y hacia la torre del campanario de un pequeño pueblo. Todo a nuestro alrededor desplegaba la tranquilidad del mediodía, y nos mostraba esa sobria disciplina que con tanta facilidad la memoria del viajero está dispuesta a evocar como propia del paisaje francés. A veces, estos campos divididos por simples muros de piedra y esas aldeas grises y compactas pueden parecerle, incluso a alguien acostumbrado al lugar, espacios monótonos e insulsos; en cambio, en otros momentos, una imaginación sensible es capaz de captar en cada pedazo de tierra, e incluso en cada surco, la vigilante e incesante fidelidad que generaciones y generaciones vinculadas a la tierra han mantenido hacia ella. El propio pedazo de paisaje que se mostraba ante nosotros nos hablaba, línea a línea, de ese mismo vínculo. El aire parecía llegarnos cargado de los prolongados murmullos del esfuerzo humano, del ritmo de las labores que han de repetirse una y otra vez, y la serenidad de la escena parecía alejar de nosotros con una sonrisa los rumores de guerra que nos venían persiguiendo desde el inicio de la jornada.
El cielo estuvo todo el día cubierto de nubes que amenazaban tormenta, pero cuando llegamos a Chartres, a eso de las cuatro, las nubes se habían desplazado hacia el horizonte y la ciudad se mostraba tan bañada de la luz del sol que entrar en la catedral fue como adentrarse en la densa oscuridad de una iglesia española. En un primer momento los detalles resultaron imperceptibles. Nos hallábamos en medio de una noche oscura. Pero luego, a medida que las sombras fueron diluyéndose de manera gradual, agazapándose entre los pilares, la bóveda y las nervaduras, se abrieron paso, rotundas, las vidrieras y sus grandiosas cascadas de color. Enmarcadas por una profunda oscuridad, pero sumidas en el resplandor de un radiante sol de mediados de verano, aquellas familiares ventanas parecían singularmente remotas y, al tiempo, inmensamente vívidas. Tan pronto ampliaban sus límites semejando estanques de contornos oscuros aunque salpicados de los brillos del atardecer, como centelleaban mostrándose amenazantes cual escudo de un ángel guerrero. Unas eran cataratas de zafiros, otras rosas que se derramaban de la túnica de un santo; unas eran fabulosas bandejas talladas sobre las que se esparcían las vestiduras celestiales, otras velas de galeones con destino a las islas de la Púrpura. Y, en el muro occidental, las dispersas llamas procedentes del rosetón que pendía como una constelación en la noche africana. Cuando el espectador retiraba los ojos de tan armoniosas y etéreas formas, las oscuras masas de mampostería que se ubicaban bajo ellas —veladas y envueltas todas ellas en una neblina azuzada por las humildes luces del altar— parecían simbolizar la vida sobre la tierra, con sus sombras, sus incómodas distancias y sus pequeñas islas de ilusión. Todo lo que una gran catedral puede representar, todos los significados que es capaz de expresar, todo el poder tranquilizante que puede llegar a infundir sobre el alma, toda la riqueza de detalles que puede fusionar en una gran manifestación de fuerza y belleza… Todo eso nos lo ofreció la catedral de Chartres en aquella hora perfecta.
Anochecía cuando llegamos a las puertas de París. Desde Saint-Cloud y Suresnes se podía percibir cómo palpitaba el Sena con el brillo azul-rosado del primer Monet. El Bois se extendía junto a nosotros en la quietud propia de una noche de verano, y el césped de Bagatelle se mostraba tan agradable como en el mes de junio. Bajo el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos se deslizaban pendiente abajo arropados por el velo de la polvorienta luz del sol, hacia la bruma de las fuentes y del etéreo obelisco; y el curso de la vida estival fluía y refluía bajo los árboles de las avenidas adyacentes, marcado por el ritmo de lo cotidiano. La gran ciudad, erigida para la paz y el arte y para todas las cualidades inherentes a la condición humana, parecía yacer junto al río como una princesa custodiada por el cuidadoso gigante de la Torre Eiffel.
Al día siguiente, el aire amaneció cargado de rumores. Nadie los creía, pero todo el mundo se hacía eco de ellos. ¿Guerra? ¡Desde luego que no habría ninguna guerra! Los gabinetes ministeriales estaban de nuevo, como niños traviesos, caminando por el borde del precipicio, pero la férrea tendencia a que las cosas siguieran como estaban y la necesidad de continuar con los asuntos de la vida cotidiana lograron mantenerse de manera calmada y convincente para afirmarse contra el incesante intercambio de consignas diplomáticas. París siguió de forma ininterrumpida con las tareas propias de un verano ya avanzado: alimentar, vestir y divertir al gran ejército de turistas, el único invasor, de hecho, que la ciudad había visto desde hacía casi medio siglo.
No obstante, cada uno de nosotros sabía que también se estaban preparando otras operaciones. Ese tapiz de rutina aparentemente intacto que se extendía por el país se dejaba atravesar por silenciosos e invisibles hilos de preparativos, que se podían sentir en el calmado ambiente, igual que se percibe un inminente cambio de temperatura en la fragancia de una tarde perfecta. París contaba los minutos que quedaban para la salida de los periódicos vespertinos.
Periódicos que no contaban nada o, al menos, muy poco más de lo que ya sabían todos los ciudadanos a lo largo y ancho del país.
—No queremos una guerra,mais il faut que cela finisse![1]
«Es necesario que esto acabe»: esa era la frase que estaba en boca de todos. Si la diplomacia podía evitar la guerra, tanto mejor: nadie en Francia la quería. Cualquiera que hubiera pasado los primeros días de agosto en París podría dar fe de que este era el espíritu generalizado. Pero si tenía que haber una guerra, entonces el país y cada una de sus almas estarían preparados para afrontarla.
En el taller de la modista, a la mañana siguiente, los cansados trabajadores se preparaban para las vacaciones. Estaban pálidos y ansiosos. Decididamente, el aire se había cargado de una desconfianza que resultaba novedosa. En la rue Royale, en la esquina de la place de la Concorde, había unas cuantas personas detenidas leyendo una pequeña tira de papel blanco adherida a una pared del Ministerio de la Marina. «Movilización general», rezaba el papel. Y una nación armada sabe lo que eso significa. No obstante, el grupo formado en torno a aquel papel no era muy numeroso, y se mantenía tranquilo. Los transeúntes leían el anuncio y seguían su camino. No hubo ovaciones ni gestos grandilocuentes: el aviso era ya lo suficientemente dramático como para fuera necesario dramatizarlo aún más. Como un monstruoso desprendimiento de tierra, el anuncio había ido a caer sobre el camino de una laboriosa y disciplinada nación, alterando su rutina, aniquilando sus industrias, desgarrando a sus familias, y enterrando bajo un montón de ruinas sin sentido la paciente y dolorosamente forjada maquinaria de la civilización.
Esa misma noche entramos en un restaurante de la rue Royale, y nos sentamos junto a una de las ventanas abiertas, a la altura de la calle. Desde allí vimos desfilar ante nuestros ojos nuevos y extraños grupos de gente. Pudimos comprobar cómo, en un abrir y cerrar de ojos, se ponía en marcha una movilización. Era como una tremenda interrupción en el flujo normal del tráfico; como la repentina ruptura de un dique. La calle se vio invadida por un torrente de personas que se deslizaban a nuestro lado en dirección a las distintas estaciones de ferrocarril. Todos iban a pie, cargados con su equipaje; no había vuelto a verse un coche, un taxi o un autobús desde el amanecer. El Ministerio de la Guerra había arrojado su red de arrastre, y había atrapado a todo el mundo en ella. La multitud que pasaba junto a nuestra ventana se componía principalmente de reclutas, los mobilisables de primera hora, que se encaminaban a la estación acompañados de sus familiares y amigos. Pero entre ellos había también pequeños grupos de turistas desconcertados que avanzaban cargados de bolsas y fardos, y que observaban cómo alguien transportaba, ante ellos, su equipaje en carretillas. Parecían niños abandonados y perplejos, inarticulados, atrapados en un remolino de mareas rumbo a la vorágine.
En el restaurante, una banda compuesta por músicos vestidos de rojo, muy conscientes de su condición de franceses, sembraba el lugar de música patriótica, y los intervalos entre los primeros y los segundos platos (cada vez con menos camareros para llevarse unos y traer los otros) se veían interrumpidos por la siempre recurrente obligación de ponerse en pie para oír La Marsellesa, de volver a hacerlo para oír el God Save the King, de nuevo para el Himno Nacional de Rusia, y vuelta a empezar para La Marsellesa una vez más.
—Et dire que ce sont des Hongrois qui jouent tout cela![2] —observó una voz burlona desde la acera.
A medida que transcurría la noche, y los grupos que avanzaban por delante de nuestra ventana se hacían más numerosos, todos empezaron a unir sus voces en las canciones de guerra. Allons, debout! Y la ronda de obligaciones patrióticas comenzaba de nuevo. Solicitaban con frecuencia La chanson du départ, que el coro de espectadores entonaba con determinación. La nota preponderante en la calle era una especie de disposición silenciosa. Mientras bajaban por la rue Royale hacia la Madeleine, las bandas de los demás restaurantes atraían a otros grupos, y los estribillos castrenses se iban encadenando a lo largo del bulevar, como se encadenaban sus guirnaldas de lámparas de arco. Fue una noche de aclamaciones y cánticos, no bulliciosos, ciertamente, pero sí valientes y decididos. Era un magnífico exponente de lo mejor de la badauderie parisina.
Mientras tanto, más allá de la hilera de ociosos, seguía vertiéndose el flujo constante de reclutas. Sus esposas y familiares los escoltaban penosamente, cargando con todo tipo de extraños e improvisados paquetes y bolsas. Entre toda esta confusión externa, afloraba no obstante una alegre firmeza de espíritu. Los rostros que pasaban sin cesar ante nosotros se mostraban graves, pero no tristes; tampoco había en ellos el menor rastro de desconcierto. En sus ojos se adivinaba la mirada fija del ganado conducido por el hombre. Todos esos jóvenes, muchos de ellos casi unos chiquillos, parecían saber perfectamente lo que estaban a punto de hacer y por qué. Incluso el más joven de entre todos ellos parecía de repente más maduro y responsable. Todos comprendían qué era lo que se esperaba de ellos, y lo aceptaban.
Al día siguiente se ordenó que las tropas de viajeros estivales quedaran inmovilizadas para permitir que las otras tropas, las verdaderas, pudieran desplazarse. No habría más carreras alocadas hacia la estación ni más sobornos a los conserjes. No más vanas misiones en busca de taxis invisibles ni más horas de demacrada espera en la cola de Cook’s.[3] No salía ningún tren si no era para transportar a las ingentes masas de soldados; a los civiles que no hubieran conseguido sobornar a alguien, y meterse apretujados en un recoveco de alguno de los atestados vagones que partieron la primera noche, solo les quedaba la opción de arrastrarse de vuelta a su hotel, a través de las abrasadoras calles, y, una vez, allí sentarse a esperar. Y eso hacían: regresar, decepcionados aunque también algo aliviados, al rotundo vacío de vestíbulos sin porteros, de restaurantes sin camareros, de ascensores paralizados. Volvían a la extraña y desarticulada vida de los hoteles de moda que, de pronto, habían empezado a actuar con la familiaridad y la provisionalidad propias de una pension