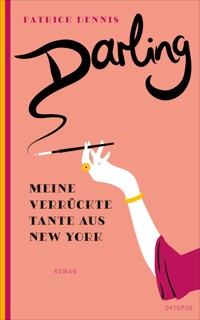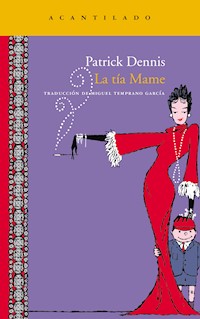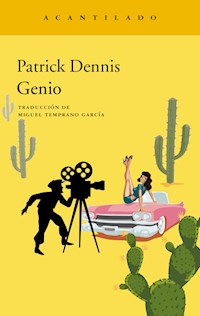
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
En Hollywood la mentira, el engaño y la ostentación son moneda corriente, pero se diría que el director de culto Leander Starr es capaz de engatusar al mismísimo diablo. Sin embargo, los años no pasan en balde ni siquiera para un genio como él, y aunque el público sigue siendo misericordioso, sus ex mujeres y el fisco estadounidense terminan por perder la paciencia. Como otros grandes directores, decide fugarse a México, donde se propone rodar una nueva película, "El Valle de los Buitres", que le permita recuperar el prestigio y la prosperidad económica: sólo necesita algo de dinero y a un guionista. Afortunadamente, conoce a alguien que podría encargarse de la tarea, un escritor bastante célebre pero que sufre desde hace un tiempo una crisis creativa: Patrick Dennis. El encuentro del director y el escritor da pie a una sátira del disparatado mundo de las estrellas del cine clásico de Hollywood tan trepidante, divertida y asombrosa como una jornada de rodaje con Orson Welles. "Divertidísima montaña rusa de disparates, en la que en cada línea, cada diálogo y cada situación brilla de forma arrolladora e incansable el humor desopilante de Dennis". Manuel Hidalgo, El Mundo "Un libro tan entretenido como el camarote de los hermanos Marx". Sagrario Fernández Prieto, La Razón "Un libro que se lee casi de un tirón, y que se lee con gusto, con mucho gusto". Profesor Elbo, Qué Leer "Extravagantes locuras y delirantes aventuras". The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PATRICK DENNIS
GENIO
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS
DE MIGUEL TEMPRANO GARCÍA
ACANTILADO
BARCELONA 2017
CONTENIDO
I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII -
IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII
©
Para H.D.V.
I
Si el lector ha cumplido ya los treinta años sería osado por mi parte preguntarle si ha oído hablar de Leander Starr. Cualquiera que se tenga por mínimamente cultivado podría responder en el acto que fue—y tal vez siga siendo—el mayor director de cine de Estados Unidos, a la altura de Robert Flaherty, Mauritz Stiller, Erich von Stroheim y media docena más. Sería difícil encontrar a alguien (que pase de los treinta) que no haya visto su gran épica religiosa Ruth en el trigal ajeno, que aún hoy se considera el modelo de todas las grandes películas bíblicas. Basta con aludir en ciertos círculos a su documental mudo, Una muchacha de Yucatán, en el que aparecían una belleza sordomuda mexicana, un montón de ruinas indígenas y la Filarmónica de Viena, para que se produzca un minuto de susurros reverentes. Y, por supuesto, sus elaborados e ingeniosos suflés que cocinaba expresamente para grandes actrices cómicas de antaño como Carole Lombard y Jean Harlow siguen siendo joyas del cine clásico.
Si, como yo, pasa de los cuarenta, no es necesario que le diga que la labor como director teatral de Leander Starr se consideraba prodigiosa. Su dirección de comedias para Gertrude Lawrence, Ina Claire, Francine Larrimore o los Lunt—por nombrar sólo a unos pocos—era mágica. Y tampoco se contentaba con eso. Era capaz de adaptar las obras más insospechadas de autores tan difíciles como Marlowe, Webster, Beaumont y Fletcher, García Lorca, Beckett y Brecht y colgar el cartel de LOCALIDADES AGOTADAS. No es poca cosa.
Sin embargo, si tiene menos de treinta—la mitad del país aún no los ha cumplido—, quizá requiera una breve explicación, pues, a menos que sea uno de esos cinéfilos empedernidos que frecuentan las proyecciones del Museo de Arte Moderno y los cines de arte y ensayo más mugrientos, no es probable que haya visto muchos ejemplos de la soberbia obra de Leander Starr. Desde hace unos años—por diversas razones—, el señor Starr ha preferido vivir fuera de Estados Unidos. Su obra ha sido esporádica: un par de películas rodadas en Italia, un western psicológico filmado nada menos que en el sur de Francia, una película épica con actores de primera fila sobre Ricardo Corazón de León rodada en Walton-on-Thames y la mitad de una muy erudita serie de la BBC basada a grandes rasgos en el informe Wolfenden. Todos ellos son trabajos de primera que siguen demostrando que el viejo maestro no ha perdido su habilidad. Pero Starr ha considerado oportuno abandonar Italia, Francia e Inglaterra igual que hizo con su tierra natal. En los últimos años ha estado ocioso la mayor parte del tiempo.
Aunque para muchos el nombre de Leander Starr equivalga a verdad y belleza, para otros es sinónimo de ruina financiera, deudas y cheques sin fondos. El montaje final de su gran documental Una muchacha de Yucatán dura exactamente cuatro horas y cincuenta y dos minutos y es imposible venderlo a una sala de cine normal. Su chispeante comedia, Un affaire, puede que ganara cuatro premios de la Academia, pero producirla fue tan ruinoso que sólo cubrió gastos porque, por lo general, se proyectó en programas dobles con Blondie Brings up Baby. A pesar de que su gran fresco histórico, El Éufrates, llenó dos años enteros el viejo Hippodrome hasta la bandera, lo hizo a costa de perder mil doscientos dólares a la semana, sin incluir las facturas del veterinario. La primera y la cuarta esposa de Leander Starr todavía claman pública y regularmente por su pensión alimenticia. Sé con certeza que debe la comida y el alojamiento—siempre alojamientos muy elegantes—en el hotel Beverly Hills, el Ambassador East, Hampshire House, el Plaza, el Claridge, el Ritz (de Londres), el Ritz (de París), el George V, el Hassler de Roma y el Hôtel de Paris en Montecarlo. Si alguna vez cometiese la imprudencia de volver a pisar suelo estadounidense, Hacienda estaría muy interesada en departir con Starr acerca de unas trivialidades concernientes a muchos, muchos miles de dólares en impuestos impagados. Hasta me debe dinero a mí.
La primera vez que me topé con Leander Starr—tanto literal como figuradamente—fue hace casi veinte años en el hotel Edward en Durban, Sudáfrica. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, y yo me dirigía lenta y tortuosamente hacia Egipto. De hecho, Durban estaba abarrotado de viajeros a punto de marcharse o recién llegados de otro sitio. La pequeña ciudad turística se había convertido en una especie de escala a mitad de camino para todo el mundo: refugiados ricos rumbo a Sudamérica, tropas inglesas destinadas a Oriente Medio y la India, barcos-hospital que iban y venían desde Dios sabe dónde hasta Dios sabe dónde. La principal ocupación de todo el mundo era esperar la llegada del barco, avión o tren que los llevase adondequiera que creyesen estar dirigiéndose y entretanto conseguir un buen bronceado. Y había sitios peores donde esperar.
Como todo el mundo estaba en el mismo barco—o, para ser más exacto, esperando el mismo barco—en la ciudad imperaba una alegría frenética. Había playas por la mañana, carreras y críquet por la tarde y, por las noches, clubes donde uno llevaba su propio licor, como el Stardust. Las colinas que rodean la ciudad estaban cubiertas de chalets con nombres como Sans Souci o Mon Repos, donde patrióticos colonos ingleses recibían a cualquiera y a cualquier cosa que llevase algo remotamente parecido a un uniforme. Las personas más inverosímiles iniciaban improbables coqueteos y amistades porque sabían—o esperaban—que serían relaciones pasajeras y que, cuando el siguiente barco de la P&O levara anclas, nunca volverían a verse. Como digo, era un grato interludio en el largo viaje hasta la guerra, y pasé un mes muy agradable sin hacer nada, alojado cómodamente a expensas de Su Majestad en el Cuerpo Estadounidense de Voluntarios Internacionales.
En lo que se refiere a los coqueteos, me había ido peor que a la mayoría. La pelirroja en la que había invertido gran cantidad de tiempo y dinero resultó tener un fornido marido del que nunca me había hablado y que era comandante de marina en un navío británico de transporte de tropas. Me quedé con cara de tonto y las manos vacías cuando me lo presentó diciéndole: «Es el novio estadounidense de Dulcie, cariño», y se largó zumbando en un elegante Packard con el volante a la derecha para reiniciar las relaciones domésticas con la Royal Navy.
Alto, delgado y—en mi opinión—bastante bien parecido con mis pantalones cortos de oficial británico y mi gigantesco salacot, entré con aire trágico en el hotel Edward con la intención de ahogar mis penas en ginebra con lima. Era la hora del té y el bar estaba abarrotado. Escogí la única mesa que quedaba libre, una pequeña en un rincón oscuro, lamentándome de que, en la oscuridad, mi trágico semblante pasaría casi desapercibido para los demás parroquianos, a la vez que reparaba, con cierta alegría, en que la penumbra resaltaba mi bronceado (era muy joven y se me podía disculpar cierta teatralidad). En cualquier caso, no pude disfrutar mucho de la ginebra. Las puertas se abrieron de par en par y una joven rubia, muy guapa y un tanto despeinada entró a toda prisa. Recorrió con una mirada desesperada y apasionada la sala abarrotada y fue directa a mi mesa.
—¿Le importa si me siento?—preguntó, y se desplomó en la silla vacía que había frente a la mía.
—Encantado—respondí muy amable a la vez que me ponía en pie y el condenado salacot salía rodando absurdamente por el suelo.
—Siéntese, idiota—dijo con voz sibilante.
—Pero mi salacot…
—Le compraré uno nuevo. Siéntese y no llame la atención.
—Bueno, señora, si se trata de llamar la atención…—empecé a decir con tono engreído. Luego la miré con más detenimiento—. Oiga, ¿no es usted Monica James?—Después de pasar la mitad de mis años de formación viendo programas dobles e incluso triples, no había un solo nombre del mundo del cine que no conociese, desde las estrellas más rutilantes hasta los actores más olvidados. Monica James había interpretado a una frágil ingenua inglesa en media docena de películas de la Gaumont-British.
—Sí. Y ahora ¿le importaría callarse de una vez?
—La verdad, señorita James, es que sólo quería decirle que siempre he admirado su trabajo. Sobre todo la última película que hizo con Leslie Howard, dirigida por Leander Starr. Es…
—¡Leander Starr! Ni me nombre a ese animal. Me ha perseguido desde… ¡Ay, Dios mío, ahí está! No deje que me vea.
Me volví, igual que todos los presentes, y ahí estaba el gran Leander Starr, ataviado para parecerse a Trader Horn. A pesar de la penumbra de nuestro rincón, no tardó en dar con Monica James. Fue directo a la mesa y dijo:
—Joven, está usted destrozando un hogar feliz. Mis segundos irán a verle esta noche.
—No seas idiota, Leander—dijo la señorita James.
—Joven, esta mujer es mi esposa, y a quienes Dios ha unido…
—¡No soy tu esposa!—respondió acaloradamente la señorita James—. Tengo el certificado de divorcio aquí mismo y es mi posesión más preciada.
—No te creo.
—Sé que no me creías—replicó ella, blandiendo una hoja de papel—, pero aquí lo tengo. Mi abogado dice que también podría haberlo conseguido alegando abandono familiar, locura o el hecho de que eres un delincuente empedernido. Da igual. Me bastó con el adulterio.
—¿Abandono familiar? Si no fuese por la gravedad de la acusación, Monica, me reiría. ¡Sí, sí, me reiría!—Hizo un gesto grandilocuente—. Fuiste tú quien me abandonó y yo el que te siguió por este continente negro, por montes y praderas, acompañado sólo por mi criado y un fiel porteador nativo, para encontrarte ahora infraganti con tu gigoló estadounidense, mientras un marido traicionado…
—¡Eh!, un momento…—dije poniéndome en pie. Reparé en que era varios centímetros más alto que yo y en que sería difícil ponerse fuera de su alcance.
La señorita James hizo caso omiso de mis protestas.
—Leander, has venido en el expreso de la tarde. Te vi al ir a la estación a comprar mi billete. Te vi y salí corriendo como una liebre, pero no lo bastante deprisa ni lo bastante lejos. ¡Vuelve a subir al expreso y lárgate!
—¡Vas a dejarme!—exclamó con voz tensa, cogiéndola de la muñeca—. Vas a dejarme en este país olvidado de la mano de Dios, viejo, enfermo, derrotado y solo. Éste es el agradecimiento que recibo por sacarte del arroyo y convertirte en una estrella.
—No, Leander—respondió la señorita James—. No me sacaste del arroyo. No soy una estrella. Y ya te he dejado.
—¿Por este Casanova imberbe?
—No seas idiota, Leander. Ni siquiera sé cómo se llama.
—¡Ninfómana!
—Me llamo Dennis—dije como un imbécil—. Patrick Dennis. Cuerpo Estadounidense de Voluntarios Internacionales. ¿Cómo está usted, señor Starr? Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirle lo mucho que siempre he admirado su…
Haciendo caso omiso de mi mano tendida, Starr se volvió con gesto regio hacia la señorita James.
—A pesar de tu comportamiento libertino, vamos a olvidar lo sucedido. Te devuelvo tu legítimo puesto de señora de Leander Starr…
—De segunda señora de Leander Starr—respondió la señorita James—. Pero no la última.
—De señora de Leander Starr. Vas a venir conmigo al interior de esta tierra de maravillas y misterios donde he encontrado a una fascinante tribu de pigmeos. Imagina la película que podríamos hacer: tú, una diosa esbelta y dorada, rodeada de cientos y cientos de minúsculos súbditos no más altos que…
—Y la titularemos Hombrecitos—dijo la señorita James, poniéndose en pie y recogiendo sus guantes.
—¡Ésa ha sido buena!—exclamé.
—No, gracias, Leander. Vete tú con los pigmeos. Yo me vuelvo a Inglaterra. Ser la señora Starr estos dos últimos años ha sido muy edificante, pero ahora que estoy iluminada, me vuelvo a casa a intentar olvidar todo este desastre.
—No permitiré que vuelvas a Inglaterra. Piensa en los bombardeos. En el peligro.
—Qué dulce, Leander, pero preferiría estar en plena guerra relámpago con el propio Hitler que contigo en el paraíso. No te lo tomes a mal. Gracias por el té, señor Dennis.
—Pero si aún no nos lo han servido—respondí.
Justo en ese instante, un camarero indio se acercó en silencio a la mesa con lo que el hotel Edward consideraba imprescindible para disfrutar del té en tiempo de guerra: té, agua caliente, leche caliente, leche fría, limón, pan con mantequilla, bollos calientes, mermelada (de tres tipos), miel, emparedados, pasteles, pastas y una enorme tarta.
—Gracias de todos modos—dijo ella—. Adiós, Leander.
—¡Espera!—gritó él, abalanzándose sobre ella. Por desgracia, se abalanzó directamente sobre mí. Se oyó un terrible estrépito y, acto seguido, vi al gran Leander Starr tumbado en el suelo, abrasado por el té, el agua y la leche calientes; cubierto de leche fría, limón, pan con mantequilla, bollos calientes, mermelada (de tres tipos), miel, emparedados, pasteles, pastas y una enorme tarta—. ¡Me has empujado, sinvergüenza!—rugió.
Un segundo después, se levantó e intentó golpearme. Otro segundo después, los dos estábamos en el paseo marítimo, expulsados para siempre del hotel Edward.
No volví a ver al gran hombre hasta dos días después, cuando fui a tomar una copa al hotel Balmoral con otra chica guapa. Se llamaba Caroline Morris, pertenecía a una buena familia de Filadelfia, vivía en la parte más cara de la ciudad y se dirigía a Oriente Medio para trabajar en la Cruz Roja. ¡Qué chica ni qué niño muerto: era una campaña de reclutamiento! Bella e impávida, más que guapa y vivaz, personificaba esa cualidad limpia, de guante blanco, costuras rectas y peinado impecable tan apreciada por la Cruz Roja en Europa. Era más bien gélida y jamás se habría dignado a salir conmigo si no hubiese ido al colegio con mi hermana mayor y hubiese sabido que éramos gente de bien, a pesar de ser de Chicago. A su entender, haber tenido relación, por lejana que fuese, con ella, o con cualquier Morris, era sinónimo de aceptabilidad social. Propuso tomar una copa en el Edward. Yo sugerí el Balmoral. Al pasar por el primero, me pareció recordar que ese estandarte de la Cruz Roja había sido hasta hacía poco una estudiante modélica de Bryn Mawr y una pelma de cuidado, y que antes de eso había sido la chica Shipley perfecta e igual de aburrida. Y, ahora que lo pienso, creo que a mi hermana no le resultaba mucho más simpática que a mí. Pero era guapa, y se suponía que los jóvenes estadounidenses solitarios lejos de casa debíamos perder la chaveta—literalmente—en compañía de una estadounidense guapa. Yo no había perdido la cabeza. De hecho, apenas había escuchado el relato más bien estirado de Caroline de lo horrible que había sido el viaje en primera clase desde los astilleros de Filadelfia: «Una comida espantosa… La gente que conoce una… Tu hermana… El club de críquet Merion…, ¿conoces a Tommy Huber?… Muy seco, por favor…, supongo que estos nativos deben de estar enfermos… mamá y el doctor Ormandy…». La interrumpió un hombre muy delgado que se presentó de pronto ante nuestra mesa.
—Señor Dennis, le ruego que me perdone, pero mi jefe, el señor Leander Starr, me ha pedido que venga a verlo.
—¿Es usted su segundo?—pregunté.
No parecía un hombre capaz de moverse con desenvoltura en el campo del honor… ni en ningún otro campo, dicho sea de paso.
—Su secretario, sí. Me llamo Alistair St. Regis. El señor Starr está muy disgustado por el malentendido del otro día y querría saber si podría invitarlo a usted y a, ejem, su acompañante a tomar una copa. Le gustaría mucho tener ocasión de disculparse.
—¿Es familia de los Starr de Doylestown?—preguntó Caroline con una chispa de interés.
—No lo creo. —Luego añadí—: Gracias, señor…
—St. Regis. Alistair St. Regis.
—Gracias, señor St. Regis—respondí preguntándome de dónde habría sacado ese nombre—, pero no tenemos tiempo. Por favor, dígale al señor Starr que lo que ocurrió el otro día está olvidado. Fue sólo un malentendido.
El señor St. Regis dudó un instante y luego se alejó con paso amanerado.
—Mamá es parienta lejana de unos Starr de la costa Este. Crían caballos.
—No. Éste es Leander Starr. Le-an-der Starr.
—Creo que los nuestros son Roger y Maudie Starr. Mamá está emparentada por parte…
—Leander Starr, el gran director—dije alzando la voz, como si además de estúpida fuese sorda.
—¡Ah, gente de la farándula!—dijo Caroline con un temblor apenas perceptible de las espléndidas aletas de la nariz—. Por supuesto, Cornelia Otis Skinner fue a…—La aparición de Leander Starr con ropa de fiesta tropical, clavadito a Fredric March, la dejó boquiabierta.
—Mi querido amigo—dijo haciendo una gran reverencia—. La montaña viene a Mahoma. Me ha dolido que mi ayuda de cámara me anunciase que no podía tomar un cóctel conmigo. A nadie le gusta beber solo y soy un hombre solitario.
—¡Oh!, pero siéntese, señor Starr—dijo Caroline. Parecía un poco sorprendida, como si acabasen de decirle que el hospital de Bryn Mawr era una famosa clínica de abortos, pero al menos había vuelto a la vida.
Él se sentó y las siguientes cuatro horas estuvo encantador. Parecía conocer a todo el mundo y, como detalle especial para Caroline, eso incluía varias cuadras, establos y caballerizas. Caroline se transformó en una chica diferente. De hecho, Starr fue tan encantador que no reparé en que me había quedado solo, sin contar a las chicas del bar, hasta después de meterlos a Caroline y a él en un rickshaw zulú para ir a cenar. Fue la última vez que los vi en varios años. Al día siguiente me metieron en un barco de transporte de tropas para iniciar el largo y asfixiante viaje hasta Suez.
La siguiente ocasión en que tuve noticias de Starr fue en un recorte de Time que me envió mi hermana con una carta que contenía otras notas de sociedad menos sensacionales:
SUCESOS DESTACADOS
Boda secreta. C. (de Charles) Leander Starr (35) niño prodigio de Hollywood, se ha casado con Caroline Drexel Morris (22), postdebutante de Filadelfia, en la actualidad ausente sin autorización de la Cruz Roja; él en terceras nupcias, ella en primeras; el enlace se celebró en Sudáfrica el mes pasado.
Mi hermana proseguía, muy divertida, diciendo que había habido algún problemilla con las autoridades de la Cruz Roja y que no parecía propio de Caroline fugarse al monte vestida de uniforme. Unos meses después—cinco dicho sin pelos en la lengua—se anunció el nacimiento de su hija Emily en algún lugar de África, y unos meses más tarde madre e hija estaban de vuelta en Filadelfia y le habían interpuesto una demanda de divorcio por trato cruel. Al cabo de un año, llegó la cuarta señora de Leander Starr; un año después ella desapareció y luego se hizo el silencio.
La siguiente ocasión en que me encontré con Leander Starr hacía casi cinco años que había terminado la guerra. Para entonces yo vivía en Nueva York con mi mujer y nuestros dos hijos. Trabajaba en una pequeña agencia de publicidad donde me encargaba de la redacción de los textos de las campañas para empresas farmacéuticas y, en mi tiempo libre, escribía lo que mi suegra llamaba «cosillas aparte». De hecho, esas cosillas eran las que nos permitían llegar a fin de mes. Mi última cosilla—un breve y absurdo diálogo entre un senador de derechas y una actriz del método—había aparecido en una revista pseudosofisticada hoy desaparecida y había recibido muchos comentarios favorables y poco sinceros de las personas adecuadas. Un editor famoso me había pedido que si tenía algo parecido a una novela—y tenía muchas—se lo enviase, y estaba disfrutando de una fama leve y efímera.
Leander Starr, no hace falta decirlo, volvía a estar en el candelero. Había regresado a Estados Unidos y había escrito un largo y recargado artículo para Life sobre las penalidades que había sufrido en África. La película de los pigmeos, Negrillos, abarrotaba el Little Carnegie y otros teatros parecidos. Había alquilado unas lujosas oficinas en la Quinta Avenida y en las columnas de cotilleos se decía que estaba en negociaciones para dirigir una obra de Noël Coward, un musical con Mary Martin y una producción de Las alegres casadas de Windsor con un reparto sólo de actores negros; para fundar una compañía nacional de teatro; para rodar las obras completas de Eugene O’Neill; para volver a montar la tetralogía wagneriana completa para la Metropolitan Opera Company y para casarse con Hope Hampton. Sacando el máximo provecho de nuestro encuentro africano, yo le había enviado varias tímidas cartas ofreciéndole la ocasión de ser el primero en leer una obra de teatro que había escrito. Todas habían recibido respuesta, muy mal mecanografiada y con faltas de ortografía, informándome de que el señor Starr se hallaba en Hollywood, o en Londres, o en Bayreuth, donde iba a permanecer una larga temporada, y firmadas por «Alistair St. Regis, secretario del señor Starr».
Así que, hasta 1950, no volví a ver a Leander Starr. Era miércoles y yo había llevado a un cliente y a su mujer a comer por cuenta de la empresa. Eran dos abuelitos judíos encantadores que fabricaban un excelente colutorio bucal en Nueva Jersey. Él me llamaba siempre «hijo» y ella se pasaba el rato tejiendo suéteres para nuestros críos e insistiendo en que los sacásemos de la húmeda y calurosa ciudad y nos mudásemos adonde ellos vivían, a las afueras de Princeton (que era el doble de húmeda y calurosa). Adoraba el teatro y habíamos ido a almorzar temprano a Hampshire House para que le diese tiempo a llegar a la sesión matinal de Los caballeros las prefieren rubias en el Ziegfeld. Manteníamos una edificante conversación sobre el mejor momento de quitar el pañal a los niños cuando Leander entró como una exhalación en el comedor.
—¡Mi querido muchacho—tronó—, por fin!—Blandiendo su ejemplar de Flair, del que asomaban absurdamente solapas y serpentinas de tela, se acercó a nuestra mesa y me besó en ambas mejillas. Un poco acalorado, me levanté, le di un varonil apretón de manos y se lo presenté al señor y la señora Grossman—. Enchanté, señora Grospoint—dijo. Luego se sentó y pidió un martini doble con ginebra House of Lords—. Pero, mi querido muchacho, ¿por qué me ha abandonado? No soy más que un viejo enfermo y solitario arrojado a los lobos en esta ciudad atroz…
—Es lo que le digo siempre, señor Stern—dijo la señora Grossman—. ¿A quién se le ocurre criar a esos bebés tan guapos en un sitio tan sucio como éste? En nuestra zona hay casas muy bonitas y baratas. Sam podría ayudarlo y con un préstamo hipotecario del Estado…
—Pero su talento, querido Patrick… Lo supe cuando nos conocimos en Ciudad del Cabo.
—En Durban—lo corregí.
—Sí, claro, con Deanna Durbin. Lo supe entonces. Vi la marca en su frente.
—Sería Miércoles de Ceniza.
—La marca del genio. Un escritor nato.
—Tendría que ver usted lo que ha hecho con nuestro producto—dijo orgulloso el señor Grossman—. Nuevo frasco, nueva etiqueta y nuevo anuncio en la radio.
—Tiene mucha clase—añadió la señora Grossman—. Y una mujer preciosa y dos niños encantadores.
—¡Ah, Patrick!—exclamó Starr blandiendo el ejemplar de Flair—. Leí su artículo en esta revistucha pretenciosa cuando creía yacer en mi lecho de muerte. Reí. Grité. Me deshice en un orgasmo de inexplicable alegría. Y me dije: «Tengo que volver a encontrar a este hombre». Desde que leí esa fantasía tan divina no he vuelto a conciliar el sueño. Puse a todos mis empleados a buscarlo. No han dejado piedra sin remover, pero era como si se lo hubiese tragado la tierra.
—Tal vez debería haber buscado en la guía telefónica de Nueva York—dije—. O quizá el señor St. Regis podría haberle dicho que vivo en la calle Setenta y dos Este.
—Un sitio sucio y oscuro—insistió la señora Grossman, retorciendo su visón indignada—. Con unos niños tan monos, es un crimen…
—Mamá, hay a quien le gusta la ciudad—terció el señor Grossman.
—Exacto, mamá—exclamó Starr—, siga comiendo esa ensalada de pollo y no malgaste el tiempo del futuro ganador del Premio Pulitzer…
—Señor Starr—dije puntilloso—, el señor y la señora Grossman son antiguos amigos y clientes míos. Estoy en el negocio de la publicidad.
—¡Bah! Casi preferiría que me dijera que trabaja de proxeneta. Con un don como el suyo, estar encadenado a un escritorio en Madison Avenue…
—En realidad estoy en la calle Cuarenta y nueve Este —repliqué.
—Es lo que no hago más que decirle, señor Stark—dijo el señor Grossman—. Debería mudarse a Jersey y trabajar directamente para nosotros. Aire acondicionado. Plan de pensiones. Unas casas preciosas. Buenos colegios.
—Y los niños podrían bañarse en nuestra piscina—añadió la señora Grossman.
—¡Quiere callarse de una vez!—tronó Starr—. Mi querido muchacho, deje a estos salvajes y venga a trabajar para mí. Cuando leí esta gloriosa muestra de humor absurdo imaginé un concepto de revista musical totalmente nuevo.
—¿Una revista?—pregunté. A pesar de lo avergonzado que estaba no podía evitar sentirme fascinado—. ¿Quiere decir con coristas y telón?
—¡Ah, qué pocos me comprenden! Incluso usted puede ser obtuso. No, no me refiero a una hilera de fulanas balanceando las tetas sobre el foso de la orquesta. —El señor Grossman se atragantó al ir a beber un poco de agua. La señora Grossman, por suerte, estaba un poco sorda—. Hablo de algo nuevo, algo íntimo. Sólo cuatro actores…, todos estrellas. Mi querida Gertie Lawrence, mi adorada Bea Lillie, Jack Buchanan y…
La señora Grossman soltó el tenedor con estrépito.
—¿Está usted en el mundo del teatro, señor Storr?—preguntó, mientras sus gafas con audífono incorporado brillaban con un amor y un respeto nuevos.
—Sí, señora Grosfeld, llevé una lanza en Aida. Camarero, tráigame otro martini. De hecho, que sean dos.
—Bueno, tal vez podamos hablarlo en otra ocasión—sugerí—. Los Grossman tienen que llegar a su sesión matutina, y yo tengo mucho trabajo en el despacho. Si me da usted sus señas, tal vez podría pasarme una tarde de camino a casa y hablar de…
—Pero si vivo aquí y usted va a subir ahora mismo conmigo. Llame a su oficina y dígales que lo deja. Señor Grosgrain, mamá, que tengan buen día.
Y mientras me sacaba a empujones de la sala oí a la señora Grossman decir:
—¿Te has fijado? Se parecía mucho a ese gran director de cine, Orlando Starr.
—¿Sabes, mamá? Creo que era él.
El señor Grossman tuvo que pagar la cuenta, pero los dos recuerdan aún ese día como uno de los más señalados de su vida.
El señor Starr vivía a lo grande—para variar—en dos grandes apartamentos unidos de Hampshire House. En efecto, eran acres y acres de Dorothy Draper de manual: paredes verde oscuro; rayas estilo Regencia y rosas de mayo; cubos de escayola blanca moldeada en forma de candelabros de pared, espejos con marcos, consolas y repisas de chimenea; y numerosas, grandes y efusivas acuarelas de James Reynolds. Para sentirse más en casa, Starr había cubierto todas las superficies disponibles con fotografías firmadas en marcos de plata deslustrada. Carlos II de Rumanía, Nazimova, Marilyn Miller, María de Rumanía, George Bernard Shaw, Gabriel Pascal, Franklin Delano Roosevelt, Benito Mussolini y Ernest Hemingway estaban entre los que reconocí enseguida.
—¡Caramba!—exclamé.
—Es viejo, pero tendrá que servir hasta que encuentre algo habitable. Siéntese, querido muchacho, parece usted aturdido.
—Lo estoy.
—Tomaremos una copa y luego nos pondremos manos a la obra. ¡St. Regis!—aulló—, ¿dónde diablos se habrá metido?
—Aquí, señor Starr, aquí estoy, señor. —St. Regis entró atropelladamente con aguja e hilo en una mano y una camisa de Starr en la otra.
—Pida una botella magnum de un champán decente y póngame a Gertie Lawrence al teléfono.
—Enseguida, señor.
—Tal vez debería llamar a mi oficina.
—Sí, mi querido muchacho, hágalo. Y dígales a esos alcahuetes que lo deja. ¿O quiere que se lo diga yo?
—Casi prefiero esperar al día de paga.
El teléfono sonó y Starr se abalanzó sobre él.
—Starr al aparato… Bien. Pásemela… ¡Querida! Deja lo que estés haciendo y ven enseguida a Nueva York. He contratado a un joven escritor brillantísimo y vamos a hacer una revista musical…, sólo tú, Bea y Jack, y algún artista competente de la amígdala, Charles Collins o Al Jolson… Bueno, pues alguien que no haya muerto. No puedo estar al día de todos esos cantantes… Bueno, cariño, pues dile a Rodgers y Hammerstein que has cambiado de opinión. Lo entenderán. —Se hizo una larga pausa y pude oír una animada voz de mujer al otro extremo de la línea. El rostro de Starr se oscureció y pareció hincharse como una especie de reptil enfadado—. ¡Vaya! Si ése es todo el agradecimiento que consigo por haberte convencido de que hicieras las dos únicas actuaciones convincentes de toda tu carrera, me alegra saberlo antes de que sea demasiado tarde. Pero no vengas a buscarme lloriqueando cuando estés sin trabajo y el público te haya olvidado. —La voz seguía hablando cuando él colgó el auricular—. Es una criatura patética. No sabe cantar ni el do re mi. Encontraremos a alguien que sepa cantar y sea una estrella. Deje ahí el champán y ábralo, por favor, St. Regis, firme la cuenta y búsqueme a Bea Lillie. Bueno, mi querido Patrick, volviendo a nuestra revista…—El teléfono volvió a sonar.
Cuando salí tambaleándome de Hampshire House, ebrio del champán de Starr y de sueños de gloria, eran las siete en punto. A lo largo de la tarde había llamado una vez a la Casa Blanca, dos a Londres, tres a Hollywood y a muchos otros sitios que he olvidado. Cuando Starr no estaba telefoneando a alguien famoso, alguien famoso lo estaba telefoneando a él. Una llamada, a juzgar por lo que dijo Starr, parecía motivada por la clásica furia de una mujer despechada; otra, a la que respondió con ternura, zalamería, evasivas y muchas referencias vagas a «mi contable» y a «mi gestor de negocios», daba toda la impresión de proceder de una oficina de cobros. Pero no me importó. Cuando se acabó el champán me encontraba en un estado de pura euforia.
—Cariño—le dije a mi mujer—, prepárate para vivir a cuerpo de rey. —Luego me desplomé en la cama. Hasta el día siguiente no reparé en que no habíamos hablado ni una palabra clara o concreta sobre la pequeña revista musical.
Los tres meses siguientes trabajé como un estibador. Aunque no había sido tan temerario como para dejar mi trabajo en la agencia, había solicitado un breve permiso, petición que fue rechazada de manera sumaria. En vez de eso, me recompensaron con tres nuevas cuentas y la vaga promesa de un ascenso el año siguiente. Dedicaba mis días a escribir acerca de las píldoras, los aerosoles, las cápsulas y los colutorios que nuestros clientes ofrecían a un público de aparentes hipocondriacos. Mis noches, mis sábados y mis domingos los consumía escribiendo lo que consideraba un material demoledor para la revista de Starr. Apenas veía a mi mujer y a mis hijos, pero sólo conseguí concretar citas con Starr en contadas ocasiones. Parecía estar siempre de aquí para allá: en Palm Beach o en Palm Springs, en Houston o en Hollywood, en Boston o en las Bermudas. Para conseguir, explicaba, otro patrocinador o para contratar a otra estrella. Una noche, a última hora, mientras intentaba conciliar el sueño—aunque no es que me costara mucho esfuerzo—conté un total de treinta y cinco estrellas a las que él había seleccionado para aparecer en nuestra revista de cuatro actores. Y eran treinta y cinco estrellas de primera fila cuyos salarios sumados habrían supuesto más de cien mil dólares por semana en un espectáculo que tal vez hubiese recaudado cincuenta mil. Cuando se lo dije por teléfono se limitó a contestar: «Tonterías, cobraremos el doble».
A menudo llamaba desde algún lugar lejano. Una vez me anunció que Cole Porter compondría la música, luego que sería Irving Berlin, luego Kurt Weill, y por fin que los tres estaban dispuestos a colaborar. Declaró que Mainbocher había enviado diseños de vestidos para escenas que yo ni siquiera había escrito. Me llamaba a casa o a la oficina a cualquier hora del día o de la noche, me sacaba de reuniones, de la cama y—más de una vez—de la bañera, mientras mi mujer se quejaba de las pisadas en la alfombra. Pero cuando intentaba localizarlo yo a él la cosa era muy diferente. Las llamadas a Hampshire House siempre las interceptaba el ubicuo Alistair St. Regis, que invariablemente anunciaba que el señor Starr estaba fuera de la ciudad, o trabajando, o durmiendo o sencillamente había salido. Intenté llamarlo a su despacho de la Quinta Avenida muchas veces, pero nadie respondió al teléfono.
Sin embargo, las pocas veces que pude verlo, Starr fue un colaborador estimulante, aunque peripatético. Hablar con él en su piso de Hampshire House era una tarea ingrata, e intentar que se sentase, que dejara el teléfono o que diera una sola opinión era como intentar besar a un pájaro carpintero. En tres ocasiones fui a verlo a su despacho, siempre a última hora de la noche, cuando no quedaba en el edificio ni el personal de limpieza. La sede de Producciones Leander Starr ocupaba la mitad de la decimosexta planta de un edificio enorme. Las oficinas eran las más elegantes que yo había visto: madera de castaño y alfombras amarillas con teléfonos y máquinas de escribir a juego, y había que atravesar varios despachos para llegar al sanctasanctórum de Starr. Era una experiencia extraña a última hora de la noche, y nunca pude quitarme de encima la sensación de que los modernos escritorios, grandes y planos, eran camillas en una morgue y de que estaba en presencia de algo muerto. En su despacho, Starr siempre se mostraba animado, iba de aquí para allá y rebosaba entusiasmo. El teléfono apenas sonaba y cuando sonaba él no respondía. En vez de eso esperábamos en silencio y oíamos sonar el timbre cinco, diez o quince veces. Cuando paraba, seguíamos trabajando. Esas raras ocasiones fueron muy estimulantes y, por extraño e irritante que pudiese resultar, yo sentía sincero aprecio y respeto por él.
Por fin tuve suficiente material para mostrarle al señor Starr y a la cuadra de rutilantes estrellas a las que había—o no había—contratado. Siempre era esquivo con los detalles de poca importancia como ésos.
—¡Mi querido muchacho!—exclamó al teléfono cuando por fin logré dar con él—. ¡Qué espléndido! ¡Qué maravilloso! Venga ahora mismo y le daremos un buen repaso al manuscrito. No a mi despacho, sino a mi apartamento, donde hay paz y tranquilidad.
—De ninguna manera, señor Starr—dije—. Sé muy bien lo tranquilo y pacífico que es su apartamento. Así que va a venir usted al mío. Además, mi mujer se muere de ganas de conocerlo. Venga a cenar mañana por la noche. Descolgaremos el teléfono y así podrá leerlo con calma.
Se hizo una pausa, luego añadió:
—Vaya, eso sería fabuloso, Patrick. Fabuloso. ¿Tengo la dirección?
—Sí. A las siete en punto, no hace falta que se vista demasiado.
—¿Su mujer quiere que vaya en calzoncillos?
—Exacto. Hasta mañana.
—À demain.
A la luz de las velas y, con el añadido de una vajilla antigua y una asistenta que tomamos prestada a mi suegra a toda prisa, nuestro apartamento parecía respetable si no inmaculado. El carnicero y la tienda de vinos y licores Luria’s fueron consultados en profundidad. Habíamos bañado y dado de cenar a los niños, habíamos vuelto a lavarlos y les habíamos puesto la ropita no muy práctica que un pariente poco inspirado les había enviado en Navidad. Sólo quedaba esperar. Así que esperamos, esperamos y esperamos. A las ocho y media, el señor Starr llegó con una corbata blanca y una enorme caja de flores de invernadero.
—Querido Patrick, perdone mi imperdonable retraso. Una llamada interminable de la costa Oeste. Por lo visto, Fred Astaire quiere volver a los escenarios. ¿Cree que vendería algo? Lo dudo. —Besó la mano a mi mujer, abrazó a los dos niños, preguntó sus nombres y edades y dijo con aire trágico—: Mi mujer me arrancó a mi adorable bebé de los brazos y se fue con otro hombre. Nunca he vuelto a ser el mismo.
—¿Cuál de ellas?—preguntó la mía, haciendo caso omiso de mi mirada torva.
—Pues, ejem, la… Por favor, no puedo hablar de eso ni siquiera hoy. No era mi intención abrumarles con mis problemas. Al fin y al cabo, son ustedes jóvenes, felices, vitales…, están vivos. Alegrémonos. Tal vez con uno de esos deliciosos martinis…
Hay que decir a favor del viejo charlatán que con su encanto era capaz de meterse a cualquiera en el bolsillo. Cuando sirvieron el café, mi mujer estaba prácticamente sentada en su regazo. Después de que apurase de un trago la copa de coñac y afirmase que era excelente, propuse:
—¿Le parece que empecemos a trabajar? Se está haciendo tarde.
—¡Dios, es verdad!—exclamó después de mirar largo rato un reloj Patek Philippe más fino que un centavo—. Tengo que irme corriendo.
—Pero si habíamos quedado en que leería usted el manuscrito—protesté—, aquí y ahora sin interrupciones.
—Y no sabe lo muchísimo que lamento no poder hacerlo, mi querido muchacho. Pero he prometido verme con unos tipos riquísimos donde Elmer…, en El Morocco, ya sabe.
—Sí.
—En fin, son horriblemente vulgares y nouveaux y demás, petróleo texano, pero se mueren por invertir en nuestro espectáculo. En realidad en el de usted. Y no puedo defraudarles en un momento así. Deme su manuscrito y le juro por la tumba de mi madre que lo leeré antes de irme a dormir. Le llamaré mañana a primera hora, quedaremos para almorzar y hablaremos del asunto. ¡Oh!, estoy seguro de que va a ser tan fresco, nuevo, diferente y maravilloso que ni siquiera tendré que leerlo. Sólo lo hago porque soy un egoísta.
—Entonces, ¿quedamos mañana para almorzar?—pregunté.
—En mi casa. A las doce en punto. ¡Sincronicemos los relojes!—Más rápido que una bola de billar hábilmente golpeada se plantó en el vestíbulo y se echó la operística capa ribeteada de escarlata sobre los hombros—. ¡Vaya! ¿Cómo puedo ser tan idiota? He salido de casa sin un centavo. ¿Podría prestarme cincuenta?
—¿Centavos?
—Dólares, mi querido amigo.
Yo llevaba encima once dólares y un poco menos en la cuenta del banco. No obstante, mi mujer, que siempre me acusa de ser un pardillo, estaba fascinada.
—Creo que yo los tengo. Espere un minuto.
—Mille grazie!—dijo besándole la mano.
Y se marchó con cincuenta y cinco dólares en el bolsillo y mi manuscrito, porque se lo recordé en el último momento.
A las doce en punto del día siguiente llamé al portero automático de Hampshire House.
—El señor Starr, por favor—dije—. Soy el señor Dennis. Me está esperando.
—No está—respondió la operadora. Me pareció echar en falta la habitual alegría de su voz.
—¿Puedo hablar con el señor St. Regis?
—Tampoco está. Se han ido.
—¿Quiere decir que han pagado el alquiler y se han ido?
—No exactamente. Se han ido sin más.
—¿Se han ido?
—Mire señor, será mejor que hable con el encargado.
Fui al mostrador, donde aguardaba el encargado, más desencajado y turbado que de costumbre.
—Me gustaría ponerme en contacto con el señor Starr —dije.
—No es usted el único. También le gustaría a Hampshire House y al Gobierno de los Estados Unidos…, por nombrar sólo a dos esta mañana.
—No entiendo. Se supone que habíamos…
—Yo tampoco, señor. Nunca había pasado nada parecido en Hampshire House. Ha desaparecido sin más…, con equipaje y todo.
No tenía tiempo de coger un taxi. Bajé corriendo por la Quinta Avenida hasta el despacho de Starr y subí en el ascensor directo hasta el piso dieciséis. En la puerta doble de castaño había un enorme cartel blanco y negro que decía:
AVISO DE LA OFICINA
DE RECAUDACIÓN DEL DISTRITO
Esta propiedad ha sido embargada por el Gobierno Federal por impago de impuestos…
Decía algo más sobre una subasta pública que iba a celebrarse en tal y tal fecha, pero no tuve valor de leer nada más.
Un empleado del edificio salió de las oficinas de Starr y empezó a cerrar las puertas con candado.
—Disculpe—dije—, pero estoy intentando localizar al señor Starr.
—¿Y quién no?
—Pero ¿no sabrá alguno de sus empleados dónde…?
—No tenía empleados. Hace seis meses que alquiló esta oficina tan espaciosa y elegante. No contrató a ninguna mecanógrafa, ni pagó un solo mes de alquiler. El portero de noche dice que el tal Starr vino a las tres de la madrugada vestido como un mago, cogió unos papeles y desapareció. Es increíble.
—Pero ahí dentro hay un sobre muy importante que tengo que recuperar. —Por la puerta entreabierta vi los cajones de los ficheros abiertos y un montón de papeles desperdigados sobre la alfombra amarilla—. Es de mi propiedad.
—Lo siento. No estoy autorizado. Hasta el último clip y la última taza que hay ahí dentro está bajo la jurisdicción del Gobierno. No se puede tocar nada.
Dicho esto, cerró la puerta y echó el candado.
Demasiado aturdido para volver a la agencia, fui andando a casa. Delante de nuestro edificio había un taxi vacío y, en el vestíbulo, un taxista que preguntaba por nosotros.
—¿Se llama usted Dennis?
—Sí—respondí—. ¿Por qué?
—Anoche se dejaron olvidado este sobre en mi taxi cerca del aeropuerto. Miré el contenido y vi su nombre y su dirección. Supuse que le gustaría recuperarlo. Hasta he leído un poco. Es una especie de comedia, ¿no? A mi mujer y a mí nos pareció muy gracioso.
—¿Gracioso?—exclamé—. ¡Es desternillante!—Le di cinco dólares y entré en el apartamento. Luego cerré la puerta con la esperanza de que sería capaz de contener las lágrimas hasta estar lo bastante borracho para que no me importase.
Los siguientes cinco años no supe nada de Leander Starr, aunque todas las Navidades fui el infeliz destinatario de una afeminada tarjeta de felicitación, cada año escrita en un idioma distinto—Buon Natale, Joyeaux Noël y demás— desde un país diferente, todas ellas firmadas: «Feliz Navidad de parte de su amigo Alistair St. Regis», con unos circulitos sobre las íes y la firma subrayada.
Sólo cuando se publicó mi primera novela con éxito de crítica y ventas volví a tener noticias de Starr. Fue un largo telegrama enviado del modo más caro.
MI QUERIDO, QUERIDÍSIMO MUCHACHO PUNTO ENHORABUENA ENHORABUENA ENHORABUENA DOBLE EXCLAMACIÓN PUNTO SIGNO DE INTERROGACIÓN NO DIJE SIEMPRE QUE TENÍA USTED UN DON SIGNO DE INTERROGACIÓN TIENE QUE RESERVARME LOS DERECHOS PARA LA ESCENA INGLESA YA HE CONTRATADO A UNA ESTRELLA TAN FABULOSA Y PERFECTA PARA SU OBRA QUE NI SIQUIERA ME ATREVO A PRONUNCIAR SU NOMBRE PUNTO ENVÍE CUANTO ANTES SU RESPUESTA A COBRO REVERTIDO AL CLARIDGE DE LONDRES PUNTO CON MI ETERNÍSIMO AFECTO.
LEANDER STARR
Por raro que parezca, me eché a reír. Descubrí que no sentía rencor, amargura ni odio por Starr. Habría sido como odiar a mis hijos cuando me rompieron un disco irremplazable de Bunny Berigan. Me enfadé muchísimo, pero sabía que no podían evitar hacer lo que hacían, igual que no podían evitar ser niños. Lo mismo le ocurría a Starr. Por suerte mi agente había negociado ya los derechos teatrales con un productor que, aunque no fuese tan pintoresco, era mucho más fiable que Leander Starr. Descolgué el teléfono y llamé a la compañía de telegramas.
—Quiero enviar un telegrama a cobro revertido a Londres—dije—, de la manera más rápida y cara. Está dirigido a Leander Starr, en el hotel Claridge, de Londres. Y son sólo tres palabras.
La telegrafista se quedó muda un instante.
—No puedo enviar un mensaje así, señor. La compañía no lo permitiría.
—Bueno—respondí—, pues dejémoslo sólo en una palabra. N-O, no. Y fírmelo Patrick Dennis.
—¡Oh! Estoy leyendo su libro. Me parece muy gracioso.
—Gracias, adiós.
—Adiós, señor Dennis. —A continuación soltó una risita.
II
Eso fue hace siete años. Si alguna vez pensé en Starr, cosa que no ocurría a menudo, lo imaginé dedicado a sus viejos trucos, pero al menos lejos de mí. Había cumplido mi condena como víctima, había aprendido la lección e incluso creía haber tenido la satisfacción de decir la última palabra: «No». Ahora intento recuperarme poco a poco de la experiencia de tener a Starr justo al lado, hasta hace unos días, aquí mismo.
«Aquí mismo» es en Ciudad de México. Ahora que tenemos un poco de dinero en el banco y que los niños están en un internado, mi mujer y yo pasamos todo el tiempo escribiendo «cosillas aparte». Es un modo precario pero placentero de ganarse la vida en cuanto que puede hacerse dónde y cuándo uno quiera. Sólo hace falta estar dispuesto. Los últimos dos inviernos hemos venido a Ciudad de México armados de nuestras máquinas de escribir, papel corrector Eaton y las mejores intenciones del mundo. Hasta el momento hemos probado—con escasos resultados—Acapulco, ese «intocado pueblecito de pescadores» que se ha convertido en una especie de Miami a la mexicana; Taxco, que recuerda sospechosamente a un decorado de Joseph Urban para Rio Rita y está abarrotado de estadounidenses alcohólicos con modestos depósitos fiduciarios que van a empezar mañana una obra de teatro, novela, película o poema; y Cuernavaca, donde estadounidenses con depósitos fiduciarios más abultados empiezan tomando cócteles a las once de la mañana y se las arreglan para seguir como mínimo hasta las once de la noche. Todos son lugares estupendos para posponer cualquier trabajo, pero donde no es exactamente fácil ganar el dinero del alquiler a principio de cada mes. Y, después de visitas muy breves a esas famosas comunidades, llegamos a detestarlas.
Este año, las cosas nos van mucho mejor. Donde de verdad somos felices mi mujer y yo es en ciudades de un millón de habitantes o más, así que hemos escogido Ciudad de México—o al menos las afueras—, donde disfrutamos de las ventajas de la vida bucólica y sin embargo estamos a sólo quince minutos y setenta y cinco céntimos en taxi de la sección Juárez (o de las calles Cincuenta Este del Distrito Federal), llena de rutilantes restaurantes y tiendas en los que se respira un aire de lo más mundano. Con casi cinco millones de almas en la capital, disponemos también de mucha más libertad para escoger a las personas a las que queremos ver cuando queremos verlas, y eso excluye a la mayoría. Muchos estadounidenses, con un dominio más o menos fluido del español, han intentado entrar en la Vieja Sociedad Mexicana. No lo consiguen, pero si lo consiguiesen sería un justo castigo. La V.S.M. es uno de los grupos sociales más endogámicos, provincianos y deprimentes jamás vistos. En sus fiestas (sólo hemos asistido a dos: la segunda porque no creíamos que la primera hubiese sido real) los hombres se reúnen en un extremo de la sala y hablan de negocios, mientras las mujeres en el otro extremo hablan de asuntos tan estimulantes como sus hijos, lo perezosas que son las señoras de la limpieza y lo caro que está todo. Al cabo de dos o tres horas, sirven el primer vaso de tequila y todo el mundo lo pasa en grande.
Aún más aburrida es la colonia de los estadounidenses formada al ciento diez por ciento por representantes de diversos productos estadounidenses como neveras, calculadoras, equipos agrícolas, bebidas gaseosas y comida enlatada. Con sus Hijas de la Revolución Americana, su sede de la Legión Americana, su Club Rotario, su Asociación de Padres y Madres, su rojo y blanco y sus caras abotargadas, siempre se las han arreglado para crear una calle Mayor en miniatura en algunos de los sitios más increíbles del mundo. Bueno, allá ellos.
En un nivel incluso inferior están los estadounidenses que se avergüenzan de ser estadounidenses. Son aficionados a las barbas y las sandalias, la artesanía, las faldas acampanadas y los petos, son más nativos que los nativos, y niegan a sus hijos (que son numerosos, y en su mayoría nacidos con variaciones del parto natural que le pondrían los pelos de punta a cualquier azteca) lujos burgueses como los zapatos y la lengua inglesa. Como los mexicanos no quieren saber nada de ellos, se relacionan únicamente—y en español—con otros estadounidenses que se avergüenzan de ser estadounidenses. Los unos son dignos de los otros.
Por otro lado hay un nutrido y fluido grupo de personas muy amables que no pertenecen a ningún grupo. Forman una sociedad siempre cambiante de estadounidenses, ingleses, unos cuantos franceses y alemanes, algún que otro sudamericano, y muchos mexicanos simpáticos que han vivido fuera y tienen temas de conversación más interesantes que las finanzas y las cuestiones domésticas. Se congregan en buenos restaurantes donde no van los turistas, como el Rivoli, el Derby, Ambassadeurs o El Paseo de Bill Shelburne. Dan agradables fiestas multitudinarias y fiestas íntimas aún más agradables. Y, si la cosa se pone aburrida, siempre hay estrellas de cine de vacaciones, aristócratas de medio pelo, algún que otro facineroso, o algún ricacho de paso para animar el cotarro. Los autóctonos que no pertenecen a este grupo de personas simpáticas e inclasificables los han bautizado, con notable desdén, «la sociedad internacional», un título que hace que parezca más elegante, sugerente y cohesionado de lo que es. En realidad se trata de una panda de personas atractivas a las que les gusta verse de vez en cuando, y si uno no se lo toma demasiado en serio, puede ser divertido. Y ya basta de «por aquí».
Lo de «justo al lado» es harina de otro costal. Justo al lado resulta ser la habitación de la abadesa y el refectorio de un antiguo convento. Mi mujer y yo estamos incómodamente instalados en el vestíbulo, la oficina del portero, las salas de visita y varias celdas. El hotel, muy mal gestionado, se llama Casa Ximinez y es propiedad nada menos que de Catalina Ximinez, la estrella de Una muchacha de Yucatán.
La señorita Ximinez, o Madame X, como la conocen sin demasiado cariño sus inquilinos, es uno de esos raros fenómenos en el mundo del cine: la estrella de una sola película. Las historias que circulan sobre ella son legión y posiblemente calumniosas. No obstante, de todos los rumores y las especulaciones que rodean a Catalina Ximinez, esto sin duda es cierto: en 1930 era una mestiza (ilegítima, dicen algunos) desconocida e iletrada de diecisiete años que se ganaba la vida como podía (como prostituta, dicen algunos) en Chichén Itzá. Arisca, venal y estúpida, sólo tenía una cosa a su favor: era bellísima, tenía unos rasgos indígenas muy marcados y una melena negro azulado que le caía por la espalda. Starr la conoció (en un burdel, dicen algunos) y se quedó boquiabierto ante la belleza de su rostro y su figura; así fue como nació Una muchacha de Yucatán.
Yendo al grano, Una muchacha de Yucatán es una película larguísima y aburrida, notable sólo por las imágenes de las ruinas y el bellísimo rostro de Catalina Ximinez, que lo único que tuvo que hacer fue adoptar una expresión imbécil—lo cual le resultó fácil—y dejarse fotografiar mientras corría con elegancia por el llano—lo cual le resultó más difícil—. Durante el rodaje fue la amante de Starr, que luego la abandonó sin más. La leyenda dice que cobró exactamente doscientos dólares por protagonizar una película que lleva recaudados millones, pero al menos cobró, lo cual es más de lo que pueden decir muchos de los colaboradores de Starr. No obstante, no tuvo mayor importancia. Después de exponer al mundo su extraordinaria belleza, su único problema fue elegir. Se convirtió en la amante de un general revolucionario enormemente rico (fue amante del mismísimo presidente Plutarco Calles, dicen algunos) y empezó a amasar su propia fortuna.
Y lo hizo con mucha inteligencia. Su talento como actriz era nulo, y al oír su voz aguda y rasposa de cacatúa es fácil entender por qué Starr la hizo pasar por sordomuda. De hecho, la palabra cacatúa describe a la perfección su voz, su rostro, su figura, su forma de vestir y su temperamento. La sangre indígena que fue el origen de su impresionante belleza ha sido ahora la causa de su ruina. La elegante nariz se ha convertido en un pico imponente. El cabello, liso y negro, ha sido cortado, rizado y teñido de un rojo fallido y su esbelta figura se ha ensanchado y ensanchado hasta parecer la de una squaw vieja. Tantas veces le dijeron—hace ya algunos años—que era una belleza que la señorita Ximinez sigue convencida de serlo. Es la típica estrella de cine, esclava de los flecos y las lentejuelas, de los colores chillones y de las pieles de zorro. Ningún vestido le parece demasiado llamativo ni ajustado. O, lo que es lo mismo: verla es todo un espectáculo.
Pero, por muy estúpida que sea, Catalina Ximinez tiene una astucia taimada. Cuando su amante le ofreció ponerle casa, fue lo bastante lista de no escoger una de esas residencias imitación de casas coloniales españolas donde se retiran los buenos generales revolucionarios y sus amantes. En vez de eso compró casi regalado este convento donde se las apaña, no sólo para vivir en él a lo grande en compañía de su chiflada y anciana madre, sino para alquilar media docena de apartamentos a tres veces el precio del mercado. Es aquí, en Casa Ximinez, donde vivimos.
Casa Ximinez fue antaño el convento de las Hermanas de la Castidad, una orden pequeña, esnob y hoy desaparecida para las hijas ilegítimas de las antiguas familias aristocráticas españolas. Por lo visto, las Hermanas de la Castidad renunciaban a poco, pues incluso hoy es evidente que vivían enclaustradas con muchísimos lujos. El edificio es enorme, con ventanas enrejadas que dan a la calle, y está construido en torno a un gigantesco patio al estilo tradicional. Se dice que data del siglo XVI y por el estado de las cañerías me lo creo. Las habitaciones son grandes y airosas con suelos embaldosados, vigas pintadas y calefacción insuficiente. Está amueblado con pseudoantigüedades de la época de Porfirio Díaz que la Ximinez sin duda compró a buen precio en las casas de empeño. En el proceso de transformación de convento en edificio de apartamentos, Madame X ha logrado algunos efectos arquitectónicos que como mínimo resultan estrambóticos. En nuestro apartamento siempre hay que subir o bajar un escalón, pasar por el dormitorio del otro y recorrer kilómetros para no llegar a ningún sitio. El cuarto de baño, por ejemplo, da a la sala de estar, que a su vez está a una altura diferente de los dormitorios. Hay que atravesarlo para llegar a la cocina, que es un poco más pequeña. En realidad, nuestro cuarto de baño es la estancia más grande del apartamento. Basándose en la teoría de que los estadounidenses son aficionados a los sanitarios, la señorita Ximinez se ha encargado de equiparlo a conciencia. El baño incluye dos lavabos, una bañera, una ducha, un váter, un bidé, un urinario vertical y otro lavabo más pequeño para lavarse los dientes, todo a juego con unos azulejos de porcelana de un virulento color rosado de placa dental. Otros refinamientos son una silla reclinable, un sofá de pelo de caballo y un candelabro de imitación Baccarat. El váter San Ysidro se conectó por error al agua caliente y humea ominoso. No hay agua caliente en ninguno de los lavabos, sólo se oye un triste suspiro cuando abres el grifo. Un ineficaz calentador Calorex exhala patéticamente periódicas corrientes de aire fétido y tibio en la habitación, pero como el cuarto mide treinta por treinta con un techo muy alto y una enorme ventana (que ofrece a los viandantes tentadoras imágenes nuestras en diversos estados de desnudez), es como bañarse en un palacio de hielo.
Oportunamente contigua al baño está la cocina, en cuya reforma Madame X apenas ha invertido tiempo, esfuerzo ni dinero. Hay un viejo fregadero de cinc, una cocina Acros de dos fogones con un horno cuya puerta está apuntalada para que no se abra y una minúscula nevera estadounidense llena de cubiteras permanentemente congeladas y pegadas a la bandeja. Como alegre toque decorativo nuestra casera ha añadido una mesa de bridge y dos sillas de salón de baile. Hay algunos ejemplos de cerámica indígena adquirida en el Bazar Sábado, unos cuantos platos y tazas desparejados de Woolworth y escasos utensilios de cocina. Nos reíamos de nuestro amigo Walter Pistole por viajar con su propia cafetera y batidora. Ahora aprecio su sabiduría.
Al mando de la cocina, y presumiblemente incluida en el alquiler, está Guadalupe, nuestra cocinera y asistenta para todo. Tiene unos sesenta años y es muy gorda. También es la peor cocinera del hemisferio norte. Da igual. Poniendo el despertador a las cinco de la mañana me las arreglo para llegar a la cocina y preparar una cafetera decente antes de que ella baje arrastrando los pies del sórdido desván que ocupa gracias a la generosidad de la señorita Ximinez. Con gran disgusto por parte de Guadalupe, almorzamos fruta, queso, bolillos y cerveza Carta Blanca, que, por mucho que lo intente, no puede estropear. A las nueve de la noche nos vestimos, pedimos un taxi y vamos al centro del distrito a algún sitio como El Paseo o La Cava en busca de una comida decente. Aun así las facturas de la verdulería son exorbitantes.
No pasa un día sin que Guadalupe arrastre a mi mujer al Minimax o a la tienda más cercana con interminables listas de la compra: botellas de aceite Casa—un aceite de sésamo especialmente repugnante que utiliza para cocinar—, arroz, judías, frijoles y tortillas, Barras de Coco, litros de pulque, toneladas de mantequilla Gloria, pan Bimbo para hacer tostadas y montañas de Nescafé (que, según mi mujer, Guadalupe utiliza para empolvarse la cara). ¿Y quién engulle todos esos productos? La familia de Guadalupe. En primer lugar está su hija, que tiene tres niños y otro en camino (aunque sigue soltera). A continuación, su hermana, que trabaja para el doctor Priddy y su esposa al otro lado del patio. Luego, el sereno, que da la casualidad de que es tío de Guadalupe. Hay también un primo que vende décimos de lotería en los raros momentos en que no está comiendo en nuestra cocina. Además tiene un hijo alcohólico que se bebe el pulque de Guadalupe, además de nuestro whisky, nuestro bourbon, nuestra ginebra, nuestro ron y nuestro tequila. A pesar de que somos dos personas de escaso apetito, en nuestra cocina se consume más comida a lo largo del día que en la cadena de hoteles Hilton entera. Y hay casi el mismo número de huéspedes. Mi mujer jura que todos son parientes pobres de la señorita Ximinez a los que utiliza como criados (ayer se enteró con espanto de que el salario de Guadalupe es de un dólar al día), pero me cuesta creer que una sola familia pueda ser tan numerosa.