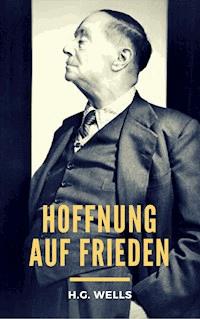11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La cultura popular y los temores contemporáneos no serían lo mismo sin la obra surgida de la fértil imaginación de H. G. Wells. Ideas como el viaje en el tiempo, la invasión extraterrestre, la enajenación mental que puede provocar la ciencia y la manipulación genética no solo siguen siendo vigentes en la ciencia ficción, sino que también siguen formando parte intrínseca de nuestro presente y nuestro futuro colectivo. En este volumen presentamos sus cuatro novelas fundamentales, que siguen haciendo gala de una originalidad desbordante, una clarividencia asombrosa y un ingenio al alcance de muy pocos escritores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Títulos originales:
The Time Machine;
The Island of Doctor Moreau;
The Invisible Man;
The War of the Worlds
© The Literary Executors of the Estate of H. G. Wells.
© de la traducción de La máquina del tiempo y La guerra de los mundos: Raquel Herrera, 2012.
© de la traducción de La isla del doctor Moreau y El hombre invisible: Pilar Ramírez Tello, 2012.
© del prólogo Jacinto Antón, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO487
ISBN: 978-84-9006-960-8
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Prologo
GRANDES NOVELAS
LA MÁQUINA DEL TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EPÍLOGO
APÉNDICE: PREFACIO DE WELLS (1931)
LA ISLA DEL DOCTOR MOREAU
INTRODUCCIÓN
1. EN EL BOTE DEL LADY VAIN
2. EL HOMBRE QUE NO IBA A NINGUNA PARTE
3. EL ROSTRO EXTRAÑO
4. EN LA BORDA DE LA GOLETA
5. EL DESEMBARCO EN LA ISLA
6. LOS ATERRADORES BARQUEROS
7. LA PUERTA CERRADA
8. EL LAMENTO DEL PUMA
9. LA CRIATURA DEL BOSQUE
10. EL LAMENTO DEL HOMBRE
11. LA CAZA DEL HOMBRE
12. LOS PREDICADORES DE LA LEY
13. EL PARLAMENTO
14. LA EXPLICACIÓN DEL DOCTOR MOREAU
15. SOBRE EL PUEBLO DE LAS BESTIAS
16. DE CÓMO EL PUEBLO DE LAS BESTIAS PROBÓ LA SANGRE
17. UNA CATÁSTROFE
18. APARECE MOREAU
19. EL «DÍA FESTIVO» DE MONTGOMERY
20. A SOLAS CON EL PUEBLO DE LAS BESTIAS
21. LA REGRESIÓN DEL PUEBLO DE LAS BESTIAS
22. EL HOMBRE SOLO
EL HOMBRE INVISIBLE
1. LA LLEGADA DE LO DESCONOCIDO
2. LAS PRIMERAS IMPRESIONES DEL SEÑOR TEDDY HENFREY
3. LAS MIL Y UNA BOTELLAS
4. EL SEÑOR CUSS HABLA CON EL DESCONOCIDO
5. EL ROBO EN LA PARROQUIA
6. LOS MUEBLES QUE SE VOLVIERON LOCOS
7. EL DESCONOCIDO QUEDA AL DESCUBIERTO
8. EL TRAYECTO
9. EL SEÑOR THOMAS MARVEL
10. LA VISITA DEL SEÑOR MARVEL A IPING
11. EN EL COACH AND HORSES
12. EL HOMBRE INVISIBLE PIERDE LOS NERVIOS
13. EL SEÑOR MARVEL INTENTA RENUNCIAR
14. EN PORT STOWE
15. EL HOMBRE QUE CORRÍA
16. EN EL JOLLY CRICKETERS
17. EL VISITANTE DEL DOCTOR KEMP
18. EL HOMBRE INVISIBLE DUERME
19. ALGUNOS PRINCIPIOS ESENCIALES
20. EN LA CASA DE GREAT PORTLAND STREET
21. EN OXFORD STREET
22. LOS GRANDES ALMACENES
23. EN DRURY LANE
24. EL PLAN FALLIDO
25. LA CAZA DEL HOMBRE INVISIBLE
26. EL ASESINATO DE WICKSTEED
27. EL SITIO DE LA CASA DE KEMP
28. EL CAZADOR CAZADO
EPÍLOGO
LA GUERRA DE LOS MUNDOS
LIBRO I: LA LLEGADA DE LOS MARCIANOS
1. LA VÍSPERA DE LA GUERRA
2. LA ESTRELLA FUGAZ
3. EN HORSELL COMMON
4. EL CILINDRO SE ABRE
5. EL RAYO DE CALOR
6. EL RAYO DE CALOR EN LA CARRETERA DE CHOBHAM
7. CÓMO LLEGUÉ A CASA
8. EL VIERNES POR LA NOCHE
9. EMPIEZA LA LUCHA
10. BAJO LA TORMENTA
11. EN LA VENTANA
12. LO QUE VI DE LA DESTRUCCIÓN DE WEYBRIDGE Y SHEPPERTON
¡QUE VIENEN LOS MARCIANOS (Y LOS MORLOCKS, Y LAS BESTIAS DE MOREAU, Y EL HOMBRE INVISIBLE)!
por
JACINTO ANTÓN
Abro mi viejo libro con manos temblorosas y ahí siguen todos: los despiadados marcianos, los sombríos caníbales morlocks, el coro de bestias semihumanas de la isla de Moreau y Griffin, el pavoroso hombre invisible. Imposible reunir tanta conmoción, tanta aventura y tanto escalofrío en un solo volumen como no sea en este de las grandes obras de H. G. Wells. Si ustedes no han leído estas cuatro novelas que se cuentan entre lo más emocionante que se ha escrito nunca no saben dónde se adentran, lo que les espera. Aunque, claro, es difícil que nadie desconozca del todo este póquer de títulos seminales de la literatura universal —y no solo fantástica (Wells es uno de los padres de la ciencia ficción)— que han sido versionados y homenajeados de mil y una maneras en otras obras y soportes, incluidas numerosas películas. Bienvenidos, sea cual sea su caso, a este territorio deslumbrante de lo asombroso.
Cuando yo me sumergí en el tomo primero de las obras completas de Wells en la edición de clásicos del siglo XX de Janés Editor (Barcelona, 1953) de la biblioteca de mi padre, una edición de casi mil quinientas páginas en papel biblia y encuadernada en piel azul oscura (hoy un tanto desvaída), era aún un niño, un lector inocente de diez años acunado en tebeos, libros juveniles, las antiguas adaptaciones de Araluce y los primeros encuentros con Julio Verne, Salgari o Karl May. H. G. Wells llegó entonces, y marcó mi vida. Fue el despertar a la narrativa adulta, al verdadero placer estremecedor de la lectura, al sentido de la maravilla y a la vez a la percepción consciente de lo tenebrosa que puede ser la existencia. Luego han venido otras grandes experiencias literarias: el descubrimiento del uno mismo (y del bricolaje, si me permiten la broma) en Robinson Crusoe, el del erotismo en el Decamerón —¡no lo suficientemente alto en los estantes de mi padre!—, el del amor en El cuarteto de Alejandría, el de Egipto en Sinuhé, el del mar y la cobardía redimida en Lord Jim… Pero estas cuatro grandes novelas de Wells, leídas en rápida sucesión esa primera vez, casi sin levantar la cara del libro, y luego vueltas a releer una y otra vez, siguen ocupando un lugar esencial en mi biografía de lector.
La primera fue La guerra de los mundos. Les podría recitar de memoria fragmentos del sobrecogedor inicio con el que el autor abre el telón y que nos meten de cabeza en el reino de lo impensado y lo terrible: ¡una invasión marciana! (la primera a la que tuvimos que hacer frente, la madre de todas las invasiones extraterrestres —y no solo—). «A través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a los de las bestias de alma perecedera; inteligencias vastas, frías e implacables, contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista». Inigualable. La sensación desazonadora de que alguien allá arriba nos podía mirar como si fuéramos microbios o bacilos me hacía encorvar los hombros mientras la oscuridad invadía paulatinamente la biblioteca de casa y el haz de la lámpara de pie, remedo del rayo mortal de los marcianos, marcaba un inquietante círculo de luz sobre las páginas.
En La guerra de los mundos nos vamos adentrando en un relato de tono tan realista, cargado de detalles y escrito en tono casi periodístico que hay que hacer un esfuerzo para mantener la calma y no creer que estás leyendo la crónica estricta de un verdadero cataclismo, la derrota de la civilización, la matanza de la humanidad. Incluso se nos dice que un ejemplar de marciano se conserva «casi completo» en alcohol en el Museo de Historia Natural de Londres (¡tenemos que pedir que nos lo enseñen en la próxima visita!). No es de extrañar que la adaptación radiofónica de 1938 del Mercury Theatre de Orson Welles desatara el pánico como lo hizo. Me ha encantado saber, muchos años después de la primera lectura, que H. G. Wells dedicó mucho tiempo a pasear en bicicleta por los escenarios reales de la campiña inglesa donde se producen las primeras llegadas de los invasores marcianos a fin de describir los parajes con exactitud. Imagino al autor, con su aspecto simpático de sabio despistado y amable, saludando a la gente a la que iba a matar de maneras tan crueles en su novela y planeando escenas de destrucción masiva en los pacíficos pueblecitos que atravesaba.
La guerra de los mundos (1898) se presenta como una advertencia, un toque de atención a lo que nos puede caer encima, a los peligros que acechan a la raza humana. Después de leerla ya no vuelves a ser el mismo, te entra una especie de pesimismo cósmico (que es lo que luego llevó a su extremo Lovecraft). Y es que los invasores vienen a merendársenos como si no fuéramos más dignos de interés que el ganado. No hay posibilidad de conversaciones de paz ni de treguas. Aún hoy me sobresalto como la primera vez al oír el sonido metálico de las cabezas de los cilindros marcianos al desatornillarse desde dentro o el ruido ominoso de los invasores al ensamblar a martillazos sus letales máquinas. Por supuesto en la cabeza se me mezclan las páginas de Wells con las imágenes de la película de 1953 de Byron Haskin —¡la sombra del marciano en la pared!— , el rock progresivo de la versión musical de Jeff Wayne y la tremebunda nueva versión de Spielberg de 2005 con Tom Cruise, en la que los trípodes gigantes de los extraterrestres (¡bravo, Steven!) cuentan con cestas para recoger la cosecha humana (Wells escribió que cargaban recipientes metálicos «a la manera que cuelga un saco de los hombros de un trapero»: estamos en los predios del terror más primordial, claro, ¡el hombre del saco!).
Sin embargo ni los más espectaculares efectos especiales del genio de Hollywood son capaces de igualar el poder de conmoción de la descripción que nos brinda Wells de sus marcianos chupadores de sangre, definitivamente antipáticos: una masa grisácea y redonda del tamaño de un oso que brilla como cuero humedecido, dotada de una boca cuyos bordes sin labios, temblorosos y palpitantes, segregan saliva. «Los que no hayan visto un marciano vivo se imaginarán difícilmente el horror extraño de su aspecto, la singular boca en forma de V (…) el gorgóneo grupo de los tentáculos (…) me sentí abrumado de asco y de miedo». Asquerosas bestias, y llegan bien armadas. Afortunadamente carecen de sexo, al menos en ese aspecto nos dejarán tranquilos. «El miedo a los marcianos me envolvía por todas partes», dice el protagonista. Solo podemos asentir. ¡Imaginen lo que fue leerlo con diez años! Quizá nada sintetiza más la desazón y la sensación de urgencia que provoca toda la novela que el grito de aquella vieja en el camino de Woking devastado por el Rayo Ardiente: «¡Que vienen!». Contra ellos, contra los marcianos, Wells envía a los húsares de Cardigan; no había nada mejor. En fin, en nuestra época tampoco lo hacen muy bien los tanques y aviones.
Pasada la orgía de destrucción, aún faltaba lo peor. Es imposible leer la segunda parte, «La Tierra dominada por los marcianos», sin hundirse moralmente. Enterrados, atrapados, escondidos, en compañía de gente tan pirada como el vicario y el artillero, nos aplasta el peso de la soledad y el desvalimiento que provoca la destrucción del orden social, por no hablar de lo que deprime ser tan conscientes de haberte convertido en la parte mala de la cadena alimentaria. No les revelo nada si les digo que la humanidad sale adelante, pero no como vencedora de la guerra sino como mera superviviente. Por pura chiripa, y a esperar la próxima… «Hemos aprendido a no considerar en lo sucesivo nuestro planeta como segura e inviolable morada del hombre».
Uno desembarca en La isla del doctor Moreau pensando que no le va a intranquilizar tanto. Craso error. Yo aún tengo pesadillas con las cosas terribles que pasan allí, en la isla Noble (!). Ríase usted de los experimentos de la InGen de Hammond en la Isla Nublar de Parque Jurásico. Al lugar, un islote volcánico, llega Edward Prendick, un aficionado a la historia natural que ha naufragado y ha sido recogido por una goleta que lleva un extraño cargamento de animales a la isla. Ya a bordo empieza a encontrarse con personajes extraños, bestiales, no sé si me entienden. En tierra descubre para su horror que la isla es desde hace once años la estación experimental de Moreau, un científico que tuvo que alejarse de Inglaterra por la crueldad desaforada de sus experimentos con animales. El hombre, por supuesto, no ha escarmentado y se dedica a llevar al extremo sus escalofriantes proyectos lunáticos. «Animales humanizados, triunfos de la vivisección». Un hombre-leopardo, una mezcla de hiena y cerdo, hombres-buey, el mono-chivo, la yegua-rinoceronte, el hombre-mono, la vieja y maloliente zorra-osa, la mujer-cerda (!), etcétera.
No sé por qué lo que me viene a la cabeza una y otra vez al recordar la novela no son los rostros de ese retorcido y grotesco bestiario sino los chillidos del felino sometido a infinitas torturas durante la historia para su transformación («como si todo el dolor del mundo hubiese encontrado una voz»). En la novela es un puma, pero siempre pienso en la mujer pantera y en el rostro (¡y el cuerpo!) de María (Barbara Carrera), que era la más fina creación de Moreau en la película de 1977 con Burt Lancaster en el papel del doctor y Michael York como protagonista (ha habido otras dos películas famosas, la de 1933, con Charles Laughton y Bela Lugosi, y la de 1996, con Marlon Brando y Val Kilmer; tres grandes Moreau, Lancaster, Laughton y Brando, sin duda).
La novela ha sido considerada en nuestros tiempos como un ejemplo de los terribles pecados y riesgos de la manipulación genética. Moreau no llega a tanto, lo suyo es más pedestre, pero vale como modelo de científico obsesionado con enmendar la plana a la naturaleza. Nos encontramos ante un émulo de Frankenstein, claro. La novela es muchísimo más rica y abunda en simbolismos y alegorías, amén de invitar a una reflexión sobre la naturaleza del hombre y ni les digo sobre la crueldad con los animales. Se ha señalado que Wells reprodujo la experiencia colonial europea cargando las tintas en la parábola. A mí me fascina la semejanza de Moreau con Próspero, el protagonista de La tempestad de Shakespeare. Moreau, con ciencia y no con magia, se ha rodeado de dolientes Calibanes en su isla a los que también somete justificado por un poder y una sabiduría superiores. Asimismo, hay una lectura bíblica de la historia, con Moreau como un dios que regala a sus criaturas el envenenado (y doloroso) don de la conciencia y la humanidad mostrando al tiempo toda la crueldad de un Yahvé con bisturí. Margared Atwood ha señalado muy certeramente la relación de Moreau con la encantadora Circe de la Odisea, que convierte a los compañeros de Ulises precisamente en cerdos. Por supuesto hay mucho Darwin (acelerado) en el relato…
En el ecuador de este azorado discurrir por las cuatro grandes novelas de H. G. Wells, déjenme hablarles un poco sobre el escritor. Era un hombre que fue de la nada al todo. Podría haberse quedado en dependiente de mercería y acabó convertido en un fino intelectual de enorme influencia que se codeaba con los presidentes de Estados Unidos, que reclamaban su opinión, y visitando a Lenin en el Kremlin y entrevistando al mismísimo Stalin. Quizá uno de los mayores elogios que se pueden rendir a sus libros es que los nazis los quemaron públicamente; también en eso fue un precursor de la ciencia ficción que vendría (Farenheit451).
Bertie Wells, como lo llamaban familiarmente, provenía de un hogar humilde. Su madre había sido (y volvió a ser) sirvienta y su padre era un tipo que jugaba muy bien al críquet pero que fracasó en su pequeño comercio y redujo a su familia prácticamente a la miseria. El joven Wells casi no tuvo educación por falta de medios y solo un increíble esfuerzo personal y su sufrida madre le sacaron del destino de oscuro empleado para convertirlo en una de las personalidades más brillantes, admiradas y respetadas de su tiempo. Estudió ciencias con entusiasmo, tuvo la suerte de recibir enseñanzas de biología y zoología de T. H. Huxley, nada menos (el gran popularizador y valedor de Darwin influyó mucho en su pupilo: la teoría de la evolución empapa sus novelas), y se convirtió él mismo en maestro para decantarse hacia la escritura y el periodismo.
La máquina del tiempo (1895), una de las cuatro novelas que aquí tienen, le lanzó a la fama. La siguieron en asombrosa sucesión sus otras tres obras maestras: La isla del doctor Moreau (1896), El hombre invisible (1897) y La guerra de los mundos (1898). En poco tiempo se convirtió en un autor de enorme popularidad traducido a todas las grandes lenguas y que eclipsó a su predecesor en el género fantástico, Julio Verne. Por supuesto, Wells fue mucho más que un escritor de género. Su dimensión política (socialista escéptico, era un notable portavoz de la izquierda británica), social —baste con decir que abogó por los derechos de las mujeres y que en 1924 participó en una pionera campaña ¡en defensa de las ballenas!— y cultural fue extraordinaria y de hecho buena parte de sus obras no tienen nada que ver con la ciencia ficción. En realidad, todas, incluidas las que son el sujeto de estas líneas —siendo como son estupendas historias—, están imbuidas de ideas y de una gran carga de reflexión social y política. H. G. Wells no se consideraba, ni era, un inocuo autor de aventuras fantásticas, sino un escritor de hálito profético que quería reflexionar sobre temas de gran relevancia y advertir al mundo de lo que se le venía encima. Que además sea apasionante y entretenidísimo resulta una suerte.
Wells adelantó en sus novelas —y permítanme recomendarles si estas cuatro son de su agrado Cuando el durmiente despierta y En los días del cometa— muchas cosas: la guerra aérea, las armas atómicas, la llegada a la Luna… Otras, como la invisibilidad, aún están por verse (lo siento: no he podido evitar el comentario).
Me resisto a no darles unos apuntes sobre su vida íntima. Porque aunque no coincida con el resto del perfil, el amigo Wells era en el aspecto sentimental bastante un viva la virgen cuyos numerosos affaires sexuales, en busca de la plenitud emocional que no alcanzaba en sus matrimonios (se casó dos veces), resultaron notorios. Amaba a sus esposas pero se acostaba con la que se le pusiera a tiro. Tuvo hijos fuera del matrimonio, uno de ellos en 1914 con la novelista Rebecca West.
Volvamos a las novelas. De La máquina del tiempo conservo una fuerte sensación de soledad, aún más que de sobresalto y desasosiego, que ya es decir. ¿Hay soledad más grande que la de ese hombre atravesando los eones a bordo de su artefacto de frágil apariencia que puede dejarle varado en los meandros más inhóspitos del tiempo? Es también la soledad del lector sumergido en los millares de libros que jalonan su vida. Como en las otras novelas, la plasmación cinematográfica de esta nos ha legado imágenes que resultan inseparables del texto y de nuestras primeras materializaciones a través de la imaginación durante la lectura. La propia máquina, el primer ingenio científico, mecánico, para viajar en el tiempo jamás descrito, aparece tan bien construida en el canónico film de 1960 Time Machine (en España se tituló El tiempo en sus manos) que yo ya no puedo imaginarla de otra manera. Alguien ha escrito que lo que Wells describe es una especie de bicicleta costumizada en un taller suburbano, una máquina en parte reloj, en parte vieja radio y cámara de cine. En la novela es de delicada armazón metálica, con partes de níquel, de marfil y cristal, y unas varillas de cuarzo; dispone de un asiento —el cine lo convirtió en un sillón victoriano— y una simple palanca para moverse en el pasado y el futuro, y se apoya sobre unos raíles de bronce.
«Me propongo explorar el tiempo», declara el viajero en el tiempo, del que nunca sabremos el nombre. Su relato ante los escépticos invitados que constituyen su auditorio, arranca con la explicación de lo que se siente en ese trayecto. Son sensaciones, nos dice, sumamente desagradables, parecidas a montar en una montaña rusa. Los efectos lumínicos resultan casi alucinógenos, el peligro y la incertidumbre, grandes, pero nuestro viajero no pierde en ningún momento su perspectiva científica. Tras unos tanteos y después de ver cosas que no ha sido dado contemplar a ser humano alguno, nuestro hombre va a parar de manera bastante accidentada a un remoto futuro —los cuadrantes de la máquina indican el año 802 701— donde lo primero que se encuentra es la inquietante estatua de una esfinge, que constituye uno de los grandes iconos del misterio y del terror de toda la literatura.
Estamos en un extraño mundo idílico poblado por una humanidad bella, frágil, inocente y desvitalizada, los eloi. Al viajero le parece que hemos degenerado en una Edad de Oro estéril y apática, una sociedad «comunista» opulenta y gandula. Pertrechado con las ideas darwinistas de Wells, el protagonista no entiende cómo la supervivencia de los más fuertes puede haber derivado en semejante placidez desmotivada. Pero por supuesto, aún no conoce a los morlocks.
El encuentro con los caníbales y horripilantes morlocks, que se ceban en los eloi, es traumático para el viajero en el tiempo, nuestro valiente Prometeo con su cerillita, pero yo diría que incluso aún más para los lectores. Para muchos de nosotros ha sido la verdadera iniciación en el horror. Como con los marcianos o las bestias infrahumanas de Moreau, H. G. Wells consigue crear unos monstruos que están en la cima de la literatura moderna.
Uno de los rasgos más sobresalientes de Wells, lo que lo hace en verdad único, es su capacidad para mezclar las ideas con la aventura, la filosofía y la ficción. Si los desmotivados eloi son trasuntos de la aristocracia eduardiana, los industriosos morlock en sus oscuros túneles representan al proletariado en su aspecto más brutal (el autor parece mirarlos a ambos desde la perspectiva del científico). Aunque, claro, tener en cuenta estas y otras metáforas sociales de la novela es irrelevante para que uno disfrute de ella como un cosaco.
He dejado para el final El hombre invisible, que me parece la más sintética, reconcentrada y moderna de las cuatro novelas, y quizá la más perturbadora. Quizá porque todos hubiéramos querido alguna vez ser invisibles, y con fines a menudo poco confesables. ¿No es acaso Griffin la apoteosis del voyeur? La película El hombre sin sombra (2000), de Paul Verhoeven, basada en la novela, lleva hasta el extremo esta idea: el científico invisible aprovecha para violar a una mujer a la que codicia y espía desde hace tiempo y que, literalmente, no sabe lo que le cae encima.
Los acontecimientos de la novela transcurren en la tranquila localidad real de Iping. La llegada de un misterioso forastero a la posada Coach and Horses desata los comentarios de la gente. Enseguida comienzan a ocurrir, ya lo verán, cosas raras. El tipo es extraño, sin duda, debe de haber sufrido un accidente, lleva la cabeza vendada, su nariz parece postiza y pintada, nunca se quita las gafas; cuando un perro le desgarra la pernera del pantalón debajo aparece color negro. Los muebles de su habitación parecen moverse solos. El horror se dispara cuando el forastero, presionado y furioso, retira lentamente el vendaje que le cubre la cara para mostrar que detrás… no hay nada. La escena la trasladó al cine de manera escalofriante James Whale en 1933 y es imposible recordar sin un estremecimiento a Claude Rains despojándose de las vendas.
H. G. Wells se basó en numerosos cuentos de historias y seres fantásticos invisibles (espectros, fantasmas, etcétera) pero su novela se enraíza en la ciencia: Griffin es un científico y su invisibilidad es resultado de un experimento —se ha hecho transparente merced a cambios en la pigmentación— y no causada de manera sobrenatural. Las limitaciones que sufre el hombre invisible, sometido pese a todo a las leyes de la física (he ahí la grandeza de la imaginación de Wells), constituyen uno de los elementos más interesantes del relato: debe ir desnudo, la comida se hace visible en el tracto digestivo, deja huellas en la nieve. Curiosamente, cuando se viste para aparentar humanidad material es cuando resulta más monstruoso.
De la historia de Griffin, que uno lee, aunque esté solo, con la inquietante sensación de que hay alguien más en la habitación —ya me dirán si no es así—, me quedo con la idea de que aún hay un gato invisible por el mundo: en efecto, Griffin consuma primero su experimento de invisibilidad con un minino blanco que encuentra en su ventana. Por supuesto, Wells recalca la dimensión moral del relato convirtiéndolo en una reflexión sobre la ética de la ciencia: El hombre invisible es la historia del científico brillante que enloquece destruido por su propio éxito, ese Griffin que deviene un delincuente y asesino al que finalmente no podemos sino compadecer cuando es cazado como una alimaña y golpeado sin piedad con una pala. Para mí no hay momento tan fascinante en toda la literatura como el postrero en que el Griffin agonizante comienza a materializarse lentamente ante la mirada de sus asombrados perseguidores.
Se ha dicho que la gran desilusión es la esencia de la obra de Wells. En esa mirada escéptica, un punto amarga, realista, sobre la frágil condición humana y la finitud de sus obras (y su ciencia) el escritor se nos muestra de una absoluta modernidad. La lectura de sus novelas nos deja un poso no solo de maravillas sino de melancolía y, sí, de miedo. En el trance de leerlas hemos perdido la inocencia de creer en un universo comprensible y controlable, no digamos ya amable. Allí fuera pasan cosas extraordinarias, nos dice Wells, pero son peligrosas y, por encima de todo, no nos hacen mejores. Sobrevivir a los marcianos, escapar de la isla de Moreau, lograr que retrocedan los morlocks y observar cómo el hombre invisible recupera su corporeidad una vez liquidado es aparentemente tranquilizador y, sin embargo, no solo todo lo que hemos vivido ha dejado una impresión indeleble en nuestras almas, sino que la victoria sobre el lado oscuro resulta patéticamente provisional. Pasen y lean.
J. A.
GRANDES NOVELAS
LA MÁQUINA DEL TIEMPO
1
El viajero en el tiempo (pues así convendría llamarlo) estaba exponiendo un asunto que nos costaba entender. Brillaban y resplandecían sus ojos grises, y su cara de habitual pálida ahora estaba acalorada y animada. El fuego ardía con intensidad, y el resplandor leve de las luces incandescentes en forma de lirios de plata se filtraba hasta las burbujas que destellaban y circulaban en nuestras copas. Nuestras sillas, que eran obra suya, nos envolvían y acariciaban en vez de limitarse a darnos asiento, y la atmósfera relajada tras la cena era la propia de cuando el pensamiento discurre libre de las ataduras de la precisión. Y nos planteaba el asunto de la siguiente manera, marcando los distintos puntos con un flaco dedo índice, mientras permanecíamos sentados admirando perezosamente su entusiasmo por la nueva paradoja (pues así la considerábamos), y su prolijidad al respecto.
—Deben seguirme atentamente. Me veré obligado a contradecir una o dos ideas que están aceptadas de manera casi universal. Por ejemplo, que la geometría que enseñan en la escuela se basa en un error.
—¿No es mucho esperar que partamos de eso? —apuntó Filby, un tipo pelirrojo al que le gustaba discutirlo todo.
—No es mi intención pedirles que acepten algo sin que haya motivos razonables para ello. No tardarán en admitir lo que necesito que admitan. Ya saben, por supuesto, que una línea matemática, una línea de grosor cero, no existe en la realidad. ¿Les enseñaron eso, verdad? Pues tampoco existen los planos matemáticos. Estas cosas no son más que meras abstracciones.
—Así es —intervino el psicólogo.
—Tampoco un cubo, al tener solo longitud, amplitud y grosor, puede existir en la realidad.
—En eso discrepo —dijo Filby—. Por supuesto que un cuerpo sólido puede existir. Todas las cosas reales…
—Eso cree la mayoría de la gente, pero espere un segundo. ¿Puede existir un cubo «instantáneo»?
—No le sigo… —dijo Filby.
—¿Puede un cubo que no dura nada en absoluto tener existencia real?
Filby se quedó pensativo.
—Claramente —prosiguió el viajero—, cualquier cuerpo real debe extenderse en cuatro direcciones: debe tener longitud, anchura, grosor y… duración. Pero debido a una flaqueza natural de la carne, que les explicaré en un instante, tendemos a pasar por alto este hecho. En realidad hay cuatro dimensiones, tres de las cuales denominamos planos del espacio, y una cuarta, la del tiempo. Se da, no obstante, la tendencia a establecer una distinción irreal entre las tres primeras dimensiones y la cuarta, porque ocurre que nuestra consciencia se desplaza intermitentemente en una dirección por esta última desde el comienzo hasta el fin de nuestras vidas.
—Eso —intervino un hombre muy joven, haciendo esfuerzos espasmódicos por volver a encenderse el puro por encima de la lámpara—, eso sí que está claro.
—Ahora, resulta muy llamativo que se haya pasado tanto por alto —continuó el viajero, alegrándose un poco—. Esto es lo que se entiende por la cuarta dimensión, aunque algunas personas hablan de la cuarta dimensión y no lo saben. No es más que otra manera de considerar el tiempo. «No hay ninguna diferencia entre el tiempo y cualquiera de las otras tres dimensiones del espacio excepto que nuestra conciencia se desplaza por él». Pero algunos insensatos han entendido mal esta idea. ¿Todos están al caso de lo que se dice sobre la cuarta dimensión?
—Yo no —respondió el gobernador provincial.
—Sencillamente se trata de lo siguiente. De que se considera que el espacio, tal y como nuestros matemáticos lo entienden, posee tres dimensiones, que pueden denominarse longitud, anchura y grosor, y siempre se define respecto a tres planos, cada uno de ellos en ángulo recto respecto a los otros. Pero algunas personas con inclinaciones filosóficas se han dedicado a preguntar que por qué tres dimensiones en particular, ¿por qué no marcar una diferencia más en ángulo recto respecto a las otras tres?, e incluso han elaborado toda una geometría de esta cuarta dimensión. El profesor Simon Newcomb la expuso en la New York Mathematical Society hace apenas un mes. Ustedes saben que en una superficie plana, que solo tiene dos dimensiones, podemos representar la figura de un cuerpo sólido tridimensional, pues de manera similar ellos creen que con maquetas en tres dimensiones podrían representar una figura de cuatro, si consiguieran dominar su perspectiva. ¿Lo ven?
—Eso creo —murmuró el gobernador provincial, y, frunciendo el ceño, se sumió en un estado de introspección, moviendo los labios como quien repite palabras místicas—. Sí, creo que ahora lo entiendo —añadió al cabo de un rato, animándose un instante.
—Bueno, pues no me importa explicarles que llevo ya un tiempo trabajando en esta geometría de las cuatro dimensiones. Algunos de mis resultados son curiosos. Por ejemplo, he aquí el retrato de un hombre a los ocho años, otro a los quince, otro a los diecisiete, otro a los veintitrés y así sucesivamente. Todos estos retratos son claramente secciones, por así llamarlas, representaciones tridimensionales de su ser en la cuarta dimensión, que es algo fijo e inalterable.
»Los científicos —prosiguió el viajero, tras la pausa requerida para que los demás pudieran asimilar lo que acababa de explicarles— saben muy bien que el tiempo no es más que un tipo de espacio. Aquí les presento un diagrama científico popular, un registro meteorológico. Esta línea que trazo con el dedo muestra el movimiento del barómetro. Ayer estaba muy alta, por la noche cayó y esta mañana ha vuelto a ascender, subiendo lentamente hasta aquí. ¿Acaso el mercurio no ha trazado esta línea en alguna de las dimensiones del espacio que suelen reconocerse? Pues sí que ha trazado esa línea, y debemos concluir, por tanto, que esa línea ha seguido la dimensión temporal.
—Pero —le interrumpió el médico, mirando fijamente un ascua de la chimenea—, ¿si el tiempo es en realidad la cuarta dimensión del espacio, por qué se considera y por qué se ha considerado siempre como algo distinto? ¿Y por qué no podemos desplazarnos en el tiempo como nos desplazamos por las demás dimensiones del espacio?
El viajero sonrió.
—¿Está seguro de que podemos desplazarnos libremente en el espacio? Podemos ir a derecha y a izquierda, adelante y atrás con bastante libertad, cosa que los hombres siempre han hecho. Admito que podemos desplazarnos libremente en dos dimensiones. Pero ¿y arriba y abajo? La gravedad nos limita en eso.
—No exactamente —protestó el médico—. Existen los globos.
—Pero antes de los globos, a excepción de los saltos espasmódicos y las irregularidades de la superficie, el hombre no poseía libertad de movimiento vertical.
—Aun así podía desplazarse un poco hacia arriba y hacia abajo —insistió el médico.
—Era muchísimo más fácil hacia abajo que hacia arriba.
—Pero no es posible desplazarse en el tiempo, no se puede escapar del instante presente.
—Apreciado señor, justo en eso es en lo que se equivoca. Ahí es donde el mundo entero se ha equivocado. Siempre escapamos del instante presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y no poseen dimensiones, discurren por la dimensión temporal a una velocidad uniforme desde que nacemos hasta que morimos. Como si viajáramos «hacia abajo», si comenzáramos nuestra existencia a más de ochenta kilómetros por encima de la superficie de la Tierra.
—Pero ese es el gran problema —repuso el psicólogo—. Es posible desplazarse en todas direcciones en el espacio, pero no en el tiempo.
—Ese es el germen de mi gran descubrimiento. Usted se equivoca al afirmar que no podemos desplazarnos en el tiempo. Por ejemplo, si tengo el recuerdo vívido de un incidente vuelvo al instante en que tuvo lugar; es decir, mi mente se distrae. Salto atrás durante un instante. Claro que no disponemos de los medios para permanecer en el pasado durante cierto periodo de tiempo, no más de los que poseen un salvaje o un animal para permanecer dos metros por encima del suelo. Pero un hombre civilizado tiene más capacidades que un salvaje en este sentido. Puede vencer la gravedad con un globo, ¿y por qué no debería esperar que acabe deteniendo o acelerando su desplazamiento por la dimensión temporal, o incluso dándose la vuelta y viajando en sentido opuesto?
—Ay, eso… —empezó Filby—, no es más que…
—¿Por qué no? —preguntó el viajero.
—Va en contra de la razón —afirmó Filby.
—¿Qué razón? —preguntó el viajero.
—Puede demostrar que lo negro es blanco a fuerza de argumentos —resumió Filby—, pero nunca me convencerá.
—Probablemente no. Sin embargo, ahora empiezan a ver el objeto de mis investigaciones en la geometría de las cuatro dimensiones. Hace tiempo que empecé a imaginarme una máquina…
—¡Para viajar en el tiempo! —exclamó el hombre muy joven.
—Que viajara indistintamente hacia cualquier dirección del espacio y del tiempo, como el conductor decida.
Filby se limitó a reírse.
—Pero tengo confirmación experimental —dijo el viajero.
—Resultaría extraordinariamente práctico para un historiador —sugirió el psicólogo—. ¡Podría viajar en el tiempo y verificar la versión aceptada de la batalla de Hastings, por ejemplo!
—¿Y no cree que llamaría la atención? —preguntó el médico—. Nuestros ancestros no toleraban muy bien los anacronismos.
—Podría aprender griego de los mismos labios de Homero y Platón —pensó el hombre muy joven.
—En cuyo caso seguro que suspendería el examen de acceso a la universidad. Los estudiosos alemanes han mejorado mucho el griego.
—Y luego está el futuro —continuó el hombre muy joven—. ¡Imagínense! ¡Uno puede invertir todo su dinero, dejar que acumule intereses, y correr al futuro!
—Para descubrir una sociedad —intervine yo— basada en principios estrictamente comunistas.
—¡De todas las teorías alocadas y extravagantes…! —empezó el psicólogo.
—Sí, eso me parecía, por lo que nunca había hablado de ella hasta…
—¡La comprobación experimental! —exclamé yo—. ¿Va a comprobar eso?
—¡El experimento! —gritó Filby, que ya mostraba signos de agotamiento.
—Veamos su experimento, en cualquier caso —dijo el psicólogo—, aunque no son más que patrañas, ya lo saben.
El viajero nos sonrió a todos. Y a continuación, aún con una leve sonrisa y con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones, salió despacio de la habitación y oímos como arrastraba las zapatillas por el largo pasillo hasta su laboratorio.
El psicólogo nos miró.
—Me pregunto con qué nos saldrá…
—Con algún juego de manos, supongo —dijo el médico, y Filby intentó hablarnos de un mago que había visto en Burslem; pero antes de que terminara el prólogo, el viajero regresó y la anécdota de Filby quedó interrumpida.
El viajero sostenía en la mano un armazón metálico brillante, poco más grande que un reloj pequeño, fabricado con suma delicadeza. Era en parte de marfil y en parte de una sustancia cristalina y transparente. Y ahora tengo que ser explícito, porque lo que viene a continuación —a no ser que se acepte su explicación—, resulta completamente inexplicable. El viajero cogió una mesa pequeña octogonal de las que había repartidas por la habitación y la puso delante de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. Sobre esta mesa colocó el mecanismo. Entonces acercó una silla y se sentó. En la mesa solo había otro objeto, una lámpara pequeña, cuya luz brillante se proyectaba de pleno sobre la maqueta. También había una docena de velas a su alrededor, dos montadas en candelabros de latón encima de la repisa y diversas en apliques, de modo que la habitación estaba muy iluminada. Yo me senté en una butaca baja lo más cerca posible del fuego, y la adelanté hasta quedar casi entre el viajero y la chimenea. Filby se sentó detrás del viajero, y miraba por encima de su hombro. El médico y el gobernador provincial lo observaban de perfil desde la derecha, y el psicólogo desde la izquierda. El hombre muy joven se puso detrás del psicólogo. Todos estábamos atentos. Me parece increíble que pudiera realizar alguna clase de truco en tales condiciones, por muy sutil que hubiera sido al concebirlo y hábil al ejecutarlo.
El viajero nos miró y luego observó el mecanismo.
—¿Y bien? —le espetó el psicólogo.
—Este pequeño objeto —empezó el viajero, apoyando los codos sobre la mesa y juntando las manos por encima del aparato—, no es más que una maqueta. Mi plan es elaborar una máquina para viajar en el tiempo. Habrán detectado que parece particularmente torcida, y que esta barra presenta un brillo extraño, como si en cierto modo fuese irreal. —Señaló la parte comentada con el dedo—. Además, aquí hay una palanquita blanca, y allí otra.
El médico se levantó de la silla y miró detenidamente aquel objeto.
—Qué finura en la elaboración —señaló.
—He tardado dos años en hacerla —replicó el viajero. Y a continuación, cuando todos habíamos imitado la acción del médico, añadió—: Ahora quiero que entiendan claramente que al pulsar esta palanca la máquina se desliza al futuro, y esta otra revierte el movimiento. Esta silla representa el asiento del viajero en el tiempo. Ahora voy a pulsar la palanca, y la máquina se irá. Se desvanecerá, pasará al tiempo futuro y desaparecerá. Mírenla bien. Miren también la mesa, y comprueben que no hay ningún truco. No quiero desperdiciar esta maqueta ni que luego me digan que soy un charlatán.
Se hizo una pausa, quizá de un minuto. Parecía que el psicólogo iba a decirme algo, pero cambió de idea. A continuación el viajero extendió el dedo hacia la palanca.
—No —dijo de repente—. Déjeme la mano.
Y volviéndose hacia el psicólogo, cogió la mano del individuo y le pidió que extendiera el dedo índice, para que fuera el propio psicólogo quien enviara la maqueta de la máquina del tiempo a su viaje interminable. Todos vimos girar la palanca. Estoy absolutamente seguro de que no hubo truco alguno. Entró un soplo de viento y saltó la llama de la lámpara. Una de las velas de la repisa se apagó y de repente la maquinita giró, se volvió borrosa, pareció un fantasma puede que durante un segundo, formando una especie de remolino de latón y marfil que centelleaba débilmente; y entonces se esfumó… ¡Había desaparecido! A excepción de la lámpara, la mesa estaba vacía.
Todo el mundo quedó en silencio durante un instante. Entonces Filby mostró entre exclamaciones su sorpresa.
El psicólogo se recuperó del estupor y miró de repente bajo la mesa. Al verlo, el viajero se rio alegremente.
—¿Y bien? —dijo, imitando un poco al psicólogo. Entonces se levantó y se acercó hasta el bote de tabaco que había sobre la repisa, y empezó a rellenar su pipa de espaldas a nosotros.
Nos miramos los unos a los otros.
—Mire usted —intervino el médico—, ¿de verdad se toma todo esto en serio? ¿De verdad cree que su máquina ha viajado en el tiempo?
—Por supuesto —respondió el viajero, agachándose para prender una astilla en el fuego. Entonces encendió su pipa y se volvió para mirar al psicólogo a la cara, quien, para demostrar que no estaba alterado, se sirvió también un puro y trató de encenderlo sin cortarle la punta—. Y, además, tengo una máquina grande casi terminada allí dentro —señaló hacia el laboratorio—, y cuando esté montada pretendo emprender yo mismo el viaje.
—¿Pretende decir que la máquina ha viajado al futuro? —preguntó Filby.
—Al futuro o al pasado, no sé con certeza a cuál de ellos.
Al cabo de un rato al psicólogo se le ocurrió una idea.
—Tiene que haberse desplazado al pasado, si es que ha ido a alguna parte.
—¿Por qué? —preguntó el viajero.
—Porque asumo que no se ha movido en el espacio, y si viajara hacia el futuro ahora seguiría aquí, ya que tiene que haber pasado por este tiempo.
—Pero —intervine yo— si viajara al pasado ya la habríamos visto en cuanto hemos entrado en la habitación, y el pasado jueves cuando estuvimos aquí, y el jueves anterior, ¡y así sucesivamente!
—Son objeciones importantes —señaló el gobernador provincial en un tono de imparcialidad, volviéndose hacia el viajero.
—En absoluto —replicó el viajero. Y se dirigió al psicólogo—: Piense. Usted lo puede explicar. Se presenta por debajo del umbral, ya sabe, se presenta diluida.
—Claro —dijo el psicólogo, y nos tranquilizó—. Se trata de un tema muy sencillo de la psicología. Tendría que haberlo pensado. Queda bastante claro, y explica divinamente la paradoja. No podemos verla, ni reconocerla, más que el rayo de una rueda al girar, o una bala volando por los aires. Si viaja en el tiempo cincuenta o cien veces más rápido que nosotros, si recorre un minuto mientras para nosotros transcurre un segundo, la impresión que genere supondrá, por supuesto, una quincuagésima o una centésima parte de lo que sería si no estuviera viajando en el tiempo. Así queda bastante claro. —Pasó la mano por el espacio donde había estado la máquina—. ¿Lo ven? —dijo, riéndose.
Nos sentamos mirando fijamente la mesa vacía durante lo que debió de ser un minuto. Entonces el viajero nos preguntó qué pensábamos de todo aquello.
—Esta noche parece bastante convincente —comentó el médico—, pero esperen a mañana. Esperen al sentido común de la mañana.
—¿Les gustaría ver la auténtica máquina del tiempo? —preguntó el viajero. Y acto seguido, con la lámpara en la mano, nos condujo por el largo pasillo, lleno de corrientes de aire, que llevaba a su laboratorio.
Recuerdo vívidamente la luz parpadeante, la silueta de su cabeza extraña y ancha, el baile de sombras, que todos lo seguimos, perplejos pero incrédulos, y que en el laboratorio pudimos contemplar una versión más grande del pequeño mecanismo que habíamos visto desvanecerse ante nuestros ojos. Tenía partes de níquel, partes de marfil, partes que debía de haber limado o serrado de un cristal de roca. La máquina estaba prácticamente acabada, pero las cristalinas barras torcidas se hallaban sin terminar en el banco junto a unos dibujos. Cogí una para examinarla mejor. Me pareció que era cuarzo.
—Mire usted —repitió el médico—, ¿de verdad habla en serio? ¿O se trata de un truco… como el fantasma que nos enseñó las Navidades pasadas?
—Con esta máquina —respondió el viajero, sujetando la lámpara en alto— pretendo explorar el tiempo, ¿queda claro? Nunca en la vida he hablado más en serio.
Ninguno de nosotros sabía muy bien cómo tomárselo.
Mi mirada se cruzó con la de Filby por encima del hombro del médico, y me hizo un guiño solemne.
2
Creo que en aquel momento ninguno de nosotros creyó en la máquina del tiempo. Lo cierto es que el viajero era uno de esos hombres que son tan listos que nadie los cree. Nunca tenías la sensación de saberlo todo de él; tras su franqueza lúcida siempre sospechabas alguna reserva sutil, alguna ingeniosidad emboscada. Si hubiese sido Filby quien mostrara la maqueta y explicara el asunto con las palabras del viajero, nos habríamos mostrado mucho menos escépticos porque habríamos percibido sus motivaciones: hasta un charcutero entendería a Filby. En cambio, uno de los rasgos del viajero era la impulsividad, y desconfiábamos de él. Cosas que habrían hecho famoso a un hombre menos inteligente parecían trucos en sus manos. Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad. La gente seria que se lo tomaba en serio nunca se fiaba del todo de su comportamiento; de algún modo eran conscientes de que arriesgarse a confiar en él era como amueblar una habitación infantil con porcelana fina. Así que no creo que ninguno de nosotros hablara mucho sobre los viajes en el tiempo en los días transcurridos entre aquel jueves y el siguiente, aunque el potencial de dichos viajes ocupaba, sin duda alguna, la mayoría de nuestras mentes. Me refiero a su carácter factible, es decir, a lo increíble que resultaba desde un punto de vista práctico, a las curiosas posibilidades de anacronismo y de confusión total que sugería. Por mi parte, me preocupaba particularmente el truco de la maqueta. Recuerdo haberlo discutido con el médico, con quien me encontré el viernes en el Linnaean. Comentó que había visto algo similar en Tubinga, e insistió bastante en que se apagó la vela. Pero el modo en que había realizado el truco, eso no se lo podía explicar.
El jueves siguiente volví a Richmond —me parece que era uno de los invitados más habituales del viajero—, y, como llegué tarde, me encontré a cuatro o cinco hombres ya reunidos en su salón. El médico estaba de pie ante el fuego con una hoja de papel en una mano y el reloj en la otra. Busqué con la mirada al viajero y…
—Son las siete y media —anunció el médico—. Supongo que será mejor que cenemos.
—¿Dónde está…? —pregunté, nombrando a nuestro anfitrión.
—¿Acaba de llegar? Pues es bastante raro. Ha sufrido un retraso inevitable. Me pide en esta nota que si no ha vuelto a las siete empecemos a cenar. Dice que se explicará cuando vuelva.
—Es una lástima dejar que se estropee la cena —comentó el director de un diario muy conocido, y acto seguido el médico tocó el timbre.
El psicólogo era el único, aparte del médico y yo, que había asistido a la cena anterior. Los otros hombres eran Blank, el director de periódico antes mencionado, cierto periodista y otro hombre, silencioso, tímido y barbudo, a quien no conocía, que, según pude observar, no abrió la boca en toda la velada. Durante la cena se especuló un poco sobre la ausencia del viajero, y yo sugerí en tono medio jocoso que quizá había viajado en el tiempo. El director preguntó a qué me refería, y el psicólogo ofreció un relato inexpresivo del «truco y la paradoja ingeniosa» que había presenciado una semana atrás. Estaba en plena explicación cuando la puerta del pasillo se abrió despacio y sin hacer ruido. Yo estaba sentado hacia la puerta y lo vi primero.
—¡Hola! —dije—. ¡Al fin!
La puerta se abrió más y el viajero apareció ante nosotros. Lancé un grito de sorpresa.
—¡Santo cielo! Pero, hombre, ¿qué le ocurre? —exclamó el médico, que lo vio a continuación. Y la mesa entera se volvió hacia la puerta.
Se encontraba en un estado terrible. Llevaba la chaqueta polvorienta y sucia y las mangas manchadas de verde; el pelo, desordenado, y me pareció que más encanecido, puede que por el polvo y la suciedad o porque realmente había perdido color. El rostro mostraba una palidez espectral; tenía un corte marrón en la barbilla, medio curado, y una expresión demacrada, ojerosa, como de haber sufrido mucho. Dudó en la puerta un instante, como si la luz lo hubiera deslumbrado. Entonces entró en la habitación. Caminaba con la misma cojera que yo había visto en los vagabundos que tienen los pies doloridos. Lo mirábamos fijamente en silencio, esperando a que hablara.
No dijo ni una palabra, sino que se acercó lentamente hasta la mesa, e hizo un gesto en dirección al vino. El director sirvió una copa de champán y se la acercó. El hombre la vació, y pareció sentarle bien, pues miró alrededor de la mesa y volvió a esbozar su antigua sonrisa.
—¿Qué diablos ha estado haciendo, hombre? —le espetó el doctor.
El viajero no pareció oírlo.
—No quiero interrumpirlos —dijo, con voz algo entrecortada—. Estoy bien.
Se detuvo, alzó la copa para que le sirvieran más, y se la bebió de un trago.
—Qué bien —murmuró.
Sus ojos se iluminaron, y un color débil volvió a sus mejillas. Su mirada pestañeó al revisar nuestras caras mostrando su aprobación de manera poco expresiva, y luego recorrió la habitación cálida y cómoda. Volvió a hablar, aún como si avanzara a tientas entre las palabras.
—Voy a lavarme y a vestirme, y luego bajaré y se lo contaré todo… Guárdenme un poco de ese cordero. Me muero por un poco de carne.
Miró hacia el director del periódico, que era una visita poco habitual, y le deseó que estuviera bien. El director se dispuso a hacerle una pregunta.
—Si le respondo ahora mismo… —replicó el viajero—. Estoy… mareado. Me encontraré mejor dentro de un minuto.
Dejó la copa y se dirigió hacia la puerta que daba a la escalera. Volví a fijarme en su cojera y en el ruido amortiguado de sus pisadas, y, levantándome de mi sitio, le miré los pies al salir. Solo llevaba un par de calcetines andrajosos y manchados de sangre. Luego la puerta se cerró tras él. Me planteé seguirle, hasta que recordé cuánto detestaba armar escándalo. Pasé un minuto, quizá, pensando en las musarañas. Entonces oí que el director de periódico decía: «Asombroso comportamiento de un científico eminente», pensando, como solía, en titulares. Y ese comentario devolvió mi atención a la brillante mesa de la cena.
—¿A qué juega? —preguntó el periodista—. ¿Se ha dedicado a hacer de mendigo? No lo entiendo.
Mi mirada se encontró con la del psicólogo, y leí mi propia interpretación en su rostro. Pensé en el viajero cojeando dolorosamente escaleras arriba. No creo que nadie más hubiera advertido la cojera.
El primero en recuperarse de la sorpresa fue el médico, que tocó el timbre —el viajero detestaba que los criados sirvieran durante la cena— para pedir un plato caliente. Entonces el director se concentró en su cuchillo y su tenedor con un gruñido, y el hombre silencioso hizo lo mismo. Se reanudó la cena. En la conversación abundaron las exclamaciones durante un rato, con intervalos de asombro, hasta que la curiosidad del director se hizo irresistible.
—¿Es que nuestro amigo sobrevive barriendo la esquina, o tiene fases de Nabucodonosor y vive entre animales? —interrogó.
—Estoy seguro de que se trata del asunto de la máquina del tiempo —dije, y retomé el relato de nuestra reunión anterior que estaba haciendo el psicólogo.
Los nuevos huéspedes se mostraron francamente incrédulos. El director planteó objeciones.
—¿Qué viaje en el tiempo ha sido este? Nadie se cubriría de polvo al adentrarse en una paradoja, ¿verdad? —Y entonces, al ocurrírsele la idea, recurrió a caricaturizarlo. ¿Acaso no tenían cepillos para la ropa en el futuro? El periodista tampoco se lo creía, de ninguna manera, y se sumó al director en la fácil tarea de ridiculizar todo aquel asunto. Ambos pertenecían al nuevo tipo de periodista: eran hombres jóvenes, muy alegres e irreverentes.
—Informa nuestro corresponsal especial de pasado mañana —estaba diciendo, o más bien gritando el periodista, cuando el viajero volvió. Iba vestido con ropa corriente de noche, y su mirada demacrada era lo único que quedaba del cambio que tanto me había sorprendido.
—¡Digo que estos tipos de aquí afirman que ha viajado hasta mediados de la próxima semana! —comentó el director, desternillándose—. ¡Cuéntenos algo del pequeño Rosebery, por favor! ¿Qué querrá a cambio de contárnoslo todo?
El viajero se dirigió hasta el lugar reservado para él sin decir nada. Sonrió tranquilamente, como solía hacer.
—¿Dónde está mi cordero? —preguntó—. ¡Qué placer volver a clavar el tenedor en la carne!
—¡La historia! —exclamó el editor.
—¡Al diablo la historia! —replicó el viajero—. Quiero algo de comer. No diré palabra hasta introducir un poco de peptona en mis arterias. Gracias. Y la sal.
—Una palabra —intervine yo—. ¿Ha estado viajando en el tiempo?
—Sí —respondió el viajero con la boca llena, asintiendo.
—Daría un chelín por cada línea de un relato palabra por palabra —afirmó el director.
El viajero extendió la copa en dirección al hombre silencioso y la rozó con la uña, ante lo que cual el hombre silencioso, que lo había estado mirando fijamente, se sobresaltó de repente y le sirvió vino. El resto de la cena resultó incómodo. Aún me surgían preguntas repentinas, y me atrevería a decir que a los demás también. El periodista trató de aliviar la tensión contando anécdotas sobre Hettie Potter. El viajero se concentró en la cena, y demostró tener el apetito de un vagabundo. Mientras se fumaba un cigarrillo, el médico observó al viajero con la mirada entrecerrada. El hombre silencioso parecía aún más torpe, y bebía champán, sin parar y decidido, por puro nerviosismo. Al fin el viajero apartó el plato y nos miró.
—Supongo que debo pedir disculpas —empezó—, sencillamente me moría de hambre. He tenido un viaje increíble. —Extendió la mano para coger un puro, y le arrancó la punta—. Pero vengan al salón de fumar. Es una historia demasiado larga para contarla ante los platos grasientos.
Y tocando el timbre al pasar, nos condujo hasta la habitación de al lado.
—¿Ha hablado de la máquina a Blank, Dash y Chose? —me preguntó, reclinándose en su sillón mientras nombraba a los tres huéspedes nuevos.
—No es más que una paradoja… —protestó el director.
—Esta noche no puedo discutir. No me importa contarles la historia, pero no puedo discutir. —Y prosiguió—: Les contaré lo que me ha sucedido, si lo desean, pero deben evitar interrumpirme. Quiero contarlo. Tengo muchísimas ganas. La mayor parte les parecerá mentira. ¡Pues que así sea! Piensen lo que piensen, es cierto, hasta la última palabra. Yo estaba en mi laboratorio a las cuatro de la tarde, y desde entonces… he vivido ocho días… ¡unos días que ningún ser humano ha vivido jamás! Aunque estoy prácticamente exhausto, no dormiré hasta que se lo haya explicado. Después me iré a la cama. Pero ¡sin interrupciones! ¿De acuerdo?
—De acuerdo —dijo el editor, y el resto lo repetimos.
Y así el viajero empezó su historia tal y como la expongo a continuación. Primero se reclinó en su sillón y hablaba agotado. Luego se fue animando. Al escribirlo percibo con demasiada intensidad la insuficiencia de la tinta y la pluma —y por encima de todo, mi propia ineptitud— para expresar la naturaleza de su explicación.
Supongo que se leerá con la atención necesaria, pero ni siquiera así se puede ver el rostro blanco y sincero del viajero iluminado por el círculo brillante de la lámpara pequeña, ni oír la entonación de su voz. ¡Resulta imposible relatar hasta qué punto su expresión seguía los giros de su historia! La mayoría de quienes lo escuchábamos estábamos a la sombra, porque no habían encendido las velas de la sala de fumar, y solo el rostro del periodista y las piernas del hombre silencioso a partir de las rodillas quedaban iluminados. Al principio nos mirábamos de vez en cuando los unos a los otros. Al cabo de un rato dejamos de hacerlo, y solamente mirábamos el rostro del viajero.
3
—El jueves pasado les expliqué a algunos de ustedes los principios de la máquina del tiempo, y les mostré el aparato incompleto en el taller. Lo cierto es que ahora está un poco desgastada por el viaje, una de las barras de marfil está rajada y una barra de latón está torcida, pero el resto está bastante entero. Esperaba terminarla el viernes, sin embargo, el viernes, cuando la tenía prácticamente montada, me di cuenta de que a una de las barras de níquel le faltaban más de dos centímetros, y tuve que mandarla a que la rehicieran, así que el aparato no estuvo completo hasta esta mañana. Eran las diez en punto del día de hoy cuando la primera máquina del tiempo empezó su andadura. Le di el último toque, comprobé todas las tuercas, puse una gota más de aceite en la barra de cuarzo y me senté en la silla. Supongo que un suicida, en el momento de llevarse una pistola a la sien, estará tan intrigado por lo que va a ocurrir como lo estaba yo entonces. Agarré la palanca de inicio con una mano y la de parada con la otra, empujé la primera y, casi de inmediato, la segunda. Me pareció que daba vueltas, me dio la impresión de que me caía, como en una pesadilla, y, mirando a mi alrededor, vi el laboratorio exactamente igual que antes. ¿Había ocurrido algo? Por un instante sospeché que mi intelecto me había engañado. Entonces me fijé en el reloj. Un segundo antes, me había parecido, marcaba las diez y un minuto o dos, ¡y ahora eran casi las tres y media!
»Tomé aliento, apreté la mandíbula, agarré la palanca de inicio con ambas manos y salí disparado con un ruido sordo. El laboratorio se volvió borroso y se oscureció. La señora Watchett entró y se dirigió, al parecer sin verme, hacia la puerta del jardín. Supongo que tardó un minuto o así en cruzar la habitación, pero me pareció que iba disparada como un cohete. Empujé la palanca hasta el final. Se hizo de noche como si hubieran apagado una lámpara, y al momento se hizo de día otra vez. El laboratorio se volvió vago y borroso, y luego fue desvaneciéndose cada vez más. Oscureció hasta mañana por la noche, luego se hizo otra vez de día, otra vez de noche, de día otra vez, cada vez más rápido. Un murmullo se arremolinaba en mis oídos, y se apoderó de mí un estado de confusión extraño y mudo.