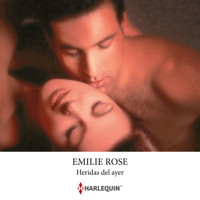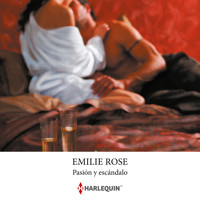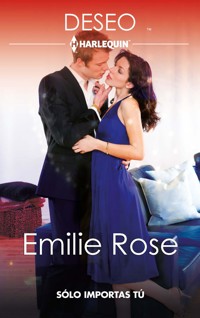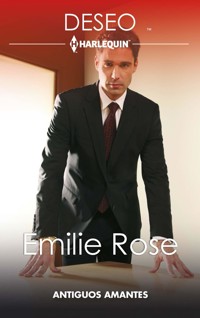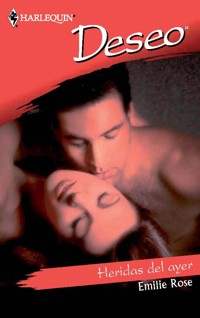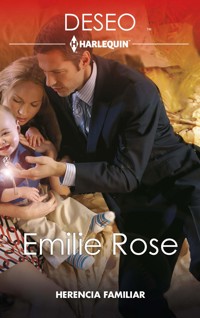
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiempo de venganza
- Sprache: Spanisch
Deseo 1701 Las condiciones del testamento eran inflexibles: Mitch Kincaid tenía que conseguir la custodia del hijo ilegítimo de su difunto padre o perdería la fortuna familiar. Debería ser muy sencillo: un cheque con seis cifras y Carly Corbin, la tía del niño, desaparecería de su vida. Pero con Carly nada resultaba sencillo, incluyendo la atracción que sentía por ella. Cuando Carly se negó a darle la custodia de su sobrino, Mitch no tuvo más remedio que permitir que los dos se mudasen a la mansión Kincaid. Pero ninguno imaginaba que "jugar a las casitas" iba a convertirse en algo real.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2008 Emilie Rose Cunningham
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Herencia familiar, Deseo 1701 - marzo 2023
Título original: Bound by the Kincaid Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción.
Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411415910
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
–Eso está hecho –anunció Mitch Kincaid al trío congregado en uno de los salones de la mansión Kincaid para la lectura del testamento de su padre.
–No creas que va a ser tan fácil. Nada que tenga que ver con una mujer lo es –le advirtió su hermano mayor, Rand.
–¡Pero bueno…! –exclamó su hermana Nadia, molesta.
Richards, el abogado, levantó la mirada.
–El niño es vuestro hermanastro, de modo que tiene derecho a heredar un cuarto de las posesiones de vuestro padre. Y cuando se trata de miles de millones de dólares, en general, suele haber complicaciones.
–A ver si lo entiendo: se supone que debo traer al hijo ilegítimo de mi padre a la mansión Kincaid y tenerlo aquí durante un año –Mitch resumió así la absurda cláusula que el abogado había leído un minuto antes. Y no sonaba mucho mejor ahora.
–Exactamente. Y, si no lo haces, no recibirás tu parte de la herencia –Richards se quedó callado mientras miraba a los tres hermanos Kincaid–. Ninguno de vosotros heredará nada. Todo lo que Everett poseía será vendido al mayor rival de la línea de cruceros Kincaid por un dólar.
Miles de millones de dólares en inversiones tirados por la ventana. Cincuenta barcos… cinco más pedidos al armador. Ocho líneas de cruceros a nombre de los Kincaid, sesenta mil empleados. Y todo sobre los hombros de Mitch.
Pero Cruceros Kincaid no era sólo su trabajo; era su vida, su esposa, su amante, su hijo. Él no era como su hermano quien, de no haber sido por la inesperada muerte de Everett tres meses antes, ahora no estaría en Miami.
Rand se había alejado de ellos y del negocio familiar cinco años antes y no había vuelto a mirar atrás.
Mitch no estaba dispuesto a perder la empresa sin luchar, pero para ello no sólo tenía que llevar a cabo la tarea que se le había encomendado sino que, además, tenía que conseguir que sus dos hermanos respetasen los deseos de su difunto padre. O lo perderían todo.
«No, eso no va a pasar mientras yo pueda evitarlo».
Mitch hizo un esfuerzo por relajarse.
–¿Qué será del niño cuando haya pasado el año?
–Eso depende de quién quieras que controle su parte de la fortuna hasta que cumpla los veintiún años. Tú o su tía –respondió Richards.
–No, la tía no –replicó Mitch, volviéndose hacia sus hermanos.
Ellos no conocían las complicaciones de la vida de su padre o el trabajo de «limpieza» que había tenido que hacer durante los últimos meses de su vida. Sin duda, ésa era la razón por la que su padre le había asignado la tarea de hacer de niñero. Como castigo.
–La madre del niño ha muerto y su hermana gemela es la tutora por el momento –les explicó–. Pero estoy seguro de que Carly Corbin es idéntica a su avariciosa hermana y no sólo en el físico. Es joven y soltera, de modo que querrá dejarnos al niño para darse la gran vida. Y si no es así, yo la convenceré.
–¿Cómo? –preguntó Rand.
–Con dinero. No conozco a ninguna mujer que no tenga un precio.
El comentario despertó otra mueca de disgusto por parte de Nadia, pero decidió morderse la lengua.
–Papá me pidió que le diera a la madre del niño cien mil dólares para que abortase… un aborto que evidentemente no tuvo lugar o no estaríamos teniendo esta conversación.
El primer error de Mitch había sido confiar en esa mujer. Debería haber comprobado que se libraba del niño, aprobase él o no los planes de su padre.
–¿Seguro que es hijo de papá? –preguntó Rand.
Mitch asintió con la cabeza.
–La prueba de ADN lo ha confirmado.
Al decir eso volvió a sentir un nudo en la garganta. Su padre había recibido el resultado de la prueba unos días antes de que Marlene Corbin muriese en un accidente mientras cruzaba la calle. El conductor del coche se había dado a la fuga.
Esperaba que su padre no hubiese tenido nada que ver, pero Everett Kincaid siempre hacía las cosas siguiendo sus propias reglas, no las de los demás. Nadie sabía eso mejor que Mitch, su mano derecha.
Nadia martilleó con las uñas sobre la mesa, sin duda ansiosa por saber cuáles eran los requisitos para recibir su parte de la fortuna familiar.
–Pasando por alto un comentario tan sexista y confiando en que la señorita Corbin nos entregue a… ¿cómo se llama el niño? –Nadia miró su copia del testamento–. Rhett. Ah, ya, Ever–Rhett, como papá. Qué mono –murmuró, irónica–. ¿Qué sabes tú de cuidar de un niño?
Mitch sabía más de lo que imaginaba su hermana, pero no pensaba hablar de ello. Nunca más.
–No necesito saber nada. Sencillamente, contrataré a una niñera. La casa es lo bastante grande como para que no tenga que ver al niño para nada –suspiró, dejando el bolígrafo al lado del testamento–. Antes de que acabe el año seré su tutor y su tía será historia. Podéis contar con ello.
Capítulo Uno
Un SUV de color gris oscuro bloqueaba la entrada de su casa el lunes por la mañana.
Maniobrando el cochecito alrededor del todoterreno, Carly miró hacia la casa y, bajo los últimos rayos del sol, vio a un hombre muy elegante sentado en el balancín del porche. Si era el fontanero que iba a arreglar el lavavajillas tendría que pensar seriamente en cambiar de ocupación porque reparando electrodomésticos por lo visto se ganaba mucho más dinero que como fisioterapeuta.
El hombre se levantó al verla llegar. Era alto, de hombros anchos, con un traje oscuro y una corbata de seda en tonos azules. Su pelo era oscuro y, al acercarse, Carly vio que tenía unos intensos ojos verdes y un rostro muy apuesto. La clase de rostro que podía despertar toda clase de fantasías en una mujer.
A pesar del opresivo calor del mes de junio y la humedad de Miami, parecía totalmente fresco mientras ella estaba sudando como un pollo. Y parecía adinerado, de modo que debía ser uno de los hombres de Marlene.
De repente, tuvo que contener una ola de tristeza. A lo mejor no sabía que su hermana…
Había muerto. Su hermana gemela había muerto. Se había ido para siempre y lo único que le quedaba de ella era su precioso hijo.
Carly tuvo que parpadear para controlar las lágrimas. Y, cuando por fin su visión se aclaró, vio que el hombre era joven, de unos treinta años. Pero su hermana prefería salir con hombres ricos y mayores. Como Everett Kincaid, el padre de Rhett.
Como si hubiera adivinado que estaba pensando en el padre al que no había conocido, y al que no conocería nunca, el niño empezó a balbucear cosas ininteligibles.
Cuánto lo quería. Era tan adorable que lo único que deseaba era abrazarlo y besarlo durante todo el día. Abrazarlo como no había abrazado nunca a su propia hija.
Pero Carly decidió no pensar en eso.
–¿Quería algo?
–¿Es usted Carly Corbin? –el hombre tenía una voz ronca, profunda y educada. Y cuando la miró de arriba abajo, Carly se sintió avergonzada de los pantalones cortos y la camiseta arrugada.
–¿Quién quiere saberlo?
–Soy Mitch Kincaid.
Mitch Kincaid. De modo que aquél era el canalla que había hecho todo lo posible por romper la relación de su hermana con Everett. Había sido por culpa de sus constantes llamadas por lo que Marlene había dejado su lujoso apartamento para irse a vivir con ella.
Carly sabía algo sobre los hijos de Everett… y le dio pánico pensar que pudieran saber algo sobre el plan de Marlene para obligar a Everett a casarse con ella. Temía que lo usaran para quitarle a Rhett.
«Pero no se enterarán porque has quemado el diario de Marlene. Nadie más que tú lo sabe y tú no vas a contárselo a nadie».
–¿Y?
–He venido para… conocer a mi hermano. ¿Es él? –el hombre señaló el cochecito.
–Hermanastro –lo corrigió ella–. Y sí, es Rhett.
–Tiene algunos rasgos de los Kincaid.
–¿Creía que Marlene habría mentido sobre eso?
–La prueba de ADN ha demostrado que no –contestó él, con tono brusco–. ¿Podemos hablar un momento?
–Quizá en otro momento. Tengo que dar de comer a Rhett, bañarlo, meterlo en su cuna…
–He venido para hablar de la herencia del niño.
Carly se mordió los labios. Marlene no tenía seguro de vida porque, a los veintiocho años, no había creído necesitarlo. Y tampoco ella. Carly ganaba un salario decente, pero el coste del entierro, la guardería de Rhett mientras ella iba a trabajar, la hipoteca de la casa y demás gastos se lo llevaban casi todo. Y no sabía de dónde iba a sacar dinero para pagar los estudios del niño.
–¿Everett le dejó algo a mi sobrino?
–Con condiciones –respondió él.
Rhett empezó a agitar los brazos y Carly lo sacó del cochecito.
–¿Qué quiere decir con eso?
–Tal vez podríamos discutir el testamento de mi padre mientras usted da de comer al niño.
«El niño».
Kincaid ni siquiera lo había mirado.
–Muy bien. Pero le advierto que debería quitarse la chaqueta.
–Yo no voy a darle de comer.
Debería obligarlo, pensó Carly. Para reírse un poco.
–Si está en la misma habitación mientras Rhett come, le advierto que puede acabar hecho un desastre.
Los intensos ojos verdes se clavaron en su cara durante unos segundos y Carly tuvo que tragar saliva, nerviosa. Pero consiguió abrir la puerta como si no pasara nada y le hizo un gesto con la mano para que la siguiera.
Mitch Kincaid se había quitado la chaqueta como ella le había pedido y, de repente, deseó no haberlo hecho. Esos anchos hombros no eran una ilusión creada por un sastre excelente, eran una realidad. Y seguro que bajo la camisa tendría unos abdominales de escándalo. Ella trabajaba con suficientes atletas como para reconocer y admirar una buena condición física.
Una vez en la cocina, sentó al niño en la trona y echó un puñado de cereales en un cuenco para mantenerlo ocupado mientras ella preparaba la cena.
–Bueno, dígame qué quiere –dijo por fin, sin mirar a Kincaid.
–Rhett heredará un cuarto de las posesiones de mi… de nuestro padre.
El cuchillo que Carly tenía en la mano cayó al fregadero.
Everett Kincaid había sido un hombre multimillonario. Cualquiera que leyese los periódicos sabría eso. La línea de Cruceros Kincaid era una empresa importantísima; según sus informaciones, una de las cinco empresas más sólidas del país.
–Lo dirá de broma.
–No –contestó él, con tono seco.
Si Everett Kincaid había dejado una parte de su herencia para Rhett, a lo mejor no era el viejo verde que Carly había creído que era. Tomando el cuchillo de nuevo, lo aclaró y empezó a cortar plátanos, uvas y queso para el niño.
–Siga.
–La condición es que Rhett debe residir en la mansión Kincaid durante todo un año.
Carly tardó un segundo o dos en entender. Y cuando lo hizo su corazón empezó a latir con una fuerza inesperada.
–Quiere quitarme al niño –dijo por fin.
–Pero la compensaré.
–No le entiendo.
–Le pagaré cien mil dólares, el mismo dinero que mi padre le dio a su hermana para que abortase.
Carly contuvo el aliento, perpleja. Marlene había hecho algunas cosas cuestionables en su vida, pero no podía creer que su hermana hubiera caído tan bajo como para aceptar dinero por un aborto… para luego no llevarlo a cabo. Además, Marlene estaba emocionada con el embarazo y el nacimiento de Rhett. Jamás hubiera considerado la idea de librarse del niño.
Pero Carly recordó entonces los planes de su hermana de forzar a Everett a casarse con ella y ya no estuvo tan segura de que Mitch Kincaid estuviera mintiendo. Ese diario revelaba un lado de Marlene que ella no sabía que existiera.
–Mi hermana no tenía cien mil dólares, se lo aseguro.
–Yo tengo pruebas de que sí.
–¿No me diga?
–Vivió con usted durante los últimos quince meses de su vida, de modo que tiene que saberlo. Incluso podría haberse beneficiado.
Indignada, Carly replicó de inmediato:
–Yo no me he beneficiado en absoluto. Y no sé nada sobre ese dinero.
Los golpecitos de Rhett sobre la bandeja de la trona devolvieron a Carly al presente.
Mitch Kincaid tenía que estar mintiendo. Si Marlene había aceptado ese dinero, ¿dónde estaba? Desde luego, ella no lo había visto. Los gastos de su hermana después de dejar su trabajo como azafata para una línea aérea especializada en jets de lujo no eran muchos porque se había ido a vivir con ella. Después de eso, la antes alegre Marlene apenas había salido de la casa hasta que tuvo a Rhett. Estaba destrozada porque Everett había roto con ella y se negaba a reconocer a su hijo.
¿Podría Marlene haber usado el dinero para pagar las facturas del hospital? Carly decidió preguntar al abogado cómo podía averiguarlo.
–No lo creo y no pienso entregarle al niño por nada del mundo.
–No le estoy pidiendo que me lo preste, me estoy ofreciendo a ser su tutor. Así podrá usted seguir viviendo su vida sin estorbos.
A Carly se le encogió el corazón. Esas palabras sonaban tan parecidas a las que había escuchado doce años antes que tuvo que contenerse para no sacar a Rhett de la silla y apretarlo contra su corazón.
–Yo quiero mucho a mi sobrino, señor Kincaid. No lo considero un estorbo en absoluto. Y mi hermana quería que yo lo criase.
–¿Sola?
–Si es necesario…
–Vamos, Carly –dijo él entonces, tuteándola por primera vez–. Tú eres una chica joven, guapa, soltera. ¿Por qué querrías cargar con el hijo de otra persona?
–Esa otra persona era mi hermana –le recordó ella–. Yo estuve a su lado cuando nació Rhett, cuando le salió su primer diente… y con un poco de suerte también estaré a su lado cuando empiece a andar. No pienso separarme de él.
–Yo puedo ofrecerle al niño mucho más que tú –insistió Kincaid, mirando alrededor.
–Puede que mi casa no sea una mansión como la suya, pero es acogedora y llena de cariño –replicó ella. No le gustaba mostrarse a la defensiva porque no tenía nada que demostrar, pero aquel hombre empezaba a sacarla de quicio.
–¿Cuánto gana una fisioterapeuta? ¿Sesenta mil dólares al año?
Sabía a lo que se dedicaba y cuánto dinero ganaba, evidentemente. ¿Cómo era posible? ¿La habría investigado?
–No es asunto…
–Eso no es nada comparado con los mil millones de dólares que Rhett heredaría si viniera conmigo.
–¿Mil millones? –repitió Carly, estupefacta.
–No en dinero en efectivo, por supuesto. En inversiones –le aclaró él–. Pero si no viene conmigo no recibirá nada.
Angustiada, Carly se dejó caer sobre una silla. ¿Cómo iba a privar a su sobrino de una herencia así?
¿Pero cómo iba a abandonarlo?
No podía hacerlo. Le había prometido a Marlene que cuidaría del niño si algo le pasaba a ella y, además, adoraba a Rhett. Lo quería como no había podido querer a su propia hija.
Mitch Kincaid no estaba ofreciéndole cariño. De hecho, apenas lo había mirado.
Respirando profundamente, Carly intentó pensar con lógica. El deseo de Marlene era que Everett Kincaid reconociera a su hijo y, aunque tarde, lo había hecho. Tal vez habría una manera de solucionar aquella situación.
–Tengo que hablar con mi abogado. Y quiero una copia del testamento.
Kincaid hizo un gesto de impaciencia.
–Tenemos un periodo limitado de tiempo, señorita Corbin. ¿Qué quiere, quinientos mil dólares?
Al principio pensó que lo decía de broma, pero enseguida se dio cuenta de que hablaba en serio. De verdad quería comprarle a su sobrino. Y pensaba que ella iba a vendérselo. Era increíble.
Ahora entendía que Marlene hubiese dicho todo tipo de barbaridades sobre el hijo de Everett.
–Está usted loco. No voy a venderle a mi sobrino.
–¿Un millón de dólares? –insistió él, sacando un talonario del bolsillo de la chaqueta, como si firmar un cheque por esa cantidad fuera algo que hiciese todo los días.
–Rhett no está en venta, señor Kincaid. Y, por favor, márchese.
Rhett eligió ese momento para soltar una carcajada mientras aplastaba trocitos de plátano entre los dedos. Y luego el pequeño monstruo empezó a frotarse el pelo con la papilla…
–A menos que quiera quedarse para bañarlo.
Kincaid dio un paso atrás, pero antes de marcharse sacó una tarjeta que dejó sobre la encimera.
–Le enviaré una copia del testamento inmediatamente. Hable con su abogado mañana y luego llámeme por teléfono.
Luego se dio la vuelta y desapareció sin decir una palabra más.
Carly miró a su sobrino y se le encogió el corazón.
–Oh, Rhett, ¿qué vamos a hacer? No puedo perderte –tomando un paño húmedo, empezó a limpiarle la carita–. Pero tú mereces esa herencia porque es tuya. Y yo voy a hacer que la consigas.
–Siento interrumpir –Marie, la ayudante personal de Mitch, asomó la cabeza en la sala de juntas–. Una tal Carly Corbin insiste en hablar con usted. No tiene cita…
«Ya era hora».
–Llévala a mi despacho –la interrumpió Mitch, mirando a su hermano–. Tres días. Ha tardado tres días en ceder. La cuestión es cuánto dinero va a costarnos el pequeño bastardo.
–Tómate tu tiempo –sugirió Rand–. Yo voy a entrevistar a la persona que ocupará el puesto de Nadia y luego tengo pensado ir a comer.
El maldito testamento había dejado a Mitch con una interminable serie de complicaciones. Su hermana, por ejemplo, había tenido que irse a la delegación de la empresa en Dallas, aunque nadie entendía por qué.
La repentina ausencia de Nadia sólo servía para aumentar el volumen de trabajo. Tenía que encontrar una suplente temporal cuanto antes y, para ello, contaba con la ayuda de su hermano. Le gustase o no ya que, aunque había sido Mitch quien permaneció en la empresa y no Rand, su padre había dejado bien claro en el testamento que su primogénito sería el nuevo presidente de Cruceros Kincaid.
Rand le había dado la espalda a la empresa familiar. De hecho, ni siquiera había vuelto a hablar con nadie de la familia en cinco años. Cinco años durante los cuales Mitch se había dejado los cuernos trabajando para demostrar que podía llevar las riendas de Cruceros Kincaid cuando su padre se retirase.
Y, sin embargo, Everett había querido que Rand fuera el presidente si él faltaba.
Mitch entró en su despacho a través de la puerta que lo conectaba con la sala de juntas, pero antes de que pudiera sentarse Marie entró de nuevo con Carly Corbin detrás.
Carly Corbin, que no lo miró siquiera, aparentemente más interesada en la vista de Cayo Vizcaíno que ofrecían los ventanales…
Eso lo sorprendió porque las mujeres siempre se fijaban en él. No pensaba eso porque fuera un engreído sino porque era la verdad. Pero la señorita Corbin no parecía para nada interesada en él.
Pasando por alto aquel insulto a su orgullo, Mitch aprovechó que estaba distraída para observarla a placer.
No era una belleza de rasgos clásicos, pero casi. Tenía unos pechos decentes, ni muy grandes ni muy pequeños. Probablemente sin operar. Llevaba un chándal de color rosa con una franja negra en las perneras del pantalón y tenía unas piernas larguísimas. Y muy bonitas, pensó, al recordar su último encuentro. Una pena que aquel día llevase pantalón largo. Ver sus piernas de nuevo habría sido un buen extra para cerrar el trato.
En general, Carly era una chica guapa. No guapa de parar el tráfico, pero sí interesante. Hasta que sonreía. Esa sonrisa suya podría derretir piedras.
Pero aquel día no estaba sonriendo.
Por fin Carly lo miró y, de repente, sus pulmones dejaron de funcionar.
–¿Trato hecho, señorita Corbin? –logró preguntar unos segundos después.
–Rhett puede irse a vivir a la mansión Kincaid –dijo ella, sin más preámbulos.
–Ah, estupendo.
–Pero con una condición: yo iré con él.
–¿Perdone?
–Es usted tan cariñoso como un bloque de hielo, señor Kincaid. Y un niño necesita algo más que eso.
Mitch se puso rígido.
–Yo sé tratar con niños.
–¿Ah, sí? Pues el otro día no se notó. Ni siquiera miró a su hermano.
–Hermanastro, como usted misma me recordó. Y no lo miré porque no tuve tiempo.
–Para sonreírle un poco sólo habría hecho falta un segundo.
En eso tenía razón. Pero Mitch no pensaba admitirlo.
–¿Cuál es su precio, señorita Corbin?
–No quiero su dinero.
Sí, claro, como que iba a creerlo. ¿A qué estaba jugando?
–¿Y qué pasa con su casa?
–La alquilaré para pagar la hipoteca.