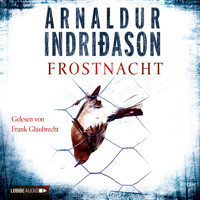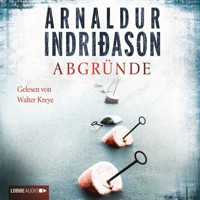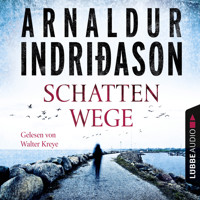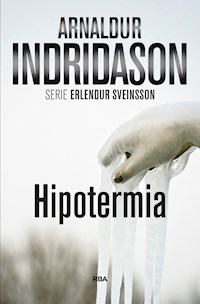
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
«Los cardiólogos estuvieron hablando de eso. De la vida después de la muerte. Algo que había sucedido hacía poco. Un hombre que estuvo muerto durante dos minutos en la mesa del quirófano. Dijo que había tenido una experiencia cercana a la muerte».Una mujer obsesionada con saber si existe algo después de la muerte aparece ahorcada. Un padre sigue buscando a su hijo desaparecido hace veinte años sin dejar rastro. El inspector Erlendur Sveinsson está investigando extraoficialmente un caso de suicidio que no le cuadra. Para él, la modélica Islandia es como una especie de triángulo nórdico de las Bermudas. A pesar de su envidiable estado del bienestar, de sus banqueros y políticos corruptos en la cárcel y de su bajísimo índice de criminalidad, el clima y la orografía salvaje de la isla hacen que muchos asesinatos pasen por desapariciones fortuitas. Con Hipotermia, Erlendur emprenderá un viaje para enfrentarse al caso más duro de su carrera: la muerte de su propio hermano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Harðskafi
© Arnaldur Indridason, 2015.
© de la traducción: Enrique Bernárdez Sanchis, 2007.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO353
ISBN: 9788490068267
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Arnaldur Indridason
Otros títulos de Arnaldur Indridason en RBA
Notas
El hermano mayor curó de sus heridas de congelación,
pero decían que se mostraba siempre huraño y taciturno.
Tragedia en el páramo de Eskifjörður
María casi ni se daba cuenta de lo que sucedía durante el funeral. Estaba sentada en la primera fila y tenía cogida la mano de Baldvin sin llegar a comprender por completo ni la situación ni lo que sucedía a su alrededor. El sermón del pastor y la gente que había acudido al entierro y el canto del pequeño coro... Todo se confundía en su dolor. El pastor, una mujer, había ido a su casa y había anotado una serie de detalles para redactar su sermón. Habló sobre todo de la carrera erudita de Leonóra, la madre de María, de la valentía que había demostrado ante su trágico destino, de la multitud de amigos que había sabido atesorar a lo largo de la vida, y de ella, su única hija, quien en cierto modo había seguido los pasos de su madre. La pastor mencionó cuán avanzada había sido Leonóra en su campo y cuánto había cultivado el cariño de sus amigos, como podía comprobarse en la nutrida asistencia ese triste día de otoño. La mayoría de los congregados en la iglesia procedían de la universidad. En ocasiones, Leonóra había comentado a María lo gratificante que era pertenecer a la comunidad docente. En sus palabras se ocultaba una arrogancia a la que María prefería hacer caso omiso.
Recordaba los colores otoñales del cementerio y los charcos congelados en los senderos de guijarros que llevaban hasta la fosa, el sonido del fino hielo al romperse bajo los pies de los portadores del féretro. Recordaba la brisa fresca y la señal de la cruz que hizo sobre el ataúd de su madre. En incontables ocasiones se había imaginado a sí misma en aquel trance desde el momento en que dejó de existir la menor duda de que su madre moriría a causa de la enfermedad; había llegado el instante temido. Clavó la mirada en el ataúd del fondo de la fosa y pronunció en su fuero interno una breve oración antes de hacer la cruz con el brazo extendido. Luego se quedó inmóvil en el borde de la fosa hasta que Baldvin se la llevó de allí.
Recordaba que las personas que habían asistido al funeral se acercaban a ella y le formulaban su pésame. Algunos le ofrecían su apoyo. Cualquier cosa que pudieran hacer por ella.
Su mente no voló hacia el lago hasta que todo estuvo otra vez en silencio y se quedó sola, sentada consigo misma, hasta bien entrada la noche. Hasta ese momento no había caído en ello, pero ahora que todo había terminado y rememoraba aquel día angustioso se dio cuenta de que la familia de su padre no había asistido al entierro.
1
El aviso llegó desde un móvil al número de emergencias poco después de medianoche; se oyó una alterada voz de mujer que decía:
—Se ha... María se ha suicidado... Yo... ¡Es horrible..., horrible!
—¿Cómo te llamas?
—Ka... Karen.
—¿Desde dónde llamas? —preguntó el encargado del número de emergencias.
—Estoy en... es... su casa de verano...
—¿Dónde? ¿Dónde es?
—... en el lago Þingvallavatn. En... en su casa de verano. Daos prisa... Yo... yo estaré aquí.
Karen no conseguía encontrar la casa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí, casi cuatro años. María le había proporcionado indicaciones precisas por si acaso, pero, a decir verdad, le habían entrado por un oído y le habían salido por el otro, porque estaba segura de recordar el camino.
Salió de Reikiavik, en su coche, cuando estaban a punto de dar las nueve, en medio de una oscuridad total y absoluta. Pasó por el páramo de Mosfellsheiði, donde apenas había tráfico rodado. Unos pocos faros se cruzaron con ella camino de la capital. Solo había otro vehículo circulando hacia el este, y siguió a sus pilotos traseros rojos, feliz de tener compañía. No le gustaba nada conducir en la oscuridad y habría adelantado la salida de haber tenido la menor opción de hacerlo. Era responsable de relaciones públicas en un gran banco, y las reuniones y las llamadas telefónicas no acababan nunca.
Sabía que tenía Grímannsfell a la derecha, aunque no pudiera ver la montaña, y Skálafell a la izquierda. Dejó atrás el desvío de Vindáshlíð, donde, de niña, había pasado dos semanas de veraneo. Siguió los pilotos rojos en un cómodo viaje hasta dejar atrás el malpaís de Kerlingarhraun. Allí se separaron. Las luces rojas aumentaron la velocidad y desaparecieron en la oscuridad. Pensó que quizás iría hacia Uxahryggir y luego al norte, hacia Kaldidalur. Había recorrido muchas veces ese camino y le encantaba ir por allí, salir al valle de Lundarreykjadalur y bajar luego hacia el Borgarfjörður. Revivió el recuerdo de un hermoso día de verano en el lago Sandkluftavatn.
Torció a la derecha y se adentró en la oscuridad de Þingvellir. La resultaba difícil orientarse en la geografía de la zona en medio de la oscuridad más absoluta. ¿Debería haber torcido ya? ¿Era aquella la desviación que llevaba al lago? ¿O acaso era la siguiente? ¿Se había pasado?
Terminó dos veces en callejones sin salida y tuvo que dar la vuelta. Era jueves por la noche, y prácticamente todos los bungalós estaban vacíos. Llevaba provisiones y libros para leer, y además María le dijo que hacía poco habían instalado televisión en la casa. Pero sobre todo pensaba dedicarse a dormir y descansar. El banco parecía un manicomio después del reciente intento de absorción. Ella ya no comprendía los enfrentamientos entre los grupos de grandes accionistas que establecían alianzas contra otros grupos. Se publicaban informes para la prensa cada dos horas, y las cosas no mejoraron, sino todo lo contrario, cuando se supo que se había acordado una indemnización por despido por un monto de cien millones de coronas con un director a quien uno de los grupos quería quitarse de en medio. La dirección del banco había conseguido granjearse las iras del público y Karen era la encargada de aliviar un poco las tiranteces provocadas. Así habían estado las cosas durante las pasadas semanas, y ya estaba harta cuando se le ocurrió la posibilidad de salir de la ciudad. María le había ofrecido muchas veces su casita de verano para que fuera a pasar unos días, así que decidió telefonearla. «Faltaría más», dijo María.
Karen circuló despacio por un camino bastante primitivo que atravesaba los arbustos bajos, hasta que los faros del coche iluminaron el bungaló, abajo, junto al lago. María le dio las llaves y le contó también dónde guardaban la de repuesto. A veces venía bien tener una llave de repuesto escondida en algún sitio cerca de la casa.
Esperaba con ilusión despertar al día siguiente entre los colores otoñales de Þingvellir. Desde donde alcanzaba su memoria se promocionaban rutas especiales para disfrutar los colores otoñales del parque nacional, pues apenas había lugar alguno donde fueran más bellos que allí, junto al lago, donde los tonos anaranjados y rojizos de la moribunda vegetación se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
Comenzó sacando el equipaje del coche y poniéndolo junto a la puerta, en la plataforma del porche. Metió la llave en la cerradura, abrió y buscó la llave de la luz con la mano. Se encendió una luz en el pasillo de la cocina, metió su pequeña bolsa de viaje y la colocó en el dormitorio principal. Se extrañó de que la cama no estuviera hecha. Aquello no era propio de María. Había una toalla en el suelo del cuarto de baño. Cuando encendió la luz de la cocina notó una especie de presencia extraña. No le tenía miedo a la oscuridad, pero de repente la invadió una sensación de malestar en todo el cuerpo. El salón estaba a oscuras. Desde él se disfrutaba de una espléndida vista del lago Þingvallavatn.
Karen encendió la luz del salón.
En el techo había cuatro fuertes vigas; de una de ellas colgaba un cuerpo humano, dándole la espalda.
Se sobresaltó de tal manera que retrocedió con brusquedad hacia la pared del salón y su cabeza golpeó el revestimiento de madera. Se le nubló la vista. El cuerpo colgaba de la viga, sujeto por una delgada cuerda azul, y se reflejaba en la oscura ventana del salón. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que se atrevió a aproximarse, paso a paso. El pacífico entorno del lago se había convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en una película de terror que no podría olvidar jamás. Cada pequeño detalle quedó aprisionado en su memoria. El taburete de la cocina, un cuerpo extraño en aquel salón de puro diseño, yacía volcado debajo del cuerpo. El color azul de la cuerda. El reflejo sobre la ventana. La oscuridad de Þingvellir. El cuerpo humano inmóvil debajo de la viga.
Se acercó con mucho cuidado y miró el hinchado rostro azul. Sus peores sospechas demostraron ser correctas. Era María, su amiga.
2
Le pareció que había transcurrido un tiempo asombrosamente breve desde que hizo la llamada hasta que el servicio de emergencias se presentó en el lugar, junto con un médico y unos policías de Selfoss. La policía de investigación de Selfoss se había sumado al equipo, aunque lo único que sabían era que la mujer que se había quitado la vida era de Reikiavik, residente en Grafarvogur, casada y sin hijos.
Los hombres cuchicheaban en el interior de la vivienda. Parecían torpes cuerpos extraños en un bungaló desconocido en el que había tenido lugar un horrible suceso.
—¿Fuiste tú quien dio el aviso? —preguntó un joven agente de policía.
Le habían señalado a la mujer que había encontrado el cadáver, quien en ese momento se hallaba en la cocina, inconsolable y sin poder despegar la mirada del suelo.
—Sí. Me llamo Karen.
—Podemos proporcionarte ayuda psicológica si...
—No, creo... No pasa nada.
—¿La conocías bien?
—Conozco a María desde que éramos niñas. Me había prestado el bungaló. Iba a pasar aquí el fin de semana.
—¿No viste su coche? —inquirió el policía.
—No. Creía que no iba a haber nadie. Luego me di cuenta de que la cama estaba sin hacer y cuando entré en el salón... Nunca he visto una cosa así. ¡Pobre María! ¡Pobre chica!
—¿Cuándo hablaste con ella?
—Hace solo unos días. Cuando me prestó la casa.
—¿Dijo que estaría ella aquí?
—No. No dijo nada. Dijo que claro que me prestaba la casa unos días. Que no había ningún problema.
—¿Y estaba... de buen humor?
—Sí, eso me pareció. Cuando fui a recoger la llave a su casa estaba completamente normal.
—¿Y sabía que ibas a venir?
—Sí. ¿A qué te refieres?
—Que sabía que tú la encontrarías —dijo el policía.
Acercó el taburete y se sentó a su lado para hablar con ella. Karen le cogió el brazo y le miró con los ojos fijos.
—¿Quieres decir que...?
—Es posible que fueras tú quien tenía que encontrarla —añadió el policía—. Claro que solo se trata de una suposición.
—¿Por qué iba a querer semejante cosa?
—Solo es una conjetura.
—Pero es cierto, sabía que yo iba a pasar aquí el fin de semana. Sabía que iba a venir. ¿Cuándo... cuándo lo hizo?
—Aún no tenemos un informe exacto al respecto, pero el médico forense cree que no fue mucho después de anoche. Habrán transcurrido veinticuatro horas.
Karen escondió el rostro entre las manos.
—Dios mío, esto es... es tan irreal. Nunca habría debido pedirle la casa. ¿Ya habéis hablado con su marido?
—Ahora van de camino a su casa. Viven en Grafarvogur, ¿no?
—Sí. ¿Cómo pudo hacerse esto? ¿Cómo puede nadie hacer algo así?
—Debía de estar muy desesperada —replicó el policía al tiempo que le hacía una seña al forense para que se acercara—. Debía de tener una enorme lucha interior. ¿No apreciaste en ella ninguna de esas cosas?
—Perdió a su madre hace dos años —respondió Karen—. Fue un gran golpe para ella. Falleció de cáncer.
—Comprendo —dijo el policía.
Karen rompió a llorar. El policía le preguntó si el doctor podía ayudarla de alguna forma. Ella sacudió la cabeza y dijo que estaba bien y que solo deseaba marcharse a casa si se lo permitían. No hubo problema alguno. Volverían a hablar con ella más tarde si fuera necesario.
El policía la acompañó a la explanada de delante del bungaló y le abrió la puerta del coche.
—¿Estarás bien? —preguntó.
—Sí, supongo que sí —respondió Karen—. Gracias.
El detective la siguió con la mirada mientras daba la vuelta y se marchaba en su coche. Cuando volvió a entrar en la casa ya habían descolgado el cadáver y lo habían depositado en el suelo. Se puso en cuclillas a su lado. La mujer llevaba una camiseta blanca de manga corta y vaqueros azules, y no tenía zapatos. Era morena, con el pelo corto, delgada y esbelta. No apreció señal alguna de violencia, ni en el cuerpo ni en la casa, tan solo el taburete volcado de la cocina que había usado la mujer para atar la cuerda a la viga. La cuerda azul se podía encontrar en cualquier ferretería. Se había hundido en el delgado cuello de la mujer.
—Anoxia: falta de oxígeno —dictaminó el forense del distrito, quien había estado hablando con el equipo de emergencias—. Por desgracia, no se rompió el cuello. Eso habría acelerado las cosas. Se asfixió cuando la cuerda le comprimió el cuello. Hizo falta algo de tiempo. Preguntan cuándo pueden llevársela.
—¿Cuánto tiempo tardó? —preguntó el policía.
—Dos minutos, quizá menos. Hasta que perdió el conocimiento.
El detective se puso en pie y miró a su alrededor. Le pareció una residencia de verano islandesa absolutamente típica, con sofá de cuero, una mesa de comedor muy elegante y muebles de cocina bastante nuevos. Las paredes del salón estaban cubiertas de libros. Se aproximó a la estantería y vio la edición de los Cuentos populares de Jón Árnason en cinco volúmenes encuadernados en piel. Historias de fantasmas, pensó. En otros estantes había literatura francesa, novelas islandesas y objetos en medio de los libros, porcelanas o cerámicas, y fotografías enmarcadas, en tres de las cuales se veía a la misma mujer en distintas épocas, o eso le pareció. Arte gráfico en las paredes, una pequeña pintura al óleo y unas cuantas acuarelas.
El policía se dirigió adonde pensó que estaría el dormitorio principal. La cama estaba deshecha por un lado. En la mesilla de noche del mismo lado había unos libros. Encima de todo, un volumen de poesía de Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Había también un frasquito de perfume.
Su ronda en torno a la casa de verano no proporcionó nada digno de mención. Buscó señales de violencia, indicaciones de que la mujer no hubiera entrado por su propia voluntad en la cocina, hubiera cogido el taburete, se hubiera subido a él y se hubiera atado la cuerda en el cuello. Lo único que encontró fue un deceso extraordinariamente silencioso, casi podría decirse que cortés.
Su compañero de la policía de Selfoss le interrumpió.
—¿Has encontrado algo? —preguntó.
—Nada. Es un suicidio. Sin la menor duda. No hay nada que apunte a ninguna otra cosa. Esa mujer se ha suicidado.
—Tiene toda la pinta.
—¿Quito la cuerda de la viga antes de irnos? ¿No está casada esa mujer?
—Sí, por favor. Y sí, el marido va a venir para acá.
El policía quitó la cuerda del techo y la examinó entre los dedos. No era un trabajo demasiado profesional. El nudo no estaba bien hecho y la cuerda corría mal. Pensó en silencio que él sabría hacer un nudo mucho mejor con aquella cuerda, pero probablemente no se le podía pedir un nudo corredizo de experto a una mujer normal y corriente que vive en el barrio de Grafarvogur. Saltaba a la vista que no se había dedicado a analizar las cosas a fondo para suicidarse con plena profesionalidad. Seguramente se trataría de un trastorno temporal y no de un plan organizado con sumo cuidado.
Abrió la puerta que daba a la plataforma. No había más que dos escalones. La orilla del lago estaba a solo unos pasos. Los días anteriores había helado y el agua estaba cubierta por una fina capa de hielo que llegaba hasta la orilla. En algunos sitios el hielo se había agarrado con fuerza a la tierra y formaba una especie de finísimo cristal bajo el que se agitaba el agua.
3
Erlendur llegó a una vivienda unifamiliar sin pretensiones del barrio de Grafarvogur. No había otras cerca, y estaba en el fondo de un callejón que salía de una elegante calle llena de chalés. Casi todas las casas eran prácticamente iguales, pintadas de blanco, azul o rojo y con garaje, dos plazas por casa. La calle estaba limpia y bien iluminada, los jardines parecían muy cuidados, la hierba segada y los árboles y arbustos cuidadosamente podados. Setos cuadrados por todas partes. La casa a la que iba parecía más antigua que las demás de la calle, no era del mismo estilo, no tenía ni ventanas arqueadas ni falsas columnas en la entrada ni salón abierto al jardín. Estaba pintada de blanco, tenía tejado plano y un gran ventanal en el salón, orientado hacia el Kollafjörður y el monte Esja. Un jardín grande y cuidado rodeaba la casa, planificada con mucho esmero. La cincoenrama leñosa y la alpina, las rosas rugosas y los pensamientos habían muerto en otoño.
Había hecho un frío nada habitual, con gélidos vientos del norte. Un viento seco barrió las hojas de los árboles por toda la calle, y las arrojó al callejón lateral. Erlendur aparcó su coche y contempló la casa. Respiró hondo antes de entrar. Era el segundo suicidio en la misma semana. Quizá fuera el otoño, la idea de que por delante había un largo y oscuro invierno.
Le había tocado a él ponerse en contacto con el marido en nombre de la policía de Reikiavik, como de costumbre. Los de Selfoss decidieron remitir el caso a Reikiavik de inmediato, a fin de que llevaran a cabo los procedimientos adecuados, como se decía en la jerga policial. Habían enviado un pastor luterano a casa del marido. Ambos estaban sentados en la cocina cuando Erlendur llamó a la puerta. El pastor le abrió y le acompañó a la cocina. Dijo que era el párroco de Grafarvogur. Que María utilizaba los servicios de otro clérigo, pero que no habían podido localizarlo.
El marido estaba sentado junto a la mesa de la cocina, en vaqueros y camisa blanca. Era delgado y fornido. Erlendur se presentó y se estrecharon la mano. El hombre se llamaba Baldvin. El pastor se situó junto a la puerta de la cocina.
—Tendré que ir al bungaló —dijo Baldvin.
—Sí, el cuerpo... —convino Erlendur, pero no acabó la frase.
—Me dijeron que... —comenzó Baldvin.
—Te acompañaremos a la casa, si quieres. En realidad, ya han trasladado el cuerpo a Reikiavik. Al depósito de Barónsstígur. Creímos que lo preferirías así, en vez de llevarlo al hospital de Selfoss.
—Gracias.
—Tendrás que identificarla.
—Claro. Por supuesto.
—¿Estaba ella sola en Þingvellir?
—Sí, se fue allí para trabajar anteayer, pero pensaba volver a la ciudad esta noche. Dijo que tardaría un poco. Le había dejado la casa a una amiga suya para el fin de semana. O eso es lo que ella me dijo, y que quizás esperaría a que llegara su amiga.
—Su amiga, Karen, fue quien la encontró. ¿La conoces?
—Sí.
—¿Estabas en casa?
—Sí.
—¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mujer?
—Anoche. Antes de acostarse. Se llevó el móvil al bungaló.
—¿Así que hoy no has sabido nada de ella?
—No, nada.
—¿No pensaba quedarse allí a esperarte?
—No. Nuestra idea era pasar en la ciudad todo el fin de semana.
—Pero ¿a su amiga la esperaba esta noche?
—Sí, eso creo. El pastor me ha dicho que seguramente María hizo... eso anoche.
—El forense aún no nos ha indicado la hora exacta del fallecimiento.
Baldvin calló.
—¿Lo había intentado antes? —preguntó Erlendur.
—¿El qué? ¿Suicidarse? No. Nunca.
—¿Tienes idea de que se encontrara mal?
—Estaba un poco triste y deprimida —dijo Baldvin—. Pero no tanto como... como para...
Rompió a llorar.
El sacerdote miró a Erlendur y le hizo una seña de que por el momento ya era suficiente.
—Perdona —se disculpó Erlendur, y se levantó y se alejó de la mesa—. Hablaremos mejor más tarde. ¿Vas a llamar a alguien para que te haga compañía? ¿O prefieres asistencia psicológica? Podemos...
—No, está... Muchas gracias.
Camino de la salida, Erlendur pasó por el salón, donde había grandes estanterías. Al acercarse a la casa había visto un precioso todoterreno delante del garaje.
«¿Por qué morir, teniendo una casa así? —pensó—. ¿De verdad no había aquí dentro nada por lo que vivir?».
Sabía que ese tipo de ideas no llevaba a ninguna parte. La experiencia demostraba que los suicidios podían ser imprevisibles y no guardar la más mínima relación con el nivel económico de la persona. Con frecuencia se producían de forma totalmente inesperada. Afectaban a personas de todas las edades, jóvenes, de mediana edad y ancianos que un buen día tomaban la decisión de poner fin a sus vidas. En ocasiones quedaba atrás una larga serie de episodios previos de depresión e intentos fallidos de suicidio. En otros casos, la acción era una sorpresa total para amigos y parientes. «No teníamos ni idea de que se sintiera tan mal». «Nunca dijo nada». «¿Cómo íbamos a saberlo?». Los deudos se quedaban transidos de dolor con la pregunta en los ojos, incredulidad y horror en la voz: «¿Por qué? ¿Habría tenido que darme cuenta mucho antes? ¿Tendría que haber hecho mejor las cosas?».
El marido acompañó a Erlendur hasta la puerta.
—Tengo entendido que tu mujer perdió a su madre hace un tiempo.
—Sí, así es.
—¿Su muerte afectó mucho a María?
— Supuso un golpe terrible para ella —dijo el marido—. Pero esto es incomprensible. Aunque de un tiempo a esta parte hubiera estado un tanto abatida, esto es de todo punto incomprensible.
—Desde luego —dijo Erlendur.
—Por supuesto, en la policía conocéis bien los suicidios, ¿no? —preguntó Baldvin.
—Se producen de vez en cuando —dijo Erlendur—. Por desgracia.
—¿Estaba...? ¿Sufrió?
—No —le aseguró Erlendur con decisión—. No sufrió.
—Soy médico —aclaró Baldvin—. No necesitas mentirme.
—No te estoy mintiendo —replicó Erlendur.
—Llevaba bastante tiempo deprimida —explicó Baldvin—. Pero no buscó ayuda de ninguna clase. Quizás habría debido hacerlo. Quizá yo habría debido darme cuenta de lo que le pasaba. Su madre y ella estaban muy unidas. Le costó muchísimo aceptar su muerte. Leonóra solo tenía sesenta y cinco años, murió en su mejor edad. De cáncer. María la estuvo cuidando y no estoy seguro de que se hubiera recuperado por completo después de su muerte. Era hija única de Leonóra.
—Me hago cargo de que es muy difícil.
—Quizá sea imposible ponerse en su lugar —dijo Baldvin.
—Sí, claro —dijo Erlendur—. ¿Y su padre?
—Murió.
—¿María era creyente? —preguntó Erlendur, que miraba la imagen de Jesús que había en la cómoda del recibidor. A su lado había una Biblia.
—Sí, sí que lo era —respondió el marido—. Iba a la iglesia. Mucho más creyente que yo. Y con la edad iba siéndolo cada vez más.
—¿No eres creyente?
—No puedo decir que lo sea.
Baldvin dejó escapar un amargo suspiro.
—Esto... esto es tan irreal... Tendrás que perdonarme, pero...
—Sí, perdona —se disculpó Erlendur—, he terminado.
—Iré a Barónsstígur.
—Bien —dijo Erlendur—. Un forense tendrá que examinarla. Se hace siempre en estos casos.
—Comprendo —aceptó Baldvin.
La casa no tardó en quedarse vacía. Erlendur salió en su coche detrás del pastor y de Baldvin. Cuando se disponía a salir de la zona de aparcamiento miró por el retrovisor y le pareció ver un movimiento en la cortina de una ventana del salón. Pisó el freno y estuvo un buen rato mirando por el espejo. No vio más movimiento y supuso que se habría tratado de una mera confusión. Levantó el pie del freno y continuó su camino.
María estuvo desconsolada las primeras semanas, y meses después de la muerte de Leonóra. No quería visitas y dejó de contestar al teléfono. Baldvin se tomó dos semanas libres en el trabajo, pero cuanto más intentaba hacer por ella, más fuertes eran las exigencias de su mujer para que la dejara en paz. Baldvin le recetó unos medicamentos para la angustia y la depresión, pero ella no quiso tomarlos. Él conocía a un psiquiatra que se mostró dispuesto a recibirla, pero ella se negó a ir. Dijo que tenía que salir sola de su tristeza. Que haría falta tiempo y que él debía tener paciencia. Que ya había tenido que hacer eso mismo otra vez y que ahora también lo conseguiría.
Conocía la angustia y la depresión y la falta de apetito y el enflaquecimiento y la sensación de parálisis psicológica que la volvía apática e indiferente ante cualquier cosa que no fuera el mundo privado que había creado a partir de su pena. Nadie podía poner un pie en su mundo. Había caído en un estado de ánimo semejante cuando murió su padre. Pero entonces tenía a su madre, quien era para ella una fuerza inagotable. María estuvo soñando con su padre varios años después de su muerte, y muchos de sus sueños se convertían en pesadillas recurrentes que no la abandonaban nunca. Sufría de alucinaciones. Su padre se le aparecía de una forma tan real que ella pensaba en ocasiones que seguía con vida. Que no había muerto. Notaba su presencia cuando estaba despierta, e incluso sentía el olor de sus cigarros puros. A veces tenía la sensación de que estaba a su lado y observaba cada uno de sus movimientos. No era más que una niña, y creía que su padre acudía a visitarla desde el otro mundo.
Su madre, Leonóra, era una racionalista y sostenía que las cosas que creía ver, los ruidos que creía oír y los olores que creía sentir eran en realidad efectos de la pena, fruto de su desconsuelo por haber perdido a su padre. Habían estado siempre muy cercanos y su muerte supuso tal mazazo para ella que su subconsciente le hacía aparecer ante sus ojos; unas veces, su imagen, y otras, los olores relacionados con él. Leonóra lo llamaba «el ojo interior», y era tan poderoso que podía darles vida a sus pensamientos. Después del shock estaba muy sensible y su percepción a flor de piel provocaba absurdas alucinaciones que irían desapareciendo con el paso del tiempo.
—¿Y si no era el ojo interior, como decías siempre? ¿Y si lo que yo veía después de la muerte de papá estaba en los límites entre dos mundos? ¿Y si él quería visitarme? ¿Y si quería decirme algo?
María estaba sentada en el borde de la cama de su madre. Habían hablado abiertamente de la muerte desde el momento en que no cupo la menor duda de que el destino de Leonóra era inevitable.
—He leído esos libros que has comprado sobre la luz y el túnel —dijo Leonóra—. Quizás haya algo de cierto en lo que dicen. Sobre el túnel que lleva a la inmortalidad. La vida eterna. Lo sabré muy pronto.
—Existen muchísimos relatos muy nítidos —añadió María—. De gente que ha muerto y ha vuelto. La muerte inminente. La vida después de la muerte.
—Hemos hablado tantas veces de esto...
—¿Por qué no podrían ser ciertas esas cosas o, por lo menos, algunas de ellas?
Leonóra miró con los ojos entreabiertos a su hija, que estaba sentada a su lado, consternada. La enfermedad casi le dolía más a María que a ella misma. La inminencia de su muerte le resultaba insoportable a María. Cuando Leonóra se fuera, ella se quedaría sola.
—No creo en ellas porque soy racionalista.
Estuvieron un buen rato en silencio. María dejó caer la cabeza y Leonóra se adormiló un momento, exhausta tras dos años de lucha contra un cáncer que finalmente la había derrotado.
—Te enviaré una señal —dijo en un susurro, y entreabrió los ojos.
—¿Una señal?
Leonóra sonrió débilmente a través del sopor causado por la medicación.
—Lo haremos de una forma... sencilla.
—¿El qué? —preguntó María.
—Tiene que ser... Tiene que ser algo palpable. No puede ser ni un sueño ni ninguna clase de sensación indefinible.
—¿Estás hablando de enviarme una señal después?
Leonóra asintió.
—¿Por qué no? Si la eternidad no es una mera fantasía...
—¿Cómo?
Leonóra parecía dormir.
—Sabes... quién es mi escritor... favorito.
—Proust.
—Tienes... tienes... que estar atenta...
Leonóra cogió la mano de su hija.
—Proust —dijo extenuada, y se durmió por fin. Esa tarde entró en coma. Murió dos días después sin recuperar el conocimiento.
Tres meses después del entierro de Leonóra, María se despertó sobresaltada a media mañana y se levantó. Baldvin se marchaba a trabajar por la mañana temprano y ella estaba sola en la casa, destemplada y cansada por sus horribles sueños y la desesperación y la tensión que no cesaban ni un momento. Iba a entrar en la cocina cuando tuvo la sensación de que no estaba sola en la casa.
Al principio pensó que había entrado un ladrón, y miró a su alrededor muerta de miedo. Preguntó a gritos si había alguien allí, por si de ese modo conseguía hacer huir al ladrón.
Se quedó absolutamente quieta al notar de repente como un asomo del perfume que solía usar su madre.
Se quedó con los ojos fijos y vio en la oscuridad de la sala a Leonóra, al lado de las estanterías. Le decía algo. No comprendió nada.
Estuvo un buen rato con la mirada fija en su madre, sin atreverse a mover ni un músculo hasta que Leonóra desapareció tan súbitamente como había aparecido.
4
Erlendur encendió la luz de la cocina al volver al bloque de apartamentos en que vivía. Un fuerte golpeteo rítmico grave llegaba desde el piso de arriba. Una pareja joven se había mudado allí, y todas las noches ponían música estrepitosa, en ocasiones muy fuerte. Y los fines de semana celebraban fiestas. Sus huéspedes se dedicaban a subir por la escalera con sonoros pisotones y no paraban hasta la madrugada, a veces con gran ruido y estruendo. La pareja había recibido las quejas de los inquilinos de la escalera y habían prometido que dejarían de hacerlo, pero las cosas seguían igual. Para Erlendur, lo que ponía la pareja no era música, en realidad, sino una constante repetición del mismo ritmo de contrabajo con chillidos estruendosos entre medias.
Erlendur oyó que llamaban a la puerta.
—Vi luz en tu casa —dijo Sindri Snær, su hijo, cuando Erlendur abrió.
—Entra —dijo Erlendur—. Estaba en Grafarvogur.
—¿Algo interesante? —preguntó Sindri mientras cerraba la puerta.
—Siempre hay algo interesante —dijo Erlendur—. ¿Quieres café? ¿Alguna otra cosa?
—Solo agua —respondió Sindri, mientras sacaba una cajetilla—. Tengo libre. Me tomo dos semanas. —Miró hacia el techo, escuchó el ritmo de rock que llegaba de arriba, y del que Erlendur ya se había olvidado—. ¿Qué ruido es ese?
—Vecinos nuevos —le gritó Erlendur desde la cocina—. ¿Has sabido algo de Eva Lind?
—Últimamente no. Estuvo peleándose con mamá el otro día. No sé qué pasó.
—¿Peleándose con vuestra madre? —dijo Erlendur desde la puerta de la cocina—. ¿Por qué?
—Por ti, me pareció entender.
—¿Y por qué estaban peleándose por mi culpa?
—Habla con ella.
—¿Está trabajando?
—Sí.
—¿Anda con drogas?
—No, creo que no. Pero no quiere venir conmigo a las reuniones.
Erlendur sabía que Sindri acudía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y que parecían sentarle bien. Pese a su juventud, había tenido serios problemas con el consumo de alcohol y drogas, pero había pasado página por iniciativa propia y estaba haciendo todo lo necesario para superar sus adicciones. Su hermana Eva llevaba ya un tiempo sin consumir, pero no quería saber nada de tratamientos ni de reuniones, se creía capaz de hacerlo por su cuenta y sin necesidad de ayuda.
—¿Qué pasaba en Grafarvogur? —preguntó Sindri—. ¿Sucedió algo allí?
—Un suicidio —dijo Erlendur.
—¿Eso es un crimen, o...?
—No, el suicidio no es un crimen —dijo Erlendur—. Excepto, quizás, hacia los supervivientes.
—Un chico a quien conocía se mató —dijo Sindri.
—¿Sí?
—Pues sí, Simmi.
—¿Quién era?
—Un tío majo. Trabajamos juntos un verano. Un chaval muy tranquilo, no decía nunca nada. Y luego fue y se ahorcó. En el trabajo. Teníamos un almacén para guardar trastos del trabajo y se ahorcó allí. Llegó el capataz y lo bajó.
—¿Supisteis por qué lo hizo?
—No. Vivía en casa de su madre. Una vez salí de fiesta con él. Nunca había bebido, enseguida echó la pota.
Sindri sacudió la cabeza.
—Simmi —dijo—. Un chaval raro.
Desde arriba seguía aquel golpeteo del reproductor de sonido, no parecía dispuesto a concederse ni la más mínima pausa.
—¿No piensas hacer nada con eso? —preguntó Sindri, mirando hacia el techo.
—Esa panda no escucha a nadie —dijo Erlendur.
—¿Quieres que hable yo con ellos?
—¿Tú?
—Puedo decirles que apaguen ese trasto. Si tú quieres.
Erlendur reflexionó un momento.
—Puedes intentarlo si quieres —dijo—. A mí no me apetece subir. ¿Y por qué se peleaban, como dices, tu madre y Eva?
—No me metí —dijo Sindri—. ¿Había algo misterioso en ese suicidio de Grafarvogur?
—No, solo un suceso trágico. De los peores. El marido estaba en casa mientras su mujer se quitaba la vida en la casa de verano.
—¿Y él no sabía nada?
—No.
Poco después de irse Sindri, cesaron los estruendos roqueros del piso de arriba. Erlendur miró al techo. Luego abrió la puerta. Llamó a Sindri Snær, pero este ya se había marchado.
Pocos días después llegó a manos de Erlendur el resultado de la autopsia realizada al cadáver de Þingvellir. No mostraba nada fuera de lo normal, aparte de la muerte por ahorcamiento: ni violencia física ni sustancias extrañas en la sangre. María estaba sana y libre de enfermedad. No se hallaron respuestas biológicas a por qué había decidido poner fin a sus días.
Erlendur visitó de nuevo al marido, Baldvin, para informarle de los resultados. Se dirigió a Grafarvogur, en su coche, a primera hora de la tarde y llamó a la puerta. Le acompañaba Elínborg para echarle una mano. No le apetecía nada, dijo que ya tenía suficiente con sus propias cosas. Sigurður Óli estaba de baja médica por una gripe, y guardaba cama en su casa. Erlendur miró el reloj.
Baldvin les invitó a pasar al salón. Se había tomado vacaciones indefinidas en el trabajo. Su madre había estado con él durante dos días, pero se había ido. Los amigos y compañeros de trabajo habían ido a visitarle o le habían enviado notas de pésame. Él se había ocupado del entierro, y ya sabía de algunas personas que iban a escribir necrológicas. Todo eso se lo dijo a Erlendur y Elínborg mientras servía café. Estaba apagado y lo hacía todo muy despacio, pero se le notaba equilibrado. Erlendur le entregó el informe de la autopsia. La muerte de su mujer se describía como suicidio. Reiteró sus condolencias. Elínborg apenas habló.
—Siempre viene bien tener a alguien —dijo Erlendur—. En circunstancias como estas.
—Mi hermana y mi madre se ocupan mucho de mí —dijo Baldvin—. También es bueno estar solo a veces.
—Sí, de eso no cabe la menor duda —convino Erlendur—. Para muchos es el mejor método.
Elínborg le miró. Erlendur prefería la soledad a cualquier otra cosa en la vida. Se preguntó por qué le había acompañado a aquella casa. Lo único que Erlendur había dicho era que tenía que llevarle al marido el informe del forense. Que no tardarían nada. Ahora se había puesto a hablar con el marido como si fueran amigos de toda la vida.
—Siempre te culpas a ti mismo —dijo Baldvin—. Tengo la sensación de que habría debido hacer algo. Que habría podido hacer mejor las cosas.
—Es una reacción natural —dijo Erlendur—. La conocemos bien por nuestro trabajo. En general, los deudos ya han hecho casi todo, o todo lo que estaba en su mano.
—No lo vi venir —dijo el marido—. Eso os lo puedo asegurar. Nunca en la vida he sufrido una turbación tan grande como la que sentí al enterarme de lo que había hecho mi mujer. No os podéis imaginar cómo me puse. Como médico, estoy acostumbrado a muchas cosas, pero cuando... cuando sucede algo así... Creo que nadie puede estar preparado para esto.
Daba la sensación de que necesitaba hablar, y les contó que conoció a su mujer en la universidad. María estudiaba historia y francés. Él había andado tonteando una temporada en la Escuela de Arte Dramático, hasta que cambió de opinión y decidió matricularse en medicina.
—¿Trabajaba ella en cuestiones de historia? —preguntó Elínborg, que se había graduado en geología pero nunca había trabajado en dicha especialidad.
—Sí —respondió Baldvin—. Trabajaba aquí, en casa. Abajo tenemos un cuarto de trabajo. Daba algunas clases y preparaba informes para fundaciones y empresas. Además se dedicaba a la investigación y escribía artículos.
—¿Cuándo os vinisteis a vivir a Grafarvogur? —preguntó Erlendur.
—Siempre hemos vivido en esta casa —dijo Baldvin pasando la vista por el salón—. Me vine a vivir a su casa, donde vivía ella con Leonóra, cuando todavía estábamos estudiando. María era hija única y heredó la casa a la muerte de su madre. La construyeron antes de que se planificara el barrio y se empezara a construir a lo grande. La casa es bastante distinta a las demás, como habréis podido comprobar.
—Tiene pinta de ser más antigua que las otras —dijo Elínborg.
—Estuvo siempre aquí durante la enfermedad —dijo Baldvin—. En uno de los dormitorios. Pasaron tres años desde que se le diagnosticó el cáncer hasta que murió. Se negó a ingresar en un hospital. Leonóra quería morir en su casa. María la estuvo cuidando todo el tiempo.
—Debe de haber sido difícil para tu mujer —dijo Erlendur—. Me dijiste que era creyente.
Se percató de que Elínborg miraba su reloj con disimulo.
—Sí que lo era. Conservaba su fe de la infancia. Hablaba mucho de cuestiones religiosas con su madre, cuando esta enfermó. Abiertamente. No tenía ningún reparo en hablar de la enfermedad y de la muerte. Creo que eso la ayudó mucho en el duelo. Creo que estaba ya resignada cuando se fue. O todo lo resignado que puede estar uno en esas circunstancias. Lo sé por mi trabajo. Nadie se resigna a irse así, pero es posible reconciliarse con uno mismo y con la gente.
—¿Quieres decir que tu mujer también estaba resignada? —preguntó Erlendur.
Baldvin reflexionó.
—No lo sé —contestó—. Dudo de que nadie pueda estar plenamente resignado si hace lo que ella hizo.
—Pero pensaba mucho en la muerte.
—Creo que todo el tiempo —dijo Baldvin.
—¿Y el padre de María?
—Murió hace mucho.
—Ah sí, me lo dijiste.
—No llegué a conocerle. María era solo una niña cuando sucedió.
—¿Cómo murió?
—Se ahogó cerca de la casa de verano de Þingvellir. Cayó al agua desde una barquita. Hacía mucho frío, él era fumador y sedentario y... se ahogó.
—Es terrible perder a los padres a esa edad —dijo Elínborg.
—María estaba allí —dijo Baldvin.
—¿Tu mujer? —preguntó Erlendur.
—Solo tenía diez años. Aquello la afectó muchísimo. Creo que jamás llegó a hacerse a la idea. Y cuando a su madre le diagnosticaron un cáncer y murió, todo se le vino encima con especial violencia.
—Lo pasó muy mal —dijo Elínborg.
—Sí, lo pasó muy mal —dijo Baldvin, y bajó la cabeza.
5
Erlendur estaba sentado delante de una taza de café en su despacho, varios días más tarde, repasando un viejo informe sobre una desaparición, cuando le informaron de que alguien preguntaba por él en la entrada, una mujer llamada Karen. Erlendur recordó que ese era el nombre de la amiga de María que la encontró muerta en Þingvellir. Fue a la entrada, donde había una mujer con chaqueta de cuero marrón y pantalones vaqueros. Por debajo de la chaqueta llevaba un grueso jersey blanco de cuello vuelto.
—Querría hablar contigo sobre María —dijo una vez se hubieron saludado—. Eres tú quien lleva el caso, ¿no?
—Sí, pero no se puede decir que se trate de un caso. Ya han...
—¿Podría sentarme un momento a hablar contigo?
—Recuérdame cómo os conocisteis.
—Éramos amigas de la infancia —respondió Karen.
—Ah sí, claro.
Erlendur le indicó que entrara en su despacho, y ella se sentó enfrente de él. No se quitó la chaqueta de cuero, aunque allí dentro hacía calor.
—No hemos encontrado nada extraño —dijo Erlendur—, si a eso te refieres.
—No consigo quitármela de la cabeza —dijo Karen—. Me la imagino todos los días. No puedes imaginarte la conmoción que me ha causado el que pudiera hacer algo así. Encontrármela de aquella manera... Nunca me habló de nada ni remotamente parecido, y me lo contaba todo. Éramos íntimas. Si alguien conocía bien a María, esa persona era yo.
—¿Y? ¿Piensas que nunca habría podido suicidarse?
—Exacto —dijo Karen.
—¿Qué pasó, entonces?
—Lo único que sé es que ella jamás podría haberlo hecho.
—¿Por qué lo dices?
—Porque sí. Yo la conocía, y sé que ella jamás habría sido capaz de suicidarse.
—Por regla general, el suicidio es siempre una sorpresa total para todos. Aunque no te haya hablado nunca de ello, eso no excluye que se haya suicidado. No hay nada que indique ninguna otra cosa.
—Además, me parece algo raro que su marido la haya hecho incinerar —dijo Karen.
—¿Qué quieres decir?
—Ya se ha celebrado el funeral. ¿No lo sabías?
—No —dijo Erlendur, mientras calculaba los días que habían transcurrido desde que fue por primera vez a la casa de Grafarvogur.
—Yo nunca la oí decir que quería que la incineraran —dijo la mujer—. Nunca.
—¿Te lo habría dicho a ti?
—Creo que sí.
—¿Hablasteis alguna vez de vuestros entierros..., de qué queríais que hicieran con vuestros restos?
—No —respondió Karen con cierto gesto de obstinación.
—De modo que en realidad nunca has sabido directamente si ella quería que la incinerasen o no, ¿verdad?
—No, pero lo sé, de todos modos. Yo conocía a María.
—Tú conocías a María, ¿y me estás diciendo formalmente, en la comisaría de policía, que crees que en la muerte de tu amiga hay algo sospechoso?
Karen reflexionó un instante.
—Todo esto me parece muy extraño.
—Pero no dispones de nada que pueda apoyar tus sospechas de que tal vez haya sucedido algo anómalo.
—No.
—Pues prácticamente no podemos hacer nada —dijo Erlendur—. ¿Conocías la relación de María con su marido?
—Sí.
—¿Y?
—Tenían una buena relación —dijo Karen de mala gana.
—De manera que tampoco crees que su marido pueda haber participado de alguna forma en lo sucedido, ¿cierto?
—No. Quizá fue alguien a su casa de Þingvellir. Por allí pasa toda clase de gente. Extranjeros. ¿Habéis pensado en esa posibilidad?
—No hay nada que apunte en esa dirección —dijo Erlendur—. ¿María tenía pensado recibirte en el bungaló?
—No —respondió Karen—. No comentamos nada al respecto.
—Ella le dijo a Baldvin que pensaba quedarse un rato a esperarte.
—¿Por qué iba a decirle eso?
—Quizá para estar un rato tranquila —dijo Erlendur.
—¿Baldvin te habló de Leonóra, la madre de María?
—Sí —respondió Erlendur—. Dijo que su muerte le ocasionó un tremendo dolor a María.
—Existía una relación muy especial entre Leonóra y María —dijo Karen—. Nunca he conocido una relación más estrecha, en ningún sitio. ¿Crees en los sueños?
—No sé si eso es asunto tuyo —dijo Erlendur—. Con el debido respeto.
El atrevimiento de aquella mujer le había pillado por sorpresa. Sin embargo, comprendía qué era lo que la empujaba. Una amiga muy querida había llevado a cabo un acto que a sus ojos resultaba incomprensible. Si María se sentía así de mal, Karen habría tenido que saberlo y habría hecho algo al respecto. Ahora, cuando ya era demasiado tarde, quería hacer algo, aunque solo fuera una idea clara de aquella tragedia.
—¿Y en la vida después de la muerte? —preguntó la mujer.
Erlendur sacudió la cabeza.
—No sé lo que quieres...
—María sí que creía. Creía en los sueños, en que estos podían decirle algo a ella, directamente. Y creía en la vida después de la muerte.
Erlendur calló.
—Su madre iba a enviarle un mensaje —prosiguió Karen—. Ya sabes, de si seguía viva después.
—No, no estoy enterado de eso —dijo Erlendur.
—María me dijo que Leonóra tenía intención de indicarle si era cierto lo que tantas veces habían hablado cuando el final se acercaba: ¡si existía vida después de la muerte! Le enviaría una señal desde el más allá.
Erlendur carraspeó.
—¿Una señal desde el más allá?
—Sí. Si existía otra vida después de esta vida.
—¿Y sabes qué era? ¿Cómo pensaba darle la señal?
Karen no le respondió.
—¿Lo hizo? —preguntó Erlendur.
—¿El qué?
—¿Le envió a su hija un mensaje desde el más allá?
Karen miró a Erlendur durante un buen rato.
—Crees que soy tonta, ¿no?
—No puedo decir nada al respecto —dijo Erlendur—. No te conozco en absoluto.
—¡Crees que todo esto no es más que una estupidez como una casa!
—No, pero no sé en qué forma puede afectar eso a la policía. ¿Puedes decírmelo tú? ¡Un mensaje desde el más allá! ¿Cómo íbamos a investigar algo así?
—Pienso que lo menos que puedes hacer es escuchar lo que tenga que decirte.
—Estoy escuchando —dijo Erlendur.
—No, no me escuchas. —Karen abrió el bolso y sacó una cinta de casete y la puso sobre la mesa—. Tal vez esto pueda ayudarte —dijo entonces.
—¿Qué es eso?
—Escúchalo y luego habla conmigo. Escúchalo y dime lo que te parece.
—Yo no puedo...
—No lo hagas por mí —dijo Karen—. Hazlo por María. Así sabrás cómo se sentía.
Karen se puso en pie.
—Hazlo por María —dijo al despedirse.
Cuando Erlendur volvió a su casa por la tarde, se llevó la cinta. Era una cinta de casete corriente, sin etiqueta. Erlendur tenía un aparato viejo con lector de cintas. Nunca había usado el lector y no sabía si funcionaría. Se pasó un buen rato con la cinta en la mano pensando si haría bien en escucharla.
Se encaminó al aparato de radio, abrió la pletina y metió la cinta. Luego puso el lector en marcha. Al principio no se oía nada. Transcurrieron unos segundos más sin que pasara nada. Erlendur pensaba que iba a oír la música preferida de la difunta, probablemente música religiosa, habida cuenta de la religiosidad de María. Se oyó entonces un clic y el aparato empezó a producir un zumbido.
—... después de entrar en trance... —oyó la voz grave de un hombre en la cinta.
Aumentó el volumen.