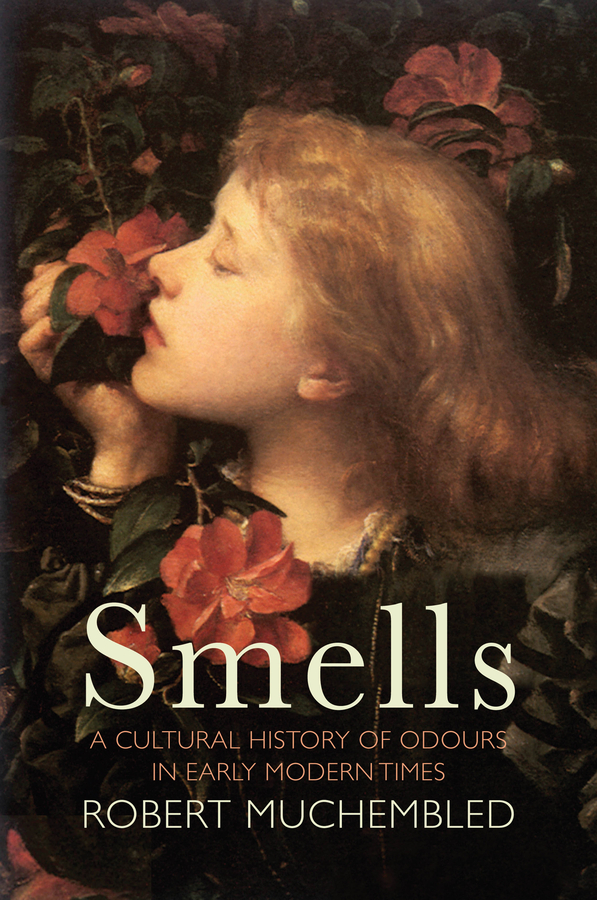Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Historia del diablo explora un aspecto fundamental del imaginario en Occidente. El diablo convencional no representa su único eje, ya que las metamorfosis de la figura del Mal comprenden también la forma en que los hombres conciben su destino personal y el futuro de su civilización. Estrecha mente imbricadas, la historia del cuerpo, la de la cultura y la del vínculo social, constituyen las líneas de fuerza de un cuestionamiento que abarca el segundo milenio de la era cristiana. Historia del diablo comienza con la aparición de Satán en la escena europea a partir del siglo XII bajo la doble forma del terrible soberano luciferino que reina sobre su inmenso ejército demoniaco y de la bestia inmunda inserta en las entrañas del pecador. A continuación, se estudia el enigma de la caza de brujas de los siglos XVI y XVII. La época de la Ilustración propicia la declinación del diablo, tanto porque se acentúa un proceso de interiorización del Mal como por la invención del género fantástico en la literatura. Una aceleración vigorosa de estos movimientos marca los siglos XIX y XX. La parte fi nal describe las sutiles metamorfosis del demonio interior, compañero del sujeto occidental cada vez más liberado del miedo a Satanás pero tentado a desconfiar de sí mismo y de sus motivaciones. El último capítulo retoma el imaginario diabólico actual a través del exorcismo, la moda de lo sobrenatural, el cine, los dibujos animados, la publicidad, los rumores urbanos, y distingue la corriente irónica francesa de la visión trágica y maléfica dominante en los Estados Unidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROBERT MUCHEMBLED (Francia, 1944) es profesor emérito en la Universidad de París XIII, donde imparte la cátedra de historia moderna. Su extensa obra, abocada al estudio histórico de la brujería, la violencia y la sexualidad, entre otros temas, ha sido traducida a varios idiomas; en ella destaca su libro Una historia de la violencia. Del final de la Edad Media a la actualidad (2010). Fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton y en 1997 fue galardonado con el premio Descartes-Huygens. De su autoría, el FCE también ha publicado El orgasmo y Occidente. Una historia del placer desde el siglo XVI a nuestros días (2008).
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
HISTORIA DEL DIABLO
ROBERT MUCHEMBLED
HISTORIA DEL DIABLO
Siglos XII-XX
Traducción de FEDERICO VILLEGAS
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en francés, 2000Primera edición en español, FCE Argentina, 2002Segunda edición, FCE México, 2002 Undécima reimpresión, 2024[Primera edición en libro electrónico, 2025]
Distribución en Latinoamérica
© 2000, Éditions du Seuil Título original: Une histoire du diable. XIIe-XXe siècle
D. R. © 2002, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero / Bernardo Recamier
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-968-16-6557-9 (rústica)ISBN 978-607-16-8722-7 (ePub)ISBN 978-607-16-8741-8 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
RECONOCIMIENTO
La elaboración de este libro ha sido considerablemente facilitada por una estancia de seis meses en Ámsterdam, una ciudad mágica, bajo los auspicios de la Academia Real Holandesa de Artes y Ciencias (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), donante generosa del premio Descartes-Huygens 1997. También debo expresar mi gratitud a la Frije Universiteit de Ámsterdam, un remanso acogedor, y muy particularmente a mi amigo Willem Frijhoff, historiador estimulante y sutil. El Warburg Institute de Londres me ha permitido igualmente consultar y utilizar sus notables colecciones, por lo cual estoy muy agradecido a sus administradores.
Hay muchas otras deudas intelectuales que no pueden ser todas citadas aquí y aparecerán en la lectura. Algunas establecen un fuerte vínculo entre generaciones sucesivas, a través de la confrontación de los recuerdos de un autor. Debo expresar mi reconocimiento intelectual y sensible a personas desaparecidas cuyo pensamiento me ha formado y cuya voz no se ha extinguido: Albert-Marie Schmidt, Lucien Febvre, Robert Mandrou y Fernand Braudel. Este reconocimiento se extiende a mi viejo compinche, Bill Monter, por nuestras conversaciones en Europa y América. En Trois-Rivières, René Hardy descubrirá también interrogantes comunes, afinidades que superan el objetivo propio de las ciencias humanas. Jean-Bruno Renard, Véronique Campion-Vincent y Pierre Christin me han guiado en la jungla de rumores urbanos y en el universo del cómic; les estoy infinitamente agradecido, como a mis colegas modernistas de París-Nord, por nuestras discusiones fecundas. Las nuevas generaciones también me han aportado curiosidades y desafíos. Muchos de mis alumnos han estimulado mi deseo constante de comprender mejor el pasado para tratar de descifrar nuestro presente tumultuoso. Las discusiones, a veces apasionadas, con los jóvenes investigadores me han impedido repetir sin cesar lo que ya había escrito y tener más en cuenta la historia de las costumbres. Laurence Devillairs, Sylvie Steinberg, Dorothea Nolde, Florike Egmont, Isabelle Paresys, David El Kenz y Pascal Bastien reconocerán sus contribuciones a este libro.
Hay otro tipo de deuda que surge de una adolescencia formada tanto en la cultura de la imagen como en la cultura de lo escrito. Esta pasión, nacida de la necesidad de establecer un puente entre la cultura oral de Picardía y el mundo académico de las letras, no me ha abandonado. El cómic y el cinematógrafo son crisoles extraordinarios, bancos de datos que he explorado con júbilo. Debo agradecer a Alfred Hitchcock, diabólicamente dotado para hacer estremecer al espectador, lo mismo que a Stanley Kubrick y a muchos otros por su aporte a un tema que no ha sido únicamente académico, porque habla del enigma de las relaciones de los hombres entre ellos y del aspecto sombrío del ser.
Last but not least, hay que evocar la sed de conocimiento, acicateada por el demonio de la indagación…
Ámsterdam-París-Lille
INTRODUCCIÓN
¿El diablo estaría abandonando Occidente a fines del segundo milenio de la era cristiana? “Éste puede ser el siglo de la desaparición, o al menos del eclipse o de la metamorfosis del Infierno”, afirmó Roger Caillois ya en 1974.1 Entonces, Satanás parecía estar guardado en la sección de utilería teatral para la mayoría de los europeos, inclusive para muchos católicos creyentes y practicantes que preferían un cristianismo modernizado, abierto al mundo y más afín al Concilio Vaticano II (1962-1965) que a los esplendores trágicos del Concilio de Trento (1545-1563).
A mediados del siglo XVI, la derrota de los erasmistas, partidarios de una religión más interiorizada y menos dramática, había dejado el campo libre para cuatro siglos con la imagen de un dios terrible en sus designios incognoscibles, amo del diablo, pero dispuesto a desencadenar su omnipotencia maléfica para castigar a los pecadores.2 En los lindes del tercer milenio, la declaración de Roger Caillois merece ser tenida en cuenta. “Rechazad al Infierno, que vuelve al galope”, agregó, por otra parte, de manera premonitoria.3 En 1999, la Iglesia católica definió un nuevo ritual de exorcismos, multiplicó la cantidad de sacerdotes encargados de esa función (han pasado de 15 a 120 en Francia) y reafirmó enérgicamente a través del papa la realidad de la existencia del demonio. En el otro extremo del campo social y cultural, las sectas satánicas se han establecido firmemente en algunos países, en particular en los Estados Unidos o en Inglaterra.4 El diablo retorna con vigor.
En realidad, jamás ha abandonado verdaderamente la escena desde hace casi un milenio. Insertado estrechamente en la trama europea desde la Edad Media, el espíritu del mal ha acompañado todas sus metamorfosis. Es parte integrante del dinamismo del continente, una sombra negra en cada página del gran libro del proceso occidental de la civilización, del cual Norbert Elias ha sido su teórico, sin plantearse realmente la cuestión del Mal y de sus relaciones con la tendencia hacia el Bien o el Progreso,5 pues ese demonio no es solamente de la Iglesia, también representa el aspecto oscuro de nuestra cultura, la antítesis exacta de las grandes ideas que ella ha producido y exportado al mundo entero, desde las Cruzadas hasta la conquista del espacio interplanetario. No hay medalla sin reverso, ni progreso sin un precio a pagar. El diablo, cuyo nombre significa “el separador” en el Nuevo Testamento, encarna el espíritu de ruptura frente a todas las fuerzas, religiosas, políticas y sociales, que han buscado incesantemente producir la unidad del Viejo Continente. Por eso parece consustancial con la mutación del universo europeo, parte integrante de un movimiento que es simplemente el de la evolución y el triunfo sobre el planeta de una manera original de ser humano, de una manera colectiva específica de dirigir la vida, de producir esperanza y de inventar mundos. Pero no se puede reducir al demonio de Occidente a un simple mito, ya sea religioso o de carácter laico, como en las representaciones románticas francesas del siglo XIX, lo cual de ningún modo significa que sea real, concreto. Mal que les pese a los teólogos cuyo oficio es el de suponer, el historiador, que tiene por objetivo comprender lo que mantiene unidas a las sociedades, no necesita de ese postulado para apreciar en su eminente valor los efectos de la creencia. Esta última constituye a sus ojos una realidad profunda, pues motiva los actos individuales como las actitudes colectivas: aun cuando piense íntimamente que el diablo no existe, debe tratar de explicar por qué aquellos que creían en su poder quemaban a las brujas en el siglo XVII, o bien por qué razones hoy se practican rituales satánicos para rendirle culto.
Las representaciones imaginarias son objeto de investigaciones, como las acciones visibles de los hombres. No se trata de una especie de velo global proveniente de los designios divinos, ni de un inconsciente colectivo en el sentido de Jung, sino de un fenómeno colectivo muy real producido por los múltiples canales culturales que irrigan a una sociedad. Es una suerte de maquinaria oculta bajo la superficie de las cosas, poderosamente activa porque crea sistemas de explicación y también motiva tanto las acciones individuales como los comportamientos de los grupos. Cada uno es depositario de partes de este saber y de las leyes que lo rigen, lo cual permite comprender lo que le sucede al individuo, es decir, compartir con los otros un sentido común cuyo nombre define precisamente un efecto de unidad. El rumor pertenece a este universo, pues sólo tiene importancia porque se propaga conforme a mecanismos de participación cultural poco evidentes. La representación imaginaria colectiva es viva, poderosa, sin parecer necesariamente homogénea, pues se adapta infinitamente a los grupos sociales, las categorías de edad, los sexos, los tiempos y los lugares. Construida sobre bases comunes idénticas en el marco de una cultura nacional dada, la representación imaginaria francesa difiere, por ejemplo, de la norteamericana, y varía además para satisfacer necesidades específicas, distinguiendo así el punto de vista de los jóvenes suburbanos del de los otros representantes de su generación. Pero también distingue las formas de las culturas de los jóvenes franceses en general de las de los adultos. Considerado en un momento dado, el flujo de una civilización se alimenta de numerosas corrientes diferentes. Con frecuencia se olvida la importancia de las experiencias vividas por cada generación, productoras de flexibilidad, pero también el sentimiento de diferencia con los otros, lo cual da sobre todo sentidos comunes desplazados, variaciones sobre la división nacional. Se puede ilustrar este sistema flexible de la representación imaginaria colectiva por medio de la imagen de un bosque surcado de canales invisibles que irrigan el mismo conjunto, pero no ofrecen la misma cantidad ni exactamente la misma calidad de ideas y emociones a todos aquellos a quienes comunican, después de pasar por muchos filtros. Tampoco debemos olvidar las contraculturas que niegan o tergiversan los mismos mensajes.
Para comprender un sistema tan complejo, son indispensables los testimonios más diversos. Los documentos utilizados por el historiador en este campo van mucho más allá de las fuentes manuscritas clásicas, de las cuales se nutren. Estudiar la cultura implica no limitar el esfuerzo a las producciones “legítimas”, a los aspectos superiores de la civilización como las artes mayores o la literatura que representan la gran tradición. La pequeña tradición también existe. Todos los medios de transmisión tienen su importancia, desde el séptimo arte hasta las ilustraciones para niños pasando por las fotonovelas, las series televisadas, la publicidad o incluso las costumbres de nuestras tribus urbanas, así como el piercing o los signos de pertenencia indumentarios. Las películas policiacas corrientes nos enseñan tantas cosas sobre la evolución de las costumbres como las obras maestras de Murnau, de Dreyer o de Ingmar Bergman, pues todo tiene sentido en el crisol de las tradiciones que cimentan una civilización. Nada es irrelevante ni despreciable para tratar de explicar cómo se levanta el edificio, desde el sótano hasta el granero. Que nadie se asombre de encontrar en este libro a Victor Hugo, al obispo Jean-Pierre Camus, polígrafo olvidado, prodigioso creador de “historias trágicas”, ni a todo el cine fantástico, incluyendo a Alfred Hitchcock, el catecismo en imágenes, los autores de cómics, la publicidad comercial o los rumores de la jungla urbana. La cultura es un tejido rico que es necesario considerar desde todos los puntos de vista, pues el mismo individuo, nutrido de los clásicos y de la gran música, aficionado al arte ilustrado, ha podido leer en sus primeros años los cuentos ilustrados para niños, escuchar el rock heavy metal, memorizar muchos clisés en el cine o mirando la televisión, codearse con seres muy diferentes a él, consumir productos endiabladamente deliciosos, y presentados como tales, y soñar que su ángel de la guarda lo saca de un apuro… Negarse a tratar el conjunto sería no querer ver el funcionamiento de la sociedad, desestimar las connivencias fundamentales surgidas de la evolución de la historia y activas, aun cuando permanezcan ocultas. Tanto el ser como la cultura son nudos de sentidos que se acumulan para redistribuir las experiencias de los siglos pasados, lo cual hace apasionante la historia y da la sensación de una continuidad en la diferencia característica de cada época.
Explicar la figura de Satanás con una definición filosófica o simbólica del Mal que todo humano debe afrontar tampoco aporta una clave de interpretación suficiente, salvo para los pensadores deseosos de descubrir una unidad profunda de la naturaleza humana, válida en todo momento y en todo lugar. Un enfoque ontológico semejante no es el de las ciencias del hombre; además, algunas hijas del diablo, ¿no nacieron de la fractura fundamental que en los siglos XVIII y XIX condujo a Occidente a rechazar al demonio cornudo e intentar explorar los meandros de la conciencia, pero también el inconsciente del sujeto, planteando el principal interrogante de las relaciones de este último con el conjunto en el cual se inserta? Como estos investigadores no pueden extraer nada de una ganga de prejuicios y de creencias que los baña con una oleada incesante, al igual que a todos sus contemporáneos, defienden la idea de una relatividad sociocultural constante de los fenómenos estudiados. Pero no a la manera del cardenal Nicolas de Cues en el siglo XV, quien suponía que al término de una vida de trabajo el sabio podía llegar a admitir que no sabía nada: esta “ignorancia docta” condujo a no depositar confianza más que en la fe, frente a los designios incognoscibles de Dios. Tampoco a la manera autoritaria de los grandes sistemas exclusivos de conocimiento, ya se trate de la religión obligatoria del pasado, del laicismo erigido en creencia universal, del positivismo, del cientificismo “duro” de los teólogos del progreso o incluso del milenarismo de cierta ecología: todas las formas de monopolio del pensamiento rechazan completamente al adversario, no sin atribuirle un carácter diabólico de paso. El método, a la vez más simple y más ambicioso, utilizado en esta obra es el de dudar a la manera de Descartes, investigar la “carne humana”, como proponía Marc Bloch,* tratar de descubrir los vínculos secretos que mantienen unidas las complejas maquinarias que constituyen las sociedades —sin juzgar abruptamente ni perder posición en los debates que superan lo objetivo, porque sólo tienen una respuesta en la creencia pura—. Al menos he tratado de no dejarme arrastrar hacia este terreno, buscando la objetividad a sabiendas de que nada es totalmente ni perfectamente objetivo. De esta manera, reclamo el derecho a las opciones, evidentemente subjetivas, bajo el control de aquellos que aprenden a conocer, pero sin concesión a los militantes sectarios de todos los horizontes, para quienes el dogma hace las veces de verdad.
Este libro es pues una historia del diablo, un intento entre otros de abordar un tema que ha inspirado a una cantidad considerable de autores.6 Se limita al Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días. Otras civilizaciones viven con sus demonios, pero no sería sensato pretender abarcarlas todas ni considerar en conjunto los fenómenos que sólo tienen un verdadero sentido en el seno mismo de su universo de producción. El collage mental que se apoya sólo en el poder de la evocación de un autor es uno de los más grandes peligros que acechan al historiador, ya que en el orden de la aventura de la humanidad siempre se pueden establecer fácilmente correspondencias entre las civilizaciones más diferentes, al menos en un plano superficial. El tema diabólico se presta muy particularmente a ello. No importan los malos hábitos en la materia ni las falsificaciones, voluntarias o simplemente creadas por una imaginación desbocada. El periodista anticlerical Léo Taxil publicó en 1897 una broma pesada que conmocionó a los medios católicos e incluso indujo a Thérèse de Lisieux a escribir a una tal Diana Vaugham. Esta última se presentaba como una antigua gran sacerdotisa de Palladium, una secta satánica que habría acogido sobre todo a judíos y francmasones, y denunciaba un complot dirigido a tomar el poder mundial, en una obra sobre El diablo en el siglo XIX, publicada en 1893 por el doctor George Bataille. ¡Palladium y Diana misma eran puras invenciones! ¿Qué decir igualmente de la tesis de la inglesa Margaret Alice Murray, una egiptóloga distinguida, que se aventuró en 1921 sobre un terreno muy diferente para describir el culto a las brujas en Europa, es decir, lo que ella suponía que era la supervivencia activa de una religión primitiva dedicada a una deidad pagana con cuernos, que daba lugar a aquelarres muy reales? Su obra, traducida al francés en 1957, fue un clásico durante más de medio siglo entre los especialistas mundiales en la materia, que se prolongó con los trabajos recientes del italiano Carlo Ginzburg, y siempre ejerce una influencia considerable, tanto en las sectas satánicas inglesas o extranjeras como en el cine y los cómics, por ejemplo en La Belette (1983) de Didier Comès.7
En otro orden de ideas, una obra consagrada al diablo no puede evitar una aproximación a lo sobrenatural, con el riesgo de contrariar a la vez las convicciones de las personas que creen firmemente en eso y de aquellas que no creen en absoluto. Ante todo, es necesario decir que el problema no se plantea aquí en esos términos y que no se da lugar a ninguna toma de posición de mi parte, al menos de manera consciente o razonada. Lo que me interesa de manera prioritaria es poner los fenómenos nuevamente en su contexto y separarlos de las evoluciones culturales y sociales, no adherirme a ellos o negarlos. Los sufrimientos del párroco de Ars frente a su demonio que él llamaba Le Grappin, desde 1823 hasta su muerte en 1859, sus alegatos concernientes a la existencia de siete millones de diablos, o el hecho de que cada hombre posee un ángel de la guarda personal, sirven en principio como un testimonio sobre el tipo de catolicismo que él vivía en su época. Me recuerda igualmente el hecho de que muchos de nuestros contemporáneos siempre ven en esto una verdad inexorable, a la manera de una audiencia católica que dialogó, el 13 de marzo de 1999, con los animadores del programa “Le diable dans tous ses états” en la emisora protestante Radio Notre-Dame. El tema del ángel de la guarda sigue siendo muy importante para muchos de nuestros contemporáneos, no sólo en los Estados Unidos, como lo demuestran los libros o revistas de gran difusión, o el cine de un modo más lúdico cuando le pide a Philippe Noiret que encarne a un difunto (Fantôme avec chauffeur, de Gérard Oury, 1996), o a Gérard Depardieu y a Christian Clavier que sigan los consejos sagaces de sus protectores celestiales respectivos en lucha contra un demonio familiar con la imagen de cada uno de ellos (Les Anges gardiens, de Jean-Marie Poiré, 1995).8 La curiosidad divertida de los espectadores o de los lectores proviene de una conexión implícita establecida en su imaginación con una serie de ideas e imágenes extraídas de estratos cronológicos diferentes. Ya dulcificada en los catecismos con imágenes de fines del siglo XIX, la visión terrorífica clásica del infierno llegó a ser aún más familiar en los cómics de la década de 1960: en Tintin au Tibet, publicado por Hergé en 1960, Milou, el perro del héroe, se encuentra secundado por un ángel y un demonio que se le parecen, mientras que en los mismos años Jean Chakir dibuja para el periódico ilustrado Pilote las aventuras de Tracassin, acompañado de su ángel Séraphin y de su demonio Angelure. El tema termina por llegar a las comedias que desdramatizan la muerte en la pantalla.9 ¿Quién dudaría que una evolución semejante puede debilitar la impronta diabólica sobre nuestra cultura, sin negarla totalmente?
Este libro abarca y explora todo un espectro de la representación imaginaria occidental. El diablo, bajo su forma corrientemente admitida, no es el único centro de interés, pues las metamorfosis de la figura del Mal en nuestra cultura también hablan de la desdicha de los hombres en el seno de su sociedad. Estrechamente imbricadas entre ellas, la historia del cuerpo, la historia del espíritu y la del vínculo social componen vastas líneas de influencia en el transcurso del segundo milenio de la era cristiana, dividida en cuatro grandes secuencias cronológicas. El primer capítulo está consagrado a la entrada de Satanás en la escena occidental, desde el siglo XII hasta el siglo XV. Es en ese momento precisamente que comienza a encarnarse realmente la noción teológica en el universo de los miembros de la Iglesia y sus dominios laicos, bajo la forma de imágenes perturbadoras alejadas de las representaciones populares de un demonio casi semejante al hombre, que, como él, podía ser burlado y vencido. Entonces se inventó y se difundió lentamente un doble mito de gran porvenir: el del terrible soberano luciferino que reina sobre un inmenso ejército demoniaco en un espantoso infierno de fuego y azufre y, también, el de la bestia inmunda agazapada en las entrañas del pecador, que sigue teniendo tanta importancia para muchos de nuestros contemporáneos. Los tres capítulos siguientes forman la parte medular en los siglos XVI y XVII. Por gusto personal, indudablemente, pero más aún porque los contemporáneos estaban intensamente obsesionados por el demonio, hasta el punto de producir millares de hogueras de brujería. Un enigma extraordinario, en efecto, pues los europeos y sus primos de Salem fueron los únicos seres humanos de todos los tiempos que desearon exterminar sistemáticamente a los miembros de una supuesta secta demoniaca.
El capítulo II examina la noche del aquelarre de las brujas; los otros dos intentan proporcionar elementos de comprensión, al principio en términos de la percepción del cuerpo diabólico, después en términos de la difusión de una literatura satánica, productora de una poderosa cultura trágica, pues los hombres de esa época de grandes descubrimientos, de importantes progresos intelectuales y artísticos, de fe y de guerras religiosas, no concebían su cuerpo ni su alma de la misma manera que nosotros. Sin embargo, nos han legado una extraordinaria herencia diabólica que no cesa de referir la epopeya de la conquista del mundo de un modo eminentemente trágico, una tensión interna siempre vigente para los últimos grandes herederos actuales de esa cultura: los Estados Unidos. A diferencia de ellos, la Europa del siglo ilustrado fue la del crepúsculo del diablo, del repliegue de Lucifer, que se aborda en el capítulo V. El proceso de interiorización del Mal comenzó con la invención de lo fantástico, una manera literaria y cultural de tratar lo sobrenatural con respeto, pero sin creer ni dudar demasiado de ello. Una aceleración de esta tendencia marcó el siglo XIX y una buena parte del siglo XX; el capítulo VI aborda las metamorfosis sutiles del demonio interior, en otras palabras, la producción de un sujeto occidental cada vez más liberado del temor a Satanás, pero cada vez más propenso a desconfiar de sí mismo y de sus pulsiones demoniacas o mórbidas. Sería, por lo tanto, demasiado simple detenerse en esta comprobación terminante.
El siglo XX se examina desde otros ángulos en el capítulo VII, consagrado a la representación diabólica reciente en todos sus estados. Todo contribuye a atizar el fuego en este dominio infernal. El cine, el cómic, la publicidad, los rumores urbanos suman sus enseñanzas a las de fuentes más clásicas a fin de permitir localizar al diablo en los numerosos rincones donde se oculta. Para terminar con una comprobación de importancia: el flujo cultural occidental se ha dividido en dos grandes corrientes muy diferentes, que a su vez poseen ramificaciones secundarias. Una de ellas, representada por Francia y de otra manera por Bélgica, domina la angustia por medio de la fantasía y del humor, o sea, por medio de la inserción del demonio en los placeres de la vida. En este sentido, se puede hablar de una cultura fantasmagórica, como la entienden los especialistas de la literatura francesa, “la manera con la cual el autor fantástico hace hablar al fantasma, lo saca a la luz y lo transforma en objeto de seducción, de fascinación y de placer estético para el lector”.10 Al abordar de esta manera los orígenes mismos del fantasma, los escritores, cineastas y publicistas, como otros interesados en la temática, son los mediadores culturales; ellos permiten conservar una memoria viva del pasado adaptándola a las necesidades del presente. La otra gran corriente, que se observa principalmente en los Estados Unidos y en el norte de Europa —de un modo quizá menos obsesivo— conserva mucho más intensamente la lección angustiosa heredada del medio milenio precedente a propósito de la bestia interior peligrosa y maléfica, que es necesario destruir o controlar. Esta corriente no está en desacuerdo con las realidades actuales, sobre todo al intentar exorcizar lo más posible este temor, proyectado con violencia en el ámbito de las imágenes cinematográficas, televisivas y desde hace poco en la Net.
I. SATANÁS ENTRA EN ESCENA, SIGLOS XII-XV
TODA SOCIEDAD HUMANA se plantea el problema del Mal e intenta resolverlo. Si se adopta el punto de vista del filósofo, la pregunta se puede formular en relación con el concepto de la naturaleza humana, y la respuesta varía en función del optimismo o del pesimismo del pensador: el hombre puede entonces ser un lobo o un cordero para su semejante. En cambio, el historiador a menudo tiende a apartarse de una vía como ésta, porque su método no está fundamentalmente orientado hacia una apreciación moral de este tipo. Desde su punto de vista, una civilización no es una agrupación de individuos, sino un sistema de relaciones orientadas hacia uno o varios fines colectivos con los medios de alcanzarlos y todos los peligros naturales o humanos que ella enfrenta. Las grandes culturas, las más brillantes, las más durables, producen vigorosa y masivamente un vínculo social. En otras palabras, tejen en torno a sus miembros redes de relación constituidas por símbolos poderosos entrecruzados, pero también prácticas concretas que endurecen el cemento colectivo uniendo al individuo con el todo, desde el nacimiento hasta la muerte.
Ningún indicio, por más sutil que sea, resulta inútil para comprender cómo se mantiene unida una civilización, cómo evoluciona, cómo perdura. Nada se revela más contrario a la reflexión histórica que analizar separadamente los diversos planos de la existencia humana. Ya sea que se refiera al arte, a la literatura o a los objetos de la vida material, la noción de cultura se define como un rasgo de unión oculto, que da un sentido global al universo humano al cual se aplica. Desenrollado en un sentido o en otro, el mismo hilo de Ariadna conduce al núcleo de esta civilización. Aislar la religión del dominio político o de la economía de las representaciones mentales sería una mutilación inaceptable del sentido. Una sociedad se debe apreciar como un todo, sin ocultar sus debilidades, sin negarse a explorar su lado oscuro.
Satanás entra en vigor en una época tardía de la cultura occidental. Los elementos dispares de la imagen demoniaca existían desde hacía mucho tiempo, pero sólo alrededor del siglo XII o del siglo XIII ocupan un lugar decisivo en las representaciones y en las prácticas, antes de desarrollar una entidad imaginaria terrible y obsesiva a fines de la Edad Media. Lejos de limitarse a los ámbitos teológico y religioso, estos fenómenos se relacionan directamente con el surgimiento doloroso pero dinámico de una cultura común. Las soluciones inestables, en suspensión desde la época del Imperio romano, se precipitan en los laboratorios de una Europa en plena transformación, que entonces forja sus principales originalidades produciendo un lenguaje simbólico identificador, capaz de imponerse muy lentamente en un continente política y socialmente muy fragmentado, verdadera torre de Babel lingüística y cultural. La invención del diablo y del infierno sobre la base de un modelo radicalmente original no es sólo un fenómeno religioso de gran importancia. Traduce el surgimiento de un concepto unificador compartido por el papado y por los grandes reinos, aun cuando esos poderes dan prueba de una vigorosa competencia para monopolizar los beneficios en su provecho. El sistema de pensamiento, que elabora una imagen triunfante de Satanás, señala un enorme impulso de vitalidad occidental. Desde este punto de vista, el otoño de la Edad Media es la primavera de la modernidad, pues se experimentan nuevas concepciones de la Iglesia y del Estado, de donde surgen formas inéditas de control social de las poblaciones. Los triunfos diabólicos, el sentido macabro, no deben ocultar la aparición desordenada de un proceso destinado a promover a Occidente sobre la escena mundial. En el fondo, el diablo impulsa a Europa hacia delante porque él es la cara oculta de una dinámica prodigiosa destinada a conjugar los sueños imperiales heredados de la Roma antigua y el cristianismo vigoroso, definido por el Concilio de Letrán (IV) en 1215. El movimiento proviene de los altos estratos de la sociedad, de las élites religiosas y sociales que intentan unir esos hilos múltiples en haces. El demonio no es en modo alguno quien conduce la danza, sino los hombres creadores de su imagen, que inventan un Occidente diferente del pasado, forjando así los rasgos de unión culturales destinados a fortalecerse considerablemente en los siglos siguientes.
SATANÁS Y EL MITO DEL COMBATE PRIMORDIAL
El diablo fue discreto durante el primer milenio cristiano. Sin duda, los teólogos y moralistas se interesaban en él, pero el arte casi no le dejaba espacio,1 un indicio entre otros de la ausencia de una gran obsesión demoniaca en el núcleo mismo de la sociedad. Tampoco aparecían las figuras del Mal en los diversos registros correspondientes al politeísmo fundamental de las poblaciones. Muchas de esas figuras se iban a fundir lentamente en el flujo de la gran demonología del fin de la Edad Media, no sin matizar con rasgos variados y a veces contradictorios la imagen de Lucifer, rey de los infiernos. Los propios teólogos experimentaron grandes dificultades para unificar el satanismo, entre las lecciones del Antiguo o del Nuevo Testamento y los múltiples legados orientales sobre el mismo tema. Con la construcción de un sistema teológico capaz de oponerse al de los paganos, los gnósticos o los maniqueos, los Padres de la Iglesia iban a dar un sentido coherente a las diversas tradiciones diabólicas surgidas de diferentes narraciones. Necesitaban unir la historia de la serpiente con la del rebelde, el tirano, el tentador, el seductor concupiscente y el dragón poderoso. Recientemente, un autor ha estimado que el éxito del cristianismo en este dominio ha consistido en tomar prestado uno de los modelos narrativos más importantes del Oriente Medio: el mito cósmico del combate primordial entre los dioses, donde la condición humana es lo que está en juego. Según él, esta versión se puede resumir de esta manera: un dios rebelde con el poder de Yahvé hace de la tierra una extensión de su imperio para reinar en él mediante el poder del pecado y de la muerte. El “dios de este mundo”, como lo nombra san Pablo, es combatido por el hijo del Creador, Cristo, durante el episodio más misterioso de la historia cristiana, la Crucifixión, que combina a la vez la derrota y la victoria. La función de Cristo en el transcurso de esta lucha que sólo concluirá con el fin de los tiempos es la de ser el liberador potencial de la humanidad frente a Satanás, su adversario por excelencia. El autor observa que los elementos de esta síntesis mítica están implícitos en el Nuevo Testamento pero de una manera oscura y fragmentaria, lo cual durante mucho tiempo permitió a los teólogos, incluso a los humanistas del siglo XVI, ignorar o menospreciar el rol del diablo en el sistema del pensamiento cristiano.2
San Agustín transformó de una manera sutil esta visión del combate cósmico afirmando que Dios ha permitido el Mal para extraer el Bien. El pecado es por esto una estructura del universo, pero una estructura benigna para quien se encuentra en estado de gracia. El obispo de Hipona reinterpreta el mito cósmico de la caída de Satanás como un elemento del “complot divino” que debe conducir a la Redención. En este sistema, el diablo es un instrumento para corregir los malos hábitos humanos; en otras palabras, el enemigo de Dios se ha transformado en el medio de conversión.3
La construcción teológica de la figura de Lucifer se ha definido muy rápidamente, sin producir consecuencias sociales o culturales de gran importancia. La teoría agustiniana ha constituido una suerte de reserva del sentido para los pensadores de toda la Edad Media, al dar forma a la élite cristiana, pero enfrentando creencias y prácticas demasiado diferentes y demasiado poderosas para penetrar profundamente en el conjunto de la sociedad. Se le agregaron precisiones y adaptaciones sin modificar profundamente el sentido antes del siglo XIII. A fines del siglo VI, el papa Gregorio el Grande había hecho suya una concepción jerárquica del reino de Dios, dividida en nueve categorías, donde los serafines ocupaban la cima. La idea se propagó en Occidente, y ciertos autores alegaron que Lucifer había sido el más importante de los ángeles —por lo tanto, un serafín—.4 La demonología no era todavía más que una preocupación eminentemente erudita, un tema de meditación para los monjes o los frailes, un elemento de discusión doctrinal. El Segundo Concilio de Nicea, en el año 787, reconoció en los ángeles y demonios un cuerpo sutil de la naturaleza del aire y del fuego, pero el Cuar_to Concilio de Letrán, en 1215, afirmó que los ángeles, buenos o malos, eran criaturas puramente espirituales, sin ninguna relación con la materia corporal.5 Estas fluctuaciones doctrinales estaban acompañadas de una relativa indiferencia al problema demonológico fuera de los círculos estrechamente involucrados. Esto sucedía también en el ámbito de la magia, inclusive de la brujería. Las prácticas populares eran, por lo tanto, bien conocidas y denunciadas en los penitenciales, como el del obispo Burchard de Worms. No suscitaban una reprobación sistemática, ni siquiera un interés persistente; además, el diablo casi no tenía intervención. El silencio o la indiferencia relativa de los eruditos y teólogos a propósito de las tradiciones populares mágicas hasta el siglo XII hace creer que la Iglesia católica no se sentía de ningún modo afectada por las convicciones supersticiosas del pueblo, menos aún por una eventual contrarreligión satánica que sería denunciada con fogosidad tres siglos más tarde.6 Evocado por los eruditos de la época como una fuerza oscura sometida a la omnipotencia divina, Satanás tardó en encarnarse completamente en el rol aterrador que le había sido atribuido desde la Biblia.
DIABLOS BUENOS O MALOS
Las ideas no flotan de manera desencarnada por encima de las sociedades. Sólo adquieren importancia cuando responden con precisión a las necesidades de estas últimas, adaptándose a los cambios que ellas experimentan. Nada sería más falso que considerar la imagen del diablo como paralizada en la eternidad de una naturaleza humana compartida entre el Bien y el Mal. Sin embargo, una idea semejante aparece en diversas civilizaciones, sobre todo en las del antiguo Oriente Medio, bajo la forma del combate primordial entre dioses rivales. También se ha encarnado más precisamente en Europa desde hace menos de un milenio. Una consideración cautelosa puede evitar el error de aceptar una definición universalista transmitida por nuestra cultura, cuando se trata de una construcción imaginaria anticuada, fundamental para la comprensión de las originalidades del continente, pero relativa y estrechamente asociada con el juicio occidental emitido sobre el mundo visible e invisible.
A grandes rasgos, la historia del diablo en Occidente es la de una expansión progresiva de su influencia sobre la sociedad, acompañada de una mutación considerable de sus características supuestas. Los Padres de la Iglesia y los teólogos lo habían definido de manera muy intelectual como un príncipe, un arcángel caído, convertido en una especie de dios que vuela en los aires en compañía de demonios disfrazados de ángeles de luz (san Efrén en el siglo IV). Su representación concreta casi no se registró, lo que explica sin duda por qué el arte de las catacumbas lo ignoró totalmente. Sin embargo, se insinúa en el seno de la vida monástica de la alta Edad Media, adquiriendo así un nuevo vigor en un universo que dictaba la norma religiosa y transmitía lo esencial de la cultura de la época. Tentador eterno, empecinado en seducir a san Jerónimo en el desierto, el espíritu del Mal se preparaba para el éxito de un gran tema pictórico de los siglos modernos, sin presentar por eso las características espantosas que se le atribuyeron entonces. Antes de que el arte románico y las ciudades hicieran sentir su influencia, Lucifer carecía de importancia para invadir a toda la sociedad. La ciencia del demonio, la demonología, todavía era una especialidad teológica limitada. Este criterio erudito se hizo indudablemente más obsesivo alrededor del año 1000, con la idea de un nuevo desenfreno diabólico después de cumplido un milenio, a fin de derrotar al ejército del Bien. Pero la imagen del diablo todavía carecía de fuerza de convicción y de poder, si se juzga por los relatos del monje Raoul Glaber, quien afirma haberse encontrado con el diablo tres veces en su existencia. El monje describe su primera experiencia de esta manera:
En la época en que vivía en el monasterio del bienaventurado mártir Léger, que se llama Champeaux, una noche, antes del oficio de maitines, se yergue ante mí a los pies de mi lecho una especie de enano horrible de ver. Era, según pude juzgar, de baja estatura, con un cuello menudo, un rostro demacrado, ojos muy negros, la frente rugosa y crispada, las ventanas de la nariz dilatadas, la boca prominente, los labios hinchados, el mentón huidizo y muy recto, una barba de macho cabrío, las orejas velludas y aguzadas, los cabellos erizados, los dientes de perro, el cráneo en punta, el pecho inflado, la espalda gibosa, las nalgas temblorosas, la ropa sucia, enardecido por su esfuerzo y con todo el cuerpo inclinado hacia delante. Asió la extremidad del lecho en que reposaba, le imprimió terribles sacudidas y al fin dijo: “Tú, tú no permanecerás mucho tiempo en este lugar”. Y yo, con espanto, me desperté sobresaltado y lo vi tal como acabo de describirlo.7
Si bien es poco seductor, este personaje no inspira un terror inefable, a pesar de lo que digan ciertos autores, sin duda molestos por no encontrar en él las características realmente aterradoras del demonio del fin de la Edad Media. En realidad, el narrador presenta una suerte de hombre-diablo, deforme, contrahecho, malvado, agresivo, que entonces seguramente se podía encontrar (y todavía hoy) en las calles de nuestras ciudades. La insistencia sobre los rasgos físicos, como la baja estatura, el mentón, el cráneo en punta y la joroba expresa claramente una idea de anormalidad, pero sobre el registro de lo humano, sin evocar directamente lo sobrenatural. La agitación del personaje sólo lo hace más vivo, aun cuando sirva para destacar la superioridad de la vida monástica basada en un ideal de serenidad. Algunos rasgos sugieren la animalidad, de un modo puramente metafórico: la barba de macho cabrío, las orejas velludas, los dientes puntiagudos. Este demonio no tiene ni rabo ni pies hendidos, y no se destaca por un olor pestilente, ojos anormalmente brillantes (sólo son muy negros) ni capacidades propiamente sobrehumanas. En el fondo, no es más que un pequeño diablo, un hombre desviado, un reflejo negativo del buen monje de la época. Encarna el Mal en el corazón del hombre más que a un príncipe terrible que reina sobre los infiernos sulfurosos.
Raoul Glaber se sitúa en el delicado punto de confluencia entre la tradición teológica a propósito del demonio y las representaciones concretas de lo sobrenatural, desarrolladas por las diferentes poblaciones europeas. Un primer milenio cristiano no había bastado para erradicar las múltiples creencias y prácticas que se llamarán “populares” en el sentido amplio del término: no son patrimonio exclusivo del pueblo, pues son compartidas a menudo por las élites dirigentes, e inclusive por los hombres de la Iglesia. La línea divisoria se ubica más bien entre la minoría ínfima que sabe leer los escritos religiosos en latín, para meditarlos, y el resto de la sociedad que se extiende sobre una escala que va de la norma ortodoxa a las prácticas de sincretismo entre el mensaje bíblico y las viejas tradiciones de origen precristiano.
La división no siempre es muy neta, como lo muestra precisamente la descripción del diablo de Raoul Glaber: el autor transmite una idea más próxima a las prácticas “folclóricas” de su época que a la teología erudita. De ésta conserva la lección moral así como el énfasis en la ubicuidad y la realidad de los demonios, con el fin de aterrar al auditor para inducirlo al Bien. Del estrato popular extrae una idea más ambivalente: la del temor a lo sobrenatural y a los poderes superiores al ser humano, que pueden lo mismo espantar que adquirir un aspecto ridículo o impotente. El horrible enano que Glaber evoca le inspira miedo, sin exceso, y lo incita a enmendarse. Pero algunos de estos rasgos suscitarían asco o desprecio si el enano se presentara en la puerta del monasterio, en lugar de venir a despertar con un sobresalto a su víctima, que no por eso es menos capaz de describirlo con una precisión muy objetiva.
No sorprende descubrir descripciones muy variadas y numerosas del demonio en Europa hasta los siglos XII o XIII. Las culturas se dividen el continente, que entonces posee rasgos específicos muy vivos que el cristianismo no logra revestir fácilmente de un manto de uniformidad. Los pueblos mediterráneos, celtas, germanos, eslavos y escandinavos experimentan la penetración de las ideas cristianas en grados diferentes, seguidas de una reformulación parcial de sus tradiciones anteriores en el nuevo panorama que se impone. Jeffrey Burton Russel afirma con razón que la idea propiamente cristiana del diablo está sumamente influida por elementos “folklóricos” surgidos de las prácticas y tradiciones que han llegado a ser inconscientes, en contraste con una religión popular cristiana más coherente, más deliberada y más consciente.8 De esta manera, la “folklorización” del demonio le atribuye a veces rasgos celtas inspirados en Cernuno, dios de la fertilidad, de la caza y del otro mundo. Hasta va a permitir la sobrevivencia durante siglos de un verdadero culto secreto dedicado al “dios cornudo del Oeste”, como lo suponía Margaret Murray para explicar la caza de brujas.9 En realidad, la religión cristiana podía admitir estos préstamos bajo la presión de los fieles, pero indudablemente no habría tolerado la existencia de una religión paralela. Los principales rasgos demoniacos descritos a continuación no constituyen absolutamente un conjunto organizado. Diseminados en la superficie del continente, surgidos de universos diferentes y de épocas diversas, estos rasgos satánicos se mantuvieron integrados sin gran dificultad hasta el siglo XII en los sistemas de creencias más o menos sincréticos adoptados localmente por las poblaciones. Todo esto dentro del marco de un cristianismo poco propenso a expurgar las múltiples supersticiones anidadas bajo su manto protector.
En todas partes de Europa, el diablo también adoptaba muchos otros nombres, como Satanás, Lucifer, Asmodeo, Belial o Belcebú en la Biblia o en la literatura apocalíptica, a menudo incluso sobrenombres. Muchos se aplicaban a los demonios menores, a veces herederos de los pequeños dioses de los tiempos del paganismo: Old Horny, Black Bogey, Lusty Dick, Dickon, Dickens, Gentleman Jack, Good Fellow, Old Nick, Robin Hood y Robin Goodfellow en inglés; Charlot en francés, o Knecht Ruprecht, Federwisch, Hinkebein, Heinekin, Rumpelstiltskin y Hämmerlin en alemán. El uso de los diminutivos (Charlot o las terminaciones germánicas en -kin) o las denominaciones familiares (“Viejo Cornudo” por Old Horny) aproximaba a estos diablos al hombre, limitando seguramente el temor que podían inspirar. Para un cristiano común de esos siglos, el mundo invisible estaba poblado de una infinidad de personajes más o menos temibles: los santos, los demonios, las almas de los muertos. Su lugar respectivo en el universo no estaba claramente definido en relación con el Bien y el Mal, pues los santos podían vengarse de los vivos, mientras que los demonios a veces eran invocados en auxilio de los vivos. De esta manera, una poderosa veta cultural de familiaridad con lo sobrenatural atraviesa toda la Edad Media. La ficción fría, el diablo de los teólogos, se encontraba frecuentemente recubierta de imágenes más concretas, más locales, de pequeños demonios casi semejantes a los humanos. Inspirados por pasiones, temblorosos como el diablo de Raoul Glaber, estos demonios también eran muy a menudo juguetes de los hombres. El Maligno no siempre tenía la última palabra, ni mucho menos. Burlado, vencido, engañado, tranquilizaba a aquellos que lo ponían de esta manera en escena. El tema del demonio dominado por el hombre era un antídoto poderoso contra la angustia. De ningún modo desapareció de la cultura europea después de la gran caza de brujas; por el contrario, recuperó su fuerza en los cuentos y leyendas populares, e incluso en el Fausto de Goethe, antiguo mito recreado de una manera grandiosa, ya que Dios termina por perdonar al sabio el haber cedido a la tentación satánica.
Antes del fin de la Edad Media, el diablo se designa de maneras variadas. El flujo unitario del cristianismo arrastró múltiples elementos extranjeros, de los cuales generalmente es imposible determinar el origen histórico y geográfico exacto. La explicación según la cual el Maligno es capaz de transformarse en lo que sea resulta un tanto insuficiente. Se puede hablar más bien de una lucha milenaria del cristianismo contra las creencias y las prácticas paganas, de las cuales ciertos núcleos intransigentes se resisten a una destrucción total pero son lentamente asimilados, recubiertos de un nuevo velo, reorientados en un cuadro diferente, y conservan un poder de evocación particular. La marea entrante del satanismo teológico sumerge los fragmentos de las múltiples culturas demoniacas sin destruirlos totalmente. El diablo adopta por esto innumerables apariencias. Como animal, vacila entre la tradición judeocristiana y los dioses asociados a formas vivas por los paganos. Si bien la marcada huella cristiana excluye al cordero, incluso al buey o al asno, no logra imponer la opinión de san Pedro, según la cual Lucifer es un león rugiente. En otro plano, la serpiente del Génesis se confunde fácilmente con el dragón pagano. El macho cabrío, una de las formas preferidas del diablo, quizá deba este privilegio a su antigua asociación con Pan y Thor.
El perro constituye otra de sus apariencias predilectas.10 La presencia de canes a los pies de las estatuas yacientes, particularmente femeninas —sobre todo en los últimos siglos del Medioevo— demuestra la dificultad de definir principios definitivos en este sentido, pues la imagen expresa entonces fidelidad y fe. En todo caso, hay que desconfiar de una interpretación fija de las cosas, a partir de algunos ejemplos o presuposiciones tardías. ¿Los monos, gatos, ballenas, abejas o moscas son animales demoniacos por excelencia desde la alta Edad Media? Se podría decir casi lo mismo del conjunto del reino animal, mencionando particularmente a la lechuza, el cerdo, la salamandra, el lobo o el zorro. En este sentido, la prudencia exigiría estudios precisos y locales, sin prejuicios, para tratar de comprender las filiaciones y las rupturas desde los tiempos precristianos.
Los historiadores señalan otras características del diablo provenientes de diversas herencias.11 Ellas componen una imagen demasiado sintética para corresponder a las realidades, pero permiten establecer los rasgos evocados por los acusados de brujería entre los siglos XVI y XVII, cuando debían responder a las preguntas precisas de los jueces. Se consideraba que el diablo era capaz de presentarse bajo todas las formas humanas imaginables, con una preferencia por las investiduras eclesiásticas. También podía hacer creer a sus interlocutores que era un ángel de luz. Abrazado a los hombros de un gigante, hablando a través de un ídolo, soplando su veneno en una ráfaga de viento, no siempre manifestaba su diferencia, su monstruosidad. Del dios Pan parece haber tomado prestados los rasgos iconográficos como los cuernos, el vellón de macho cabrío que cubre su cuerpo, el poderoso falo y la gran nariz.12 A menudo negro, de acuerdo con un simbolismo frecuente en muchas civilizaciones y no sólo entre los cristianos, a veces podía ser rojo y aparecer vestido de ese color o llevar una barba flameante, en ocasiones incluso verde. El Concilio de Toledo, en el año 447, lo describía como un ser grande y negro que despide un olor sulfuroso, con cuernos y garras, orejas de asno, ojos centelleantes, dientes rechinantes y dotado de un gran falo. Es difícil discernir las partes respectivas de la teología y de las creencias populares en este dominio. El color verde del diablo se podría atribuir más probablemente al recuerdo lejano de los dioses de la fertilidad, como el Hombre Verde de los celtas o de los teutones. Durante el siglo XVII, Verdelet o Verdelot es siempre uno de los nombres del diablo en Artois. Sin embargo, desde la primera mitad del Medioevo es probable que los términos y descripciones ya no expresen una idea pagana clara y consciente. Tampoco la evocación de una familia del diablo define una mitología precisa. Las ideas al respecto sobreviven más bien como residuos del pasado que flotan sobre un océano cristiano. A diferencia de los historiadores, los testigos de la época debían ignorar que la abuela de Satanás, citada mucho más a menudo como su madre (llamada Lilit o Lillith), era una reminiscencia de la terrible diosa Cibeles, u Holda, una figura maternal monstruosa y devoradora. El diablo también podía tener una esposa, a veces descrita según un bosquejo, otras veces representada como una diosa de la fertilidad. Además, su matrimonio era a menudo poco afortunado, pues ella aparecía como una arpía, en la veta de la tradición vigorosa del diablo, burlado, engañado y derrotado. Sin duda, los hombres que propagaban esos rumores encontraban en ello un alivio para su propia desdicha conyugal. El adagio según el cual se oye el fragor del trueno cuando el diablo reprende a su mujer, conservado hasta nuestros días, responde a esta tradición. Las leyendas versan igualmente sobre el tema de las siete hijas del diablo, que encarnan los siete vicios cardinales, o a propósito de sus dos hijas, la Muerte y el Pecado, con las cuales ha engendrado los siete vicios de sus relaciones incestuosas, enviando a sus nietos al mundo para tentar a los humanos.
Si bien era capaz de estar en todas partes a la vez, el demonio prefería ciertos lugares y ciertos momentos. La noche era su reino, en contraste con la luz divina que se irradia sobre la tierra. Los lugares desolados y fríos, como los animales nocturnos, estaban directamente relacionados con él. De los cuatro puntos cardinales, el norte, el reino del frío y de la oscuridad, tenía su preferencia. Todas las civilizaciones temen además los peligros asociados con estos sitios desolados, como los aztecas del siglo XVI, para quienes el norte era el territorio de su dios de la muerte. Los autores cristianos dan una explicación lógica para ellos: las iglesias están orientadas hacia el este y por lo tanto al entrar en ellas se tiene el norte a la izquierda; ese lado del cuerpo humano o del universo creado por Dios está dedicado al diablo, es el lado siniestro en el sentido propio de la palabra latina que designa la izquierda. Destinado a seducir a los vivos, en particular a las mujeres y a los pecadores inveterados, el espíritu maligno también es una representación de los dioses paganos de los muertos. Esta huella es una de las más durables en la cultura occidental hasta nuestros días, al menos bajo la forma de leyendas y relatos literarios, sin olvidar el carro de los muertos o el Ankou bretón. La “cacería salvaje”, igualmente llamada la “mesnie Helequin”, perdura durante toda la Edad Media. Esta tradición, proveniente de una creencia en el vuelo de los demonios conducidos por su jefe y acompañados de canes diabólicos y mujeres salvajes, refiere que los muertos son llevados de esta manera en una terrible tempestad hacia una última morada que no tiene nada de católica. Indudablemente, no se trata de una supervivencia de las religiones germánicas, ni de la evocación consciente de las cabalgatas de las valquirias, mensajeras de Wotan, que conducen al Valhalla a las almas de los guerreros difuntos, sino más bien de verdaderas prácticas chamánicas conservadas. A lo sumo, se puede suponer que las tradiciones desarraigadas de su tierra de origen conservaron una fuerza simbólica suficiente para continuar emitiendo imágenes vívidas en un universo cristiano y, de esta manera, enriquecieron la figura demoniaca desarrollando contradicciones al respecto.
Contrariamente a lo que pretendían hacer creer los teólogos de la época, la frontera entre el Bien y el Mal no era definida ni fija. La mayor parte de los europeos probablemente tenía dificultades para separar con facilidad lo bueno de lo malo. El discurso demonológico no engendraba verdaderamente una obsesión social generalizada en torno al tema del diablo, ni siquiera en las proximidades del año 1000, salvo si se encarnaba en amenazas concretas provenientes de herejes o judíos. La angustia escatológica de las élites cristianas no parecía haber contaminado profundamente a las poblaciones, porque no se encontraba amplificada por una cultura demonológica poderosa, capaz de hacer surgir los componentes sistemáticos frente a una amenaza unificada. La teoría del Mal centralizado carecía de sustento para contaminar los universos sociales parcelados en una Europa de diversidades. Las imágenes múltiples del demonio que existían entonces sobre el continente formaban otras tantas barreras a la penetración de las tesis teológicas. El anticristo era más un concepto distante que un cómplice activo de Lucifer. Por otra parte, este último no tenía suficiente coherencia para desencadenar pánicos generalizados. Su ubicuidad todavía no era la de un emperador infernal que conduce de manera autoritaria a sus 1 111 legiones de 6 666 demonios cada una, o sea, 7 405 926 secuaces, según los cálculos del médico Jean Wier en el siglo XVI. Adaptado a una época de fragmentación política y de tolerancia religiosa frente a las numerosas “supersticiones” heredadas del pasado pagano, el diablo estaba más bien debilitado por la necesidad de estar en todas partes a la vez, como por la multiplicidad de sus apariencias.
En el año 180 de la era cristiana, Máximo de Tiro estimó que había 30 000 demonios, probablemente no los suficientes para cumplir su cometido, y seguramente no se tenían en cuenta las numerosas formas populares que podían asumir. El universo satánico carecía ciertamente de cohesión, de orden, de poder. Los monstruos no necesariamente formaban parte del mismo, pues a menudo se les distinguía de los demonios pensando que Dios había creado a los enanos, los gigantes o los humanos con tres ojos para mostrar a los hombres lo que significaba la privación de un rasgo físico, y además se dudaba si tenían o no un alma. Del mismo modo, los espíritus de la naturaleza de los germanos, los celtas o los eslavos, considerados como demonios menores por los padres de la doctrina cristiana, conservaban a menudo una ambivalencia a los ojos de las poblaciones, a pesar del esfuerzo creciente de “demonización”. Ese pequeño pueblo de los elfos, kobolds,* gobelinos, gnomos y otros enanos hacía familiar el universo de lo sobrenatural. Algunos custodiaban tesoros y mataban a los ladrones, otros se entretenían en despistar a los viajeros imprudentes o poblaban las pesadillas de los durmientes (las regiones oscuras de las nightmares inglesas), y los elfos lanzaban sus flechas sobre los hombres o las bestias para enfermarlos. Pero a menudo era posible capturarlos, asustarlos o engatusarlos después de haber hecho de ellos los duendes familiares. También había diablos demasiado humanos descritos tan a menudo en cuentos y leyendas.
Junto con el desarrollo de una imagen terrorífica de Lucifer, sobrevivía vigorosamente un concepto vulgarizado del universo sobrenatural. Muchas creencias y prácticas tendían más bien a desdramatizarlo, al menos a afirmar la posibilidad de actuar sobre los espíritus invisibles para evitar sus maldades, o incluso para obtener de ellos una ayuda valiosa en diversos ámbitos. La historia del diablo engañado tenía una importancia extraordinaria, derivada de los cuentos sobre la necedad de los gnomos o de los gigantes y extendida al conjunto del reino demoniaco. Esto producía un sentimiento común de superioridad del hombre sagaz y valiente sobre el supuesto Maligno. Las trovas y cuentos populares medievales ponían muy a menudo en escena a personas ordinarias capaces de imponerse al Príncipe de las Tinieblas. Después de todo, ¿Dios mismo no había concedido al hombre una posibilidad de vencer las tentaciones satánicas? Los teólogos afirmaban que Lucifer era muy poderoso, pero también esencialmente incapaz de comprender lo que correspondía al mismo principio de la explicación fundamental. Lejos de conducir la danza, Satanás se encontraba a la vez comprometido por la voluntad divina y desafiado por la malicia humana. Si bien él dirigía la cacería salvaje, también tenía que montar a los animales al revés, un signo eminente de burla cruel a los ojos de los contemporáneos. ¿Cabalgar sobre un asno no era una práctica social de humillación para los personajes de carácter débil, sobre todo para los maridos cornudos, paseados de este modo bajo la rechifla de los espectadores como un castigo por su debilidad frente a la esposa infiel? El hecho de que el demonio y sus secuaces hayan podido ser imaginados en la misma postura daba entonces la medida de un procedimiento de desdramatización de lo sobrenatural. Esta característica se conservaría, en un contexto mucho más trágico, cuando se llevaron a cabo los procesos por brujería: la confesión de haber cabalgado, caminado o danzado al revés será considerada como una prueba de pertenencia al universo maléfico.
Hasta el siglo XII, el mundo estaba demasiado encantado para permitir que Lucifer ocupara todo el espacio del temor, del miedo y de la angustia. El pobre diablo tenía demasiados competidores para reinar con absolutismo, más aún cuando el teatro del siglo XII ofrecía de él una imagen caricaturesca o francamente cómica, retomando la vena popular del Maligno burlado. Una tradición proveniente de la literatura irlandesa, particularmente del Voyage de saint Brendan, hablaba incluso de ángeles neutros que no se encontraban del lado de Dios ni del lado del demonio. A pesar de los alegatos de los teóricos, este último no dirigía el pueblo infinito de los pequeños seres y las hadas y tampoco tenía una influencia real sobre los monstruos. En este universo demasiado poblado, demasiado diverso, la lucha del Bien contra el Mal no dependía solamente de dos entidades superiores en conflicto permanente, sino del coraje cotidiano, de la buena voluntad y de la astucia de los humanos. Al menos, éstos imaginaban que sus actos, sus elecciones y sus deseos tenían un gran papel que jugar frente a los seres sobrenaturales, más a menudo ambivalentes o solícitos que buenos o malos por principio. ¿Acaso los peores crímenes no eran juzgados mediante la ordalía? Entonces la intervención divina podía ser fácilmente desviada por las pasiones de los hombres y su talento para encontrar aliados invisibles en el inmenso universo de símbolos que creían identificar en torno a ellos. Sin embargo, iba a llegar la época de una vigorosa ofensiva cristiana destinada a hacer ver el mundo en blanco y negro. Jeffrey Burton Russel explica el cambio por el poderoso impulso escolástico productor de una demonología más vigorosa.13 La figura del diablo asume en efecto una importancia creciente a partir del siglo XIII. Pero las ideas no tienen gran importancia si no siguen la evolución de las sociedades. Lucifer creció en el momento mismo en que Europa buscaba más coherencia religiosa e inventaba nuevos sistemas políticos, como preludio a un movimiento que iba a proyectarla fuera de sus fronteras, a la conquista del mundo desde el siglo XV.
EL MIEDO: LA OBSESIÓN DIABÓLICA EN EL FIN DEL MEDIOEVO
Producida por lo que se podría llamar la representación imaginaria colectiva de una sociedad, la figura del Mal siempre se relaciona estrechamente con los valores más activos en esta última. También hace falta desenredar la madeja para comprender el sentido. Desde los cuatro últimos siglos de la Edad Media, Occidente es ante todo cristiano, lo cual da a la religión un lugar primordial en la explicación. Sin embargo, la esfera religiosa no está cerrada sobre sí misma. Coincide con los fenómenos políticos, sociales, intelectuales y culturales. La reafirmación de Lucifer no es pues una consecuencia única de las mutaciones religiosas. Ella traduce un movimiento de conjunto de la civilización occidental, una germinación de símbolos poderosos constituyentes de una identidad colectiva nueva, que al mismo tiempo acarrea contradicciones importantes. Europa se dota lentamente de otros factores de unidad aparte del cristianismo propiamente dicho, sufriendo las tiranías arrolladoras del medio local que la pulverizan en múltiples entidades políticas y sociales competidoras. El polo unitario es mucho menos aparente que la tendencia centrífuga, sobre todo en los siglos XIV y XV