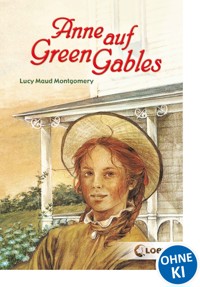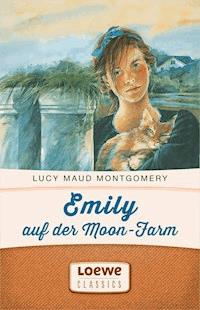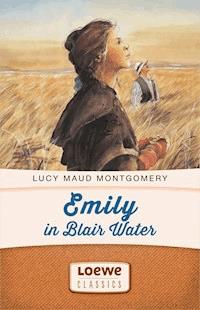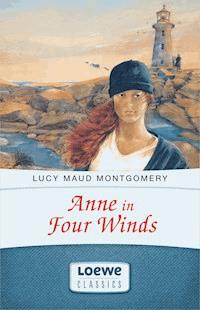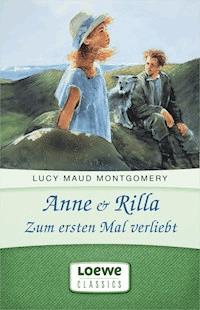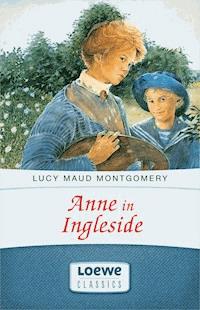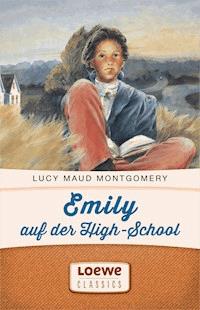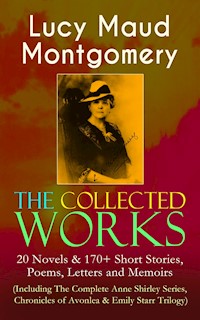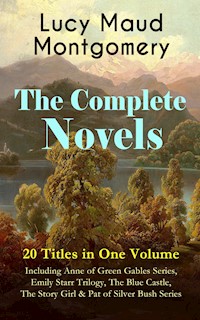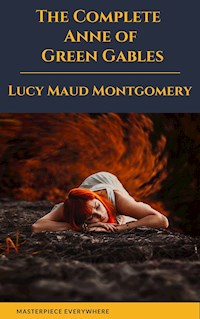0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Historias de Avonlea se evocan anécdotas y recuerdos de la juventud de la autora, hábilmente diseminados en voces de personajes, argumentos y trasfondos delicados. Algunos de los cuentos son románticos, otros psicológicos, todos escritos con ese lirismo, esa frescura y un optimismo tan difíciles de encontrar en la literatura actual.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lucy Maud Montgomery
HISTORIAS DE AVONLEA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-417-6
Greenbooks editore
Edición digital
Marzo 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
HISTORIAS DE AVONLEA
HISTORIAS DE AVONLEA
La prisa de Ludovic
Anne Shirley se encontraba recostada junto a la ventana de la habitación de Theodora Dix, un sábado por la tarde, mirando soñadoramente hacia un país de fantasía más allá de las colinas, donde se ponía el sol. Estaba pasando dos semanas de sus vacaciones en la Morada del Eco, lugar de veraneo de los esposos Irving, y hacía frecuentes escapadas a la heredad de las Dix para conversar con Theodora.
Esa hermosa tarde ambas estaban silenciosas y se había entregado a las delicias de construir castillos en el aire. Recostaba su armoniosa cabeza coronada por una espesa mata de cabellos rojo oscuro contra el marco de la ventana, y sus ojos grises parecían un reflejo de luna sobre un lago de sombras.
Cuando bajaron la loma vieron aproximarse a Ludovic Speed. Aunque se hallaba bastante lejos de la casa, Ludovic tenía un aspecto reconocible a cualquier distancia. En Middle Grafton nadie poseía una figura tan alta, encorvada y de movimientos tan apacibles.
Anne apartó sus sueños, pensando que debía obrar con tacto y retirarse, pues Ludovic festejaba a Theodora. Todo Grafton lo sabía y si aún quedaba alguien que lo ignoraba, no era porque le faltara tiempo para enterarse. Desde hacía quince años, Ludovic subía a la loma con su andar rutinario e invariable para ver a Theodora. Cuando Anne, que tenía la lógica y el romanticismo de la juventud, se levantó para retirarse, Theodora, con la franqueza y el sentido práctico de su madurez, le dijo con un guiño.
—No te apures, chica. Siéntate y sé franca. Has visto a Ludovic venir, bajando la loma, y crees que molestarás, pero no es así. Ludovic siempre prefiere que alguien esté presente, y yo también. Eso estimula la conversación. Cuando un hombre viene visitándote dos veces a la semana desde hace quince años, una se acostumbra a hablar por monosílabos.
Sus relaciones con Ludovic nunca avergonzaron a Theodora. No le incomodaba referirse a él como a su lento festejante, y hasta parecía divertirla.
Anne volvió a sentarse y ambas observaron a Ludovic, que venía por el sendero mirando tranquilamente a su alrededor, contemplando los campos de tréboles y los azules meandros del río, que se retorcían por el neblinoso valle.
Anne observó el inmutable rostro de Theodora y trató de imaginarse a sí misma sentada allí, a la espera de un festejante que tardaría mucho en decidirse. Pero la imaginación le resultó insuficiente en este punto.
«De todos modos —pensó impacientemente—, yo habría encontrado alguna manera de apurarlo. ¡Ludovic "Speed [1]! Nunca he oído un nombre que corresponda
menos. Ese hombre con ese apellido es un timo y una trampa».
De pronto, Ludovic arribó a la casa, pero se detuvo tanto tiempo en el umbral a contemplar el entrelazado follaje verde del huerto de los cerezos, que Theodora fue y abrió la puerta antes de que golpeara. No bien entraron en la sala, hizo una mueca cómica a sus espaldas.
Ludovic sonrió a la joven con verdadero agrado. La apreciaba y era la única muchacha que conocía, pues generalmente evitaba a todas; le hacían sentirse torpe y fuera de lugar. Pero con Anne no ocurría nada de esto; ella tenía la virtud de saber llevar a toda clase de personas, y aunque no hacía realmente mucho tiempo que la conocía, tanto él como Theodora la consideraban una vieja amiga.
Ludovic era alto y algo desgarbado, pero su imperturbable tranquilidad daba una dignidad a su apariencia que de otro modo no hubiera lucido. Tenía unos sedosos y caídos mostachos castaños y una barbilla rizada estilo imperial, moda que era considerada excéntrica en Grafton, donde los hombres lucían las mejillas bien afeitadas o cubiertas por espesas barbas. Sus ojos eran soñadores y tranquilos, con un toque de melancolía en su azul profundidad.
Se sentó en el viejo sillón que había pertenecido al padre de Theodora. Siempre lo hacía, y llegó a la conclusión de que el sillón estaba terminando por parecérsele.
Pronto la conversación tomó un giro muy animado. Ludovic era un buen conversador cuanto tenía quien lo acicateara. Había leído mucho, y a veces sorprendió a Anne con comentarios sobre hombres o cosas que habían ocurrido en el mundo y cuyo eco apenas llegaba a Grafton de un modo fantasmal. También tenía especial predilección por las discusiones sobre temas religiosos con Theodora, a quien no le importaban mucho los asuntos políticos o históricos del mundo, pero que estaba ávida de conocimientos doctrinarios y leía todo lo que se relacionaba con ellos. Cuando la conversación se encauzó dentro de una amable controversia entre Ludovic y Theodora sobre ciencia cristiana, juzgó que su presencia no era ya necesaria y que no la echarían de menos.
—Es la hora de las estrellas y de las buenas noches —dijo, y partió suavemente. Pero tuvo que detenerse para reír cuando perdió de vista la casa y se encontró en medio de la verde pradera cubierta por el blanco y oro de las margaritas. Corría una brisa plena de fragancias se recostó contra un blanco abeto echándose a reír a carcajadas, cosa que hacía cada vez que recordaba a Ludovic y a Theodora. Para sus pocos años, aquel noviazgo era algo muy divertido.
Apreciaba a Ludovic, pero no podía evitar provocarlo.
—¡Querido grandísimo bobo! —dijo en voz alta—. Nunca he conocido un tonto más digno de ser amado. Es como el caimán de la antigua ronda, que no puede seguir, ni puede detenerse, y que se menea y sube y baja.
Dos días después, regresó y se puso a conversar con Theodora sobre Ludovic. Theodora, que era muy habilidosa y tenía pasión por los trabajos manuales, estaba trabajando con sus ágiles y rollizos dedos en una carpeta de encaje de Battenburg.
Anne, recostada en una pequeña mecedora con sus delgadas manos sobre el regazo, la observaba. Pensaba que Theodora era realmente buena moza, con su cutis blanco, sus facciones bien marcadas y sus grandes ojos castaños. Cuando no sonreía, su aspecto era imponente llegó a la conclusión de que quizá atemorizaba a Ludovic.
—¿Estuvo hablando con Ludovic toda la tarde sobre ciencia cristiana? — preguntó.
Theodora sonrió ampliamente.
—Sí, y hasta discutimos. Al final gané yo, Ludovic no puede pelear con nadie. Es como dar puñetazos al aire. No me gusta pegar cuando no me devuelven el golpe.
—Theodora —continuó Anne, envalentonándose—. Voy a ser curiosa e impertinente. Si lo desea puede darme un coscorrón. ¿Por qué no se casan usted y Ludovic?
Theodora rió de buena gana.
—Reconozco, Anne, que ésa es una pregunta que vienen haciéndose todos en Grafton, desde hace un rato largo. Bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente en casarme con Ludovic. ¿Te parece mucha franqueza? Pero no es fácil casarse con un hombre a menos que te lo pida, y él nunca lo ha hecho.
—¿Es demasiado tímido? —Ya que Theodora estaba de humor, se proponía escarbar en el confuso asunto hasta la raíz.
Theodora interrumpió su trabajo y contempló con ojos meditativos las verdes praderas en el atardecer de verano.
—No, no creo que sea por eso. Ludovic no es tímido. Es un modo de ser, el modo de los Speed, que son espantosamente reflexivos. Piensan años las cosas antes de decidirse a hacerlas. A veces se acostumbran tanto a meditarlas que nunca las llevan a cabo, como el viejo Alder Speed que se pasaba la vida diciendo que iría a Inglaterra a visitar a sus hermanos y nunca fue, aunque ninguna razón se lo impedía. No son perezosos, pero les gusta tomarse un buen tiempo antes de actuar.
—Y Ludovic es un caso de exagerado, «Speedismo» —opinó Anne.
—Exactamente. Nunca se ha apresurado en su vida. Mira, durante seis años estuvo pensando en pintar su casa. Lo conversó conmigo a menudo y hasta eligió el color, y ahí quedaron las cosas. Me demuestra afecto y varias veces pareció a punto de hablarme. La única cuestión es si algún día lo hará.
—¿Por qué no lo apura? —preguntó impacientemente. Theodora volvió a su labor con otra carcajada.
—Si Ludovic necesita que lo apuren, no soy yo la más indicada. Soy demasiado tímida. Suena ridículo oír decir esto a una mujer de mi edad y de mi estatura, pero es verdad. Por supuesto que sé que es la única manera de hacer que un Speed se decida a casarse. Tienes, por ejemplo, el caso de una prima mía casada con el hermano de Ludovic. No te digo que ella se le declarara, Anne, pero no anduvo muy lejos. Yo no podría hacerlo. Una vez traté. Cuando me di cuenta de que todas las jóvenes de mi edad se estaban casando, intenté hacerlo picar. Pero se me quedó en la garganta. Y ya
no lo siento. Si sólo me convirtiera en una Speed tomando yo la iniciativa, seguiré siendo Dix hasta el fin de mis días. Ludovic no se da cuenta de que estamos envejeciendo, ¿sabes? Piensa que todavía somos un par de jovenzuelos inconstantes, con toda la vida por delante. Ése es el error de los Speed. No se dan cuenta de que viven, hasta que se mueren.
—Lo quieres, ¿no es cierto? —preguntó percibiendo una nota de amargura en las frases de Theodora.
—¡Por supuesto! —dijo ésta cándidamente, creyendo que no valía la pena ruborizarse por un asunto ya tan establecido—. Tengo muy buena opinión sobre Ludovic. Con toda seguridad necesita alguien que mire por él. Es muy negligente y parece descuidado. Eso puedes verlo tú misma. Su vieja tía se ocupa algo de la casa; pero no parece ocuparse de él, y Ludovic está llegando a una edad en la que un hombre necesita un poquito de cuidado y mimos. Yo estoy sola aquí, y Ludovic también lo está y todo esto parece muy ridículo, ¿verdad? Sé que somos la burla de todo Grafton, pero Dios sabe que yo soy la primera en reírme. Algunas veces pensé que Ludovic se apresuraría si lo ponía celoso, pero nunca pude flirtear, y aunque pudiera, no hay con quién hacerlo. Todos aquí me consideran propiedad de Ludovic y nadie soñaría con interferir entre nosotros.
—Theodora —exclamó Anne—, ¡tengo un plan!
—Vaya, ¿qué piensas hacer? —preguntó Theodora.
Y se lo dijo. Primero Theodora rió y protestó, pero al final asintió dubitativamente, ganada por el entusiasmo de Anne.
—Bien, tratemos —dijo, resignada—. Si Ludovic se enfurece y me deja, estaré peor que nunca, pero quien nada arriesga, nada gana. Además, debo admitir que estoy cansada de andar perdiendo el tiempo.
Anne regresó a la Morada del Eco encantada con su plan. Buscó a Arnold Sherman y le dijo qué quería de él. Arnold escuchó y se echó a reír. Era un viudo de edad madura, íntimo amigo de Stephen Irving, y había venido a pasar parte de sus vacaciones en la isla del Príncipe Eduardo. Era elegante dentro de su estilo y conservaba un encanto que convenía perfectamente al plan de Anne. Le divertía pensar que contribuiría a apurar a Ludovic Speed y sabía que Theodora cumpliría bien su parte. Cualquiera fuera el final, la comedia no sería aburrida.
El telón se levantó sobre el primer acto después del oficio religioso el jueves por la noche. Cuando todos salieron de la iglesia había luna llena y la visual era perfecta. Arnold Sherman estaba de pie sobre los escalones junto a la puerta y Ludovic Speed se encontraba recostado contra una esquina de la cerca del cementerio, tal como venía haciéndolo desde hacía años. Los muchachos decían que había borrado la pintura de ese lugar. No había ninguna razón, para que Ludovic fuera hacia la puerta de la iglesia; Theodora saldría como de costumbre y él se le reuniría cuando pasara por la esquina.
Y así pasó. Theodora bajó los escalones, su imponente figura recortada en la
oscuridad contra el brillo de las lámparas del porche. Arnold Sherman le preguntó si podía acompañarla hasta su casa. Theodora lo tomó tranquilamente del brazo y ambos pasaron junto al estupefacto Ludovic, que permanecía mirando, desconsolado, como si no pudiera creer a sus propios ojos.
Por un momento quedó estático; luego comenzó a caminar detrás de su casquivana dama y del nuevo admirador de ella. Los muchachitos y algunas jóvenes irresponsables lo siguieron, creyendo encontrarse con algún acontecimiento excitante, pero fueron desilusionados. Ludovic anduvo a grandes zancos hasta que alcanzó a Theodora y Arnold Sherman, y se quedó dócilmente detrás de ellos.
Theodora no disfrutó mucho del paseo, a pesar de que Arnold Sherman se consideraba especialmente entretenido. Su corazón suspiraba por Ludovic, cuyos pies oía arrastrar sobre el suelo, por detrás de ellos. Temía haber sido demasiado cruel, pero ya estaba en eso y debía continuar.
Se fortaleció con la idea de que todo era por su propio bien y le habló a Arnold Sherman como si éste fuera el único hombre en el mundo. El pobre y abandonado Ludovic la seguía humildemente, la escuchaba, y si Theodora hubiera sabido cuán amargo era el cáliz que le vertía en los labios, lo habría apartado sin importarle las bienaventuranzas finales.
Cuando ella y Arnold llegaron a su huerta, Ludovic tuvo que detenerse. Theodora miró sobre el hombro y lo vio en el camino. Su desamparada figura estuvo en sus pensamientos durante toda la noche. Si Anne no hubiera corrido al día siguiente a robustecer sus convicciones, lo habría echado todo a perder cediendo antes de tiempo.
Ludovic, mientras tanto, permaneció detenido en el camino, inmune a los gritos y comentarios de los muchachitos allí reunidos, hasta que Theodora y su rival desaparecieron de su vista bajo los abetos de la cuesta. Entonces se volvió y regresó a su casa, no ya con el andar pausado, sino con un paso agitado que denunciaba inquietud interior.
Estaba azorado. Si repentinamente hubiera llegado el fin del mundo, o el río Grafton saliera de cauce e inundara la colina, Ludovic no se habría mostrado más sorprendido. Durante quince años había acompañado a Theodora a su casa después de los oficios y ahora ese extranjero, con todo el encanto de los «Estados Unidos» tras él, se la había birlado con toda frescura bajo sus propias narices. Lo más grave, el peor de los golpes, era que Theodora lo había acompañado gustosamente y era evidente que hasta había disfrutado de su compañía. Ludovic sintió el aguijón de la furia en su apacible corazón.
Cuando llegó al final de la cuesta, hizo una pausa en la puerta y miró hacia su casa. Aun a la luz de la luna, el aspecto deteriorado por las inclemencias del tiempo era claramente visible. Pensó en el rumor que le atribuía a Arnold Sherman una mansión palaciega en Boston y se golpeó la barba con sus dedos bronceados por el sol. Luego cerró el puño y lo descargó contra el portón.
—¡Qué se cree Theodora, que me va a despedir de esta manera después que la he acompañado durante quince años! —exclamó—. Tengo algo que decir. ¡Qué Arnold Sherman ni Arnold Sherman! ¡El atrevimiento de ese monicaco!
A la mañana siguiente Ludovic fue a Carmody a contratar los servicios de Joshua Pye para pintar su casa, y al anochecer fue a ver a Theodora aunque no era esperado por ella hasta el sábado por la tarde.
Arnold Sherman había llegado antes que él, y estaba sentado en la mismísima silla que ocupara Ludovic. Éste tuvo que tomar asiento en la nueva mecedora de Theodora, sitio en el que se encontraba lastimosamente fuera de lugar.
Si Theodora encontraba la situación embarazosa, lo disimulaba muy bien. Nunca había lucido más elegante, y Ludovic reparó en que llevaba uno de sus mejores vestidos de seda. Se preguntaba acongojadamente si se lo habría puesto en honor de su rival. Nunca se había vestido con sedas para él. Ludovic había sido siempre el más manso y suave de los mortales, pero mientras estaba sentado allí, escuchando la florida conversación de Arnold Sherman, sentía impulsos homicidas.
—Debías de haberlo visto enardecido —le decía Theodora, al día siguiente a Anne, que estaba radiante de alegría—. Debo de ser una malvada pero me encantaba. Temía que se enfadara y no viniera más, pero mientras venga a enfadarse aquí, me encanta. El pobre las está pasando muy mal y el remordimiento me come. Anoche quiso competir con el señor Sherman, pero no pudo. Nunca habrás visto una criatura más deprimida que él cuando corría cuesta abajo. Sí, ¡ corría!
El domingo siguiente Arnold Sherman fue a la iglesia con Theodora y se sentó a su lado. Cuando entraron, Ludovic Speed se puso repentinamente de pie. Aunque volvió a tomar asiento al instante, todos lo vieron, y esa noche hasta las piedras de Grafton comentaban jocosamente el dramático acontecimiento.
—Sí —le contaba Louella Speed, prima de Ludovic, a su hermana, que no había estado en la iglesia—, ¡saltó sobre sus pies como si lo hubieran empujado, mientras el ministro leía el capítulo correspondiente! Tenía la cara blanca como la nieve y sus ojos despedían fuego. Nunca me sentí tan conmovida, ¡te lo aseguro! Casi esperaba verlo volar hacia ellos en ese mismo instante, pero emitió un sonido entrecortado y volvió a sentarse. Yo no sé si Theodora Dix lo vio o no, pero se mantuvo tan fría y lejana como si no le concerniera.
Theodora no había visto a Ludovic, pero si su apariencia era fría y lejana, por dentro se sentía profundamente confundida. No había podido evitar que Arnold Sherman fuera a la iglesia con ella, pero le parecía que las cosas habían ido demasiado lejos.
En Grafton, las personas de sexo opuesto no se sentaban juntas en la iglesia a menos que estuvieran a punto de comprometerse. ¿Y si esto sumía a Ludovic en la inercia de la desgracia en vez de despertarlo? Durante todo el servicio se sintió terriblemente desgraciada y no escuchó una palabra del sermón.
Pero las espectaculares demostraciones de Ludovic no habían llegado a su fin.
Los Speed tardaban en resolverse, pero una vez que lo hacían, nada los amedrentaba. Cuando Theodora y el señor Sherman salieron, Ludovic los aguardaba en la escalera. Su postura era firme y decidida. La mirada que le dirigió a su rival era de abierto desafío y la mano que se apoyó en el brazo de Theodora era toda una señal de posesión.
—¿Puedo acompañarla a su casa, señorita Dix? —dijo con un tono que significaba que lo haría a las buenas o a las malas.
Theodora, después de una rápida mirada al señor Sherman, se tomó del brazo de Ludovic, y éste marchó con ella en medio de un profundo silencio. Era su hora más gloriosa.
Al día siguiente Anne caminó desde Avonlea en busca de noticias. Theodora sonrió ampliamente.
—Sí, por fin ya está todo arreglado, Anne. Anoche al venir para casa, Ludovic me preguntó lisa y llanamente si quería casarme con él, domingo y todo como era. Lo haremos inmediatamente, pues Ludovic no quiere esperar ni una semana más de lo necesario.
—De modo que por fin Ludovic Speed tiene apuro por algo —dijo el señor Sherman cuando le llevó las noticias a la Morada del Eco—. Y tú estás encantada, claro, y mi pobre orgullo debe ser la víctima. Siempre se me recordará en Grafton como al caballero de Boston que pretendió a Theodora Dix y le dieron calabazas.
—Pero como no es así… —lo consoló Anne.
Arnold Sherman pensó en la madura belleza de Theodora y en el tierno compañerismo que le revelara en su breve trato.
—No estoy tan seguro —dijo con un suspiro.
CAPÍTULO DOS
La anciana señora Lloyd
EL CAPÍTULO DE MAYO
Las malas lenguas de Spencervale decían que la vieja Lloyd era rica, tacaña, orgullosa, y siguiendo las reglas de la chismografía, cargaban las tintas.
La vieja Lloyd no era rica ni tacaña; en realidad era lastimosamente pobre, tanto que «Crooked» Jack Spencer, que le arreglaba el jardín y cortaba la leña, resultaba opulento a su lado, pues él, por lo menos, comía tres veces al día, y la vieja Lloyd apenas si a veces podía hacerlo una. Pero sí era muy orgullosa, tanto que prefería morir antes de permitir que los habitantes de Spencervale, entre quienes había reinado en su juventud, sospecharan cuán pobre estaba y qué apreturas pasaba. Era mejor que pensaran que era miserable y excéntrica; una vieja reina que permanecía recluida, que no iba a ninguna parte ni siquiera a la iglesia y que pagaba la contribución más baja de toda la congregación para sostener al pastor.
—¡Y eso que nada en la abundancia! —decían todos, indignados—. Con toda seguridad que la tacañería no la ha heredado de sus padres. Ellos sí que eran generosos y sociables. No hubo caballero más fino que el anciano doctor Lloyd; siempre hacía el bien a todo el mundo, y tenía un modo de encarar las cosas que parecía que el favor se lo estaban haciendo a él. ¡Bah, bah!, déjenla sola con su dinero. Si no quiere nuestra compañía no tiene por qué sufrirla. Hay que reconocer que no es ni la mitad de feliz de cuánto podría ser, con todo su dinero y su orgullo.
Desgraciadamente era cierto. La vieja Lloyd no era del todo feliz. No es fácil serlo cuando espiritualmente se está sola y vacía, y materialmente lo único que nos ampara de la miseria es el poco dinero que producen unas gallinas.
La vieja vivía lejos en «la vieja casa de los Lloyds», como siempre se la llamó. Era una casa de singular belleza, de aleros bajos, grandes chimeneas y ventanas cuadradas, toda rodeada de abetos. Vivía allí completamente sola y a veces pasaba semanas sin ver a un ser humano, excepto a «Crooked» Jack. Qué hacía la vieja Lloyd y en qué empleaba el tiempo, era un acertijo que los de Spencervale no podían resolver. Los niños creían que se entretenía contando el oro que tenía escondido en un gran baúl negro debajo de su cama. Le tenían verdadero terror. Los de Spencer Road hasta decían que era una bruja y escapaban cuando veían a la distancia su erguida figura paseando por los bosques en busca de astillas para encender el hogar. Mary Moore era la única plenamente convencida de que no era una bruja.
—Las brujas siempre son feas —aseguraba—, y la vieja Lloyd, no lo es. Es realmente hermosa con ese suave cabello blanco, sus enormes ojos negros y su linda
carita. Esos de Spencer Road no saben lo que dicen. Mamá dice que son una gentuza ignorante.
—Está bien —insistía Jimmy Kimball resueltamente—, pero nunca va a la iglesia y cuando recoge las leñitas refunfuña y habla sola.
La vieja Lloyd hablaba a solas porque tenía mucha necesidad de compañía y de conversación. Cuando uno no ha hablado más que consigo mismo durante veinte años, la casa termina volviéndose monótona, y a veces sucedía que la vieja hubiera sacrificado todo menos el orgullo con tal de un poco de compañía. En esos momentos se sentía triste y resentida contra el destino por habérselo quitado todo. No tenía a nadie a quien amar y ésta es la situación más penosa en que puede verse un ser humano.
En la primavera se hacía aún más doloroso. En una época, cuando la vieja Lloyd no era tal, sino la hermosa, voluntariosa y alegre Margaret Lloyd, había amado las primaveras. Ahora las odiaba porque le hacían daño, y precisamente las de mayo más que ninguna otra. Sentíase incapaz de sobrellevar tanto dolor. Todo la hería: el reverdecer de los abetos, las nieblas encantadas de la pequeña hondonada de las hayas bajo la casa, el olor a tierra fresca que desprendía su jardín cuando «Crooked» Jack lo trabajaba. Estuvo despierta toda una noche de luna llena, llorando por el dolor de su corazón. Hasta olvidó que su cuerpo estaba tan hambriento como su alma; y debía estarlo realmente pues había pasado la semana con sólo unas galletitas y agua para poder reunir el dinero con que pagarle a «Crooked» Jack el arreglo del jardín. Cuando la pálida luz del amanecer iluminó su cuarto, la vieja Lloyd escondió su rostro entre la almohada y se negó a contemplarla.
—Odio el nuevo día —dijo con rebeldía—. Será igual a todos los otros, triste y aburrido. No quiero levantarme y vivirlo. ¡Pensar en aquella época venturosa en que tendía alegre mis manos al nuevo día, como a un viejo amigo que me traía buenas nuevas! Entonces amaba las mañanas, nubladas o llenas de sol; eran tan deliciosas como un libro aún no leído, y ahora las odio… las odio… ¡las odio!
Pero a pesar de todo, la vieja Lloyd se levantó pues sabía que «Crooked» Jack iría temprano a terminar el arreglo del jardín. Peinó cuidadosamente su hermosa mata de cabello cano y se puso un vestido de seda roja con lunares dorados. Siempre usaba ropa de seda por motivos de economía. Era mucho más barato usar un traje de seda que había sido de su madre, que comprarse uno nuevo en la tienda. Tenía muchísimos, todos heredados de su madre y los llevaba mañana, tarde y noche. Los de Spencervale consideraban esto como una prueba evidente de su orgullo. En cuanto a la moda, decían que los llevaba así pues su tacañería no le permitía hacerlos arreglar. No suponían que la vieja Lloyd nunca se ponía uno sin penar al verlo tan anticuado, y que hasta los ojos de «Crooked» Jack lastimaban lo más hondo de su vanidad de mujer cuando los veía fijos en sus antiguos volados y sobrepolleras.
En virtud de ellos fue que la vieja Lloyd no saludó al nuevo día. Cuando salió a dar un paseo después de la comida, o mejor dicho después de su galletita del
mediodía, la belleza del instante la dejó extasiada. ¡Era tan fresca, tan dulce, tan virginal! El bosque de abetos que rodeaba la casa estaba vibrante de seres primaverales que cruzaban entre luces y sombras. Parte de esta maravilla encontró el camino al corazón de la vieja Lloyd mientras caminaba, y cuando llegó al puentecillo sobre el arroyo bajo las hayas, casi se sentía otra vez gentil y enternecida. Había allí un enorme árbol que la vieja Lloyd amaba particularmente, por razones que ella conocía muy bien. Una haya muy alta y corpulenta con el tronco como una columna de mármol gris y un tupido ramaje que se extendía sobre el quieto remanso que el arroyo hacía a sus pies. En los días que brillaba la desvanecida gloria de la vieja Lloyd, aquel árbol era un tierno retoño.
La anciana oyó de pronto voces y risas infantiles; partían de lo alto de la cuesta que lindaba con la casa de William Spencer. El frente de las tierras de William Spencer daba al camino principal, en dirección completamente opuesta, pero las niñas cortaban por ese atajo para ir a la escuela.
La vieja Lloyd se ocultó apresuradamente detrás de un montecillo de abetos. No quería a las niñas de Spencer porque éstas siempre se asustaban al verla. Por entre las espesas ramas las vio acercarse alegremente cuesta abajo, las dos mayores de frente y las mellizas colgadas de las manos de una alta y delgada jovencita, la nueva maestra de música, con toda seguridad. El huevero le había contado que en lo de Spencer aguardaban la llegada de la maestra, que vivía allí, pero no le dijo cómo se llamaba.
Las miró curiosamente mientras se acercaban, y entonces, repentinamente, el corazón de la vieja Lloyd le dio un vuelco terrible y comenzó a latirle fuertemente mientras su respiración se apresuraba y todo su cuerpo temblaba. ¿Quién… quién podía ser esa jovencita? Bajo el sombrero de la nueva maestra escapaban espesas matas de cabello castaño del mismo tono y ondulación que las que la vieja Lloyd recordaba en otra persona muchos años atrás, y bajo unas cejas y pestañas negras brillaban los ojos color azul violáceo, unos ojos que la anciana conocía tan bien como los suyos propios. El bello rostro exquisitamente rosado de la joven maestra le recordaba otro que su pasado guardaba celosamente. Eran idénticos en todo, salvo en un aspecto. El del recuerdo era débil en medio de todo su encanto, y el de la muchacha poseía una fuerza y una determinación llena de dulzura y femineidad. Cuando pasó al lugar que servía de escondite a la vieja Lloyd, la joven rió ante la ocurrencia de una de las niñas, y la anciana, que conocía muy bien ese modo de reír, recordó haberlo oído antes bajo ese mismo árbol.
Espió al grupo hasta que desapareció sobre la boscosa colina más allá del puente, y luego regresó a su casa caminando como en medio de un sueño. «Crooked» Jack estaba trabajando empeñosamente en el jardín. Habitualmente, la dueña de casa no le dirigía la palabra, pues le fastidiaba su conocida debilidad por la chismografía, pero ese día fue hacia él directamente, con su alta figura vestida de seda roja y los blancos cabellos brillantes bajo el sol.
«Crooked» Jack la había visto salir, y pensó que la vieja Lloyd estaba perdiendo
terreno. Se la veía pálida y enfermiza, pero cuando se le acercó llegó a la conclusión de que estaba equivocado. Las mejillas de la anciana estaban rosadas y sus ojos chispeantes. En algún lugar de su paseo había dejado por lo menos diez años.
«Crooked» se apoyó en su azada y decidió que no abundaban muchas mujeres con aspecto tan distinguido como el de la vieja Lloyd. ¡Lástima que fuera una vieja tan avara!
—Señor Spencer —preguntó la anciana cortésmente, pues siempre se mostraba muy cortés con sus inferiores cuando se dignaba dirigirles la palabra—, ¿puede usted decirme cómo se llama la nueva maestra de música que vive en casa de Spencer?
—Sylvia Gray —contestó «Crooked» Jack.
Volvió a saltarle el corazón a la vieja Lloyd, aunque esta vez esperaba la respuesta. Sabía que esa joven con el mismo cabello y con los mismos ojos que Leslie Gray no podía ser otra que su hija.
«Crooked» Jack volvió las manos al trabajo, pero su lengua se movía más ligero que su azada y la vieja Lloyd escuchó vorazmente. Por primera vez bendijo la garrulidad y chismografía de su jardinero. Bebía cada una de sus palabras.
«Crooked» había estado trabajando en casa de William Spencer la tarde en que llegó la nueva maestra y era de los que descubrían en un solo día todo lo digno de saberse sobre una persona. En cuanto se enteraba de las cosas era feliz contándolas. Es difícil discriminar quién gozó más aquella media hora, si él hablando o la vieja Lloyd escuchando.
Lo que dijo «Crooked» Jack puede resumirse así; los padres de la señorita Gray habían muerto cuando era ella una criaturita. La señorita Gray fue criada por una tía y era muy ambiciosa.