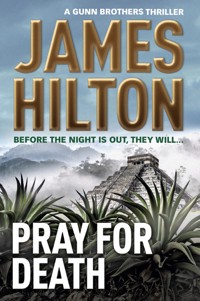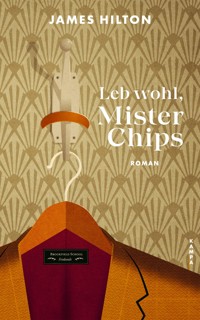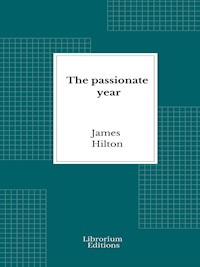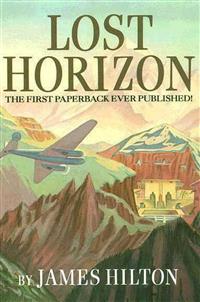Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Del autor de Adiós, señor Chips. Un levantamiento en Baskul obliga a un grupo de tres residentes británicos y uno estadounidense a huir de la India, pero su avión es secuestrado por el piloto, que se desvía del rumbo previsto y aterriza en una zona ignota de los confines del Tíbet. Los pasajeros, desconcertados, son conducidos al valle de Shangri-La, un maravilloso remanso de paz y belleza. ¿Son prisioneros o invitados? ¿Qué esconde este misterioso lugar que no aparece en ningún mapa? ¿Por qué han ido a parar ahí? Publicado en 1933 y llevado al cine por Frank Capra, Horizontes perdidos es un clásico imprescindible de las historias de aventuras y el origen de uno de los lugares más fascinantes de la literatura. «Una aventura tremendamente emocionante». Daily Express
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL AUTOR
James Hilton nació en 1900 en Leigh, Lancashire, Inglaterra. Al ser hijo de John Hilton, el director de la Chapel End School en Walthamstow, desde pequeño estuvo muy conectado con el mundo docente. Escribió su primera novela, Catherine Herself (1920), mientras estudiaba en Cambridge, pero fue gracias a las obras que publicó mientras trabajaba como periodista en Manchester Guardian y Daily Telegraph por las que conoció un fulminante éxito internacional, especialmente con horizontes perdidos (1933) y Adiós, señor Chips (1934), esta última inspirada en la figura de su padre y en W. H. Balgarnie, uno de sus profesores. De ambas novelas se hicieron adaptaciones cinematográficas en Hollywood. En 1935 se fue a vivir a Estados Unidos para trabajar de guionista y ganó un Óscar con la película La señora Miniver. Hilton murió en 1954 en su casa de Long Beach, California.
LA TRADUCTORA
Patricia Antón de Vez se dedica en exclusiva a la traducción literaria desde hace más de veinticinco años. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, llegó a la traducción desde la corrección de estilo. Ha vertido al castellano multitud de títulos de narrativa y ensayo, pero también de literatura infantil y juvenil o artículos para prensa. Entre los muchos autores que ha traducido cabe destacar a Kate Atkinson, Khaled Hosseini, Mark Haddon, Joyce Carol Oates, John Cheever, Louise Penny, Claire Messud, Nancy y Jessica Mitford, Chris Stewart, Howard Fast, Damon Galgut, Margaret Atwood, Stephen King o William Trevor. Melómana confesa, siempre ha creído que para traducir hay que tener oído y musicalidad, porque al fin y al cabo el traductor, como el músico, se dedica a interpretar una partitura ajena. También ha creído siempre que la traducción literaria es un oficio precioso que requiere grandes dosis de tesón y de pasión.
En Trotalibros Editorial ha traducido Rostros en el agua, de Janet Frame (Piteas 9).
EL ILUSTRADOR
Jordi Vila Delclòs nació en Barcelona en 1966. Estudió música y percusión, y ha tocado el vibráfono en diversos grupos de jazz. Paralelamente, estudió ilustración en la Escola d´Arts i Oficis Llotja de Barcelona, y trabaja como ilustrador desde 1988. Ha ilustrado cuentos, novelas, álbumes y libros de texto para distintas editoriales. Asimismo, ha trabajado para revistas, productoras, agencias de publicidad y ha colaborado con grupos teatrales, arquitectos y diseñadores gráficos. Confiesa que, realmente, lo que más le gusta es escuchar jazz y dibujar piratas.
En Trotalibros Editorial ha ilustrado Adiós, señor Chips, de James Hilton (Piteas 4).
HORIZONTES PERDIDOS
Primera edición: mayo de 2023
Título original: Lost Horizon
© 1933 by James Hilton
© de la traducción: Patricia Antón
© de las ilustraciones: Jordi Vila Delclòs
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
Editado con la colaboración del Govern d’Andorra
ISBN: 978-99920-76-46-0
Depósito legal: AND.67-2023
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
JAMES HILTONHORIZONTES PERDIDOSTRADUCCIÓN DE PATRICIA ANTÓN
ILUSTRACIONES DE JORDI VILA DELCLÒSPITEAS · 19
PRÓLOGO
Los puros ya eran poco más que colillas y empezábamos a sentirnos decepcionados, como suele pasarles a los viejos amigos del colegio cuando, al reencontrarse de adultos, descubren que tienen menos en común de lo que creían. Rutherford escribía novelas; Wyland, secretario en la embajada, acababa de ofrecernos una cena en Tempelhof, y no de muy buena gana, me pareció, aunque sí con la ecuanimidad que un diplomático debe mantener en ocasiones como esta. Daba la impresión de que estábamos reunidos allí solo porque éramos tres ingleses solteros en una capital extranjera, pero yo había llegado ya a la conclusión de que la actitud algo pedante que Wyland Tertius exhibía en el pasado no había mejorado con los años ni con su pertenencia a la Real Orden Victoriana. Me caía mejor Rutherford; el crío flacucho y precoz a quien yo intimidaba o menospreciaba, según la ocasión, había madurado bien. La probabilidad de que estuviera ganando mucho más dinero que nosotros y de que su vida fuera más interesante que la nuestra nos proporcionaba a Wyland y a mí la única emoción compartida: cierta envidia.
Sin embargo, la velada no resultó aburrida ni mucho menos. Teníamos una buena vista de los grandes aparatos de la Lufthansa a su llegada al aeródromo desde todos los puntos de Europa central, y hacia el anochecer, cuando se encendieron las balizas, la escena adquirió un esplendor suntuoso y dramático. Uno de los aviones era inglés, y su piloto, con el atuendo completo de vuelo, pasó ante nuestra mesa y saludó a Wyland, que al principio no lo reconoció; cuando por fin lo hizo, tras las debidas presentaciones, invitó al desconocido a unirse a nosotros. Se llamaba Sanders y era un joven agradable y simpático. A modo de disculpa, Wyland mencionó la dificultad de identificar a la gente enfundada en mono y casco de aviador, un comentario que hizo reír a Sanders, que contestó:
—Oh, lo sé muy bien, no olvides que estuve en Baskul.
Wyland rio a su vez, pero con menos espontaneidad, y entonces la conversación tomó otros derroteros.
Sanders supuso una incorporación atractiva a nuestro pequeño grupo y todos bebimos juntos una buena cantidad de cerveza. Hacia las diez, Wyland nos dejó un momento para hablar con alguien de una mesa vecina, y Rutherford aprovechó el repentino paréntesis en la charla para comentar:
—Hace un rato ha mencionado Baskul… Conozco un poco ese lugar. ¿Se refería a algún suceso en concreto?
Sanders sonrió con cierta timidez.
—Oh, solo a un episodio emocionante que tuvo lugar cuando yo prestaba servicio allí. —Pero su juventud le impidió seguir mostrándose discreto, y añadió—: Lo cierto es que un afgano o un afridi, o alguien así, robó uno de nuestros aviones de transporte de tropas, y como podrán imaginar, se armó la gorda. Fue la cosa más descarada que he visto en mi vida: el tipo redujo al piloto, lo dejó fuera de combate, le birló el equipo y ocupó su sitio en la carlinga sin que lo viera un alma. Luego les hizo a los mecánicos de tierra las señales adecuadas y despegó con mucho estilo. El problema fue que nunca regresó.
Rutherford pareció interesado.
—¿Y eso cuándo pasó?
—Pues hará un año, más o menos. Fue en mayo del 31. Estábamos evacuando a la población civil de Baskul a Peshawar, por la revuelta… me imagino que recordarán aquel asunto. Había mucho desbarajuste, o no habría ocurrido algo así, supongo, sin embargo sí sucedió… lo que demuestra de alguna manera que por el traje se reconoce al personaje, ¿no?
Rutherford continuó mostrando interés.
—Lo lógico sería pensar que en una ocasión así habrían tenido a más de un hombre a cargo de cada aparato, ¿no?
—Y así era cuando se trataba de los aviones habituales para el transporte de tropas, pero el aparato en cuestión era especial: construido originalmente para algún maharajá, habría hecho un buen papel incluso en vuelos acrobáticos. Los del servicio cartográfico hindú lo habían estado utilizando para vuelos a gran altura en Cachemira.
—¿Y dice que nunca llegó a Peshawar?
—Ni allí ni a ninguna parte, por lo que pudimos averiguar. Eso es lo más curioso de todo. Si el tipo era miembro de alguna tribu, podría haber puesto rumbo a las montañas con la idea de secuestrar a los pasajeros y pedir un rescate. Supongo que todos acabaron muertos, de un modo u otro. En la frontera hay numerosos sitios donde un avión podría estrellarse sin que después se sepa nada de él.
—Sí, conozco la zona. ¿Cuántos pasajeros iban a bordo?
—Cuatro, creo. Tres hombres y una mujer, una misionera.
—¿Por casualidad era Conway el apellido de uno de los hombres?
Sanders pareció sorprendido.
—Pues en realidad así es: Conway el Magnífico, lo llamaban… ¿Lo conocía?
—Fuimos juntos al colegio —contestó Rutherford con cierta timidez, pues, aunque fuera cierto, sabía que no era un comentario muy propio de él.
—Era un tipo admirable, por lo que se cuenta que hizo en Baskul —continuó Sanders.
Rutherford asintió con la cabeza.
—Sí, desde luego, pero qué extraordinario… qué extraordinario… —Tras unos instantes sumido en sus pensamientos, pareció volver a la realidad y añadió—: Nada de eso apareció en los periódicos, o de lo contrario lo habría leído. ¿Cómo es posible?
De repente, Sanders pareció algo incómodo, hasta el punto de sonrojarse, creí entrever.
—A decir verdad —repuso—, ya les he revelado más de lo que debía. O quizás a estas alturas dé igual: ya serán noticias trasnochadas en cualquier comedor de oficiales, y en los bazares no digamos. Se corrió un tupido velo, ya saben… me refiero a la forma en que ocurrió; no habría causado muy buena impresión. Los del Gobierno se limitaron a decir que uno de sus aparatos había desaparecido y a mencionar los nombres; lo justo para no atraer demasiada atención entre los forasteros.
En ese punto, Wyland se unió de nuevo a nosotros y Sanders se volvió hacia él con expresión algo contrita.
—Ah, Wyland, estos amigos estaban hablando sobre Conway el Magnífico, y me temo que les he contado lo de Baskul… Espero que no te importe.
Wyland guardó un silencio algo hosco durante unos instantes. Era evidente que conciliaba la cortesía hacia sus compatriotas con la rectitud oficial.
—Me parece una lástima convertir el asunto en una mera anécdota —repuso finalmente—. Siempre había creído que los pilotos considerabais una cuestión de honor no andar contando cuentos por ahí. —Tras hacerle ese desaire al joven, se volvió hacia Rutherford y añadió con mayor gentileza—: En tu caso no hay problema en que muestres interés, por supuesto, pero estoy seguro de que comprenderás que a veces es necesario que las cosas que pasan en la frontera se envuelvan en un pequeño manto de misterio.
—Por otra parte —respondió secamente Rutherford—, a uno le puede picar un poco la curiosidad por conocer la verdad.
—Nunca se le ocultó a nadie que tuviera una buena razón para saberla; yo estaba en Peshawar en aquel momento y puedo asegurártelo. ¿Conocías bien a Conway? Sin contar la etapa en el colegio, quiero decir.
—Solo un poco, de Oxford y de una serie de encuentros fortuitos desde entonces. ¿Y tú? ¿Coincidiste mucho con él?
—Nos encontramos un par de veces en Ankara, cuando estuve destinado allí.
—¿Qué opinión tenías de él?
—Me pareció inteligente, pero poco disciplinado.
Rutherford sonrió.
—Muy inteligente, desde luego. Su carrera universitaria era de lo más impresionante… hasta que estalló la guerra. Competía al más alto nivel en las regatas de remo de la facultad y era toda una estrella de la asociación de estudiantes; obtuvo premios por esto, por aquello y por lo de más allá, y lo recuerdo además como el mejor pianista aficionado que he oído nunca. Era un tipo increíblemente polifacético: de esos, diría yo, a los que Jowett habría pronosticado un futuro como primer ministro. Aunque a decir verdad no volvió a saberse gran cosa de él tras aquellos tiempos de Oxford. Por supuesto, la guerra interrumpió en seco su carrera; rebosaba juventud, y supongo que tuvo que pasarlas canutas durante gran parte del conflicto.
—Fue víctima de una explosión o algo así —repuso Wyland—, pero no resultó muy grave. No le fue nada mal: en Francia le concedieron la Orden del Servicio Distinguido. Después, tengo entendido que volvió a Oxford una temporada, como catedrático o algo así. Sé que viajó a Oriente en el 21. Su dominio de varias lenguas orientales le granjeó un puesto sin necesidad de pasar por los pasos preliminares habituales. Desempeñó distintos cargos.
La sonrisa de Rutherford se volvió más amplia.
—Eso lo explica todo, entonces. La historia nunca revelará cuánto talento en bruto se desperdició en la rutina de descifrar resguardos del Foreign Office y ofrecer té en las meriendas de la legación.
—Estaba en el cuerpo consular, no en el diplomático —puntualizó Wyland con altivez.
Era evidente que no le interesaban las burlas triviales, de modo que no protestó cuando, tras haber soltado unas cuantas chanzas por el estilo, Rutherford se levantó para marcharse. En cualquier caso, se hacía tarde, y yo dije que también me iba. Al despedirnos, la actitud de Wyland seguía siendo la de un diplomático decoroso que padeciera en silencio, pero Sanders se mostró muy cordial y dijo que esperaba volver a vernos en otra ocasión.
Yo debía coger un tren transcontinental a la mañana siguiente, a una hora intempestiva, y mientras esperábamos un taxi, Rutherford me preguntó si me apetecería pasar ese intervalo de tiempo en su hotel; disponía de una salita, según dijo, y así podríamos charlar. Le contesté que me parecía una excelente idea, y él añadió:
—Bien, pues podemos hablar sobre Conway, si quieres… a menos que estés aburridísimo ya del tema.
Respondí que no lo estaba en absoluto, aunque apenas lo había conocido.
—Se marchó a finales de mi primer curso y nunca volví a verlo. En cierta ocasión fue extraordinariamente amable conmigo: yo era un chico nuevo allí y no existía ni la más mínima razón para hacer lo que hizo por mí; solo fue un detalle trivial, pero nunca lo he olvidado.
Rutherford hizo un gesto de asentimiento.
—Sí, a mí también me caía de maravilla, aunque es asombroso que también lo traté muy poco, si lo medimos en tiempo.
Siguió un silencio algo extraño, durante el cual fue evidente que ambos pensábamos en alguien que nos había importado mucho más de lo que quizás deberían sugerir unos encuentros tan fortuitos. Desde entonces, me he preguntado con frecuencia si otros que conocieron a Conway, incluso de manera formal y durante un momento, lo recordarían después con gran viveza. Desde luego era excepcional en su juventud, y para mí, que le conocí en plena edad del culto al héroe, su recuerdo sigue siendo bastante romántico. Era alto y guapísimo y no solo destacaba en los deportes, sino que además obtenía cualquier premio escolar imaginable. Un director que pecaba de sentimental tildó en cierta ocasión sus hazañas de «magníficas», y de ahí salió su apodo; solo Conway habría sido capaz de estar a su altura, supongo. Recuerdo que una vez pronunció un discurso en griego y que era un actor de primera en las obras de teatro de la escuela. Su versatilidad desenfadada, su atractivo y una efervescente combinación de actividades intelectuales y físicas le conferían un aire casi isabelino, un poco al estilo de Philip Sidney. Hoy en día, nuestra civilización ya no engendra a menudo a gente así. Le hice un comentario por el estilo a Rutherford, que contestó:
—Sí, es verdad, y tenemos una palabra especialmente denigrante para ellos: los llamamos «diletantes». Supongo que algunos habrán tildado de eso a Conway, gente como Wyland, por ejemplo. Lo cierto es que Wyland no es santo de mi devoción: no soporto a los tipos como él, tan relamido y con todo ese aire de prepotencia. Y con esa pose suya de santurrón paternalista, ¿te has fijado? Hablando de «cuestiones de honor» y de «contar cuentos», ¡como si el condenado Imperio fuera el instituto de bachillerato de los dominicos! Pero debo decir que siempre acabo víctima de algún sahib diplomático como él.
Guardamos silencio mientras el taxi recorría unas calles más y luego Rutherford continuó:
—Aun así, no me habría perdido esta velada por nada. Para mí ha supuesto una experiencia peculiar oír a Sanders contar la historia sobre el asunto de Baskul. Resulta que ya la había oído antes y no me la creía del todo. Era parte de un relato mucho más fantástico, y no veía razón alguna para tragármela, o bueno, solo una mínima razón, en fin. Pues ahora tengo dos razones leves para creerlo. Me parece que puedes adivinar que no soy una persona especialmente crédula. Me he pasado gran parte de mi vida viajando y sé que en el mundo pasan cosas raras, si es que las ves por ti mismo, claro; no tanto cuando las oyes de segunda mano. Y sin embargo…
Pareció comprender de repente que lo que estaba diciendo no tendría mucho sentido para mí y se interrumpió con una carcajada.
—Bueno, una cosa sí es segura: no es probable que le confíe nada a Wyland, porque sería como tratar de vender un poema épico a la revista Tit-Bits. Prefiero probar suerte contigo.
—Quizás te estás haciendo ilusiones conmigo —sugerí.
—Por lo que he leído en tu libro, no me lo parece.
Yo no había mencionado mi autoría de la obra en cuestión, que era bastante técnica —al fin y al cabo, la labor de un neurólogo no es el tema favorito de la gente—, y me sorprendió para bien que Rutherford conociera siquiera su existencia. Así se lo hice saber, y él respondió:
—Bueno, pues me interesaba, sí, porque resulta que en cierto momento Conway tuvo un problema de amnesia.
Ya habíamos llegado al hotel y tuvo que pedir su llave en recepción. Cuando subíamos a la quinta planta, añadió:
—Todo esto no son más que rodeos. La pura verdad es que Conway no está muerto; por lo menos no lo estaba hace unos meses.
No me pareció que el ascensor, con sus limitaciones de espacio y de tiempo, fuera el sitio adecuado para hacer comentarios, pero unos segundos más tarde, en el pasillo, sí lo interpelé:
—¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes?
Abriendo la puerta, contestó:
—Porque en noviembre pasado viajé con él de Shanghái a Honolulu en un buque japonés de pasajeros.
No volvió a hablar hasta que estuvimos instalados en sendas butacas, cada uno con una copa y un puro.
—Estuve en China en otoño, de vacaciones; siempre estoy dando vueltas por ahí. Llevaba años sin ver a Conway; nunca nos escribíamos y no puedo decir que apareciera con frecuencia en mis pensamientos, aunque el suyo es uno de los pocos rostros que siempre acuden a mí sin esfuerzo cuando trato de visualizarlo. Había visitado a un amigo mío en Hankou y regresaba en el expreso de Pekín. En el tren, entablé conversación por casualidad con la encantadora madre superiora de alguna orden francesa de las hermanas de la caridad. Viajaba hacia Chung-Kiang, donde se hallaba su convento, y como yo hablaba un poco de francés, pareció encantada de charlar conmigo sobre su trabajo y los acontecimientos en general. Lo cierto es que el proyecto misionero en sí no despierta mis simpatías, digamos, aunque sí estoy dispuesto a admitir, como mucha gente hoy en día, que los católicos forman en sí mismos una clase aparte, puesto que, al menos, trabajan duro y no pretenden ser oficiales de rango en un mundo ya lleno de ellos. Pero eso es anecdótico… La cuestión es que la dama, al contarme sobre el hospital de la misión en Chung-Kiang, mencionó a un paciente con fiebre al que habían ingresado unas semanas atrás, un hombre que les pareció europeo, si bien él mismo no supo decirles quién era y no tenía papeles. Vestía como un lugareño y muy humildemente, y cuando las monjas lo acogieron había estado muy enfermo. Hablaba el chino con fluidez y se hacía entender bien en francés, y mi compañera de vagón me aseguró que antes de darse cuenta de la nacionalidad de las monjas se había dirigido a ellas en un inglés de acento depurado. Le dije que no era capaz de imaginar un fenómeno semejante y le tomé un poco el pelo sobre que hubiera podido detectar un acento depurado en una lengua que ella misma no conocía. Bromeamos sobre esa y otras cuestiones y terminó invitándome a visitar la misión si alguna vez me hallaba en los alrededores. Por supuesto, aquello me pareció tan poco probable como emprender el ascenso del Everest, y cuando el tren llegó a Chung-Kiang y nos despedimos con un apretón de manos, lamenté de verdad que aquel encuentro fortuito hubiese llegado a su fin. Sin embargo, resultó que al cabo de unas horas me vi de regreso en Chung-Kiang. El tren sufrió una avería a tan solo un par de kilómetros de allí y, con grandes dificultades, solo pudo llevarnos de vuelta a la estación, donde nos enteramos de que una locomotora de repuesto tardaría al menos doce horas en llegar. En los ferrocarriles chinos ocurren con frecuencia esa clase de inconvenientes. Así pues, disponía de medio día para pasarlo en Chung-Kiang, y decidí tomarle la palabra a aquella buena mujer y acercarme a visitar la misión.
»Eso hice, pues, y me dio una bienvenida cordial, si bien algo perpleja, como es natural. Supongo que una de las cosas que más le cuesta entender a un no católico es con cuánta facilidad es capaz un católico de combinar la rigidez oficial con una amplitud de miras extraoficial. ¿Tan complicado es? En fin, sea como fuere, la gente de aquella misión resultó una compañía de lo más agradable. No llevaba allí ni una hora y ya habían preparado una comida; un joven médico chino y cristiano se sentó conmigo a dar cuenta de ella y a entablar conversación en una jovial mezcla de francés e inglés. Después, él y la madre superiora me llevaron a visitar el hospital, del que se sentían muy orgullosos. Les había contado que era escritor y, como hacían gala de cierta ingenuidad, parecían inquietos ante la idea de que los metiera a todos en un libro. Íbamos pasando ante las camas mientras el médico nos explicaba cada caso. El lugar estaba impecablemente limpio y parecía que lo llevaba gente muy competente. Me había olvidado por completo del paciente del acento depurado cuando la madre superiora me lo recordó al decirme que nos acercábamos a él. Lo único que podía ver era la parte posterior de la cabeza del hombre, que por lo visto estaba dormido. Me sugirieron que me dirigiera a él en inglés, de modo que le dije: «Buenas tardes». No era muy original, pero fue lo primero que se me ocurrió. El hombre alzó la mirada de repente y respondió: «Buenas tardes».
»Era cierto: su acento era el de un hombre culto. Sin embargo no tuve tiempo de sorprenderme ante eso, porque ya lo había reconocido, pese a la barba y al hecho de que lleváramos tanto tiempo sin vernos: era Conway. Estaba convencido de que se trataba de él, y sin embargo, de haberme detenido a considerarlo, quizás habría llegado a la conclusión de que no era posible. Por suerte actué de manera impulsiva y sin darle más vueltas. Pronuncié su nombre y luego el mío y, aunque me miró sin mostrar ningún indicio claro de haberme reconocido, supe que no me equivocaba. Le noté un leve temblor en sus músculos faciales en el que ya me había fijado antes y tenía aquellos ojos que, en la facultad de Balliol, solíamos decir que eran de un azul más típico de Cambridge que de Oxford. Pero aparte de todo eso, simplemente un hombre al que uno no confundía: verlo una sola vez entrañaba reconocerlo siempre. Por supuesto, el médico y la madre superiora dieron grandes muestras de entusiasmo. Les expliqué que conocía a aquel hombre, que era inglés, y amigo mío, y que si no me reconocía solo podía ser porque había perdido por completo la memoria. Asintieron, con cara de asombro, y mantuvimos una larga reunión para hablar sobre el caso. No supieron decirme cómo Conway podía haber llegado a Chung-Kiang en semejante estado.
»En resumidas cuentas, me quedé allí dos semanas con la esperanza de inducirlo de un modo u otro a recordar cosas. No tuve éxito, aunque sí recuperó la salud física y mantuvimos muchas conversaciones. Cuando le revelé sin miramientos quién era yo y quién era él, se mostró dócil y no me lo discutió; incluso se mostraba alegre, aunque de forma algo vaga, y parecía contento de disfrutar de mi compañía. Ante mi sugerencia de que se viniera conmigo de regreso a casa, se limitó a decir que le daba igual; esa aparente falta de iniciativa personal me resultó algo perturbadora. En cuanto me fue posible, puse fecha a nuestra partida, tras haberme ganado la discreta confianza de un conocido en el consulado de Hankou y conseguir así que el pasaporte necesario y otros papeles se expidieran sin mucho alboroto. Lo cierto es que me parecía que, por el bien de Conway, era preferible mantener todo el asunto lejos de la publicidad y los titulares, y me alegra decir que eso sí lo logré. Para la prensa habría sido un caramelo, por supuesto.
»El caso es que salimos de China sin contratiempo alguno. Navegamos por el Yangtsé hasta Nankín y cogimos un tren a Shanghái; aquella misma noche zarpaba de allí un buque japonés de pasajeros con destino a San Francisco, de modo que corrimos hacia él para subir a bordo.
—Hiciste mucho por él —comenté.
Rutherford no lo negó.
—Creo que no habría llegado a esos extremos por nadie más —respondió—. Aunque el tipo tenía algo, lo había tenido siempre… cuesta explicar qué era, pero a uno le suponía un placer hacer cuanto pudiera por él.
—Sí —coincidí—, tenía un encanto especial, una especie de carisma que incluso a estas alturas me resulta agradable recordar, pese a que todavía pienso en él como un colegial con pantalones de críquet.
—Qué lástima que no lo vieras en su etapa en Oxford. Era sencillamente genial, no hay otra palabra para describirlo. Tras la guerra, la gente decía que había cambiado; yo mismo lo pensaba. Pero no puedo evitar la sensación de que, con todos sus talentos, debería haber estado haciendo cosas más importantes; todos esos cargos para Su británica Majestad no acaban de ser lo que yo considero la carrera de un gran hombre. Y Conway era un gran hombre, o debería haberlo sido. Tú y yo lo hemos conocido, y no creo que exagere si digo que es una experiencia que jamás olvidaremos. E incluso cuando Conway coincidió conmigo en medio de China, con la mente en blanco y su pasado convertido en un misterio, seguía irradiando ese extraño magnetismo, ese atractivo.
Rutherford hizo una pausa, rememorando aquellos tiempos, y luego continuó:
—Como puedes suponer, en el barco volvimos a forjar nuestra antigua amistad. Le conté cuanto sabía sobre él, y me escuchó con tanta atención que casi resultó un poco absurdo. Lo recordaba todo con claridad desde nuestra llegada a Chung-Kiang; otro punto que podría interesarte es que no había olvidado las lenguas que hablaba. Me contó, por ejemplo, que debía de haber tenido algo que ver con la India, porque era capaz de hablar el indostaní.
»En Yokohama, el barco se llenó, y entre los nuevos pasajeros figuraba Sieveking,1 el pianista, de camino hacia una gira de conciertos por Estados Unidos. Era uno de los comensales en nuestra mesa y a ratos hablaba con Conway en alemán; eso te demostrará la normalidad con la que Conway se comportaba en apariencia: aparte de la pérdida de memoria, que no resultaba evidente en el trato social habitual, no parecía haber indicios de que le ocurriera nada malo.
»Unas noches después de haber zarpado de Japón, convencieron a Sieveking para que ofreciera un concierto a bordo, y Conway y yo nos acercamos a escucharle. Tocó bien, por supuesto: algo de Brahms y de Scarlatti y un montón de piezas de Chopin. En un par de ocasiones miré de soslayo a Conway y comprobé que estaba disfrutando; me pareció muy natural, teniendo en cuenta su propio pasado musical. Concluido el programa, el espectáculo se alargó con una serie informal de bises que Sieveking ofreció de muy buen grado, en mi opinión, a un puñado de entusiastas reunidos en torno al piano. Una vez más tocó un poco de Chopin; ya sabrás que es un especialista en su obra. Finalmente abandonó el piano y se encaminó hacia la puerta, todavía seguido por sus admiradores, pero con la clara sensación de haber hecho ya suficiente por ellos. Entretanto, ocurrió algo bien curioso: Conway se sentó al teclado e interpretó una pieza rápida y alegre que no reconocí, pero que hizo volver a Sieveking para preguntar con gran acaloramiento de qué se trataba. Tras un silencio largo y un tanto extraño, Conway solo pudo responder que no lo sabía. Sieveking proclamó a voz en grito su incredulidad y se entusiasmó todavía más. Conway llevó a cabo entonces lo que pareció un tremendo esfuerzo físico y mental por recordar y, por fin, dijo que era un estudio de Chopin. No me pareció que pudiera serlo, de modo que no me sorprendió que Sieveking lo negara rotundamente. Sin embargo, la cuestión hizo que Conway se indignara de repente, y eso me sobresaltó un poco porque hasta entonces había dado muy pocas muestras de emoción ante lo que fuera.
»—Mi querido amigo —protestó Sieveking—. Conozco toda la obra existente de Chopin y puedo asegurarle que jamás compuso lo que usted acaba de tocar. Podría haberlo hecho, desde luego, porque es justo de su estilo, pero no lo hizo. Lo desafío a mostrarme la partitura en cualquiera de sus ediciones.
»Conway tardó un rato en contestar.
»—Ah, sí, ahora me acuerdo… nunca se publicó. Yo mismo solo la aprendí gracias a un conocido que había sido alumno de Chopin… Y hay otra pieza inédita que llegué a tocar gracias a él; es esta.
Rutherford me miró fijamente a los ojos antes de continuar.
—No sé si sabes de música, pero, aunque no sea así, diría que podrás imaginar la agitación de Sieveking, y la mía, cuando Conway siguió tocando. Para mí, por supuesto, aquello suponía la posibilidad fugaz y misteriosa de entrever su pasado, la primera pista que tenía, de la clase que fuera. Sieveking, como es natural, estaba absorto en el problema musical, muy desconcertante de por sí, como te lo parecerá cuando te recuerde que Chopin murió en 1849.
»El incidente entero resultó tan incomprensible, en cierto sentido, que tal vez debería añadir que hubo al menos una docena de testigos, incluido un profesor universitario californiano de renombre. Sin duda, es fácil decir que la explicación de Conway era cronológicamente imposible, o casi; pero seguía sin haber explicación para la música en sí, porque si no era lo que Conway decía, ¿qué era entonces? Sieveking me aseguró que, si se llegaran a publicar esas piezas, no tardarían ni seis meses en figurar en el repertorio de cualquier virtuoso. Aunque se trate de una exageración, el comentario viene a ilustrar la opinión que le merecieron a Sieveking. En aquel momento, por mucho que debatimos la cuestión, no fuimos capaces de concluir nada, porque Conway insistía en su historia, y como empezaba a parecer fatigado, yo no deseaba otra cosa que arrancarlo del grupo y llevarlo a acostarse. El último episodio giró en torno a unas grabaciones en gramófono: Sieveking dijo que se ocuparía de organizarlo todo en cuanto llegara a América, y Conway le prometió que interpretaría las piezas ante el micrófono. No dejo de pensar que supuso una tremenda lástima, desde cualquier punto de vista, que no fuera capaz de cumplir con su palabra.
Rutherford echó un vistazo a su reloj y me recalcó que tendría tiempo de sobra para llegar a mi tren, puesto que ya se acercaba al final de su historia.
—Porque resulta que aquella noche, después del recital, Conway recuperó la memoria. Ambos nos habíamos ido a la cama y yo yacía aún despierto cuando entró en mi camarote a contármelo. Su rostro lucía entonces lo que solo puedo describir como una expresión de abrumadora tristeza, una suerte de tristeza universal, si sabes a qué me refiero… era algo remoto o impersonal, una Wehmut o un Weltschmerz, o como sea que lo llamen los alemanes. Dijo que podía rememorarlo todo, que las cosas habían empezado a acudir a su pensamiento durante la interpretación de Sieveking, aunque solo a retazos al principio. Se sentó durante largo rato en el borde de mi cama y lo dejé tomarse su tiempo para que encontrara la forma de contármelo. Le dije que me alegraba de que hubiese recobrado la memoria, pero que lo lamentaba si ya estaba deseando no haberlo hecho. Alzó la vista entonces y me obsequió con lo que siempre he considerado un cumplido maravilloso: «Gracias a Dios, Rutherford, que eres capaz de imaginar cosas». Al cabo de un rato, me vestí y lo convencí de hacer otro tanto, y salimos a pasear por la cubierta. Hacía una noche tranquila, estrellada y muy cálida, y el mar se veía pálido y casi pegajoso, como leche condensada. De no haber sido por la vibración de los motores, podríamos haber estado recorriendo un paseo marítimo. Dejé que Conway llevara la voz cantante, sin hacerle preguntas al principio. Empezó a hablar más o menos al amanecer y, para cuando hubo acabado, ya era media mañana y lucía un sol ardiente. Y al decir «acabado» no me refiero a que no tuviera nada más que añadir tras aquella primera confesión, puesto que durante las siguientes veinticuatro horas llenó un buen número de lagunas importantes. Se sentía muy desdichado y habría sido incapaz de dormir, de modo que seguimos hablando casi sin cesar. El barco debía llegar a Honolulu más o menos a medianoche. Aquella velada tomamos unas copas en mi camarote; salió de allí en torno a las diez, y jamás volví a verlo.
—No querrás decir que… —Me vino a la cabeza la imagen de un suicidio pausado y cauteloso que había presenciado en cierta ocasión en el vapor correo de Holyhead a Kingstown.
Rutherford se echó a reír.
—Ay, Dios, no, qué va… No era esa clase de hombre. Sencillamente logró zafarse de mí. Desembarcar le debió resultar bastante fácil, sin duda, pero tuvo que costarle lo suyo evitar que lo localizara la gente que mandé en su busca, como por supuesto tuve que hacer. Más tarde me enteré de que se las había apañado para subir a bordo de un barco bananero que zarpaba en dirección sur hacia las Fiji.
—¿Cómo conseguiste averiguar eso?
—Pues de forma bien sencilla: me escribió él mismo tres meses más tarde, desde Bangkok, incluyendo un cheque de caja para pagar los gastos que me había ocasionado. Me daba las gracias y decía que gozaba de buena salud. También contaba que estaba a punto de emprender un largo viaje, hacia el noroeste. Nada más.
—¿Qué quería decir con eso?
—Sí, es bastante impreciso, ¿verdad? Hay un montón de sitios que deben quedar al noroeste de Bangkok; incluso Berlín, ya puestos.
Rutherford hizo una pausa y llenó mi vaso y el suyo. Había sido una historia bastante curiosa, o, al menos, él la había hecho sonar así; no supe muy bien si era lo uno o lo otro. La parte de la música, pese a resultar desconcertante, no me interesaba tanto como la del misterio de la llegada de Conway al hospital de la misión china, y así se lo comenté. Rutherford contestó que, de hecho, eran partes del mismo problema.
—Bueno, ¿y cómo llegó a Chung-Kiang? —quise saber—. Supongo que aquella noche en el barco te lo contaría todo al respecto, ¿no?
—Algo me contó, sí, y sería ridículo por mi parte, tras haberte revelado tanto, mostrarme reservado con el resto. Pero es una historia bastante larga, para empezar, y no me daría tiempo ni a resumírtela antes de tu marcha hacia la estación; además, resulta que hay una manera más conveniente. Me da un poco de apuro desvelar los trucos de mi deshonrosa vocación, pero la pura verdad es que el relato de Conway, cuando le di vueltas más tarde, me atrajo enormemente. Había empezado tomando simples notas tras nuestras conversaciones en el barco, para no olvidarme de los detalles; más adelante, cuando ciertos aspectos del asunto empezaron a fascinarme, tuve ganas de hacer más: de ensamblar una única narración con aquellos fragmentos escritos. Con eso no pretendo decir que inventara o alterase nada. Disponía de material de sobra con lo que él me iba contando: era buen orador y tenía un talento natural para transmitir un ambiente. Y supongo que me daba la sensación de que empezaba a entender al hombre en sí. —Fue hasta un maletín y sacó de él un fajo de hojas mecanografiadas—. Bueno, pues aquí la tienes, y puedes sacar las conclusiones que quieras.
—Supongo que con eso quieres decir que no esperas que me la crea, ¿no?
—Oh, en absoluto te advertiría de nada tan definitivo. Pero, debo decir que, si en efecto te la crees, será por la famosa razón de Tertuliano… ¿la recuerdas?: quia impossible est. Quizás no sea tan mal argumento. En todo caso, hazme saber qué te parece.
Me llevé el manuscrito y leí la mayor parte en el expreso de Ostende. Pretendía devolverlo junto con una larga carta a mi llegada a Inglaterra, pero hubo ciertos retrasos y, antes de que pudiera ponerlo en el correo, me llegó una breve nota de Rutherford en la que me comunicaba que emprendía de nuevo sus andanzas y que pasaría algunos meses sin tener una dirección fija. Partía hacia Cachemira, según decía, y de allí se dirigiría «hacia el este». No me sorprendió.
UNO
Durante aquella tercera semana de mayo la situación en Baskul había empeorado mucho y, el día 20, según lo dispuesto desde Peshawar, llegaron una serie de aparatos de las Fuerzas Aéreas para evacuar a los residentes blancos. En total eran unas ochenta personas, y la mayoría de ellas cruzaron a salvo las montañas a bordo de aviones para el transporte de tropas. También se utilizaron varias aeronaves, entre ellas una cedida por el maharajá de Chandrapur. En esta última, sobre las diez de la mañana, embarcaron cuatro pasajeros: la señorita Roberta Brinklow, de la misión oriental; Henry D. Barnard, ciudadano estadounidense; Hugh Conway, cónsul de Su Majestad; y el capitán Charles Mallinson, vicecónsul de Su Majestad.
Esos nombres son los que aparecerían más tarde en los periódicos de la India y Reino Unido.
Conway tenía treinta y siete años. Llevaba dos en Baskul, en un puesto que, en ese momento, a la luz de los acontecimientos, podía considerarse una apuesta constante al caballo perdedor. Una etapa de su vida llegaba a su fin: al cabo de unas semanas, o quizás tras unos meses de permiso en Inglaterra, lo enviarían a algún otro lugar. Tokio o Teherán, Manila o Mascate; la gente de su profesión nunca sabía qué le esperaba. Llevaba diez años en el cuerpo consular, tiempo suficiente para hacerse una idea tan aproximada de sus propias posibilidades como solía tenerla de las de otros. Sabía que las guindas del pastel no iban destinadas a él; pero le suponía un genuino consuelo, y no solo por una cuestión de quiero y no puedo, la reflexión de que no le iba el dulce y las guindas le resultaban empalagosas. Prefería los empleos menos formales y más pintorescos disponibles, y como a menudo no eran los mejores, sin duda a otros les había parecido que jugaba mal sus cartas. En realidad, si se trataba de satisfacer sus propios gustos, tenía la sensación de haberlas jugado bastante bien; había tenido una década variada y moderadamente agradable.
Era un hombre alto, de piel muy bronceada, con cabello castaño y corto y ojos azul pizarra. Su aspecto solía ser severo y taciturno hasta que se reía, y aunque no pasaba a menudo, entonces parecía un crío. Tenía un leve tic nervioso junto al ojo izquierdo que en general se le notaba cuando trabajaba mucho o bebía demasiado, y como la víspera de la evacuación había pasado día y noche empaquetando cosas y destruyendo documentos, el tic era muy visible cuando subió a bordo. Estaba agotado y se sentía muy satisfecho por haber conseguido volver en el lujoso aparato del maharajá en lugar de en uno de los abarrotados aviones de transporte de tropas. Se arrellanó con abandono en el asiento reclinable mientras el avión se elevaba. Era de esos hombres que, acostumbrados a una vida de grandes dificultades, esperan pequeñas comodidades a modo de compensación. Sería capaz de soportar alegremente los rigores del camino a Samarcanda, pero de Londres a París se hubiera gastado hasta la última libra en el lujoso tren de la Flecha de Oro.
Cuando ya llevaban más de una hora de vuelo, Mallinson dijo que el piloto parecía haberse desviado del rumbo. Sentado justo delante, Mallinson era un joven de veintitantos años, de mejillas sonrosadas, inteligente sin llegar a intelectual, que daba muestra de las limitaciones de un internado privado, pero también de sus excelencias. El hecho de haber suspendido un examen había sido la causa principal de que lo mandaran a Baskul, donde ya llevaba seis meses con Conway y a este había llegado a caerle bien.
Pero a Conway no le apetecía hacer el esfuerzo que requiere mantener una conversación a bordo de un avión. Soñoliento, abrió los ojos y respondió que era de suponer que el piloto sabía lo que hacía, fuera cual fuese el rumbo que llevaban.
Media hora más tarde, cuando se estaba quedando dormido, arrullado por el cansancio y el zumbido del motor, Mallinson volvió a molestarlo.
—Oye, Conway, ¿no era Fenner quien pilotaba el avión?
—¿Y no lo es?
—El tipo ha girado la cabeza hace un momento y juraría que no es él.
—Es difícil saberlo, a través de ese panel de vidrio.
—Reconocería la cara de Fenner en cualquier parte.
—Bueno, pues será otra persona. No veo que importe mucho.
—Pero Fenner me aseguró que él llevaría este aparato.
—Pues habrán cambiado de opinión y le habrán dado uno de los otros.
—Bueno, ¿y quién es este hombre, entonces?
—Mi querido muchacho, ¿cómo voy a saberlo? No creerás que he memorizado la cara de cada capitán de las Fuerzas Aéreas, ¿verdad?
—Yo conozco a muchos, por cierto, pero a este tipo no lo reconozco.
—Entonces debe de pertenecer a la minoría a la que no conoces. —Conway sonrió y añadió—: Muy pronto, cuando lleguemos a Peshawar, podrás entablar contacto con él y pedirle que te lo cuente todo sobre sí mismo.