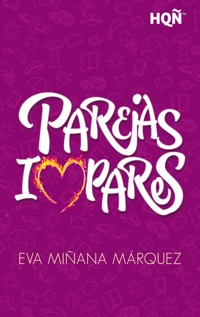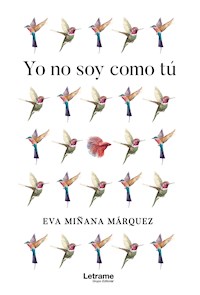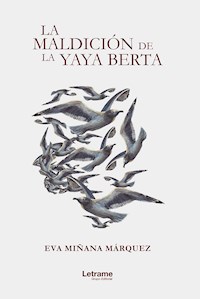5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El humor, cuando vence, ilumina, porque la risa brilla Amelia, viuda y con los hijos ya mayores y lejos, traspasa el negocio familiar, alquila la casa y se marcha rumbo a un mar que añora. A mitad de camino se cruza con Marisol, una mujer con un pasado oscuro, pero capaz de llenar el presente de luz. Días después, instaladas en Canesba, conocen a Tim y a Ramiro. Entre los cuatro aparecen y se mezclan las ganas de explorar y de sentir, entre risas y conversaciones que embellecen el paso del tiempo. Pero, de súbito, el hallazgo de un cadáver en el lugar más inesperado quiebra su armonía y los enfrenta. Los sentimientos se transforman. ¿Quién era ese hombre? ¿Lo ha matado uno de ellos? ¿Cómo salir airosos de semejante lío? ¿Cómo librarse de un muerto? La situación les plantea un gran dilema: avanzar juntos y repartirse el peso de la culpa o regresar cada uno a su soledad para que el silencio sepulte lo ocurrido y los proteja, pero... ¿y si hay más muertes? A fin de cuentas, la vida es como el mar: imposible predecir su comportamiento. Cada ola influye, ya sea con la suavidad de una lágrima o con la furia de un llanto descontrolado, dejando siempre a su paso el rastro efímero de sus huellas de sal. Una novela repleta de nostalgia, amistad, romance y suspense, con una buena dosis de humor negro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Huellas de sal
© 2025 Eva Miñana Márquez
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
ISBN: 9788410641440
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
1. Ya se verá
2. Cuando el amor duele
3. Silencio interrumpido
4. Dejarse llevar
5. La adaptación
6. La confesión de un sueño
7. Saudade
8. El vecino
9. El mercado de las coincidencias
10. Curiosidad
11. Marisol
12. Ramiro
13. Amelia
14. Tim
15. Reto superado
16. Un amanecer distinto
17. Una idea equivocada
18. La torpeza de lo bello
19. Felicidad quebrada
20. Delito compartido
21. Hombre al agua
22. Escondidita como siempre
23. Una idea de muerte
24. Cambio de planes
25. El valor de cada detalle
26. Tensión al límite
27. La noche más larga
28. Rutina rota
29. Desatando cabos
30. Quedarse, regresar a casa o marcharse a otro lugar
31. Vía libre
32. En ruta
33. El hostal
34. Villapenosa
35. Una pista que seguir
36. Visto y no visto
37. Ven conmigo
38. Premio a la resistencia
39. Regalos, anécdotas y una llamada
40. Media vida en la sombra
41. Te lo juro
42. Parikia
43. La felicidad está hecha de espuma
44. Sí es lo que parece
45. Aromas
46. Sandrine
47. ¿Y tú que harás?
Nota final y agradecimientos
Otros libros de la autora
Para Daniel, mi hermano.
Por aquel primer universo, compartido en momentos distintos, que tanto nos une.
Por llenar de amor, humor y color mi vida entera.
1 Ya se verá
Vivimos una vez, pero caben muchas veces en una vida. Fracciones de tiempo que destacan y guardamos o que olvidamos cuando pasan desapercibidas como cualquier peatón al cruzar una calle concurrida. Las que se quedan instalan un sensor, sin apenas dejar cicatriz, para poder regresar cuando haga falta. Ahí están, adormecidas. Aguardando la señal que las reviva. Un sabor, una imagen, un olor… El olor marca bien lo vivido; como el fuego marca la carne sellando lo jugoso dentro. Y basta un segundo para regresar allí donde estuvimos y volver a vivir la emoción, la sensación; el sentimiento.
Olor a espuma de mar que se cuela entre las rocas, con su crepitar inconfundible al retirarse. Olor a tormenta, a vacaciones, a miedo, a pétalos impregnados de rocío, a hojas caídas y pisadas… Para Amelia era cerrar los ojos y sentir la esencia de la resina adherida a las piñas del camino. Las recogía junto a Sebastián y abrían los piñones a golpe de piedra para comérselos allí mismo. Tan ricos. Las manos quedaban teñidas de bosque y les costaba quitar aquel barniz de los dedos. Se va con aceite de oliva. Ella lo sabía.
Valoraba los momentos según las fragancias. Adoraba el instante de acostarse cuando tocaban sábanas limpias. Le gustaba entrar en casa y ser recibida con la promesa de un guiso de los que derrochan cariño y, entre sus preferidos, el olor de un libro muy leído al pasar las páginas. Casi imbatible.
Es fácil viajar por la ruta del olfato y difícil olvidar lo que evocan las esencias. Una cosa implica dejarse llevar; la otra, no poder escapar.
Sus hijos se marcharon al terminar el Bachillerato. Primero Matías a San Francisco y, un año después, Samanta a Roma. Sebastián y Amelia se quedaron solos en casa y recuperaron el ruido que solían hacer antes de tenerlos. El sonido estéreo de pareja. Claro que los echaban de menos, y mucho, pero les gustó recobrar el protagonismo; centrar la mirada en aquel universo menor habitado por dos.
Hicieron planes: recorrer Italia en coche y, de paso, visitar a Samanta; conocer alguna isla lejana y también hacer con calma la famosa Ruta 66 para encontrarse en algún punto con Matías.
Sebastián murió antes de hacer las maletas. No hubo tiempo para él. Para él se detuvo; sin embargo, cayó sobre Amelia con el peso de un futuro demasiado abierto.
Olor a él. Imborrable. Penetrante hasta ocupar demasiado. Sebastián se marchó, pero su aroma se quedó en la memoria de Amelia. Y fue una carga emotiva excesiva para una nariz experta como la suya.
Aguantó dos años sola en casa, pero ni las canas, ni las arrugas ni los dolores mienten. Y las lágrimas que echan de menos a un ser tan querido pueden anegar el alma, y la humedad puede traspasar la ilusión y llenarla de manchas. O se quedaba y se consumía, o se largaba y vivía.
El trabajo de madre estaba hecho y lo hizo más que bien. El nido quedó vacío y Amelia sentía un ardor insoportable en la espalda, en la parte dorsal. A sus cincuenta y cinco años, viuda y con la vida de sus hijos proyectada tan lejos, recordó que tenía alas. Tocó hacer lo que hace el águila: se despojó de lo antiguo y le dolió. Esperó, recuperó fuerzas y apostó por vivir.
Traspasó la perfumería por un buen dinero y alquiló la finca; el refugio compartido. Regaló, donó y vendió muchas cosas. Cosas que llenaban su hogar, pero que ya no alcanzaban a llenarla a ella. Se sentía hueca. Quizá rota.
Antes de salir, se concedió el capricho de dejar una huella en el perchero de la entrada: su bata de estar por casa. La lila y suave de tan gastada. Con aquellos bolsillos grandotes donde almacenaba los pequeños olvidos de la familia que encontraba a su paso y que, después, colocaba con ternura en su sitio para que nadie echara nada en falta. Le dolió dejar de necesitarla.
—¿Estás segura de lo que haces? —le preguntó Maite, su hermana, a través del manos libres del coche. Siempre tan oportuna.
—Lo estoy —respondió Amelia sin emoción.
—Pero ¿por qué no te quedas? Es que no te entiendo.
—Porque no puedo vivir más tiempo en casa. Todo sigue oliendo a Seb. Ya lo hemos discutido. Basta, por favor. Así no me ayudas.
—¿Y qué dicen Matías y Samanta? ¿Lo ven bien? ¿Y tus amigos? Aquí está tu vida. ¿Por qué huyes de esta manera?
Aquella última pregunta le tocó la moral. Maite hablaba, mezclando mil temas como de costumbre, y Amelia se alejaba cada vez más de esa voz y del lugar en el que había sido feliz durante más de dos décadas. Un chalet precioso que al morir Sebastián aumentó de tamaño y que, en aquel instante, empequeñecía a través del retrovisor.
—Por cierto, ¿has visto qué caro está todo? —continuó su hermana—. Han vuelto a subir los precios. Ya verás la gasolina. El otro día…
—No huyo —la interrumpió—. Deja de decir y de pensar que huyo porque no es cierto.
—¿Cómo?
—Que no es una huida, Maite. Salgo a buscarme. Antes me buscaban ellos y aunque yo no estuviera sabían encontrarme. Sobre todo, Seb. Me descubría en una nota en la nevera para que no se olvidara de comprar leche, en un aviso para vaciar el lavaplatos, en las cruces del calendario para recordarle el día que le tocaba fisio o en unos calcetines nuevos con estampados divertidos sobre la cama. Estos detalles demuestran que existes y es muy triste que, de repente, nadie te busque, que nadie te encuentre y, lo peor, que nadie agradezca que siempre estás aunque no estés. Siento que me estoy perdiendo y es imperdonable.
—No dramatices, venga —le dijo Maite—. Siempre lo llevas todo al límite. Tienes la vida resuelta, puedes hacer lo que te dé la gana y estás estupenda de salud. Puedes permitirte dejar el trabajo. ¿Qué más quieres? No es para tanto. Escúchame.
—Escúchame tú: mi vida es para mucho. Y he decidido vivirla.
—Vívela aquí. ¿Cuántas viudas conocemos?, o divorciadas, que viene a ser lo mismo, y se quedan. Nadie se va.
—No es lo mismo una muerte que una separación —dijo Amelia, aburrida ya de la cantinela de su hermana—. Y si se quedan es porque no tienen recursos o valor para largarse, o porque adoran vivir donde están.
—¿Y a ti no te gusta tu casa? —le preguntó Maite—. Un chalet con jardín, piscina y pista de tenis en plena naturaleza.
—Quiero ver el mar —dijo Amelia—. Añoro el mar.
—Pues alquila un apartamento en la costa y ve los fines de semana o en vacaciones. No te alejes de tu entorno. De mí. No renuncies a lo conocido.
—No te enteras de nada. No es renunciar, es a-cep-tar que tengo que vivir. Duele, ¿sabes? Duele hacerlo sola; ese no era el plan. Y ya sé que en cualquier plan pueden surgir imprevistos porque la vida es algo inesperado, pero yo no estaba preparada para algo así. —Amelia no apartaba los ojos de la carretera y la imagen le resultaba intrigante. Era como adentrarse en la boca del metro. Con el valor que le echamos al día a día de manera inconsciente—. Mira, Maite —continuó—, como decía Seb: «A todos nos llega el momento jazz».
—Te doy un mes —soltó Maite con un tonito que a su hermana le dio mucha rabia y que le recordó aquella puñalada a traición—. Después volverás. Y te arrepentirás de haber vaciado tu hogar.
—¿No ves que necesito cambiar la decoración que me rodea? Solo es eso. Y no sufras tanto, que el contrato de alquiler que he firmado es de un año. Y guardé lo que considero importante en la cabaña bajo llave. Me reservé ese espacio, tranquila.
—Tonterías, niña. Estás cargada hasta arriba de tonterías y eso es lo que te aplasta las ganas de luchar por lo que es tuyo. Prefieres mirar hacia otro lado.
—¿Sabes qué pasa? —siguió Amelia—. Que te fastidia no ser tú la que se larga. Podrías hacerlo, pero nunca lo harás. Tienes criterio y poder suficiente para arreglar tu futuro, pero en lugar de hacer eso, te dedicas a chinchar a los demás clavando uña en las heridas tiernas; donde supuran los remordimientos, el miedo y la pena. Y esta vez no te va a funcionar.
—Un mes, Amelia —sentenció Maite.
—Ya se verá.
Al cortar la llamada sonó Rain de Dana Glover y Amelia subió el volumen para no escuchar nada más. Solo aquella lluvia musical junto a su promesa interior de llegar al mar.
2 Cuando el amor duele
Los instintos son armas. Ayudan a superarnos día a día y a prepararnos para morir, pero, a veces, la experiencia y los conocimientos adquiridos enmascaran esos reflejos naturales y quedamos indefensos. Perdemos capacidad de acción y aceptación y el entendimiento nos convierte en el animal que más sufre. Quizá por eso, algunos acumulamos tantas cosas a lo largo de nuestra existencia. Creamos una fortaleza de banalidades a nuestro alrededor y vivimos arropados bajo un manto falso de protección.
«Según las estadísticas: un mes», le dijo el doctor a Amelia aquel día tan horrible. Un mes como el que le acababa de dar Maite para regresar con la batalla perdida. Le dolió mucho que aquel desconocido con bata blanca le soltara esa información. Era la respuesta a una pregunta que ella no llegó a formular. Se la dio sin habérsela pedido. El médico se marchó y siguió con su trabajo y con su vida y ella tuvo que apañárselas con la suya, viendo cómo se agotaba la de Sebastián. Aquel doctor puso en marcha un cronómetro espeluznante sin botón alguno para pausarlo. Desgarró el manto protector de Amelia por la costura central y la lanzó indefensa al rincón más frío de la sala de espera, sin otra opción que esperar.
Tardó días en decírselo a sus hijos. Los dos volvieron enseguida a casa.
—¿Papá lo sabe? —preguntó Matías. Le asustaba que su padre sufriera.
—Está sedado y ya no se despertará —le dijo su madre para tranquilizarlo. Para ellos, en aquel momento, la inconsciencia fue un alivio.
—¿Llegó a saberlo? —preguntó Samanta.
—No —respondió su madre—. Se desmayó sin más, llamé a urgencias y lo trajeron a este hospital. Le hicieron un montón de pruebas y se acabó. Lo que tiene estaba allí desde hacía demasiado, escondido y callado, y no ha dado la cara hasta saberse vencedor, el muy cobarde.
Pudieron despedirse de él, pero él no se despidió de ellos. Y la sensación que les quedó fue la de dejar algo sin acabar. Sebastián se marchó sin terminar el proyecto que tanto le gustaba. Se fue sin la revancha prometida después de la última derrota al pádel contra su amigo Enrique. Sin cancelar la visita al otorrino por los silbidos que escuchaba al acostarse: «Molestos como tu hermana con sus porqués», le decía a Amelia para hacerla reír e imitaba a su cuñada con una mueca afín a la locura. Sebastián murió con la vida a medias; sin embargo, el mundo siguió entero sin él al mismo ritmo. Y a ella le dolía amarlo tanto, porque no sabía cómo dejar de hacerlo; no sabía que eso no hay ni que intentarlo. Que el amor muchas veces duele porque se adhiere tan adentro que al desprenderse, aunque solo sea un pedacito, hiere. Y lo que hay que hacer es aprender a quererse mucho a uno mismo para sanar, y no vivir palpando heridas a ciegas para darse de bruces cada día contra el vacío de la ausencia; allí donde falta el aire, donde nada fluye; porque este tipo de dolor es lento y áspero y se atasca.
Amelia se aplicó en recordar lo bueno. Agradeció lo vivido y compartido. Completó los álbumes de fotos que llevaban siglos empezados y ordenar el pasado la ayudó a ubicar el presente. Vio que quedaban fotos por hacer, porque aún quedaba vida por vivir.
Matías y Samanta regresaron a sus estudios.
—¿Seguro que no quieres que me quede? —le preguntó Samanta después del funeral. Después de aquellos aplausos que por fin entendió Amelia. Siempre lo había considerado algo de muy mal gusto, pero resulta que es la única peineta que se le puede hacer a la muerte: aplaudir el recorrido de una vida—. Puedo estudiar aquí —propuso su hija, sincera.
—Ni hablar —contestó Amelia—. No hay que desperdiciar las buenas oportunidades. Papá no lo habría consentido.
—¿Y yo? —preguntó Matías. Amelia sabía que él no se habría quedado y que lo preguntó una vez escuchada la respuesta que le dio a su hermana. Le entraron ganas de hacerle la broma y decirle que sí, que necesitaba que él se quedara con ella, pero le pareció una crueldad soberbia en aquel momento y no lo hizo. Fue entonces, ante aquella posible gracia inoportuna, cuando se dio cuenta de que lograría remontar. El sentido del humor fue lo que la unió a Sebastián. Y aquello supuso un destello fugaz que le indicó que seguía activo; aletargado bajo la anestesia del duelo, pero tenía pulso. Había esperanza. Sintió que permanecía sujeta a la vida a pesar de la muerte. En estado marcescente; a la espera de un cambio milagroso que la ayudara a florecer de nuevo. Y pocos milagros surten tanto efecto como el humor que, a golpe de carcajada, arrincona la tristeza al fondo, donde casi no hay luz. El humor, cuando vence, ilumina, porque la risa brilla.
3 Silencio interrumpido
El navegador le marcó cuatro horas y media de ruta. Su destino respondía a una potente necesidad por revivir paisajes. Le parecía contradictorio: por un lado, se alejaba de su hogar para distanciarse de los recuerdos de aquellos que no estaban y, por otro, ansiaba regresar al confort de un espacio que había sido compartido con las mismas personas de manera ocasional. Algo tendrán en común la memoria y la ilusión, que invitan a sacudirnos de encima cualquier pereza y logran que recorramos tan largas distancias. Quizá la nostalgia genera adicción, quién sabe… Ella solo deseaba volver allí donde pasó algunos veranos de su niñez. Ya lo hicieron cuando sus hijos tuvieron la misma edad que ella tuvo y fueron las mejores vacaciones en familia. Pensó que podría usar aquel escenario conocido, sin raíces retorcidas, como plataforma para apoyarse y tomar impulso. En aquel lugar no vivió ni una amargura. Recordaba que allí el tiempo corría ligero, como la brisa al atardecer. Lo justo para dar movimiento al cabello sin llegar a enredarlo.
Sabía que lo que había perdido era imposible de recuperar y no tenía ni idea de que aquella parte de ella que tanto echaba de menos permanecía en su sitio. No la sentía porque aguardaba callada con las emociones hacia dentro. La pena la confundía y la rutina se convirtió en un escudo de doble cara. En un laberinto de muros altos que en cierto modo la protegía, pero del que le costaba salir. Por eso decidió romperla. Sin rutina se pierde la costumbre y sin costumbre se gana libertad. Y lo más importante: decidió superar sus miedos. Si algo le enseñó la muerte al llevarse a Sebastián, fue que nunca hay que darle la espalda. Es depredadora y no pierde la oportunidad de atacar por detrás. Hay que vivir de frente.
Descubrió también que la soledad se llena de silencio, pero que el silencio nunca está vacío. Está hasta arriba de aquello que el ruido oculta. Y la ausencia de sonido agudiza la atención e incrementa las sensaciones, y Amelia necesitaba aprender a sentir lo que habitaba en su interior. Por eso hizo parte del trayecto sin música; para escuchar a ratitos sus pensamientos. Hasta que paró a repostar y preguntó dónde comer. Y fue allí, en aquel restaurante recomendado, donde la conoció a ella.
—Arrastras una manga —le dijo una mujer. Las dos esperaban en la entrada del local a ser atendidas. Amelia la miró y después miró hacia abajo. Su rebeca rozaba el suelo como si fuese la extensión física de su ánimo, como la cola de un animal.
—Gracias —dijo Amelia, y dobló la prenda.
—Hola, ¿qué tal? ¿Tienen reserva? —les preguntó un camarero, tan acelerado que parecía que se estuviera haciendo pis.
—No —contestaron ambas a la vez.
—Tendrán que esperar —dijo el camarero. La escena fue muy rápida. En aquel momento salió una pareja—. Mira qué bien —continuó el hombre—. Ha quedado una mesita libre para dos. ¿Me acompañan? —preguntó después de colocarse dos menús plastificados bajo la axila.
—Por mí no hay problema —dijo la mujer desconocida. Amelia se encogió de hombros y asintió. El camarero las guio hasta la mesa, entregó un menú a cada una y se marchó a paso ligero.
—¿Comerás de pie? —preguntó la mujer al verla parada, tiesa y agarrotada.
—Es que nunca he comido con alguien que no conozco —dijo al fin—. Es raro.
—Lo raro siempre resulta interesante.
Amelia se sentó y sintió cierto alivio.
—Soy Marisol —dijo la mujer desconocida para dejar de serlo.
—Amelia.
—Como la famosa aviadora que un día desapareció.
—Sí —sonrió—, como Amelia Earhart, pero yo no tengo avión.
—Tu cochazo lo parece.
Aquel comentario hizo que Amelia se pusiera en guardia. Significaba que aquella mujer la había estado observando antes de entrar.
—Es de segunda mano —mintió Amelia para restarle valor al coche.
—Pues tiene la matrícula más nueva que he visto. Me fijo mucho en las matrículas. Me gusta formar palabras con las letras.
Amelia había comprado el coche con parte del dinero del traspaso de la perfumería y después de vender el Audi de Sebastián y su Toyota. No tenía ni un mes. «El próximo, un Range Rover», decía su marido, y fue el último deseo de él que cumplió. Lo hizo por Sebastián. Bueno, por él y por ella. Siempre le habían gustado los coches grandes y sentirse segura.
—Me salió muy bien de precio —volvió a mentir sin saber por qué.
—Qué bien. Yo no tengo ni el carnet —dijo Marisol—. Y ahora me arrepiento.
—Nunca es tarde —dijo Amelia tirando de frases manidas. Su compañera de mesa sonrió y atacó.
—No tienes pinta de viajar por trabajo ni de ser de las que se van de vacaciones solas. ¿Huyes o buscas? —preguntó directa. Amelia guardó silencio unos segundos para calibrar la importancia que podría tener su respuesta, aunque tenía bien claro cuál era.
—Busco —respondió—. ¿Y tú?
—Las dos cosas. —Marisol echó un vistazo rápido al menú y después la miró a ella—. ¿Y qué te ha empujado a la gran búsqueda: curiosidad, una muerte, una separación o un despido?
—Una muerte —dijo Amelia. Sintió un pinchazo en la nuca—. ¿Y a ti?
—Una separación.
—¿Saben lo que quieren? —las interrumpió el camarero atareado. Marisol pidió y Amelia se limitó a pedir lo mismo. No había tenido tiempo de leer el menú. El hombre se marchó.
—¿Hijos? —preguntó Marisol.
—Dos. Mayores y lejos —contestó Amelia. El interrogatorio no la incomodaba, al contrario. Le pareció un juego—. ¿Y tú?
—No. Lo intentamos muchas veces, pero no funcionó. De eso no me arrepiento.
Marisol tenía la edad de Amelia, un buen currículum como esteticista y unas cuantas cicatrices invisibles para no olvidar nunca a dónde no debía regresar. No entró en detalles, pero las pausas que hacía, para no contar demasiado, delataban sufrimiento. Dio a entender que cuidar de la piel de los demás le había salvado la suya. Había ahorrado durante años, mes a mes, una parte de su sueldo más la suma de propinas. Paciencia y constancia. Tenacidad de mente soñadora y alma voladora. En eso se parecían las dos.
—¿Vives en este pueblo? —preguntó Amelia.
—Llevo seis meses aquí, pero este no es mi lugar. Antes estuve casi un año en otro sitio. La verdad es que siento que no encajo en ninguna parte. No sé…, después de comer me iré. Esta es mi despedida.
—¿Y a dónde irás? ¿Cómo te mueves si no conduces?
—En autobús, tren, caminando… —se rio Marisol—. Podría ir a la capital y subirme a un avión, pero eso me obligaría a volar hasta el final de ruta y prefiero un medio de transporte del que poder bajar, si me apetece, antes de llegar al destino que estaba programado.
—¿No te da miedo viajar sola y sin un plan?
—Nunca me ha asustado la soledad y ahora ya no me asustan los cambios —dijo Marisol—. Se acabó tener miedo; casi me mata. Lo odio. Por culpa del miedo lo pierdes todo y no ganas nada.
—Yo también he apostado por el cambio —dijo Amelia con cierto orgullo de mujer valiente—. Necesitaba irme de casa. Romper con la rutina impuesta. Salir de allí para continuar en otro lugar. Pero no es una huida, como ya te he dicho. ¿Sabes qué es también? Otra de las opciones que me dabas: curiosidad.
—Es un acierto —dijo Marisol—. Lo presiento.
Amelia sonrió. Fue una sonrisa de satisfacción; un abrazo interno para sí misma. Una palmadita en la espalda.
Una mujer se acercó a ellas, decidida y con una sonrisa exagerada:
—¡Marisol, cariño! —exclamó. Iba acompañada de un hombre y dos niñas pequeñas—. Me dijo Almudena que dejas el salón y te marchas lejos.
—Sí —respondió ella—. Toca cambiar de aires.
—Si allá donde vas soplan mejor que aquí, haces bien —dijo la mujer—. Echaré en falta tus manos, te lo aseguro, pero me alegro de que tengas un proyecto nuevo. Aquí está todo medio muerto.
Marisol se levantó y se dieron dos besos. Las niñas reclamaron su atención y Marisol se agachó para abrazarlas.
—Cuidad de mamá, ¿eh?, que yo ya no podré hacerlo —les dijo. Ambas asintieron y la familia se marchó después de desearle buena suerte.
Aquel breve encuentro hizo que Amelia viera a Marisol como alguien querido en ese pueblo; confirmó la información recibida sobre su historia más reciente y la desconfianza a lo desconocido menguó. Recordó las palabras de Marisol y vio que tenía razón: lo raro resultó ser interesante y, desde aquel momento, el hielo que sentía que la cubría empezó a fundirse para dar paso al inicio del aprendizaje más duro y extraordinario que existe: renacer.
4 Dejarse llevar
—Yo voy hacia el mar —dijo Amelia cuando les sirvieron los cafés, con los ojos empañados de emoción y el alma un poco arrugada—. Si quieres puedes viajar conmigo y cuando sientas que has llegado adonde esperas llegar, te quedas y yo sigo con mi ruta.
No era lo que tenía planeado ni lo que más deseaba en aquel momento. Fue algo inaudito en ella, como si una fuerza ajena y misteriosa la hubiese empujado a saltar al vacío. Sintió que aquello formaba parte de la improvisación que estaba dispuesta a llevar a cabo y se guio por lo que solía decirle Sebastián cuando la veía angustiada: «Déjate llevar». Y eso hizo.
Cada una pagó lo suyo. Marisol aceptó el ofrecimiento de viajar juntas y le dijo a Amelia que tenía que pasar por la estación de autobuses para recoger su equipaje de consigna.
—Todavía huele a nuevo —dijo la mujer al subirse al coche.
—Lo es —admitió Amelia para limpiar su conciencia. Arrancó e iniciaron la marcha—. ¿No te resulta curioso el tema de los olores? —Marisol negó en silencio—. A mí me fascina. Me licencié en Química y después estudié varios años en Francia, en una escuela de perfumería y cosmética muy reconocida. Allí conocí a Seb. Fueron tiempos de felicidad explosiva. Chocamos de narices, nunca mejor dicho, y estalló la vida. —Se esforzó en retener la emoción—. Al acabar los estudios regresamos a España, nos casamos y abrimos una perfumería. Juntos creamos una fragancia, ¿sabes?, pero nunca la llegamos a vender.
—¿Por qué no?
—No lo sé. Era algo tan nuestro, tan personal, que supongo que no quisimos compartirlo. Después llegaron los niños y buscamos refugio en la naturaleza. Nos mudamos a unos veinte kilómetros de la tienda. Alejados del bullicio y del tufo a urbe.
—Mi mejor amiga no tiene olfato —contó Marisol—. Es increíble ir a comer con ella. Apenas aprecia los sabores y cualquier alimento le da igual.
—¡Qué horror! Yo no sabría vivir sin poder oler.
—Sí que sabrías. ¿Acaso te imaginabas el resto de tu vida sin tu marido? —La pregunta le sentó como una bofetada—. Tarde o temprano aprendes y te adaptas a lo que sea. Y de ahí, de esa dichosa adaptación, que muchas veces no es más que pasar por el tubo, llegan algunas de las decepciones más grandes. Está bien adaptarse, entiéndeme, pero siempre a partir de una nueva versión de ti misma. Como un móvil —se rio—. Si no te actualizas cuando toca, los errores afloran y de ahí directa a los problemas de conexión. Un buen ajuste debe implicar renovación. De lo contrario… estás perdida.
Amelia nunca imaginó que debería vivir el resto de su vida sin Sebastián y una parte de ella temió que fuera cierto aquello que acaba de decir Marisol. ¿Y si lograba adaptarse del todo a estar sin él? Su otra parte era justo lo que deseaba y aquel mar de contradicciones rompió contra ella por dentro con bravura.
—Y tanto tiempo fuera… —dijo Amelia para escapar de sus pensamientos—, ¿no echas de menos a tu amiga?
—Mucho —contestó—. Pero no podía pedirle que me acompañara y yo no puedo regresar. Ella tiene que vivir allí donde está con su familia. Y tampoco podemos mantener contacto de ningún tipo porque ambas sabemos que la bestia sería capaz de cualquier cosa para encontrarme. Si él tiene la certeza de que ella no sabe nada, las dos estamos a salvo. ¿Sabes qué hago? —dijo Marisol—. Me creé un perfil con otro nombre en Instagram y cotilleo en la cuenta de su marido, que es pública. Sin seguirlo, claro. Y allí él sube fotos de muchas cosas: celebraciones, vacaciones y todo eso, y así me entero de su vida sin que nadie se dé cuenta y comparto su alegría. —Marisol sacó su monedero del bolso y le mostró una foto que tenía guardada—: Tienen una hija que es una hermosura y yo soy su madrina. Mírala. —Amelia pegó un volantazo—. ¡Cuidado! —exclamó Marisol y guardó la foto para otro momento. Le habló entonces de su infancia y adolescencia. Se recordaba feliz; como una exploradora de emociones que siempre sintió atracción por lo bello—. Lo que más me gustaba hacer de pequeña —le dijo— era recortar imágenes de famosas de las revistas de chismes y moda que leía mi madre. Después estudiaba muy bien el tipo de maquillaje que llevaban, la forma de sus cejas y los peinados. Todas lucían una piel maravillosa y me hice una promesa: montar mi propio centro de estética. Todavía no lo he conseguido, pero lo haré. Soy muy buena; te lo digo en confianza, no para presumir.
La piel de Marisol era tersa y sin manchas; tan solo una pequeña cicatriz en una ceja. Se adivinaba su edad por la forma del cuerpo y la curvatura de su espalda, pero el cutis, la parte visible de su escote y el cabello eran los de una mujer más joven.
Amelia sospechó entonces que bajo esa piel hermosa, escondidas tras un caparazón elástico de tres capas, Marisol ocultaba marcas feas de decepción. Las pisadas de alguien que le vendió la palabra «amor» sin nada dentro. Intentó averiguar y Marisol le recitó parte de lo sufrido, muy resumido, sin mostrar sentimientos; igual que un niño que se ha aprendido de memoria la lección y la suelta cuando se la piden. Pero a Amelia le impactó. Aquello no cabía en un cuerpo y aquel dolor silenciado despertó su compasión. Comprendió el motivo por el que Marisol buscaba y huía. Ambas cosas a la vez. Y empezó a admirarla.
Le resultó extraño, pero esa inesperada compañía la hizo sentir bien. Era como la almohada perfecta que se adapta a la postura ideal para leer un buen libro. No invadía; recibía, escuchaba y mostraba empatía con las emociones ajenas.
—A mí también me apetece ver el mar —dijo Marisol y suspiró agarrada al bolso—. Tengo ganas de instalarme en un lugar que refleje la luz que le llega. Igual te acompaño hasta el final. ¿Te importa?
—En absoluto. Nada nos compromete. Hasta donde tú quieras.
El viaje se hizo corto. La conversación amenizó el trayecto y Amelia logró evadir recuerdos a ratos. A veces, las diferencias unen: mientras que Amelia salió a buscarse, Marisol se encontró un día y escapó para no perderse. Ambas arrastraban un velo de tristeza. Lo de una era reflejo de añoranza, de haber perdido algo muy querido. Lo de la otra parecía la respuesta al pretender con mucha intensidad algo que jamás había tenido.
Llegaron a la costa. Fue pasar el letrero que anunciaba la entrada a Canesba y Amelia bajó la ventanilla para aspirar el olor a mar con todas sus fuerzas. La emoción empañó sus ojos. Dudó, por un momento, si aquello había sido buena idea. Recordó entonces la sentencia de su hermana, apretó los dientes y giró hacia el paseo marítimo con decisión.
Aparcó y dejó el recelo y la chaqueta de entretiempo en el coche, junto al equipaje. La temperatura era ideal y supo que había acertado al elegir aquel día de finales de mayo; no para volver a empezar, sino para poder continuar.
—¿Y ahora qué? —preguntó Marisol.
—No lo sé. Caminemos un rato. Mira el mar qué bonito está —dijo Amelia con la mirada hipnotizada—. Tenía pensado alojarme en un hotel hasta encontrar el lugar perfecto, pero no hice ninguna reserva. Quería llegar y explorar. ¿Tú qué piensas hacer?
Marisol se encogió de hombros. Sonrió y aceptó el paseo. Tras media hora de caminata se sentaron a tomar una cerveza en un chiringuito a pie de playa. Marisol curioseó a través de una aplicación turística la disponibilidad de alojamiento de la zona. Encontró un apartamento a muy buen precio. La ubicación era estupenda y las valoraciones no lo dejaban en mal lugar.
—Fíjate en esto —dijo al mostrar la pantalla de su móvil—. ¿Qué te parece? ¿Compartimos? —sugirió—. Tiene dos habitaciones y pone con vistas al mar. Está a dos minutos a pie de aquí. Podemos reservar para una semana y ya cada una se encarga después de buscar lo que le convenga.
Amelia se lo pensó, pero sintió que era demasiado. A fin de cuentas no conocía de nada a esa mujer y declinó la oferta.
—Prefiero estar sola —confesó.
—Yo soy medio soledad, porque no conozco tu pasado y no invado, solo estoy. Pero lo entiendo, no te preocupes —dijo Marisol a la vez que recuperaba el móvil—. Ningún problema. ¿Sabes qué? Creo que lo voy a reservar para mí.
—Toma nota de mi número, anda —dijo Amelia—. Podemos quedar algún día.
—Genial. —Marisol añadió el número a sus contactos y le hizo una perdida a Amelia, para que también le quedase registrado su número a ella.
Así surgió aquella amistad; sellada frente al Mediterráneo. Archivada en la memoria de Amelia con olor a salitre y espuma de cerveza. Una combinación que suele gustar.
5 La adaptación
La primera noche fue la peor. Amelia se sintió perdida, muy sola y desubicada. Aquello no eran vacaciones, tampoco un regreso al hogar. Aquello era explorar con la ilusión de dar con algo nuevo dentro de un mundo ya conocido. Era como tener hambre y no saber de qué. En realidad, tampoco se trataba de encontrarse, sino de reinventarse. A veces, más que perdidos, estamos obsoletos. Anclados a algo o a alguien. Hay que dejar que la vida fluya, pero sujetos al timón. Porque siempre queda algo que aprender. Si dejas de hacerlo, si no aprendes, entonces corres el riesgo de entrar en fase de caducidad y te quedas con la etiqueta incierta y sospechosa de «preferiblemente antes de…». ¿Antes de qué? ¿De terminar los estudios?, ¿de cambiar de trabajo?, ¿de casarte?, ¿de tener hijos?, ¿de decidir no tenerlos?, ¿de separarte?, ¿de jubilarte?, ¿de morirte? Hay que aprender para poder decidir a tiempo. De ahí lo de no soltar el timón.
A la mañana siguiente, se puso enseguida a buscar un apartamento. Asociaba la estancia en el hotel a vacaciones compartidas y le resultaba deprimente e innecesario aquel mimo aséptico por una habitación privada.
Aprovechó el momento del desayuno incluido para investigar y, tras varias horas de navegación virtual, encontró un piso que encajaba con lo que buscaba. Quizá algo grande para ella sola, pero prefería disponer de espacio por si la estancia se alargaba y, también, porque no lograba desprenderse del formato familiar que aún amueblaba su mente.
Llamó y quedó con los de la inmobiliaria. Dos meses de fianza, otro para la agencia y el mes de junio por adelantado. El alquiler incluía una plaza de aparcamiento y un trastero. El piso estaba decorado con gusto. Muy luminoso. Una finca nueva con una terraza fabulosa con vistas al puerto. Le gustó aquella imagen con tantos barcos juntos, ordenados, mecidos en reposo sobre un agua en calma. Listos para deslizarse de nuevo hacia la aventura. Se sintió barco, tal vez velero, con el mástil de la mayor señalando al cielo, igual que el estudiante que levanta el brazo convencido de tener la respuesta y desea ser el elegido. Sintió que estaba preparada para iniciar otra experiencia y la confianza en el presente le insufló el valor que necesitaba para no regresar a casa.
Unos días después, ya bien instalada en el apartamento, recibió una llamada de Marisol.
—¿Cómo vas? —le preguntó su nueva amiga.
—Bien. He encontrado un pisito la mar de mono.
—¡Estupendo! —se alegró Marisol—. Me quedé un pelín preocupada, pero ya veo que controlas.
—Gracias. Estoy bien, de verdad. Y tú, ¿qué tal?
—Encantada de la vida. He repartido currículums por todos los centros de estética, salones de belleza y peluquerías con servicio de maquillaje y, oye, este lugar es precioso. ¿Siempre veraneaste aquí de pequeña?
—Hasta que mi hermana debutó con prurito del nadador.
—¿Qué es eso?
—Un sarpullido por una reacción alérgica mientras nadas. Es raro que ocurra en agua salada, pero a ella le pasó y mis padres cambiaron playa por monte. Yo tendría doce años.
—Pues qué fastidio —dijo Marisol.
—Mi hermana siempre fastidia.
—Escúchame, ¿quedamos mañana y nos enseñamos los apartamentos? ¿Quieres que comamos juntas?
La energía de Marisol resultaba contagiosa. Hizo que Amelia llenase los pulmones de aire. Supuso esa bocanada forzada que, por fin, logra ocupar todo el espacio disponible bajo las costillas y te deja con la tranquilidad, tan buscada, de satisfacción.
Quedaron en el piso de Marisol, a diez minutos a pie del de Amelia.
Al día siguiente, al llegar, Amelia se dio cuenta de que no tenía nada que ver con el suyo. El edificio era antiguo y no tenía ascensor. La escalera era estrecha y las paredes se desconchaban.
—No se parece mucho a las fotos que me enseñaste —dijo Amelia con decepción—. Menos mal que decidí no compartir —se burló.
—Bueeeno, tampoco está tan mal. Y es muy barato —se defendió Marisol—. En cuanto le ponga cuatro detalles para decorarlo a mi gusto, cambiará. Ya lo verás. Y la ubicación es genial.
—Sí, eso sí. Lástima que solo se vea el mar desde la ventana minúscula del baño.
—Algo es algo. El anuncio decía con vistas al mar, pero no desde dónde —se rio Marisol.
Amelia le entregó un paquete que guardaba en el bolso, iba envuelto en papel de regalo. Resultó ser un marco de fotos de madera blanca con el detalle azul de una ola de mar en una esquina.
—¡Me encanta! —exclamó Marisol—. Yo no te he comprado nada —se disculpó.
—No tienes que hacerlo. Lo vi, me hizo gracia y lo compré.