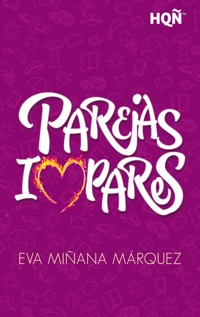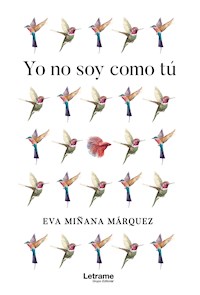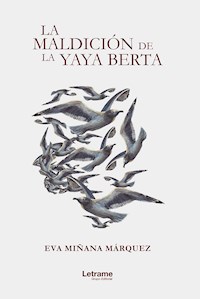
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Berta acepta el traslado a una residencia al ver cómo los recuerdos de sus 88 años empiezan a desaparecer de manera imparable. Allí conocerá a Rosita, una mujer con una energía extraordinaria y un pasado difícil de olvidar. Ese primer día, tras escuchar la noticia de una posible ruptura conyugal dentro de su círculo, Berta advierte que existe una terrible maldición que persigue a las mujeres de su familia: una separación vaticina una muerte. Desde ese momento, Berta, su hija, su nieta y su bisnieta, acompañadas de Rosita y Malena, la mejor amiga de toda una vida, se unirán para dar con la razón de semejante amenaza con la imprudente inocencia de no reparar en el riesgo que entraña conocer la verdad. El verdadero reto de Berta consistirá en hacer realidad un último deseo antes de olvidarlo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Eva Miñana Márquez
Diseño de edición: Letrame Editorial.
ilustrador: Daniel Miñana Márquez
Composición de portada: Diana Mármol Romero
ISBN: 978-84-18344-75-6
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
Para mi tribu.
A la memoria y al olvido:
huella y estela del vivir.
1Sensación de abandono
Llega un momento en el que todo cambia porque todo se va. Cambian los cuerpos, las mentes, las ilusiones y la percepción de los recuerdos; algunos desaparecen y otros son alterados de tal manera que modifican, poco o mucho, lo que de verdad sucedió. Se empieza a olvidar lo soñado y se sueña con lo vivido.
El alma queda invadida por la mayor impotencia jamás sentida y observa tras los cristales cómo se marcha la vida. Se agota, de sonrisa a lágrima, la reserva de esperanza por hacer todo aquello que quedó pendiente, así como la energía por retener lo que sí fue. Lo que duró, lo que tan solo con el legado del recuerdo, en los demás, permanecerá en el instante preciso de la gran pérdida. Decepción para algunos y satisfacción para otros.
Con los años, se aprecia más cercano ese desconocido apeadero en el que desde el momento en que se nace se obtiene plaza sin necesidad de reserva previa. Allí donde nadie entiende de súplicas ni de sobornos; una última cita que admite cambios por demora, gracias al avance científico y al innato instinto humano por sobrevivir, pero imposible de cancelar. Y tal vez pueda parecer injusto que con tanto cambio no varíe la meta de llegada, pero no lo hará. Seguirá siempre allí, esperando. Generación tras generación. No importa la posición que se ocupe al cruzarla. Carece de mérito entrar triunfante el primero o abatido el último. O debería ser al revés: abatido el primero y triunfante elúltimo. Da igual, al cruzar esa línea se acabó. Se va la vida y llega ella. Invencible y eterna.
Teoría, mucha poesía y años de práctica. La vida adiestra, pero cuesta aprender porque hay mucho que aceptar y solo unos pocos alumnos privilegiados logran hacerlo bien. Sin miedo, con resignación y con total complacencia al terminar lo que empezó con la primera inhalación de aire, con ese breve llanto acompañado de temblor.
Por eso les resultó tan difícil aceptar que el tiempo les obligase a llevarla allí, no en contra de su voluntad, pero sí con tristeza al tener que claudicar por considerar inviable cualquier otro remedio. Sabían que sería el paso previo a su partida, pero había llegado el momento; se tenía que hacer y lo harían juntos, como la gran mayoría de las decisiones de esa familia.
La yaya Berta era una mujer con carácter. Viuda desde los setenta y seis y sola desde entonces. Sí, vivía sola en su casa, pero contaba con el apoyo y el continuo ir y venir de todos ellos. A los ochenta empezó a perderse; su mente decidió aminorar esa capacidad extraordinaria que tenía para almacenar información y, tan pronto esta entraba, parte de ella se escapaba por algún lugar abierto o mal cerrado sin quedarse demasiado tiempo retenida y cada vez costaba más que participara del presente con la pretensión de planificar un futuro cercano.
Insistían en generarle nuevos recuerdos, memorias frescas, con la humilde intención de regalarle un atisbo de actualidad al que poder aferrarse y evitar que se marchara del todo y para siempre, pero ese espacio destinado a tal fin parecía estar ya colmado y su insistencia no hacía más que desbordarlo.
Curiosamente, afloraban en su cabeza momentos de la infancia, de su adolescencia e incluso algunos de su madurez, pero ya era difícil que alcanzase a clasificar, entre ellos, todos los acontecimientos más recientes. Se salvaban muy pocas de las tareas o conversaciones del día anterior, y su mirada así lo reflejaba. Por suerte, conservaba prácticamente intacta la facultad de identificación familiar y solo alguna vez confundía parentescos o nombres. Siempre, siempre lograba saber con certeza que ellos eran su familia, o como solía llamarlos: su tribu.
Sus ojos se perdían en algún lugar que los demás no eran capaces de apreciar y, si bien a veces parecían regresar, lo hacían a ratos, después se alejaban de nuevo para rondar tranquilamente por donde solo ella sabía estar. Esos bonitos ojos verdes que fueron menguando con los años pero que nunca dejaron de brillar y que, con el tiempo, se habían vuelto más húmedos.
Ágata estaba equivocada al creer que de tanto llorar en la vida a uno se le acabarían secando los ojos; al menos no ocurrió de este modo con la yaya Berta. A los ochenta y ocho años ella seguía llorando y, a decir verdad, cada vez con más frecuencia.
—Yo paso de ir —dijo Dania—. Eso lo deberías hacer tú, que eres su nieta, y la yaya Tina, que es su hija. Yo, como bisnieta, quedo libre de esta obligación.
—Porque lo digas tú —le recriminó Ágata.
Le indignaba sobremanera esa actitud despegada, como si por tener trece años pudiera desvincularse a su antojo de los asuntos familiares.
—¡Mamá! —se quejó Dania—. ¿No ves que le dará aún más pena si nos ve a todos allí, juntitos, como si fuésemos de vacaciones y después nos marchamos y la abandonamos? En una habitación, en ese lugar horrible que huele fatal.
—Irás, y ese lugar no es horrible —le dijo su madre seriamente—. Es una buena residencia y no huele fatal, aquel día olía a medicamentos, pero yo he estado más veces y te aseguro que huele bien. Bueno, bien… huele a… no huele a nada.
—Huele a viejo pocho —dijo la niña con cara de asco—. Y la yaya Berta, que tiene un superolfato, os va a mandar a todos a la porra en cuanto llegue.
Ya estaba siendo suficientemente doloroso todo aquello, como para que Dania lo complicara un poquito más. Por suerte, llamaron a la puerta. Era Malena, su madrina, la mejor amiga de Ágata, compañera de toda una vida.
—¿Dónde está la yaya Berta? —preguntó con energía y buen humor. Llevaba un vestido rojo chillón y un bolso de charol amarillo que competía con el brillo de sus alborotados rizos. El antídoto personificado contra la depresión.
—Papá ha ido a buscarla a su casa —le contestó Dania de mala gana.
—¿Y ya habrá sabido prepararse la maleta ella sola con lo necesario? —le preguntó a Ágata.
—Mi madre y yo lo organizamos todo hace unos días —le explicó—. Sus cosas ya están en la residencia.
—Bien —dijo Malena aprobando esa iniciativa—,y… ¿le habéis dicho adónde vamos hoy y que se quedará allí?
—No exactamente —contestó Ágata.
—No te has atrevido —añadió su hija.
—¡Basta! —gritó con la intención de callar a la dichosa niña antes de que sacara a pasear su enfado libremente—. Se lo diremos sobre la marcha. En cuanto lleguemos allí y se instale. Hoy pasaremos todo el día con ella y lo entenderá. Aceptó la propuesta cuando se la hicimos y ella misma firmó la solicitud. Estoy convencida de que sabrá ver que es la mejor opción para todos. Está perdiendo facultades, pero tu bisabuela no tiene ni un pelo de tonta.
Sonó el móvil de Ágata y era su marido avisando de que ya estaba abajo esperando con los padres de ella y la yaya Berta.
—¿Iremos todos juntos en el coche de papá? —preguntó Dania.
—Claro, así quepo yo también —le respondió Malena—. No hay nada como un siete plazas para estas ocasiones.
—No sé cómo puedes tener ganas de acompañarnos en algo así —refunfuñó Dania—. Es un rollo, Mali, no me digas que no.
—Es un momento importante, difícil para todos, pero sobre todo para tu abuela y para tu madre —le contestó Malena—. Me he pasado más de media vida en vuestra casa; la yaya Berta es también mi yaya. Yo no tuve la suerte de conocer a ninguno de mis abuelos y ella me adoptó como nieta. Me trató siempre como a una más de vuestra tribu: mismos privilegios y mismos castigos —concluyó guiñando un ojo.
—Mucho rollo os traéis con los cariños y los amores de yayas y nietas, hijas y toda la mandanga, pero ninguna acepta el reto de alojar en su casa a la yaya Berta —soltó Dania con crueldad.
—¿De verdad piensas que no hemosestudiado esa posibilidad? —le preguntó rápidamente Malena antes de que Ágata saltara encendida—. Todos nos ofrecimos en un principio a acogerla en nuestracasa, pero tu bisabuela necesita cuidados especiales. Viviendo con nosotros no estaría tan bien atendida y debería quedarse sola durante horas mientras estamos trabajando. No podemos permitirnos una persona que cuide de ella constantemente, día y noche. Sacrificando sus ahorros, su pensión, nuestras aportaciones… Aun así, no estaríamos tranquilos y ella tampoco estaría bien. Nunca ha querido gente extraña en su casa.
Dania calló. Tal vez convencida por las palabras de Malena o quizá porque vio como su madre se secaba las lágrimas disimuladamente.
Ágata apagó las luces, salieron las tres al rellano y cerró la puerta con llave. Entraron en el ascensor y se retocó un poco frente al espejo.
—Este bolso amarillo es horroroso, ¿de dónde lo has sacado? —le preguntó a Malena.
—Es nuevo. Me encanta. Cabe mi casa entera aquí dentro y, no te lo vas a creer, me ha costado diez euros. Increíble, ¿verdad? —le preguntó entusiasmada.
—Lo increíble es que no te detengan saliendo así a la calle. Mírate, pareces un semáforo —le contestó Ágata con ánimo de picarla y cambiar por completo la tensión que se había generado en casa. Dania se rio y la abrazó.
—Lo siento, mami.
—Gracias, cariño —le tomó una mano y se la besó.
El Volvo de Eduardo estaba aparcado en doble fila esperándolas. La yaya Berta de copiloto, tan menudita que apenas se veía.
—¡Hola! Ya estamos aquí —dijo Malena al subir al coche.
—¡Qué alegría! —exclamó la yaya Berta—. Todos juntos de viaje. Hacía tiempo que no nos íbamos de vacaciones. ¡Qué bien!
Dania miró a su madre con una mueca que expresaba su preocupación ante lo que se avecinaba, pero no dijo nada. Se acoplaron las tres y emprendieron la marcha hacia la residencia La Gaviota, ubicada en Castelldefels, a unos 20 km de casa.
Les pareció la mejor opción después de visitar al menos una decena de residencias. Quedaba más alejada que las del centro de Barcelona, pero gozaba de mucho más espacio, un jardín bien cuidado con un lago artificial y vistas al mar.
Gracias a una pequeña subvención concedida, a la pensión de viudedad y al futuro alquiler de su piso, Berta podía permitirse una habitación compartida con baño. Las instalaciones eran modernas y, cuando Ágata y Valentina fueron para tramitar el ingreso, vieron a mucho personal atendiendo a los residentes. Les gustó y habían leído además muy buenas críticas a través de internet.
Hacía un día precioso, pronto terminaría la primavera y estrenarían un nuevo verano. La mejor época para dar ese paso, sin frío ni cielos grises que pudiesen entristecer el alma, sin la amenaza de las obligadas celebraciones familiares tan frecuentes en invierno, celebraciones que despiertan emociones dormidas y que avivan las brasas de la melancolía.
Eduardo aparcó justo delante de La Gaviota: una casa grande, libre a los cuatro vientos, pintada de blanco con detalles color teja. Bajaron todos del coche y se quedaron en silencio observando el lugar, guardando celosamente los sentimientos que todo aquello les producía. Excepto la más ilusionada: la yaya Berta.
—No he estado nunca aquí. Es bonito —dijo complacida y Ágata se alegró. Al menos la primera impresión había sido buena.
A través de la verja se apreciaban parte del jardín y del porche que daban a la entrada principal.
Nada más entrar, los recibió Matilde del Valle, la directora del centro. Una mujer corpulenta, entrada en la cincuentena, con una voz poderosa y de sonrisa fácil.
—Señora Berta, sea bienvenida. ¿Cómo se encuentra hoy? Ya verá qué bien estará aquí con nosotros. No le faltará diversión. Síganme, por favor —les pidió animada.
Subieron a la segunda planta y los guio hasta la habitación 25, la nueva guarida de la yaya Berta. Curioso número en esa familia, pues Berta fue madre a esa edad. La misma con la que su hija Valentina tuvo a Ágata y Dania nació justo el día que su madre cumplió los veinticinco un 25 de septiembre.
—Vaya, la señora Rosita no está —dijo Matilde del Valle—. Debe de estar en el gimnasio, no falla ni un día. ¿Qué le parece su cuarto, señora Berta? —le preguntó a la yaya.
—Es muy bonito y tiene mucha luz, pero huele raro. ¿No oléis algo raro, como a rancio? —les preguntó.
—No. Yo no huelo nada —dijo Juan, su yerno. Estaban todos metidos en la habitación, ellos siete más la directora, callados y con una sonrisa forzada que intentaba disimular lo evidente.
—¡Veamos las vistas! —exclamó Malena cambiando de tema. Los apartó para hacerse paso y descorrió las cortinas. Salieron todos a la terraza entre pequeños empujones. Al fondo, muy al fondo, se veía el mar. Tan solo había que ignorar la visión de la autovía y la de los bloques de apartamentos aglutinados frente a ella. Saltando esa primera imagen, se quedaba el mar compartiendo escenario con el cielo azul de ese sábado de principios de junio.
—Esta es la llave de su armario —dijo Matilde del Valle entregándosela a Ágata y regresó a la habitación—. Sus cositas ya están dentro bien dispuestas. Debo informarles de que no está permitido guardar comida en los armarios. Obsequios tipo bombones, galletas u otro tipo de alimentos deberán ponerlos en este aparador, a la vista —dijo señalando un mueble con puertas de cristal y sin cerradura—. No queremos bichos ni cosas caducadas que puedan provocar malas digestiones, ¿verdad, señora Berta?
—Toma, bonita —dijo la yaya Berta entregando un billete de cinco euros recién sacado de su monedero a Matilde del Valle—. Para que te tomes algo cuando salgas del trabajo. Eres muy simpática.
—No, señora Berta, no debe darme nada —se afanó en decir la directora mientras rechazaba el dinero y retrocedía marcha atrás hacia la puerta.
Se despidió ruborizada ofreciéndoles un poco de intimidad para que la yaya se instalara y pudiesen hablar con ella. Quedaron en verse en su despacho antes de salir a comer.
—Aquí no cabremos todos para dormir —dijo Berta al ver solo dos camas.
—Bueno —se adelantó Eduardo antes de que nadie dijera nada—, Dania y yo nos vamos al jardín. Me han dicho que en el lago hay peces y tortugas, si quieres pedimos un poco de pan y les damos de comer. ¿Te apetece? —le preguntó a su hija.
—Tengo trece años, papá. Pero si te hace ilusión te acompaño y miro cómo das tú de comer a las tortugas —le respondió Dania con cara de aburrimiento.
—Yo me apunto —dijo Malena.
—Y yo —dijo Juan, oliéndose que se acercaba el momento de hablar seriamente con su suegra. Se quedaron Valentina y Ágata con ella.
La puerta de la terraza había quedado abierta y la corriente de aire empujaba la cortina de alegre estampado floral hacia dentro, alcanzando la espalda de Valentina.
—Cierro un poco —dijo, mientras se peleaba con la cortina intentando encontrar tras ella la puerta corredera—. Se está bien aquí, mamá, no hace calor.
Finalmente ganó la liviana batalla y logró ajustar la puerta, de modo que todo recogido y en paz.
—¿Quién se quedará conmigo? —preguntó la yaya Berta.
—La señora Rosita será tu compañera de habitación —le respondió Ágata.
—¿Quién? ¿Rosita de la floristería? ¿Ha venido? ¿No murió? —la abuela se quedó muy sorprendida y totalmente despistada. Su mirada iba de Ágata a Valentina una y otra vez a la espera de una aclaración. A partir de cierta edad hay algo que aparece como un aviso, como un toque de atención. La muerte de los de tu quinta de manera natural advierte y el recelo ante esa percepción no lo cambia nadie.
—Yaya —le dijo Ágata sentándose en la cama de la señora Rosita—, ¿te acuerdas, hace unos días, de que hablamos de la posibilidad de que fueras a vivir, al menos durante una temporada para probar, a una residencia?
—Sí —afirmó.
—Bien. Pues te han concedido una plaza en esta residencia y podrás pasar aquí el verano. Nosotros vendremos a verte todos los fines de semana.
—Y algún día entre semana también, mamá —aportó Valentina.
—Sí, algún día entre semana también —corroboró su nieta—. Si pasado el verano no te gusta estar aquí, entonces miraremos otro lugar, pero de todos los que hemos visitado, dentro de nuestras posibilidades, este es el más bonito, el más moderno y el que tiene mejor jardín.
La yaya Berta la miraba con una sonrisa y Ágata no sabía si la estaba escuchando, si entendía lo que le estaba diciendo o si se había perdido en sus pensamientos agarrada de la mano de alguna palabra que habría oído y que la habría transportado a su mundo interior.
—Este lugar no está mal —les dijo—. Si es por el dinero no os preocupéis, tengo unos ahorrillos y ya os pago yo las vacaciones a todos para estar aquí conmigo. A tu hija le gustará, hay un jardín —sugirió mostrando ilusión en su propuesta.
—No, mamá —dijo Valentina tratando de captar su atención—. Solo tú puedes quedarte. Es una residencia para la tercera edad. Estarás mejor aquí que sola en tu casa. Conocerás a otras personas y te cuidarán bien. No tendrás que hacer nada. Ni salir a comprar, ni cocinar, ni lavar… ni siquiera tendrás que hacerte la cama. Y cada día una enfermera se encargará de mirarte la tensión y se preocupará de que tomes todas las medicinas a su debido tiempo.
—¿Yo me quedo y todos vosotros os marcháis? —preguntó Berta después de que la sonrisa se borrara de su rostro.
—De momento sí. Por unos días —dijo Ágata con afán de no preocuparla.
—¿Este televisor funciona? —preguntó la yaya mirando la pantalla plana que estaba colgada en la pared entre los dos armarios roperos—. Lo digo para no perderme mi novela.
—Imagino que sí —contestó Ágata. Cogió el mando a distancia que estaba sobre la mesita de noche de la señora Rosita y encendió la tele. Funcionaba perfectamente.
—Bueno, creo que todo esto lo habíamos hablado hace tiempo. Sabía que llegaría el momento. Recuerdo que yo misma planteé esta opción para no entorpecer vuestras vidas. Pero no quiero morirme aquí —les dijo Berta muy seria—, cuando llegue mi hora quiero estar en casa.
—Venga, mamá… no digas esas cosas. Ahora estás muy bien y aquí te tratarán de maravilla. ¿Sabes cómo se llama este lugar? —le preguntó Valentina logrando despistarla.
—¿Cómo?
—La Gaviota.
La yaya Berta abrió los ojos casi por encima de sus posibilidades y la sonrisa regresó. Miró a su nieta y asintió con un gesto de aprobación.
Adoraba las gaviotas. Cuando su nieta era pequeña solía contarle cuentos inventados o adaptados de los escuchados de su abuelo, el tatarabuelo de Ágata, gran pescador y narrador de aventuras marineras en las que nunca faltaba alguna gaviota capaz de hablar, de indicar el rumbo correcto a seguir o incluso de deshacer un maleficio con el poder de sus alas. Tanto le gustaban las gaviotas que su hija Valentina nació con la silueta de una de ellas, una V abierta y curvada en sus extremos de color café con leche en el muslo izquierdo, unos cuatro o cinco dedos por encima de la rodilla. Una marca de nacimiento que a partir de entonces se sucedió en su descendencia; un deseo de libertad, de poder alzar el vuelo, aunque solo fuese de vez en cuando, aunque solo fuese de pensamiento. Berta les transmitió a través de ese tatuaje natural que se puede volar a pesar de no tener alas. Una V de valor y de victoria.
—La Gaviota… —repitió la yaya Berta—. La Gaviota. Entonces, me quedo.
Hija y nieta suspiraron liberando toda la tensión de los últimos días y se fundieron las tres en un largo y tierno abrazo.
—Gracias, mamá, por entenderlo —dijo Valentina.
—A ti también te llegará el día, ¿qué te crees? —le soltó su madre mientras trataba de escapar del achuchón.
Se rieron y apareció Malena con unos folletos y un dosier repleto de papeles.
—La directora me ha dado todo esto y dice que tenéis que rellenar algunas cosas de no sé qué preferencias en las comidas y actividades de ocio.
—Yo me voy con los chicos y Dania al jardín. Os dejo que rellenéis lo que haga falta —dijo Valentina con los ojos repletos de lágrimas.
Al marchar ella, Malena se sentó en la butaca marcada con el número 25-2 y Ágata se sentó frente a ella en la cama. La yaya Berta empezó a curiosear por todas partes; lo primero, el armario.
—¡Anda! —dijo sorprendida—. Si hay ropa mía. ¿Quién la ha colocado aquí?
—Mamá y yo vinimos la semana pasada y ya está todo bien marcado con tu nombre. Pensé que sería mejor de este modo. Algunas prendas son nuevas.
—Ya podía echar en falta algunas cosas… Tú siempre estás en todo, cariño mío —le dijo la yaya Berta a su nieta mientras le acariciaba una mejilla—. Tina seguro que no habría sido capaz de tener esta idea.
—Yaya, tu hija Valentina, mi querida madre, se ha esforzado muchísimo en buscar la mejor solución a todo este problema —le dijo intentando defenderla.
—Lo sé. Soy un problema para todos.
—No. No quería decir eso —se excusó—. Quiero decir que no pienses que ella no se preocupa por ti. Sabes que quería que fueras a su casa, pero tú misma dijiste que no. Mamá está muy mal de la espalda y empieza a necesitar ayuda. ¿Cómo os las apañaríais las dos juntas? Papá es un niño grande al que atender.
—Ya lo sé. Pero eres tú la de las grandes ideas. Estás siempre inventando. Desde bien pequeñita intentabas solucionar los dilemas de todo el mundo. No te andas con tonterías.
Se dio media vuelta y continuó revisando su armario.
Sacaba una por una las prendas que habían sido cuidadosamente guardadas y las iba depositando sobre los pies de su cama para hacer un inventario.
—Por dilema, el mío —susurró Malena.
—¿Qué problema tienes? —le preguntó Ágata.
—Voy a dejar a Fernando.
—¡Qué dices! —exclamó su amiga.
—Mal asunto —dijo la yaya Berta sin mirarlas. Ambas la observaron, pero dejaron que continuara con su labor al verla tan entretenida.
—Y ¿desde cuándo? ¿Me lo sueltas así, de repente? —se quejó Ágata.
—Llevo tiempo dándole vueltas. No sé. No lo tenía claro del todo.
—Pero ¿ha pasado algo? —preguntó—. ¿Has conocido a alguien?, ¿te ha hecho algo malo? ¿Qué ocurre?
—No puedo seguir con él —contestó—. No es que no quiera, es que no puedo. No ha pasado nada malo. No estoy con nadie ni creo que él tenga ninguna amante por ahí. Simplemente ha ocurrido algo dentro de mí que ha hecho que me plantee seriamente nuestra relación.
Malena bajó la mirada al suelo por unos instantes y continuó:
—Tengo 38 años. No tenemos hijos, porque él nunca ha querido niños y no es que me sienta estafada por ello, porque lo dejó muy claro desde el principio, pero yo sí quiero. Y me he dado cuenta de que prefiero la maternidad, aunque sea en solitario, a una vida sin descendencia con él por mucho que lo ame. Te veo a ti con Dania y… joder, Ágata, yo quiero eso. Siempre lo he querido y confiaba, tonta de mí, en que mi reloj biológico se detendría y dejaría de torturarme, pero no ha sido así. Cada vez resuena en mi interior con más fuerza y ya no puedo ignorarlo por más tiempo. Se me agota la estación de siembra.
—Si dejas a Fernando, morirá —sentenció la yaya Berta ocupada en recolocar dentro del armario todo lo que había sacado.
—Nada, yaya. Tú no te preocupes. Guarda tus cositas —le dijo Malena.
—¿Piensas que lo digo en broma? Si lo dejas, morirá —repitió la yaya.
—Todavía no lo ha dejado —contestó Ágata— y, en el caso de que lo haga, te aseguro que no morirá. Tal vez se deprima y trate de convencerla para que vuelva con él y… no sé… llorará y lo superará. El tiempo lo cura todo —dijo intentado alejar esa amenaza de muerte.
—Morirá como murió tu abuelo y como murieron todos los demás. Todos los hombres que hemos abandonado en esta familia acaban muertos. Es la maldición.
—¿Qué maldición? —preguntó Malena asustada.
—No hay ninguna maldición —aseguró Ágata—. Yaya, al yayo no lo dejaste. Se marchó él. Se suicidó.
Lo dijo sin pensar. Se le escapó. No era momento de evocar fantasmas. ¿Cómo empezar un nuevo capítulo en la vida si retrocedían de golpe tantas páginas?
Apretó los dientes esperando que aquello no se convirtiera en la apertura de la gran caja de los recuerdos tristes, de los recuerdos mal curados, porque ninguno de ellos había sido capaz de entender ni de asimilar por qué el abuelo Julio se suicidó.
—Tu abuelo no se suicidó. Lo maté yo —confesó la yaya Berta.
—¡Berta!
Se giraron las tres sobresaltadas hacia la puerta.
Allí de pie vieron a una señora mayor que con suerte alcanzaría el metro cuarenta. Llevaba el pelo muy cortito y lo tenía completamente blanco. Unas gafas con cristales muy gruesos le agrandaban exageradamente los ojos; vestía una bata azul celeste con cuadritos blancos y dos bolsillos delanteros en los que escondía sus manos, que empujaban contra la tela como si lucharan por ser liberadas. Calzaba unas zapatillas de toalla color azul marino muy abiertas por la punta para aliviar los deditos curvos por la artrosis y, ante el conjunto de semejante imagen, se les llenó el corazón de ternura, lo que apaciguó el sobresalto anterior.
—Soy Rosita, tu compañera de cuarto —dijo a modo de presentación y les regaló una sonrisa repleta de dientes postizos. Era la simpática caricatura de lo que algún día había sido.
Se acercó a la yaya y se puso de puntillas para estamparle dos besos en las mejillas. Si Berta era bajita, Rosita le llegaba por el hombro.
—¿Usted ocupa la otra cama? —preguntó la yaya Berta.
—¿Qué es eso de usted? —se quejó Rosita—. Seguro que soy más joven que tú. ¿Qué edad tienes, Berta? Yo ochenta y cinco. Hace tres que vivo en La Gaviota. Tenía otra compañera, pero se fue —sacó por fin las manos de los bolsillos y las alzó acompañadas por su mirada como si invocara al Espíritu Santo.
—Hola, yo soy su nieta. Me llamo Ágata —dijo rápidamente intentando evitar que les contara el motivo de la marcha de su antigua compañera.
—Qué guapa. ¿Y tú quién eres? —le preguntó a Malena.
—Yo soy una amiga de la familia. Mi nombre es Malena.
—Eres mucho más que amiga —aseguró Berta—. Eres de la tribu, cariño. Por eso te digo que la maldición te perseguirá a ti también.
—¿Qué maldición? —preguntó Rosita.
—Nada. No es nada —se apresuró a responder Ágata.
—¿Por qué huyes de lo evidente? —continuó la yaya Berta—. Ninguna podrá escapar. Me pasó a mí, le pasó a mi hija y ahora le ocurrirá también a Mali. Y te pasará a ti, si también tomas en el futuro esta decisión.
—Cuenta, Berta, cuenta —la animó Rosita—. Por fin algo interesante en este cementerio de elefantes. Parece mentira. Tanto viejo aquí metido, con tantas cosas que deben de tener para explicar y se lo guardan todo para llevárselo a la tumba. Aquí nadie se moja a no ser que se mee encima. Claro que muchos ya no se acuerdan de sus vidas. Qué triste es envejecer mal. Hay que hacerlo bien. Si tuviese cuarenta años menos, si pudiese regresar al pasado… anda que no cambiaría mi cuento.
Rosita se sentó en su cama, balanceando los pies sin descanso al no tocar el suelo y se quedó mirando fijamente a Berta esperando a que esta iniciara su relato.
—Yo no me casé virgen —dijo Berta como introducción a su historia.
Rosita sonrió complacida y Ágata miró a Malena, quien le sugirió silencio colocando el dedo índice sobre los labios.
—En mi época eso estaba muy mal visto —continuó la yaya—, pero yo era guapa, qué narices. Sí, tenía muchos pretendientes y me gustaba divertirme. En la juventud hay que tontear y yo tonteaba,y dejaba que me adularan. Siempre fui prudente, no quería avergonzar a mis padres ni a mis hermanos. Era la única chica de cuatro hijos y encima la pequeña. Me las tenía que arreglar bien para que no me pillaran. Quedaba con uno y con otro en las caballerizas o en el huerto o donde pudiésemos encontrarnos. No lo hacía con todos, no os vayáis a creer que era una fresca. Lo que de verdad me gustaba era escuchar los poemas y las cartas de amor que los muchachos que me rondaban me escribían y alguno de ellos se llevaba premio. Solo los que llegaron a ser mis novios.
—Yaya, ¿estás segura de lo que dices? —le preguntó Ágata antes de que avanzara en sus memorias.
—Tuve cinco novios antes de tu abuelo Julio. Él fue el sexto y el último.
—¡No veas…! —exclamó Malena dando a entender que no había perdido el tiempo—. Y eso que te casaste joven.
—A los veinticinco me casé. Embarazada de tu madre —confirmó la abuela mirando a su nieta, que abrió los ojos y la boca como un pez agonizando fuera del agua.
—Se liaría la de Dios en tu casa —dijo Rosita entusiasmada.
—Nadie lo supo. Si lo sabían, callaron y todo sucedió como algo natural. Por suerte, Valentina se retrasó y nació casi un mes después de lo previsto, y nosotros aseguramos, en cambio, que el parto se había adelantado. Antes no había tantos aparatos ni tantos estudios como ahora. La gente rezaba para que todo saliera bien; un bebé sano, sin saber si sería niño o niña. La incertidumbre hacía que el momento del alumbramiento fuese lo más esperado tras esos largos meses de gestación. ¿Cómo iban a saber con certeza el día que una salía de cuentas? Esto son inventos modernos de hoy en día que no hacen más que pretender controlarlo todo. Qué obsesión con saber.
Berta sacudió la mano en el aire como intentando alejar una espesa niebla inexistente y continuó:
—Como iba diciendo, tu abuelo y yo dijimos que Valentina nació prematura a los ocho meses. La familia se sorprendió de lo grande que fue, pero mi madre lo justificó con mi buena salud y alardeaba después de la excelente calidad de la leche de nuestra tribu. Todos quedaron convencidísimos. —Sonrió mientras asentía—. Éramos jóvenes y nos queríamos mucho, así que nadie se extrañó de que, tras nueve meses del sí quiero, naciera nuestra Valentina en un parto natural supuestamente prematuro. —Ladeó la cabeza con gesto pensativo y añadió—: Lo que no llegué a entender nunca es que no se opusieran a nuestras prisas por celebrar la boda. En cuanto le confesé a tu abuelo Julio mi primera falta, organizó el festejo a toda prisa y a las dos semanas ya estaba yo vestida de blanco entrando por la iglesia agarrada al brazo de mi padre.
—¿Y el yayo Julio sabía de tus anteriores novios? —le preguntó Ágata por curiosidad.
—Bueno... quizá sísabía de alguno que continuó rondándome una temporada. Pero pronto desaparecieron todos y nuestra vida fue solo nuestra. Poco a poco me fui enterando de que todos mis amores anteriores habían muerto. No se salvó ni uno. Y lo curioso es que fueron muriendo por orden.
—¿Cómo por orden? —preguntó Rosita.
—Fallecían respetando el orden establecido por mi abandono. El primero que murió fue el primero al que dejé, mi primer novio, y así sucesivamente —aclaró Berta.
—Eso son casualidades y más en tu época, que la gente moría joven por causas que ahora serían impensables —dijo Ágata intentando derrumbar su absurda teoría.
—Fue la maldición —insistió su abuela.
—Interesante. Muy interesante —asintió Rosita mientras se acariciaba la barbilla.
Aparecieron entonces Dania y Eduardo. El tiempo había volado y ya tenían hambre.
—¿Cuándo iremos a comer? —preguntó la niña sin ocultar las ganas de largarse de allí.
Ágata miró la hora en el despertador de Rosita, que parecía tener un altavoz instalado en su interior amplificando el tictac sin demora. Eran las dos menos cuarto.
—Ya. Vamos ya, si queréis —propuso deseosa también de escapar.
—Pues sí, vamos ya —dijo Rosita—. ¿Adónde vamos?
Se miraron todos con cara de póquer sin saber cómo esquivar a Rosita.
—¿Usted no come aquí en la residencia? —le preguntó Eduardo.
—Cada día, hijo mío. Cada santo día. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy sería un día especial? Me alegro mucho de que estés aquí, Berta. Vamos a celebrarlo. Justo en la calle de atrás hay un restaurante donde ponen buena carne. Me lo dijo Alfonso, uno de los enfermeros, el más guapo. Ese sabe de todo.
—Bueno —dijo el marido de Ágata—, pues vamos todos. Así la yaya podrá conocer mejor a su nueva compañera y, de paso, nos cuenta qué tal se está en la residencia. No me parece una mala idea.
Dicho eso, la yaya Berta y Rosita cerraron sus armarios con llave siguiendo los consejos de la entendida veterana, quien aseguraba que ocurrían cosas misteriosas y desaparecía ropa, sobre todo camisones y bragas.
Bajaron al jardín y avisaron a Valentina y a Juan, que estaban sentados en un banco de piedra lanzando miguitas de pan al lago.
Notificaron su salida y aplazaron la charla con la directora y el papeleo pendiente para la vuelta. Matilde del Valle les dio permiso para llevarse a Rosita a comer, asegurando que estaría feliz de poder salir un día sin compañía del personal de la residencia. Sin los blancos, como ella los llamaba por sus batas y sus zuecos níveos.
El restaurante recomendado resultó ser muy acogedor y Rosita tenía razón, la carne era excelente. Casi se pelearon con ella a la hora de pagar porque no aceptaba de ningún modo que la invitaran, pero Berta la convenció y Rosita lo agradeció infinitamente.
La verdad es que todos se alegraban de que la yaya Berta tuviese una compañera como ella y que no le hubiese tocado una mujer aburrida o de esas que no dejan de lamentarse. Lo único que sí pedía Ágata era que no la incitara demasiado a dar rienda suelta a su imaginación, que no la alentara a inventar para acabar ambas confundiendo realidad con ficción, mezclando recuerdos con fantasía.
La historia de Rosita les pareció muy triste. No tenía a nadie. Había sido hija única, al igual que su difunto esposo, así que no existieron para ella cuñados ni sobrinos y su marido falleció muy joven por culpa de un malintencionado cáncer de pulmón, sin haber llegado siquiera a los cuarenta.
Tal vez le quedaría algún primo lejano, desconocido hasta el momento, que podría restablecer un vínculo de parentesco, un lazo consanguíneo que habría aportado luz a sus sombras, pero Rosita no supo nunca cómo indagar en esas ramas tan rotas de su familia; quizá por eso se quedó tan chiquitina, recogida en sí misma.
Fue madre a los treinta años y ese hijo lo llenó todo de ilusiones y alegría, sentimientos quebrados al morir su marido y del todo arrebatados cuando, años más tarde, su retoño acabó casándose con una pedorra, como ella la llamaba, que le quitó todo lo que tenía, incluido el cariño que madre e hijo se profesaban antes de que apareciera en sus vidas.
No consiguió enfrentarlos, no le interesaba, pero sí los distanció. Lo suficiente para que Rosita se soltara del pilar que la sostenía, quedando indefensa y vulnerable. Pero resultó ser mucho más fuerte de lo imaginado y Rosita resistió conformándose con ver feliz a su hijo. Por desgracia, su amado hijo murió en un trágico accidente de moto a los treinta y cinco años y, a partir de ese momento, su nuera no solo no se quitó la máscara de pedorra, sino que le añadió un roñoso velo para mostrarse mejor con la verdadera maldad que tenía.
Rosita se quedó totalmente sola: sin marido, sin hijo y sin la posibilidad de llegar a ser abuela. La pedorra se las ingenió para vaciarle la cuenta bancaria. No dejaba de inventarse cosas para convencerla, poco a poco, para que le prestara dinero; un dinero que prometía ser devuelto, pero que nunca regresó al lugar del que procedía.
Primero fueron los ahorros que guardaba en casa y, después, todo lo que tenía en el banco. Se aprovechaba de la extraordinaria bondad de su suegra, que luchaba incansablemente para resurgir de esa profunda tristeza que trataba de atraparla y hurgaba allí donde más la pudiese lastimar para arrebatarle de ese modo toda su fuerza junto con las ganas de vivir y lidiar por lo que era suyo.
Un día le llevó un sobre con unos documentos que aseguraba que debía firmar urgentemente si quería salvar lo poco que le quedaba. Rosita tuvo la gran suerte de estar enferma y le pidió que se lo dejara sobre la mesa, que en cuanto pudiera levantarse lo firmaría todo, igual que había hecho otras muchas veces. La pedorra le explicó que se trataba de papeleo farragoso que no hacía falta que leyera, simplemente tenía que firmarlo en cada uno de los apartados que habían sido marcados con una cruz y, una vez estampada su rúbrica, lo podía volver a depositar en el mismo sobre que ella misma pasaría a recoger esa semana.
Cuando se encontró mejor, no lo leyó, pero antes de firmarlo se lo mostró a su vecino Armando: un hombre muy querido en su barrio que regentaba el kiosco de prensa de la esquina y que, según ella, fue su salvador. Siempre le ayudaba con las bolsas de la compra, le arreglaba los desarreglos de su casa y le regalaba revistas y pasatiempos.
En cuanto Armando leyó todos aquellos papeles, rápidamente le alertó de que aquello que iba a firmar eran unos poderes cediendo la propiedad de su piso a la pedorra, dejándola a ella en la calle con las manos vacías.
Así fue como Rosita no solo no firmó esos documentos, sino que vendió su piso con la ayuda de Armando y lo depositó todo como pago de su indefinida, aunque no infinita, estancia en La Gaviota. Ya no tendría que preocuparse nunca más por nada. Cambió de banco y domicilió su pequeña pensión en la nueva entidad, suficiente para sus gastos particulares: chocolatinas, novelas policíacas, sopas de letras y otros caprichos que de vez en cuando se concedía e incluso le sobraba para ir generando unos nuevos ahorrillos que, llegado el momento, alcanzarían para un funeral bien digno.
La pedorra desapareció y ya no volvió a saber de ella, de sus maldades ni de sus patrañas, y Rosita se instaló entonces en un nuevo mundo sin mayor amenaza que el resto de su vida. Con esa incertidumbre que empuja a tenerlo todo listo a pesar de ignorar para cuándo.
Vivía protegida, rodeada de viejitos y cuidada por el personal de la residencia, pero sin raíces capaces de procurarle el alimento esencial, ese verdadero amor que tuvo y perdió. Se mantenía en pie gracias a los buenos recuerdos y, sobre todo, gracias a su carácter positivo, a su gran habilidad para convertir en algo grande y maravilloso todo aquello en lo que se embarcaba y, cuando conoció a la yaya Berta, supo que se cumpliría su mayor deseo: volver a formar parte de una familia.
Después de comer, pasearon por los tranquilos alrededores de La Gaviota guiados por Rosita: un lugar con muchos árboles y casas unifamiliares, varios restaurantes y un supermercado donde se podía comprar casi de todo.
Descansaron en un parque frente a una pequeña iglesia. Muy cerca de allí se encontraba el puente que cruzaba en alto la autovía hasta el paseo marítimo. Rosita les comentó que, bajo petición y siempre acompañada, se podía bajar a la playa, respirar un poquito de brisa marina y volver justo para comer. Eso le gustó mucho a la yaya Berta.
Al regresar, Matilde del Valle los atendió en su despacho. Rellenaron todos los formularios necesarios y acordaron ciertas licencias con ella en cuanto a las obligaciones del comer. Berta había sido una excelente cocinera y jamás le dio pereza guisar, aunque fuese para ella sola y, por muy buenas críticas que hubiesen leído sobre los fogones de La Gaviota, se temían un suspenso garrafal ante el tan bien entrenado paladar de la yaya, así que solicitaron que al menos no le retirasen del todo la sal y, como no era diabética, que tampoco la dejaran sin dulces.
Subieron de nuevo todos juntos a la habitación y Rosita se sentó en su butaca 25-1, en primera fila, para presenciar ese abandono amargo. Ágata tal vez pensó que sería como el primer día que llevas a tu hijo a la guardería: te marchas y lo dejas allí, llorando desconsolado sin saber si volverás. Regresas a por él y observas feliz que no hay rencor ni enfado por su parte. La secuencia se repite durante un par de semanas y después, una vez entiende que siempre, siempre, siempre regresarás a por él, cesan las lágrimas y asciende un nivel en la empinada cuesta de la confianza.
Pero eso era muy diferente. Los fallos de memoria reciente no equivalían a ningún grado de ingenuidad ni de estupidez y Berta sabía perfectamente que se quedaría allí a vivir y que el tiempo de su estancia no dependería de ella ni de su familia, dependía únicamente de quién estuviese al mando de ese gran timón, el insigne capitán que gobernaba las vidas y decidía cuándo y quién debía cruzar al otro lado.
—Mañana vendré de nuevo —le dijo Ágata obligándose a no llorar.
—Aquí estaré —confirmó la yaya Berta con una sonrisa y los ojos llorosos.
—Mamá… —sollozó Valentina al abrazarla.