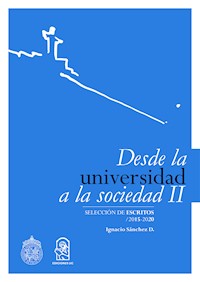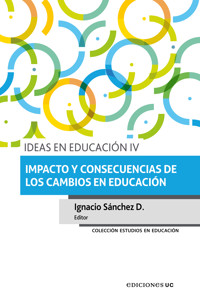
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones UC
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La educación es una prioridad de nuestras familias ya que es una palanca fundamental de transformación personal, comunitaria y también, de manera especial, de cohesión social en nuestro país. Este libro, Ideas en educación IV. Impacto y consecuencias de los cambios en educación, se orienta a actualizar los contenidos, la evolución e implementación de las leyes que se han aprobado en los últimos años en el área de la educación. Así también, busca evaluar el impacto y las consecuencias de estos cambios. Al igual que en los tres volúmenes anteriores, el objetivo ha sido formular un análisis de la realidad y aportar a la discusión con una visión crítica y constructiva. Siguiendo la línea trazada por esta serie, destacados(as) académicos(as) e investigadores(as) de la UC —de variadas facultades y unidades de la Dirección Superior de la institución— analizan y describen importantes temáticas, como son el pluralismo y la diversidad, el aseguramiento de la calidad, la realidad docente, la educación parvularia, el rol de las familias en el sistema educativo, los avances en la ley de inclusión, los desafíos de los procesos de admisión a las carreras de pedagogía, las implicancias de la inteligencia artificial en la educación escolar, nuevas área de desarrollo en la educación superior, la salud mental en la universidad, educar para un desarrollo sustentable, la internacionalización, la dimensión formativa de una Pastoral, los desafíos de la educación superior técnico-profesional, la gratuidad, el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la innovación, integridad y ética en la investigación, la interculturalidad, y el patrimonio y su salvaguardia, entre otras. Al igual que en las ediciones anteriores, el enfoque del libro se orienta a expresar las múltiples visiones académicas de esta gran variedad de temas, lo que evidencia la riqueza de contar con un cuerpo académico de diferentes disciplinas que abordan desde su mirada la educación y, asimismo, denota la diversidad, pluralismo y libertad académica de la universidad. Esto es un valor y un aporte de la UC. Esta obra busca promover el diálogo y contribuir con miradas y propuestas originales al estado actual y al desarrollo de la educación, con el objetivo de avanzar hacia una educación de calidad, más equitativa e inclusiva, innovadora y de carácter sustentable. Es la educación de futuro la que nos mueve y convoca. Es un real y significativo aporte que refleja el compromiso de la universidad con el presente y futuro de la educación de nuestro país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1126
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago, Chile
lea.uc.cl
IDEAS EN EDUCACIÓN IV.IMPACTO Y CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS EN EDUCACIÓN
Ignacio Sánchez D.
Editor
© Inscripción Nº 2024-A-10355
Derechos reservados
Octubre 2024
ISBN N° 978-956-14-3360-1ISBN digital N° 978-956-14-3361-8
Diseño: Diseño Corporativo
CIP-Pontificia Universidad Católica de Chile
Nombres: Sánchez Díaz, Ignacio, editor.
Título: Ideas en educación IV: impacto y consecuencias de los cambios en educación / Ignacio Sánchez D., editor.
Descripción: Santiago, Chile: Ediciones UC | Incluye bibliografías.
Materias: CCAB: Educación -- Chile | Educación y estado -- Chile | Educación -- Aspectos sociales -- Chile.
Clasificación: DDC 370.983 --dc23
Registro disponible en: https://buscador.bibliotecas.uc.cl/permalink/56PUC_INST/vk6o5v/alma997566247803396
La reproducción total o parcial de esta obra está prohibida por ley. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y respetar el derecho de autor.
ÍNDICE
Prólogo Ignacio Sánchez D.
PARTE IAUTONOMÍA Y CALIDAD
CAPÍTULO 1Universidad, pluralismo y diversidadMarisol Urrutia L.
CAPÍTULO 2Aseguramiento de la calidad en Chile, impulso y tensiones desde la ley 21.091Diego Durán J. / Judith Scharager G.
CAPÍTULO 3La realidad docente como un desafío para la calidad de la educaciónMacarena Kutscher C. / Shirley Redroban / Sergio Urzúa S.
PARTE IIEDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR
CAPÍTULO 4Educación Parvularia: Análisis y desafíos pendientesPamela Rodríguez A. / Jaime Balladares H.
CAPÍTULO 5Sociedad, familias y sistema educativo en el futuro de niñas, niños y adolescentes en ChileErnesto Treviño V.
CAPÍTULO 6Avances de la Ley de Inclusión a 10 años del mensaje presidencial ..Alejandro Carrasco R. / Macarena Hernández V.
CAPÍTULO 7Procesos de admisión a las carreras de pedagogía en Chile: desafíos en equidad, matrícula y selectividadVerónica Cabezas G. / Gonzalo Escalona C. / Ignacio Maldonado B.
CAPÍTULO 8Las implicancias de la inteligencia artificial para la educación escolarMagdalena Claro T. / Álvaro Salinas E.
PARTE IIIEDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO 9 Educación Superior, desafíos y nuevas áreas de desarrolloIgnacio Sánchez D.
CAPÍTULO 10La docencia que requiere la educación superior de hoyChantal Jouannet V. / María Soledad González F. / Manuel Caire E.
CAPÍTULO 11Diez años de una política de inclusión en la UC: ¿Estamos avanzando hacia donde quisiéramos?Catalina García G. / Javier Farías S. / Ricardo Rosas D.
CAPÍTULO 12Desafíos de un College en la UCRomy Hecht M.
CAPÍTULO 13Modelo de atención escalonado de salud mental estudiantil UCGonzalo Andrade V. / María Paz Jana L. / Carolina Méndez P.
CAPÍTULO 14Salud mental en la Universidad: La experiencia en la Universidad Católica durante la pandemia. Dariela Sharim K. / Claudia Araya S.
CAPÍTULO 15Educación para el desarrollo sustentableFrancisco Meza D. / Maryon Urbina B. / Francisco Urquiza G.
CAPÍTULO 16Hacia una cultura de la internacionalización: construcción de una estrategia transversal .. Lilian Ferrer L. / Ana María Sepúlveda S. / Nicole Saffie G.
CAPÍTULO 17Internacionalización de la Educación Superior: UNA Perspectiva Latinoamericana EN Innovación DE la Movilidad y Formación GlobalLilian Ferrer L. / Maribel Flórez / Cristián Díaz C.
CAPÍTULO 18La Pastoral en la dimensión formativa de la Universidad: Una aproximación desde la Pontificia Universidad Católica de ChileÁngela Parra M. / Pbro. Tomás Scherz T. / Pbro. Jorge Merino R.
CAPÍTULO 19Caracterización y Desafíos de la Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP) en Chile.Patricio Donoso I. / Carlos Díaz V.
CAPÍTULO 20El Balance de la Gratuidad Osvaldo Larrañaga J. / Andrea Repetto L.
CAPÍTULO 21Financiamiento de la educación superior: Tiempo de repensar. ActualizaciónEddie Escobar J. / Loreto Massanés V. / Velko Petric C.
PARTE IVFUTURO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO 22Desarrollo de la ciencia y la innovación: progresos y financiamientoPedro Bouchon A. / María Elena Boisier P. / Álvaro Ossa D.
CAPÍTULO 23Integridad y ética en la investigación: un desafío para las universidadesJuan Larraín C.
CAPÍTULO 24Trayectorias en educación superior y género: la historia y los desafíos de la Pontificia Universidad Católica de Chile Pilar Bontá A. / Verónica Undurraga S. / Silvana Zanlungo M.
CAPÍTULO 25Interculturalidad y sus desafíos para el sistema de educación superiorRoberto González G. / Eduardo Valenzuela C.
CAPÍTULO 26Inteligencia Artificial en la UC y los desafíos del mundo universitarioFernando Purcell T. / Pedro Bouchon A. / Gonzalo Pizarro P. / Ignacia Torres R. / Christian Blanco J.
CAPÍTULO 27El rol de la Universidad en la salvaguardia del patrimonio cultural Emilio De la Cerda E. / Ignacio Sánchez D.
CAPÍTULO 28Centro para el Diálogo y la Paz: el inicio de un caminoPatricio Bernedo P.
PARTE VESTADÍSTICAS
CAPÍTULO 29El Sistema Educacional Chileno en Cifras: Tamaño, evolución y un foco particular en la educación superiorBárbara Prieto Y.
La educación y el futuro de las nuevas generaciones es un tema central en el interés y prioridad de nuestro país, de las familias y de la ciudadanía. Así lo demuestran las diferentes encuestas de opinión y así también lo avala la trayectoria de los países en que se ha invertido de manera adecuada y con mirada de futuro en educación, logrando de este modo un desarrollo integral con mayor cohesión social y bienestar para toda la población. La educación es un derecho humano básico, una obligación del Estado y debe ser un compromiso prioritario de todas las universidades, en especial las de compromiso público, y muy en particular las universidades católicas, quienes debemos estar siempre al servicio del crecimiento integral de la nación y el de nuestros estudiantes, procurando que sean agentes de cambio. La “formación del corazón de los jóvenes”, en palabras de nuestro rector fundador, y la generación de nuevo conocimiento al servicio del país —llevados adelante en el contexto de nuestra misión e identidad fundacional— es lo que nos orienta y entusiasma en nuestra labor universitaria.
Este libro, “Ideas en Educación IV. Impacto y consecuencias de los cambios en educación”, representa el compromiso que desde la Universidad Católica hemos asumido frente a la educación y su puesta en valor. En él se describen los cambios que han ocurrido en Chile en un período de tres años, desde su última edición el año 2021, para cerrar la evolución del período de diez años (2015-2024) de la educación en nuestro país. Desde el inicio del proyecto, y debido a las diferentes disciplinas involucradas, se consideró muy relevante entregar un análisis interdisciplinario de los cambios implementados en las diferentes dimensiones de la educación.
En esta edición se abordan diversos aspectos, todos muy atingentes al ámbito educativo, tanto a nivel escolar como de la educación superior, tales como autonomía y calidad, educación inicial y escolar, educación superior, áreas de futuro y desarrollo de la educación, junto a un capítulo especial sobre estadísticas, lo que nos permite tener una visión global del sistema. Entre los capítulos que conforman el libro, se plantean temáticas como pluralismo y diversidad, aseguramiento de la calidad, educación inicial, admisión escolar, sistema educativo, educación pública, inteligencia artificial, cambios en educación superior y nuevas áreas de organización, vías de financiamiento, desafíos de la inclusión y diversidad, innovación docente y nuevas propuestas, salud mental, desarrollo sustentable, inversión en ciencia e investigación, nuevas propuestas de internacionalización, éticas aplicadas, interculturalidad, patrimonio cultural, pastoral, vinculación con el medio, y la construcción de una cultura de paz, entre muchos otros temas muy relevantes.
Valoro y reconozco el importante aporte de los profesores, profesoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes con gran compromiso, dedicación y riguroso trabajo han permitido dar forma a esta cuarta y última versión de Ideas en Educación. Algunos de los autores han actualizado su capítulo editado en versiones previas, otros han sido invitados, en esta serie, a presentar por primera vez su mirada y aporte a la educación de nuestro país. Esta variedad de miradas refleja la importancia que asignamos a la educación y, por otra parte, la opinión y propuestas de las diferentes facultades, escuelas y centros, dan cuenta del destacado trabajo colaborativo e interdisciplinario que se desarrolla al interior de nuestra universidad. Son cerca de cincuenta los autores provenientes de doce facultades de la UC, junto a la representación muy importante de la educación técnico-profesional aportada por Duoc UC. En esta ocasión, hemos incorporado a investigadores asociados, que pertenecen a otras instituciones y que trabajan con nuestros profesores.
En esta versión del libro, como ocurrió en las anteriores, es posible apreciar diferentes miradas y propuestas en una misma área —en algunos casos contrapuestas—, lo cual evidencia la diversidad de pensamiento e investigación en la UC, un aporte valioso al debate nacional y a la reflexión académica sobre estos temas. Como editor, debo transparentar que las opiniones vertidas en algunos de los capítulos no me representan necesariamente como rector de la universidad, demostración de la libertad académica que existe en la institución para plantear propuestas y participar de un sano y enriquecedor debate académico.
En esta edición, nos hemos enfocado en los cambios y avances (o en algunos casos retrocesos) que han ocurrido en los últimos tres años, en que como ha sido consenso a nivel país, lamentablemente la educación no ha sido la prioridad para las políticas públicas del Estado. Cabe señalar que, desde la última edición en el año 2021, hemos vivido en nuestro país situaciones que han desviado la atención hacia la resolución de crisis de índole nacional, como las repercusiones del estallido social, la grave pandemia por COVID-19 y el desarrollo de los dos procesos constitucionales en los cuales nuestra universidad y el sistema universitario nacional cumplieron un destacado rol. El gobierno y el sistema parlamentario han estado dedicados y concentrados en hacer frente a estas circunstancias. Sin duda, con el cierre de escuelas y el consecuente aumento de las brechas educativas, los niños más vulnerables han sido los más afectados, impacto que solo podrá evaluarse con el paso del tiempo. A nivel universitario, se pudo responder de manera rápida y flexible a las restricciones de la pandemia, con la implementación de una educación a distancia. Los esfuerzos se orientaron al mantenimiento de los aprendizajes, a la espera del ansiado retorno a la presencialidad y a la necesaria experiencia de campus, tan importante para una vida universitaria plena.
En educación, uno de los aspectos más complejos a los que nos hemos visto enfrentados en los últimos años ha sido la dificultad para tener en la educación inicial una matrícula que se pueda proyectar, y prevenir de este modo las brechas de aprendizaje desde sus inicios. Resulta crucial potenciar la asistencia y la participación, especialmente de los grupos más vulnerables. En la educación escolar, la implementación de la Nueva Educación Pública ha provocado controversia, en particular la institucionalidad de los servicios locales (SLEP), con paralizaciones que han afectado a miles de estudiantes. Actualmente, existe un proyecto de ley en el Parlamento que aspira a dar solución a los problemas que se han presentado en esta materia. Por otra parte, los problemas en la convivencia escolar —que han dañado de manera significativa el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes— requieren un análisis global y multisistémico. Y en la educación superior, el insuficiente financiamiento de la gratuidad, las nuevas propuestas de becas y sistemas de créditos y la necesidad de potenciar el apoyo a la investigación, creación y nuevo conocimiento son todos temas que nos presentan importantes desafíos por resolver.
Este libro forma parte de la colección del Centro de Políticas y Prácticas de la Educación (CEPPE UC), a quienes agradezco por incluirlo en su propuesta editorial y educativa. Por supuesto, y como en versiones anteriores, agradezco a Ediciones UC, en especial a su directora María Angélica Zegers y a su gran equipo, cuyo trabajo de corrección editorial y de estilo ha sido clave para la publicación de este excelente texto. A Soledad Hola, por el gran trabajo de diseño. Y un agradecimiento muy especial a la Sra. Andrea Pinochet, jefa de Gabinete de Rectoría, quien como en las versiones anteriores, se preocupó de la organización, seguimiento y trabajo con los autores, lo que fue imprescindible y clave para poder lograr el resultado final de este libro. Por supuesto, agradecemos a nuestras familias por su permanente apoyo.
Esta cuarta y última edición del libro Ideas en Educación constituye el cierre de un período de quince años de Rectoría y conducción de la universidad, en el que hemos querido relevar a la educación en sus diferentes ámbitos como una prioridad central de toda la universidad. Esta serie tiene el valor de describir los diferentes períodos y los cambios que se han experimentado, lo que sin duda contribuirá a comprender la historia de la educación en nuestro país. Sabemos lo que significa la dedicación, inversión y centralidad del sistema educativo en el desarrollo del país y de sus habitantes. Conocemos también el rol que las universidades, y en especial la nuestra, cumplen en el mejoramiento de la calidad y de la propuesta educativa al servicio del país. Este es un compromiso que desarrollamos con alegría y gran dedicación. Por esto entregamos este aporte a la reflexión y análisis de la academia y de la sociedad.
Ignacio Sánchez D.
Editor, Ideas en Educación IV Rector
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, junio de 2024
El pluralismo y la libertad académica en las universidades, especialmente en las universidades confesionales, es un tema no exento de tensiones y controversias, que suele mirarse con sospecha y que hace necesaria una clarificación de conceptos a la hora de abordarse. Distintas concepciones de pluralismo y de liberalismo entran en juego y de ellas se desprenden disímiles propuestas de autonomía, pluralidad y diversidad de proyectos universitarios.
Pluralismo y diversidad
Hay tres tipos de comprensión de pluralismo que se deben tener en cuenta: la pluralidad referida a la visión de mundo, consistente en aquellas visiones básicas y universales que orientan la vida humana compuestas por las creencias religiosas y las visiones filosóficas y éticas; la pluralidad de culturas, tradiciones o de contextos en los cuales la vida humana se concreta a través de la lengua, las costumbres y las herencias históricas; y la pluralidad estructural, de órdenes o esferas, la que dice relación con el espacio en que se desarrolla el quehacer de cada persona y la preocupación por los cuerpos intermedios, la sociedad civil y demás asociaciones voluntarias1. Esta última pluralidad resulta importante, pues encauza las diferencias en la sociedad, debiendo distinguirse según corresponda cada tipo de asociación. Cabe preguntarse si acaso será legítimo imponer una diversidad estructural interna a estas organizaciones para considerar su participación en una sociedad definida como pluralista2.
Si bien la libertad de asociación se encuentra fuertemente vinculada a la libertad humana y es crucial para el pluralismo, esta se relaciona también con otras estructuras en las cuales las personas habitamos, como son las comunidades de herencia: familia, creencias religiosas y nación3.
La posibilidad de mantener el pluralismo en nuestra sociedad puede pasar por lograr una adecuada articulación entre las visiones de mundo, las culturas y aquellos espacios estructurales donde se desarrolla nuestro quehacer y el de la sociedad civil, los cuerpos intermedios y demás asociaciones voluntarias. Si la pluralidad de visiones de mundo absorbe a las culturales o bien estas últimas son tratadas como visiones de mundo, habrá diversidades que serán ignoradas y el pluralismo desaparecerá4. Un ejemplo de esta invisibilización de la diversidad se da cuando se considera que toda persona de la cultura mapuche obedece a una misma visión de mundo, sin reconocer que se puede pertenecer a dicha cultura y tener una visión de mundo cristiana.
Los tipos de pluralismo mencionados (visión de mundo, cultural y estructural) requieren también de los distintos tipos de valoración de la diversidad que habrá que aplicar según corresponda a cada caso: la fáctica, la cual reconoce la diversidad como un hecho; la intrínseca, la cual la valora por sí misma; y la instrumental, cuando se considera como un medio que permite llegar a un bien mayor. Los tipos de pluralismo, con las distintas valoraciones de la diversidad, deben ser además coordinados y articulados con otros bienes de la vida en común5.
Liberalismo racionalista y liberalismo pluralista
Para los defensores del liberalismo racionalista o del racionalismo, el pluralismo se alcanza librándose de las influencias y de las ataduras locales o históricas de los grupos humanos, incluidos los de herencia, como son la familia, las creencias religiosas y la nación. Estos grupos son vistos como espacios donde prevalece la costumbre o la tradición6 sumándose a ellos las universidades y otras organizaciones, las que son tratadas también con desconfianza, pues estas tendrían una mirada estrecha al ser comunidades comprometidas con determinadas opiniones7. Por esta razón es que el Estado debe intervenir en cada uno de estos grupos, de manera de lograr la emancipación respecto de estas tiranías locales8, y así poder alcanzar la libertad y la pluralidad. Esta mirada trae sus riesgos, como el llegar a desconocer la posibilidad de que sean los padres quienes tengan la educación preferencial respecto de sus hijos, que se imponga una visión única de mundo pues debe renunciarse a las creencias religiosas y a organizaciones con esa inspiración, y que se termine contando con agrupaciones e instituciones homogeneizadas. Un ejemplo trágico es lo que ocurre hoy en Nicaragua, en que, frente a la imposición de una visión única desde el Estado, las universidades católicas han debido descolgar sus crucifijos.
En sentido contrario, para los defensores del liberalismo pluralista o del pluralismo, la importancia está en defender la libertad respecto de las formas de vida de los individuos. No es un proyecto de liberación, sino que se busca el respeto por las libertades existentes en las comunidades y asociaciones, tradiciones y religiones, pues con este resguardo se protege la libertad de las personas. El pluralismo se alcanza respetando las costumbres locales y los propósitos de cada grupo humano, y las asociaciones intermedias y la diversidad existente en ellas. A través de estas asociaciones se canaliza la pluralidad en la sociedad, se fortalece la democracia, así como los derechos de las personas frente al Estado9. Cabe destacar en este punto lo que afirma el británico John Neville Figgis: “la libertad del individuo ante un Estado omnipotente no es mejor que la esclavitud” y las organizaciones no deben ser tratadas como una suma de individuos, pues estos tienen mente y voluntad propia, y cuentan con personalidad real. En una sociedad moderna deben reconocerse formas vivas de acción individual y supraindividual10. En esta misma línea, para Jacob T. Levy, la autonomía de los grupos debe ser respetada reconociendo que la diversidad de la sociedad dependerá más bien de la diversidad de los grupos que de la diversidad existente dentro de ellos.
Estas distintas maneras de comprender el liberalismo y sus diferentes formas de alcanzar el pluralismo11 son las que están en juego en el campo de la educación superior. Por un lado, el racionalismo busca asegurar la existencia de la diversidad no respecto al sistema educacional, sino que, al interior de cada institución, debiendo todas exponer y contener la misma realidad y valores. La pluralidad, al estar de la misma forma representada al interior de cada universidad, hace que la diversidad entre las instituciones desaparezca. Las universidades confesionales no deben existir o, bien, deben ser controladas y fuertemente fiscalizadas por el Estado, pues estas contarían con un pluralismo universitario restringido12, al tener una visión determinada que atentaría contra la libertad académica o encubriría distorsiones respecto de esta libertad. Esta mirada racionalista niega que la existencia de instituciones diversas permita al país contar con visiones que enriquezcan el diálogo social, así como también que la visión del liberalismo pluralista sea compatible con la noción moderna y contemporánea de autonomía universitaria. Cuando quiere imponerse, como en este caso, una única visión de diversidad, podría tratarse más bien de un pluralismo intervencionista13.
Por otro lado, en cambio, la mirada pluralista respeta la existencia de diversas instituciones en torno a las cuales las personas se asocian con una visión y misión determinada, la que considera la existencia de las universidades confesionales. En este caso la pluralidad se encuentra presente en la diversidad inserta en el sistema educacional universitario.
¿Qué argumentos hay para afirmar la autonomía universitaria frente al racionalismo que intenta imponer una visión única de pluralismo y diversidad?, y ¿cuál es la importancia del pluralismo y la diversidad al interior de las universidades?
Autonomía universitaria
La autonomía en el caso de las universidades no es una conquista reciente, sino que es condición fundamental para su funcionamiento. Si el Estado u otro agente externo ejerce algún tipo de influencia sobre la enseñanza o el quehacer propio universitario disminuye la autonomía y la libertad académica. Desde el origen de la Universidad de Bolonia en 1088 hasta la modernidad, la autonomía y la libertad de trabajo y de pensamiento académico han sido defendidas ampliamente como condiciones necesarias para el buen desarrollo de la actividad propia de las universidades. En el siglo XV la autonomía se vio mermada por la intervención real, tiempos en que las universidades recibían dinero de los reyes y más estudiantes, pero no eran libres para gastarlo ni sus enseñanzas podían obviar los intereses reales. Fue en el siglo XIX, con la creación de la Universidad de Berlín por Wilhelm von Humboldt, que, en 1810, se formula el concepto moderno de autonomía universitaria, según el cual el método de búsqueda continua e ilimitada en que no hay conocimientos definitivos, requiere de plena libertad de trabajo y pensamiento, debiendo el Estado garantizar la plena autonomía académica y el total apoyo económico, sin que este condicione ni oriente la enseñanza ni la investigación. A partir de esa época también nacen modernas universidades confesionales católicas: Notre Dame en 1842, la Universidad Católica de Irlanda, hoy de Dublín, en 1854, y la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1888.
Al contrario de John Stuart Mill, que mira a las universidades y a otras organizaciones con desconfianza pues tendrían una mirada estrecha al ser comunidades comprometidas con determinada opinión, para Alexis de Tocqueville la autonomía y el fortalecimiento de las organizaciones intermedias es clave para hacer frente a la homogeneización del Estado y a la opinión dominante. Los individuos en solitario son débiles frente a las mayorías y frente al Estado, resultando fundamental el papel de los cuerpos intermedios para cuidar la vida democrática y la libertad humana. A través de estas organizaciones se resguarda a las personas de las imposiciones estatales y al mismo tiempo se hace posible equilibrar la tiranía que podrían ejercer las mayorías y las opiniones generales imperantes, colaborando a evitar la cancelación.
Las universidades, en vez de revestir un peligro para la libertad, resultan ser un lugar privilegiado para cultivar con libertad la búsqueda desinteresada de la verdad, para lo cual es clave la autonomía, de manera que puedan estas desarrollar adecuadamente su misión, realizando un servicio fecundo. Esto no significa que se sitúen al margen del ordenamiento jurídico, sino que se afirma su derecho inalienable a definir sus finalidades específicas —libres de interferencias indebidas o extrañas a ellas— y a manejar su administración interna y sus recursos con libertad responsable, y sin más limitaciones que las que estrictamente imponga la ley y el bien común. La autonomía académica debe garantizar a sus miembros la posibilidad de buscar la verdad de manera libre y desinteresada, no estando subordinada ni condicionada a intereses particulares de ningún tipo, y teniendo como único límite el respeto por la dignidad humana y los derechos de las personas dentro de las exigencias de la verdad y el bien común.
La dignidad humana, como marco de actuación para las universidades, no es algo evidente ni expresamente declarado en todas ellas. En este sentido es pertinente recordar el imperativo categórico formulado en el siglo XVIII por Immanuel Kant, el cual afirma que “debe obrarse de manera tal que te valgas de la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca meramente como un medio”14. Esto no afirma tanto el deber como sí la libertad con la que cuentan las personas al ser un fin en sí mismo, en el marco del respeto a su no instrumentalización y a su dignidad humana. Si pensamos que las personas no deben ser instrumentalizadas y que son depositarias de dignidad, entonces no pueden las universidades no respetar esta libertad que las reconoce como un fin en sí mismo. La misión de las universidades y su quehacer centrado en las ciencias, las artes y las humanidades debe ser cumplido entonces con absoluto respeto a la dignidad humana como punto de partida15, gozando de autonomía institucional para la búsqueda de la verdad.
La búsqueda de la verdad debe ser libre y desinteresada, en cuanto no debe estar subordinada ni condicionada a intereses particulares de ningún tipo, proclamando el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad de las personas. Es responsabilidad de toda universidad la búsqueda de la verdad y de su significado, para que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad. Si esto es responsabilidad y se espera de toda universidad, lo es aún más vinculante y mandatorio para una universidad confesional y católica, la cual está llamada especialmente a responder a esta exigencia consignada expresamente en Ex corde Ecclesiae, Constitución Apostólica que rige a todas las universidades católicas del mundo.
En el caso de las universidades confesionales católicas la autonomía debe ser respecto del Estado, al igual que como debe ser para las demás universidades, pero se suma para las católicas la relativa a las autoridades eclesiásticas, siendo la misma Iglesia Católica la que fortalece y declara esta autonomía y misión para sus universidades. Esto es expresado y defendido de manera robusta en numerosas cartas encíclicas, exhortaciones apostólicas y constituciones apostólicas, las que hacen referencia al respeto irrestricto a la dignidad humana y a la necesaria autonomía de las universidades y otros cuerpos intermedios, para poder resguardar al ser humano y la labor que estas instituciones realizan16.
Universidades con una identidad institucional confesional han logrado ser fieles a su misión y a su identidad, contando con excelencia académica desarrollada con autonomía y libertad y con una firme convicción y compromiso con la búsqueda de la verdad, respondiendo claramente al concepto moderno de autonomía universitaria. Esto aporta a la formación de personas y al desarrollo de la sociedad, fines que no pueden quedar fuera de la noción contemporánea de autonomía universitaria, en que todo el saber debe ser puesto al servicio de las personas, lo cual, en el caso particular de la visión católica, la refuerza y la defiende. La ética secular y la cristiana se complementan para reforzar la labor de las universidades.
En Ex corde Ecclesiae se señala expresamente que es un honor y una responsabilidad de las universidades católicas consagrarse sin reservas a la causa de la verdad en una búsqueda desinteresada de ella, siendo esta la manera en que las universidades católicas sirven a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene “la íntima convicción que la verdad es su verdadera aliada”. De esta manera la búsqueda de la verdad desinteresada es parte fundamental de la misión de las universidades católicas, debiéndolo ser también para las que no son católicas. Ex corde Ecclesiae recoge la herencia dejada por John Henry Newman, académico de la Universidad de Oxford, que en 1852, dos años antes de asumir como rector de la Universidad Católica de Irlanda, ya había afirmado que la verdad es la auténtica aliada de la Iglesia, y que siendo la universidad el lugar donde se enseña conocimiento universal y se cultiva el intelecto, su objetivo es intelectual y la difusión y expansión del conocimiento están por sobre el progreso17. Newman otorgaba al conocimiento un valor en sí mismo señalando que la preparación intelectual se lograba a través de la educación liberal, definida como un “hábito de la mente que dura toda la vida, cuyos atributos son la libertad, la equidad, la calma, la moderación y la sabiduría”, lo que en otro discurso denominó como hábito filosófico18. Lo que adiciona además una universidad confesional es que, en el caso de la inspiración cristiana, permite incluir la búsqueda de trascendencia, de lo espiritual y religioso y valorar las conquistas de las ciencias y tecnologías en la perspectiva total de la persona humana.
Pluralismo y diversidad al interior de las universidades
El pluralismo no significa que cualquier visión comprehensiva del bien esté admitida; deben ser identificados aquellos elementos que sirvan para la vida buena y el bien común19 e indispensables para el florecimiento humano20. No es posible defender el esclavismo o el canibalismo. El pluralismo debe compatibilizarse con el bien común.
Aquí es importante volver a la diferencia existente entre una visión de mundo y la pluralidad de culturas y tradiciones particulares. Cada dimensión requiere de respuestas distintas debiendo identificarse en cada una los elementos compatibles o no con el bien común, para luego ver si la disposición que corresponde es de persuasión, de reconocimiento, de mera tolerancia o de disputa civilizada21. Aquellas que no sean compatibles con el bien común no pueden ser reconocidas en igualdad de condiciones con las que sí sirven a él, y más bien corresponderá tolerarlas en ese antagonismo y no promoverlas, o bien, sostener una disputa civilizada con ellas.
Las universidades pueden en el marco de su misión contar con una cosmovisión institucional, es decir, con una visión de mundo compartida e inspirada en los principios que la guían, y que forman parte de la dimensión orientadora de las personas, las que como hemos señalado deben respetar la dignidad humana por sobre otros elementos y ser compatibles con el bien común. De esta manera, las instituciones de educación superior no requieren ceder su cosmovisión para poder garantizar la libertad académica, habiendo casos incluso, como ocurre con las universidades confesionales católicas, en que precisamente por los principios que las inspiran y su visión de mundo están mandatadas a respetar de manera robusta la búsqueda de la verdad, libre de cualquier sesgo o mandato ajeno a ellas.
Hay diversidades que pueden resultar valiosas en la convivencia universitaria, pero hay una con la cual las universidades no pueden dejar de contar, y que consiste en la diversidad de opiniones y de puntos de vista. La ausencia de diferentes puntos de vista es un problema para la universidad, pues trae consecuencias en el quehacer académico y en la vida en los campus, espacios en los que se hace difícil abrir discusiones y confrontar ideas, con el riesgo de que la institución pueda volverse ideológicamente homogénea22. El quehacer académico necesita del contraste y exposición a puntos de vista diversos, que permitan la reflexión, la deliberación, el intercambio, el juicio y evaluación de pares, para evitar el sesgo cognoscitivo centrado en el propio académico y permitir reconocer la verdad en la postura de los otros. Una comunidad diversa en sus puntos de vista potencia la ética en la investigación y en el quehacer universitario, lo que fortalece la honestidad y humildad intelectual, y el necesario cuestionamiento e intercambio académico y estudiantil23. Los temas deben poder ser discutidos, argumentados e intercambiados, para luego poder evaluar los argumentos. La diversidad de puntos de vista resulta entonces instrumentalmente valiosa para adquirir conocimiento24 y contar con un trabajo académico realizado con honestidad. Cumpliendo con la promesa de libertad y autonomía académica, las universidades debieran ser espacios en donde son contrastados los distintos puntos de vista para ser puestos con seriedad al servicio de la búsqueda de la verdad, en el marco ético con el que las universidades requieren contar25, y que permitan el pensamiento crítico, la reflexión y la deliberación, en un espacio de diálogo, con independencia de cualquier tipo de mandato, incluidos el del Estado, el de las ideologías, el de las opiniones de moda, y el de cualquier otro tipo de institución o interés.
La injerencia estatal para resguardar y controlar la libertad y la autonomía académica, la capacidad docente e investigativa, y el espíritu crítico y la tolerancia26, como la reclaman los defensores del racionalismo, parece de suyo peligrosa y contradictoria, pudiendo entorpecer la actividad científica, la humanística y la de formación, distorsionando e interviniendo indebidamente, corriendo el riesgo de que se produzca el efecto contrario al buscado, como es la merma de la autonomía y de la libertad de trabajo y de pensamiento.
No debiesen ponerse los esfuerzos en la ideación de mecanismos de intervención y fiscalización del Estado sobre las universidades respecto de sus enseñanzas e investigaciones, sino que, más bien, en buscar e identificar aquellos caminos que sean más apropiados, si acaso se trata realmente de apoyar el importante trabajo que las universidades realizan, reconociendo sus distintos niveles de desarrollo. El Estado debe abstenerse de imponer visiones homogeneizantes, respetar el intercambio de puntos de vista distintos, fortalecer la evaluación de pares nacionales e internacionales, adecuar los procesos de acreditación de la mejor manera posible para atender lo concreto y lo cambiante, y apoyar la existencia de procesos robustos de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones. Nada de esto dice relación con algo propio de una universidad católica, sino que resulta aplicable a todas las universidades. La autonomía universitaria es la que justamente permite que no le sea impuesta desde el Estado u otro agente externo una visión única de pluralismo y diversidad, y por lo tanto, también, una visión única de la verdad.
Los riesgos actuales en Chile
La Superintendencia de Educación Superior fue creada en Chile el año 201827 como un órgano asesor del Ministerio de Educación, para la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas de educación superior en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internalización y mejoramiento continuo. Todas funciones que, según la misma ley, deben ser ejercidas reconociendo y garantizando la autonomía de las instituciones, entendida esta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa. Se mandata expresamente a mantener a las universidades independientes de las limitaciones a la libertad académica y de cátedra en el marco de cada proyecto educativo buscando la consecución del bien común, y promoviendo y respetando en el sistema de educación superior la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a los estudiantes y a la sociedad.
De esta forma, la legislación chilena consagra y mandata a respetar una mirada pluralista sobre el sistema de educación superior, reconociendo las distintas instituciones que la integran y respetando cada proyecto institucional y su misión, debiendo cualquier acto o reglamento particular que pueda dictar la Superintendencia respetar el marco constitucional y legal vigente. Contrariamente a lo que se consigna en la ley antes citada, la Superintendencia de Educación Superior se encuentra ejerciendo atribuciones que no le han sido entregadas, imponiendo directamente a las universidades políticas y regulaciones que no respetan el principio de autonomía y libertad que la legislación vigente le exige garantizar.
En este sentido fue que, con la ocasión de la dictación de la ley sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior28, la cual encargó a las instituciones la implementación de una política integral en estas materias, con modelos que cada una debía desarrollar para la prevención, sanción, evaluación y capacitación en estos ámbitos, la Superintendencia entró a imponer mediante oficios administrativos a las instituciones de educación superior la definición, por ejemplo, de lo que debían todas entender por género, considerando dentro de ella los conceptos de identidad sexual y expresión de género29. De no ser consideradas las definiciones fijadas en el plazo establecido, las universidades arriesgan el proceso de acreditación y el acceso a financiamiento público. Lo que vemos que ocurrió es que se plasmó una visión única sobre la persona y su género, dejando fuera otras existentes en la sociedad, en la academia y al interior de las mismas instituciones de educación superior.
En esta misma línea, la Superintendencia comenzó a exigir, mediante una nueva circular, la revisión del modelo educativo para incorporar los temas de género en el perfil de egreso, ya sea a través de cursos obligatorios o bien a través de su incorporación transversal, señalándose que se procederá a revisar la existencia obligatoria para todos los estudiantes de cursos o actividades que contengan estas temáticas. Adicionalmente, la Superintendencia ha solicitado a las universidades todas las normas que regulan su propio ámbito interno y su quehacer, lo cual no corresponde que sean entregadas sino en el marco del proceso de acreditación de la calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación a la que cada institución se somete. También, ha planteado la posibilidad de exigir a las universidades estatales la entrega de todos sus programas de estudios. Estas acciones dan aviso de que habrá revisiones, evaluaciones y posibles condicionamientos. Es del caso recordar, aun habiéndose ya zanjado, lo ocurrido cuando se aprobó en Chile el aborto en tres causales30, en que desde el Estado se intentó, a través de la dictación de un reglamento del Ministerio de Salud, negar fondos públicos, no solo en ese ámbito31, sino que, respecto de cualquier proyecto académico, a todas aquellas universidades que se restaran de practicar el aborto en sus centros de salud. Esto fue finalmente revertido por el Tribunal Constitucional el año 201932.
Conclusión
Es importante comprender y explicitar las distintas miradas presentes hoy en el debate sobre el pluralismo y cómo estas se cruzan y afectan a las universidades. No es lo mismo contar con una mirada pluralista en que a las universidades se les respeta su autonomía y libertad en su propio quehacer, pudiendo estas persistir en la búsqueda desinteresada de la verdad, a que les sea impuesta una visión racionalista en la cual se pide al Estado velar por dicha autonomía y libertad, pero contradictoriamente a lo que se expresa como lo buscado, interviene, condiciona, controla y mandata a incorporar en cada institución una visión única de pluralidad y de diversidad y, por lo tanto, una visión única de la verdad, de la cual no es posible disentir. No parece conveniente ceder la misión de las universidades, permitiendo la merma de la autonomía y libertad que estas requieren para realizar verdadera y propiamente su labor.
REFERENCIAS
Aristóteles (2014). Ética a Nicómaco. Barcelona: Gredos.
Francisco (2013). Evangelii gaudium. Recuperado el 23 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
Francisco (2020). Fratelli tutti. Recuperado el 23 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
Gray, John (2001). Las dos caras del liberalismo. Una nueva interpretación de la tolerancia liberal. Barcelona: Ediciones Paidós.
Juan XXIII (1961). Mater et magistra. Recuperado el 24 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
Juan XXIII (1963). Pacem in terris. Recuperado el 23 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
Juan Pablo II (1979). Redemptor hominis. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
Juan Pablo II (1990). Ex corde Ecclesiae. Recuperado el 24 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
Juan Pablo II (1991). Centesimus Annus. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
Kant, Immanuel (2012). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Alianza Editorial.
Kant, Immanuel (2017). Crítica de la razón práctica. México: Fondo de Cultura Económica.
Keenan, James (2018). University Ethics. Maryland: Rowman&Littlefield.
Larraín, Juan (2023). Discurso aniversario del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado el 25 de marzo de 2024, de https://drive.google.com/file/d/1iTJxq0tcQLlzJu29peSTEm4TBFxMRXeM/view
León XIII (1891). Rerum novarum. Recuperado el 24 de marzo 2024 de https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
Levy, Jacob (2022). Racionalismo, Pluralismo y Libertad. Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad.
Mill, John Stuart (1977). Sobre la centralización, en Collected Works of John Stuart Mill. Toronto: University of Toronto Press.
Mill, John Stuart (2001). Sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial.
Ministerio de Educación (29 de mayo 2018). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperada el 25 de marzo de 2024 de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991
Ministerio de Educación (15 de septiembre de 2021). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1165023
Ministerio de Salud (23 de septiembre 2017). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado el 25 de marzo de 2024, de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108237
Ministerio de Salud (23 de octubre de 2018). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1124446
Newman, John Henry (2010). The idea of a University. San Francisco: Ignatius Press.
Newman, John Henry (2020). Discursos y Ensayos sobre estudios universitarios. Santiago: Ediciones UC.
Pablo VI, Concilio Vaticano II (1965). Gaudium et spes. Recuperado el 23 de marzo de 2024 https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
Pío XI (1931). Quadragesimo Anno. Recuperado el 24 de marzo de 2024 de https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
Routledge, Clay (octubre 2016)). We champion racial, gender, and cultural diversity. Why not viewpointdiversity?. EE.UU.: Scientific American. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://www.scientificamerican.com/blog/guest-blog/we-champion-racial-gender-and-cultural-diversity-why-not-viewpoint-diversity/
Soave, Roby (marzo 2023). UCLA declined to hire a professor after students denounced his mild criticism, Reason. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://reason.com/2023/07/03/ucla-yoel-inbar-dei-hire-students-petition/
Solari, Enzo (2016). Antítesis Chilenas sobre Universidad, Libertad y Pluralismo. Santiago: Estudios Públicos N°143.
Superintendencia de Educación Superior (8 de julio de 2022). Recuperado de https://sesuperior.cl/wp-content/uploads/2022/07/Circular-N1_2022.pdf
Superintendencia de Educación Superior (23 de octubre de 2023). Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://www.sesuperior.cl/wp-content/uploads/2024/03/OF_CIRC_001-ley-21369-1.pdf
Svensson, Manfred (2022). Pluralismo, una alternativa a las políticas de identidad. Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad.
Svensson, Manfred y García-Huidobro, Joaquín (2015). Sentido de las universidades con ideario en una sociedad pluralista. Santiago: Estudios Públicos N° 140.
Taylor, Charles (1994). La Ética de la autenticidad. Barcelona: Ediciones Paidós.
Tocqueville, Alexis de (2018). La democracia en América. Madrid: Editorial Trotta.
Tribunal Constitucional (18 de enero de 2019). Rol 5572-2018 y 5650-18. Recuperado el 25 de marzo de 2024 de https://tcchile.cl/busqueda/buscador_contenido.php
Vigo, Alejandro (2004). Kant: liberal y anti-relativista. Santiago: Estudios Públicos N° 93.
Vigo, Alejandro (2022). Aristóteles. Una introducción. Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad.
1El presente artículo fue publicado originalmente en la revista Humanitas N°105 de 2023, versión que fue actualizada para esta edición.
Svensson, Pluralismo, una alternativa a las políticas de identidad (Instituto de Estudios de la Sociedad, 2022), p. 80.
2Ibid., p. 119.
3Ibid., p. 122.
4Ibid., p. 82.
5Ibid., pp. 124 y 131.
6 Mill, Sobre la libertad (Alianza Editorial, 2001), pp. 59 y 60.
7 Levy, Racionalismo, Pluralismo y Libertad (Instituto de Estudios de la Sociedad, 2022), pp. 366 y 367.
8 Mill, Sobre la centralización, citado por Levy en Racionalismo, Pluralismo y Libertad, p. 33.
9 Tocqueville, La democracia en América (Editorial Trotta 2018), p. 863, y Charles Taylor, La Ética de la autenticidad (Ediciones Paidós 1994), p. 45.
10 Citado por Svensson en Pluralismo, pp. 65 y 66.
11 Levy, Racionalismo, pluralismo y libertad, p. 39.
12 Solari, Antítesis Chilenas sobre Universidad, Libertad y Pluralismo (Estudios Públicos 143, 2016), p. 44.
13 Svensson, Pluralismo, p. 120.
14 Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres (Alianza Editorial, 2012), p. 139; Crítica de la razón práctica (Fondo de Cultura Económica, 2017), p. 35, y Vigo, Kant: liberal y anti-relativista (Estudios Públicos 93, 2004), p. 38.
15 Svensson y García-Huidobro, Sentido de las universidades con ideario en una sociedad pluralista (Estudios Públicos 140, 2015), p. 51.
16 León XIII, Rerum novarum (1891); Pío XI, Quadragesimo Anno (1931); Juan XXIII, Mater et magistra (1961) y Pacem in terris (1963); Concilio Vaticano II, Gaudium et spes (1965); Juan Pablo II, Redemptor hominis (1979), Ex corde Ecclesiae (1990) y Centesimus Annus (1991); Francisco, Evangelii gaudium (2013) y Fratelli tutti (2020).
17 Newman, The idea of a University (Ignatius Press, 2010), discurso 5, y Discursos y Ensayos sobre estudios universitarios (Ediciones UC, 2020), pp. 78 y 79.
18 Ibid., prefacio.
19 Aristóteles, Ética a Nicómaco (Gredos, 2014), p. 38, y Vigo, Aristóteles. Una introducción (Instituto de Estudios de la Sociedad, 2022), p. 256.
20 Gray, Las dos caras del liberalismo. Una nueva interpretación de la tolerancia liberal (Ediciones Paidós, 2001), p. 8.
21 Svensson, Pluralismo, pp. 123 y 158.
22 En EE. UU. se ha visto paralelamente cómo el foco puesto en aumentar la diversidad sexual y de culturas ha venido acompañado sorprendentemente de la disminución de opiniones distintas. Ver: Roby Soave, UCLA declined to hire a professor after students denounced his mild criticism, Reason, marzo 2023, y Clay Routledge, We champion racial, gender, and cultural diversity. Why not viewpoint diversity?, Scientific American, octubre 2016.
23 Larraín, en discurso aniversario del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mayo 2023.
24 Svensson, Pluralismo, p. 126.
25Keenan, University Ethics (Rowman&Littlefield, 2018), p. 79.
26 Solari, Antítesis chilenas sobre universidad, libertad y pluralismo, p. 47.
27 Ley 21.091 sobre Educación Superior promulgada el 11 de mayo de 2018, arts. 7 y 8.
28 Ley 21.369 promulgada el 15 de septiembre de 2021.
29 Oficio SES 00001 del 8 de julio de 2022.
30 Ley 21.030, 2017.
31 Decreto Supremo N° 67, del 23 de octubre de 2018.
32 Sentencia del 18 de enero de 2019 del Tribunal Constitucional (Rol 5572-2018 y 5650-18) que declara inconstitucional el art. 13 inciso segundo del reglamento del Ministerio de Salud (DS N°67), dado que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no puede ocasionar castigo o represión en contra de la entidad objetora, menos cuando no lesiona derechos ajenos ni perjudica el bien común general.
Introducción
El presente capítulo busca compartir una reflexión en relación con los cambios, efectos y consecuencias que, desde nuestra perspectiva, se han ido suscitando a partir de la entrada en vigor de la Ley 21.091. Entre las tensiones y efectos, la autonomía universitaria, el financiamiento de la educación superior y la cultura de calidad que se espera logren las instituciones de educación superior, serán tratadas de manera particular.
Para abordar este tema se presenta en el capítulo el contexto que estuvo a la base de la construcción de la ley y que resalta la gran crítica a la desregulación del sistema de educación superior, el conflicto entre lo público y lo estatal, las dificultades vinculadas al financiamiento del sistema, entre otros elementos significativos.
Luego del contexto, se presentan algunas de las principales consideraciones de la Ley 21.091 que han sido destacadas desde su puesta en marcha, referidas especialmente a cambios en la estructura del sistema que vienen a reordenar y cambiar roles y funciones a los órganos que ya existían, como también a crear nuevos, cuyo simbolismo marca significativamente el nuevo sistema propuesto. A estas características se suma uno de los ejes del nuevo sistema y que se refiere al aseguramiento de la calidad de este. De igual modo, a continuación, se entrega una reflexión sobre aquellas, con un especial acento en las acciones de regulación sobre el sistema, los mecanismos que estos han utilizado y la presencia de otras leyes complementarias que han llevado a que las organizaciones realicen cambios, incluso a nivel de estructura, para poder dar respuestas a ellas.
Presentadas esas características y reflexiones iniciales, se plantean algunas tensiones y desafíos que se suscitan a partir de ellas y la puesta en marcha de la Ley 21.091. Entre estas tensiones se encuentran las referidas a la regulación “excesiva” del sistema, que busca generar cambios conductuales a través de la norma y que se basan en una desconfianza respecto de los actores y organizaciones, y que producen efectos, como la eventual y cada vez mayor homogeneización del sistema, con las consecuencias sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. Junto con ello, se presenta el gran desafío de la generación de una cultura de la calidad, que podría ser uno de los grandes efectos positivos del proceso que hoy vivimos.
Posteriormente, frente a una de las características de mayor relevancia en la Ley 21.091, referida al aseguramiento de la calidad, se entrega una reflexión sobre la construcción de una cultura de calidad que se espera que las organizaciones logren, a partir de un referente teórico que permita visualizar la complejidad del fenómeno en el contexto de las instituciones.
La conclusión del capítulo pone de relieve las principales tensiones, así como la oportunidad que esta ley entrega a las instituciones de educación superior para lograr un cambio significativo.
El contexto de la discusión de la Ley 21.091
A la base de la discusión de la Ley 21.091 se encuentran una serie de acontecimientos y eventos en los cuales participaron distintos actores de la comunidad, suscitando espacios de discusión y de reflexión que se tradujeron en acciones normativas y reglamentarias. Estas introdujeron modificaciones sustanciales en aspectos prescriptivos, pero también en la manera de pensar, gestionar y asegurar la calidad, la equidad, las oportunidades, el desarrollo y crecimiento del sistema de educación superior en Chile (Salazar y Rifo, 2020). Destacó en estos debates y reflexiones una distinción entre lo estatal y lo privado, produciendo una fuerte tensión entre lo público atribuible solo a una cualidad de lo estatal y lo público referido al efecto que se produce por la acción de organizaciones no estatales tradicionales y sin fines de lucro en la sociedad, sin dejar de señalar en ello los cuestionamientos a las instituciones privadas creadas desde los años 80, en la participación de lo público asociado al servicio educativo que se entrega a la sociedad (PNUD, 2018).
Entre los cuestionamientos, el carácter desregulado del sistema, la baja calidad de los resultados que se obtenían, como también el gran endeudamiento de la comunidad estudiantil y las pocas oportunidades de un gran número de la población de acceder a la Educación Superior, así como el deterioro y poco desarrollo de la enseñanza técnico-profesional, gatillaron sendos cambios al sistema actual. Tal vez uno de los más fuertes en su impacto especialmente financiero y de oportunidades fue la gratuidad para un gran porcentaje de la población estudiantil. Junto a esas demandas y cuestionamientos al sistema desde las propias instituciones de educación superior (IES), se hacía referencia a la limitada mirada del Estado sobre investigación, innovación e internacionalización, su bajo financiamiento y la deteriorada y persistente baja del presupuesto asociado a la educación superior.
Todas estas temáticas que daban cuenta de problemáticas claras que afectaban el sistema y su desarrollo, se tradujeron concretamente en, al menos, la promulgación de dos leyes que configuran en gran medida el marco regulatorio actual del Sistema de Educación Superior (SES), la Ley 21.091 y la Ley 21.094, la primera de aplicación general al sistema que genera cambios a nivel de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales (Montero, 2018), y la segunda que viene a resolver, al menos es lo que se pedía en la discusión nacional de algunos sectores, problemáticas exclusivas de la regulación y desarrollo de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que pertenecen al Estado (Salazar y Rifo, 2020) y que podría responder de igual manera a los efectos de las demandas sociales y de la acción de grupos colectivos, como sugiere Montero (2018). Un análisis mayor sobre los efectos al sistema o la respuesta que se dio a través de la Ley 21.091 y la reforma en su conjunto se pueden encontrar en el trabajo de José León Reyes (2020), el que permite visualizar cómo a través de una reforma que contemplaba al menos tres características, entre ellas una reforma tributaria y una de la Constitución, se buscaba lograr un cambio estructural al sistema (León, 2020).
Desde una perspectiva internacional, muchas de las demandas nacionales son consistentes con las de los países latinoamericanos en cuanto a calidad, desarrollo de la investigación y el impacto de estas en las sociedades, la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a las oportunidades en la educación terciaria. Del mismo modo, se visualizan algunas mucho más transversales a nivel global que tienen que ver con el financiamiento asociado a las IES y a la rendición de cuentas que exigen los Estados. En el caso de Chile, el Estado ha participado del financiamiento y apoyo de las instituciones que no pertenecen a él y que tradicionalmente han desempeñado una función pública de apoyo a la función de este y que fue reconocido históricamente, hasta la división que se produce en el nivel de educación superior por la Ley 21.091 y la Ley 21.094, pasando de una visión complementaria y de tratamiento equitativo a otra con distintos incentivos, lo que hace que exista por primera vez un trato diferenciado entre las instituciones. En la discusión que llevó a esta división entre lo estatal y lo público encontramos visiones políticas pero también académicas que permitieron generar un espacio en la arena pública donde esta tensión cobró sentido (Paredes y Araya, 2020; PNUD, 2018).
Principales consideraciones presentes en la Ley 21.091
Los elementos que la ley considera y que marcan cambios sustantivos en el SES están referidos a temas institucionales del sistema y al mejoramiento de la calidad (Bernasconi y otros, 2020). En los temas institucionales, la creación de la Subsecretaría de Educación Superior marca un hito relevante por la importancia particular y simbólica que se le entrega a la educación terciaria en la estructura del Ministerio de Educación. Es tarea de esta subsecretaría la configuración de propuestas y mejoras de las políticas asociadas al subsistema de Educación Superior. Del mismo modo, la creación de la Superintendencia de Educación Superior, cuyo objetivo es vigilar y fiscalizar el cumplimiento normativo de las instituciones de educación superior, genera una nueva manera de regulación del sistema, adoptando la misma estrategia que a nivel escolar (Salazar y Rifo, 2020). Estas creaciones permiten la reconfiguración del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, SINACES, ya que la incorporación de la Superintendencia de Educación Superior presenta un nuevo actor que cumple la función de fiscalización y control de cada una de las casas de estudios del país en el cumplimiento normativo pertinente.
En los temas de calidad, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) cumple ahora una función de evaluación circunscrita a acreditación y promoción de la calidad en las IES y que se manifiesta en dejar a la Superintendencia el rol de fiscalización y sanción (Bernasconi y otros, 2020). Aunque de igual modo, resulta del todo posible que algunas funciones se superpongan entre lo que le corresponde a la Superintendencia y a la CNA, especialmente en el camino de readecuación o de reasignación de significados en cada una de esas estructuras.
En lo que respecta a calidad, la ley establece nuevas exigencias en las acreditaciones institucionales en términos de dimensiones a evaluar, presentando en ella una innovación significativa respecto de procesos anteriores con la incorporación de una dimensión asociada a la existencia de un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Junto con ello se destaca la obligatoriedad de la acreditación institucional para todas las IES, que hoy se define como acreditación integral.
Otro de los elementos presentes en la ley y que configuran un cambio significativo es la definición normativa de los aranceles regulados, así como los límites a la apertura de vacantes que ofrecen las instituciones que son parte del sistema de gratuidad.
Todas estas consideraciones que son parte de la Ley 21.091 marcan un gran cambio en el sistema tal y como lo veníamos viviendo, generando la presencia de nuevos actores, como la Subsecretaría y la Superintendencia, pero que también determina nuevos roles o los circunscribe de manera más focalizada, como por ejemplo el de la CNA. Efectivamente, hoy la CNA deberá limitar su quehacer al acompañamiento de las instituciones en los procesos de aseguramiento de la calidad y del cumplimiento de criterios y estándares, dejando la tarea de fiscalización y de cumplimiento de objetivos especialmente a la Superintendencia. Esto sin duda marcará un derrotero diferente y de adecuación a las nuevas exigencias, ya que habrá que pasar de un estilo particular de llevar adelante los procesos de acreditación a otro que se vislumbra diferente simbólicamente.
Algunas reflexiones en torno a los cambios de la Ley 21.091 al sistema
La Ley 21.091 de alguna manera se hace cargo de los grandes cuestionamientos al sistema de educación superior y busca dar respuesta a ellos, así como Chile lo ha venido haciendo hace mucho tiempo, desde la regulación legal o normativa del funcionamiento institucional. Por eso, la ley busca abordar de manera específica las problemáticas asociadas al crecimiento del sistema completamente desregulado, como son el tema de la calidad, de la admisión, de la configuración del cobro de aranceles de carreras a los estudiantes, del crecimiento en vacantes, todo a través de un marco legal y procedimental definidos en una ley y sus reglamentos.
Por una parte, los cambios institucionales ya descritos y que son parte de la ley determinan a los nuevos actores que se hacen parte del sistema con funciones complementarias, pero que abordan políticas y mejoras al propio sistema y, por otra parte, acciones de fiscalización y control sobre las IES en el cumplimiento de normas y principios que están a la base de la política y de la función colaboradora con el Estado en el tema de la educación y formación. En otras palabras, se crea o transforma una institucionalidad complementaria a la existente, con el fin de regular o controlar a las IES en sus procesos que vienen dados por los marcos establecidos por normas y leyes.
Si miramos más allá de la Ley 21.091, que afecta a todas las IES, también se han presentado otras leyes con impacto general y que se traducen en cambios en la gestión y administración interna de estas; con ello nos referimos a la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior y que da cuenta de una realidad que se debe enfrentar y mejorar en el sistema. Tanto la Ley 21.091 como la Ley 21.369 generan cambios sustantivos al interior de las IES, ya sea porque se exigen nuevas unidades o áreas que deben responder con procesos concretos o porque las mismas exigencias de la ley obligan a las instituciones a hacer modificaciones en la gestión para dar respuestas específicas a las obligaciones que esas leyes establecen hacia las instituciones. De hecho, en el caso de la Ley 21.369, el no cumplimiento de las indicaciones que esta ley establece en las IES tiene como efecto la no acreditación de ellas.
Cualquiera sea la situación, los cambios previstos en la ley han ocasionado ajustes al interior de las IES. Uno de estos, muy relevante en estos contextos, dice relación con la calidad, ya que sería garantía de cumplimiento de normas y reglamentos. De hecho, la incorporación de una dimensión concreta a ser examinada en los procesos de acreditación institucional da cuenta de la necesidad de contar con un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Es decir, las instituciones deben desarrollar mecanismos o procesos internos que aseguren una preocupación y acción permanente por la calidad de sus procesos o del sistema mismo que garanticen que lo que se hace al interior de la institución es de calidad. En esto se ha planteado fuertemente la idea de autorregulación de las instituciones, lo que sería consistente con los avances a nivel global en educación superior, y que se centraría en una acentuación de la responsabilidad sobre la calidad que tienen las propias instituciones, más allá de las demandas y exigencias normativas externas o emanadas de los poderes políticos. Lo que necesariamente contrasta con la tensión entre regulación interna y externa, que pone en juego las acciones de autorregulación de las IES y las acciones normativas y reglamentarias del Estado sobre las instituciones.
En el primer extremo del continuo interno-externo se ubican las concepciones de calidad que ponen el acento en procesos internos de las universidades —calidad situada— (Newton, 2002). Dichas concepciones tendrían como correlato mecanismos de aseguramiento de la calidad basados en la confianza y estarían centrados en la capacidad de autorregulación y el mejoramiento continuo (control interno y autonomía). En el otro extremo del continuo se ubican las definiciones que conciben la calidad como productos expresados en compromisos para satisfacer los requerimientos del público. En estos casos, los enfoques de aseguramiento de la calidad que más se ajustan a dichas concepciones son los que se traducen en mecanismos que privilegian el control externo, la transparencia y la rendición de cuentas (accountability