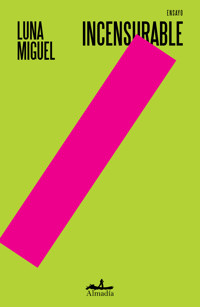
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Lectrice Santos es invitada a la universidad a dictar una conferencia sobre el placer y la censura. Tras su primera intervención, es expulsada del auditorio por atreverse a decirle a sus alumnas que una de las novelas más polémicas de la literatura contemporánea ha sido deliberadamente eliminada de todas las bibliotecas del mundo. Harta del lenguaje académico, pero inspirada, casi poseída por la magia de sus lecturas preferidas, Santos reivindica la importancia de leer y releer Lolita, de Vladimir Nabokov, así como otros libros determinantes y fecundos, también llamados "clásicos", sin dejarnos arrastrar por los prejuicios del presente. Al lado de las pocas alumnas que se quedan con ella tras la cancelación, desarrolla una ponencia llena de humor, sensualidad y erudición que se transforma en un verdadero acto de resistencia en contra de interpretaciones que tienden a estandarizar el pensamiento y a reducir la potencia de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos reservados
© 2024 Luna Miguel
© 2024 Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
rfc: aed140909bpa
https://editorialalmadia.com/
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: septiembre 2025
isbn: 978-607-2631-33-5
Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Almadía Ediciones. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Todos los derechos reservados.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
Índice
Portada
Título
Créditos
Índice
Incensurable
Bibliografía
Sobre el autor
Incensurable es una conferencia de la filósofa Lectrice Santos pronunciada el 29 de octubre de 2029, con motivo de la vi Edición del Seminario EROS, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con transcripción y edición de U. C.
[…]
Pero, dirán ustedes, nosotras le pedimos que hablara sobre el placer y la censura, ¿qué tendrá que ver esto con Lolita? Intentaré explicarlo. Cuando me pidieron que hablase sobre el placer y la censura me senté en el pretil del paseo marítimo de mi ciudad natal y me puse a pensar en lo que esas palabras querrían decir. Podrían significar nada más que unas cuantas observaciones sobre la represión sexual, pero, pensándola bien, la empresa no me pareció tan sencilla. El tema El placer y la censura puede querer decir, y ustedes pueden querer que quiera decir, La pornografía y sus detractores; o El erotismo y por qué su escritura ha estado históricamente perseguida; o tal vez El consentimiento y cómo las filósofas del siglo xxiconsiguieron ponerlo en el centro de la agenda política; o esas tres cosas inextricablemente mezcladas. Al disponerme a adoptar esa triple interpretación, que también a mí me parecía la más interesante de todas, pronto advertí que tenía una desventaja fatal. Nunca podría llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir lo que es, entiendo, el primer deber de una conferenciante: ofrecerles, después de unas horas de charla, una migaja de verdad pura que ustedes registrarían en las notas de sus dispositivos y guardarían en sus carpetas de asuntos que olvidar. No. Lo supe en cuanto me levanté y caminé hasta la orilla, y el viento de poniente comenzó a chocar con furia contra mis palabras.
¿Alguna vez han intentado hablar de cara al oleaje? ¿Se han fijado en el modo en que la virazón les roba el habla? Por mucho que griten frente a la ola, por mucho que crean que sus palabras son escuchadas, el temporal se lleva la voz a la fuerza. ¿Alguna vez han encontrado placer en ese fenómeno, en esa lucha cuerpo a viento, en esa censura natural del mar?
En realidad, solo puedo ofrecerles un par de intuiciones sobre un tema menor: por un lado, para ahuyentar la censura del placer, una lectora deberá cuestionar todo aquello que le entre por los ojos; por el otro, para interpretar el placer de la censura, una lectora deberá cuestionarse a sí misma con tal de asumir la contradicción y su ironía. Todo esto, como verán, no es más que un gran juego de palabras que deja sin resolver el magno problema de la verdadera naturaleza del placer y la verdadera naturaleza de la censura. Por eso lo mejor que puedo hacer para llenar las horas de este seminario es contarles una historia acerca de la pobre Lolita, la desdichada Lolita, la olvidada Lolita, arrastrada desde hace dos décadas por el vendaval de una censura inverosímil, casi mágica y oculta.
¿Acaso habían escuchado ese título con anterioridad? Levanten la mano quienes sepan algo de esta novela. ¿No? ¿Nadie? A su autor, el ruso en el exilio Vladimir Nabokov, ¿se lo han mencionado sus queridos profesores en los cursos de Literatura Europea? Muy bien, parece que no todo está perdido, al fondo veo una manita alzada. Vuelva a bajarla y, el resto, vigilen sus espaldas, porque el relato de esta censura podría perturbar a alguien ahí fuera, y tal vez poner a las inscritas a este curso en un aprieto.
No se rían, no bromeo. Hoy les voy a contar una historia que pocas se atreverían a susurrar. Algunas de ustedes querrán marcharse: ahí tienen la puerta. A otras les desconcertarán mis formas, pues soy muy directa, aunque acepto objeciones. Con todo, ya se lo adelanto, el problema no será Lolita. El problema será, como siempre lo ha sido, la sistemática mala lectura que se ha hecho desde su creación, y hasta su aniquilación, de la novela de Nabokov. Y ojo, porque cuando digo mala lectura a lo que me estoy refiriendo es a eso que ejercen los lectores belicosos. O, en palabras de Ricardo Piglia, los “lectores criminales”. Para mí, un lector criminal es aquel que utiliza la literatura a su favor y con saña. Ese que la coloniza con su yo. Ese que la sobreinterpreta no ya para adivinar, o para somatizar, o para aprender, o para entretenerse con lo que un autor dejó por escrito, sino más bien para deformar su trama, sus ideas y su estilo, con tal de justificar su propia ideología.
¿Cómo les han enseñado a leer en estas aulas? ¿Dirían que son criminales, o más bien pasivas? ¿Dirían que se dejan convencer por esa interpretación de segunda mano ante las obras canónicas que les ofrecen sus maestros, o son de las que abren los libros con suspicacia, con cierto espíritu aventurero?
Disculpen si mis preguntas emiten un tufillo condescendiente. Ustedes no tienen la culpa de no conocer la novela de la que he venido a hablarles. La culpa solo la tenemos nosotros, los que, desde este lado de los atriles, las tribunas y las imprentas, hemos sido o bien criminales, o bien cobardes, permitiendo que mentes curiosas como las suyas ignoren la existencia de una obra maestra.
¿Qué ha pasado por el camino? ¿Por qué Lolita no está ni en sus temarios, ni en sus bibliotecas, ni en las librerías del mundo? ¿Quién o qué ha borrado ese título de la larga bibliografía del autor que las editoriales muestran en las solapas de sus otros libros? ¿Dónde están las reseñas, las adaptaciones cinematográficas, los ensayos dedicados a esta novela, acumulados desde su publicación y hasta los primeros años del siglo xxi? ¿Por qué parece que nadie recuerda el nombre de Dolores Haze, ni el de Humbert Humbert? ¿Cómo hemos llegado a este silencio?
No quisiera regodearme en la rabia que me despierta el gesto de pensar en el placer y la censura. Mi única intención es buscar una verdad a través de muchas mentiras. Como lectora, quiero militar en la utilidad. Quiero ofrecer a este auditorio la oportunidad de formarse opiniones individuales al observar las limitaciones, los prejuicios y las idiosincrasias de la conferenciante, pero también del sistema literario del que participa activamente al tiempo que lo rehúye. Por eso, aprovechando las licencias que una lectora como yo puede permitirse, les contaré de qué trata este libro proscrito, y por qué razón me he llegado a jugar la vida reivindicando el gozo que es su lectura.
Para empezar, ¿qué es Lolita?
Recuerdo haberme hecho esa misma pregunta hace veinticinco años, apenas unos pocos antes de que bibliotecas de todo el mundo comenzaran a desabastecerse de su literatura. En la mayoría de los casos un libro es poco más que un objeto que ocupa espacio y acumula polvo, pero, cuando de lo que hablamos es de un libro censurado, pareciera que, con solo mirarlo, sus páginas irradiaran un terrible veneno. Yo acababa de cumplir los catorce cuando supe que debía leerlo. Eran los tiempos de querer refrotar el despertar sexual propio contra el despertar sexual ajeno. Estaba desorientada y ansiosa, de manera que, tal vez siguiendo sin saberlo esa máxima de Cesare Pavese según la cual toda joven que no conozca todavía el sexo tiene un secreto que nadie, ni siquiera ella misma, puede penetrar, me encontré suplicando una tarde después de clase, y luego otra, y luego otra más, ya casi de rodillas, para que mi preciosa profesora de Literatura me prestara cuanto antes un ejemplar de Lolita. ¿Qué hacía una señora de cincuenta y tres años cediendo ante los deseos de una chiquilla de catorce y dejándole sobre el pupitre una copia de una novela cuyo tema más evidente es la pedofilia?
Veo la sorpresa en sus rostros, y la entiendo. En aquel entonces quedaba más de una década para el jaleo del movimiento #amítambién, y, aunque ahora les resulte extraño, en los primeros años del siglo xxi las chicas no disponíamos de tantos sinónimos para esa cosa innombrable que ustedes se estarán imaginando. Pero recuerden también estas palabras: se lo pedí. Sí. Yo se lo pedí. Quería leer esa novela a toda costa. El coqueteo con aquella adulta era un arma de doble filo: por un lado, estos ojillos de gata le procuraban un placer culpable; por el otro, su complicidad me otorgó la llave de una biblioteca poco recomendada a las pavas de mi edad. Creía, por mi errónea concepción de la literatura como una guía hacia la verdad, pero también por culpa de unas búsquedas oraculares en los servidores de la prehistoria de internet, que Lolita era una novela con la que yo lo aprendería todo sobre el amor y sobre el sexo. Entendería de una vez por todas mi atracción por ese olor a sándalo que a mi parecer emitían las mujeres maduras. Sabría poner letras a mis cosquilleos. Lograría esquivar la pornografía entonces pixelada de la red, alimentando mi deseoso cerebro de un erotismo menos evidente, ¿más intelectual? ¡Qué pretenciosa! ¡Estúpida! No se lo grito a ustedes, me lo grito a mí misma, que para eso fui una niña tonta; pero así aprovecho para recordárselo a todas las jóvenes de esta sala: nunca se fíen de lo que dice el texto de contraportada de una supuesta “novela de amor”. Créanme, he escrito suficientes elogios de quita y pon en las solapas de libros ajenos como para saber que nada de lo que se dice en ellos es cierto, y mucho menos cuando entre los temas de una obra se encuentran las complejidades del deseo, el abuso de poder o las relaciones asimétricas.
Ahora volvamos al mar, y al pretil, y a una ventolera más antigua, la de aquel noviembre de 2004, frente a la que abrí por primera vez un ejemplar de Lolita, y me introduje en la narración de un hombre pedante, de nombre Humbert, que durante alrededor de trescientas páginas mentía y maltrataba a un puñado de personajes con los que no fui capaz de congeniar. Y entre ellos, Lolita, Dolores Haze, Dolly, una cría aún más cría de lo que yo misma me consideraba entonces, amante de las revistas de cine y adicta a los dulces. ¿Y el amor? Nada. ¿Y el erotismo? Por ningún lado. ¿Tantos riesgos tomé, tanto sándalo lamí a cambio de esa pedantería? Recuerden: hay libros que sueltan veneno, y este, en especial, apestaba. Me disgustaba y me gustaba. Me repelía, pero me obligaba a no apartar la vista de sus enrevesadas páginas. Herta Müller lo dijo de otro modo: hay ciertos libros que solo se soportan fuera de casa. No. Yo no me podía sentar en la terraza de la heladería Antártida sin que me diera la sensación de que, desde las mesas contiguas, los viejos del carajillo me culpaban con la mirada. Si sacaba el libro en el autobús de vuelta al centro, sentía que las mujeres apartaban a sus hijos de mí. ¿Quién querría juntarse con una niña que lee eso? Luego, pasando junto a la escalinata de la biblioteca pública, la cosa empeoraba. Si no era discreta, las cámaras de seguridad podrían captarme y hacer saltar todas las alarmas, ¡cuidado! ¡Ahí hay una niña con una Lolita bajo el brazo! ¿Está listo el francotirador? Creerán que exagero, pero no tanto. Solo unas semanas antes de que mi profesora me diera Lolita, la mujer de la recepción de la biblioteca ya me había regañado cuando intenté llevarme esa y otras obras firmadas por Nabokov, cuyos sugerentes títulos producían en mí la fantasía de ser algo orgiástico y encantador: Pálido fuego, Risa en la oscuridad, Ada o el ardor. Esas lecturas no son de tu edad, ¿saben tus padres lo que estás intentando?, me dijo la tía, con cara de gallopedro. Que una muchacha maldiga una biblioteca famosa era asunto del todo indiferente a la biblioteca famosa. Por mí, sus tesoros en apariencia eróticos podían quedarse ahí, durmiendo para siempre entre sus baldas. Como las alarmas no saltaron y ningún policía de la moral vino a arrestarme, me senté victoriosa en las escalinatas del edificio y continué con la lectura de mi trofeo. Ninguna venerable funcionaria me quitaría lo que con sudor y flirteo me había ganado haciendo horas extras en el departamento de Literatura del ies Alborán. Ya tenía mi Lolita, y como ese ejemplar me pertenecía, pues al adquirirlo desestimé devolvérselo a su dueña, más me valía comprenderlo.
Otra vez, ¿qué es Lolita? Me ha costado más de dos décadas y alrededor de cincuenta relecturas empezar a adivinarlo. Comenzaré yendo a lo fácil. Diré, por ejemplo, que Lolita es la mezcla de sus temáticas internas: 1) la pedofilia, sí, 2) el clasismo, 3) la ausencia de educación sexual en la clase media estadounidense, 4) la violencia machista, 5) la manía persecutoria, 6) la reescritura del canon literario, 7) la pedantería y la envidia de la intelectualidad europea, 8) la imposibilidad de ser honesto, o, más bien, la celosía, 9) el ideal de donjuanismo y, por último, 10) la búsqueda insaciable, a toda costa, de la belleza.
El libro, que, con todo, versa sobre las alucinaciones de un hombre que utiliza su posición social para encubrir sus delirios de grandeza, amorosos, literarios; y sus crímenes, pues es un ladrón, un violador, un mentiroso y un asesino, sirvió durante medio siglo para que lectores criminales lo desvirtuaran a sus anchas, y para que además lo hicieran bajo las mismas coordenadas que Vladimir Nabokov criticaba desde la primerísima página.
A saber, Lolita está dividida en tres partes: un prólogo al que, personalmente, en mis primeras lecturas no presté atención alguna; y luego dos largos capítulos, narrados por Humbert. El prólogo no es obra del protagonista, por cierto. Tampoco lo firma el autor. El prólogo no es un capricho prescindible. Sean cuales sean nuestras expectativas, aquí se nos aparece una voz extraña, divulgativa, filosófica; una voz autorizada que nos hace una advertencia. Algo así como: eh, tú, lectora, mi semejante, ma soeur, cuidadito porque esto que viene a continuación no es sino la historia de un demente, de un trolero, de un monstruo. El supuesto firmante, John Ray Jr., doctor en Filosofía y conocedor de la literatura universal y de la psiquiatría moderna, habría dado con ese manuscrito tras el fallecimiento de Humbert en la cárcel, y su sonado caso hizo que unos expertos quisieran airear la confesión que había dejado junto a su cadáver.
He ahí el primer verbo importante para que entiendan Lolita: confesar. Jugando entre un estilo epistolar para pedir perdón a Dolores y un tono testimonial para dirigirse al jurado de sus fechorías, el narrador encarna todas las cualidades de un poeta confesor. Corría la década de los cincuenta y a la crítica estadounidense todavía no le había dado por inflar reseñas con el debate sobre si la confesión de un trauma personal podía considerarse literatura. La etiqueta de la “poesía confesional” se la endosaron a Robert Lowell un poco más tarde, en 1959, cuando publicó Life Studies, un libro de poemas que abarcaba su vida íntima, pero a través de la narración de temáticas consideradas tabú y sin la necesidad de adornarla de tropos ni de revestirla con metáforas: suicidio, enfermedad, salud mental, infidelidad, etcétera. El término “poesía confesional” ha causado numerosas trifulcas desde entonces, pues ha servido como mecanismo de ninguneo de la vida y obra de los autores, pero sobre todo de las autoras asociadas a ella. Hablo, por supuesto, de Sylvia Plath y de Anne Sexton, a quienes sé que ustedes conocen muy bien. La confesión como género, sin embargo, es longeva. Me pregunto si acaso la literatura sea otra cosa distinta a una revelación. Libro abierto… mi ataúd abierto, escribiría Lowell, ¿y no es ese desvalijamiento impúdico de nuestro ajuar funerario una de las definiciones universales de la pulsión hacia la escritura?
Confesarse, aunque no ante un dios, sino ante una audiencia lectora que, como Nabokov sospecha, no será tan misericordiosa, pues, al contrario que las deidades, las lectoras existimos, y con nosotras, nuestra moral y nuestros juicios. La confesión del poeta Humbert es la de quien ansía ser admirado. O mejor: amnistiado. De hecho, como John Ray Jr. cuenta, el título definitivo que le dio a su manuscrito y bajo el que nos convendría leer la obra entera no fue Lolita, sino Las confesiones de un viudo de raza blanca. Fascinante esta detallada información racial y de estado civil, por cierto. Con ella Nabokov ya podría estar adelantándose a esas coletillas que tanto les gustan a las jóvenes cuando hablan del macho: hombre, cis, blanco, hetero… Ya. Pero es que esa no es la única premonición anti-incélica de Nabokov. Este prólogo es, en sí mismo, un gran destripamiento del final de Lolita. Quizá el mayor espóiler literario que yo haya leído jamás. Un texto con el que el autor quiere salvaguardar su imagen. Consciente de que su Humbert es un narrador desagradable, poco fiable y letal, parece como si Nabokov hubiera necesitado inventar a ese filósofo que le separara clara y radicalmente de su protagonista. Podría decirse que, igual que James Joyce presagió la teoría de la muerte del autor de Roland Barthes, en el capítulo del Ulises dedicado al debate sobre si es o no legítimo entrelazar la vida y la obra de Shakespeare a la hora de analizar sus textos, aquí Nabokov teme que los críticos le vayan a meter mano, y para ello hace el amago de matarse a sí mismo. Las palabras de John Ray Jr. podrían ser vistas casi como un error de principiante, y hasta como otra muestra de cobardía. El autor se oculta bajo su advertencia: cuidado, peligro, no os creáis a mi narrador; y al esconderse nos entrega una clave política para entender su historia, sospechando, tal vez, las numerosas malinterpretaciones a las que por seguro llevará la lengua envenenada de su Humbert.
Se estarán preguntando ustedes si esas mentirijillas son el origen de la desaparición de Lolita, y les diré que no. No exactamente. Paciencia. Ya llegaremos a ese punto. Por el momento, les adelantaré que en realidad Nabokov se mató a sí mismo en múltiples ocasiones. Esa era la marca de su estilo. Buena parte de su literatura y de su teoría literaria tienen que ver con esos bailes de máscaras, con esos funerales, con esa burla ante las inacabables interpretaciones académicas que puede acumular una obra literaria. En Cambiar de idea, Zadie Smith, ferviente entusiasta de Pnin, la novela que cronológicamente siguió a Lolita en la larga producción del ruso, dijo que lo que Nabokov ofrecía a su lector, y, sobre todo a su relector, no era el placer de sus interpretaciones, sino la satisfacción de participar íntimamente en la emoción de su creación. De acuerdo con Smith, Nabokov es un autor que facilita, en cada una de sus obras, un escenario campestre donde se invita a la lectora a pedir ayuda para cazar metáforas como quien caza mariposas por vez primera; un autor tutelar; un autor controlador que, frente a la idea de lectura creativa, se propone en todo momento ser guía de quien ose acercarse a sus ficciones. Nabokov se quita de escena con John Ray Jr. en Lolita, o al menos eso es lo que nos quiere hacer creer, porque su sombra siempre estará ahí, latiendo entre las páginas, justamente como ese misterioso personaje del Ulises que se esconde cual voyeur en alguno de sus capítulos y que para muchos es el mismo Joyce, vigilando su propia ficción, tan omnipresente como esquivo. De igual manera, Nabokov haría las veces de apuntador, de iluminador, de barrendero de su propia trama, tomándonos el rostro entre las manos para obligarnos a girarlo y a dirigir los ojos hacia donde él quería, o más bien quisiera, que nosotras mirásemos.
En un texto introductorio añadido en 1970a la versión inglesa de Mashenka, su primera novela, publicada originalmente en Berlín en 1926, Nabokov asegura que lo más importante en la biografía de un escritor no son tanto sus vivencias como la historia de su estilo. Yo añadiría “la historia de sus obsesiones”, o incluso “la historia de sus símbolos”, porque desde el principio de Mashenka, en el que vemos a dos exiliados rusos atrapados en un ascensor y forzados a entablar una incómoda conversación, es posible imaginar a esa sombra, y también el retrato de esa masculinidad que se desdobla para que un hombre devenga muchos, entre ellos el propio Nabokov. Por eso, lectura y escritura requieren un ejercicio de confianza mutua. Retomando esta intuición, en sus Cursos de literatura europea Nabokov afirma que un buen lector y un buen escritor son aquellos que, tras escalar una montaña, se encuentran en la cima, satisfechos de ese esfuerzo que finalmente los reúne. Ocurre que no todos escalamos de la misma manera. Por mucho que él nos dirija en la sombra, nos facilite las pistas y nos limpie el terreno de obstáculos, cada lectora, buena o mala, es un mundo. Entenderán ustedes que él no podía ser tan ingenuo como para creer que todas interpretaríamos sus partituras tal y como él nos las había regalado; al contrario, era consciente de sus contradicciones, pero también de nuestra anarquía y, a mi juicio, es de esa certeza de la que nace, ahora sí, la primera de las tentativas de censura que podemos rastrear de Lolita.
Imaginen ahora el placer que produce el olor a papel quemado: ¡me moriré, pero antes quemaré la Eneida!, gritaba el Virgilio de Hermann Broch. Imaginen a un escritor controlador sabiendo que el acto pirómano que desea cometer terminará de una vez por todas con su desasosiego. Imaginen convertirse en las censoras de sí mismas: las amas y las sumisas, las caudillas y el pueblo que se subleva. Eso es lo que quería el autor de Lolita. Su voluntad de quemar el manuscrito era firme, pero todo intento fue en vano. Subrayen esta idea: del mismo modo que en sus obras siempre hay una sombra que se desdobla, un eco fantasmal, un creador igualmente agresivo que nos susurra desde las esquinas, en la vida de Nabokov había una fuerza que también tomaba decisiones importantes por él. Hablo de su “primera y mejor lectora”, cuyo nombre, otra máscara o desdoblamiento de las iniciales V. N., aparece en la dedicatoria de todas sus novelas: su esposa, Véra Nabokov. Eso es: si Lolita esquivó su primera censura, si a su autor se le convenció de no desistir en su escritura, de no destruir la obra que tramaba, fue solo por la gracia y el amor de una lectora.
Por última vez, ¿qué es Lolita?
Disculpen esta manía de dar saltos en el tiempo, les prometo que los capítulos lamentables de mi adolescencia terminarán con esta anécdota. O, bueno, casi. Otra vez me vi obligada a responder a esa pregunta incontestable el día en que un alcohólico viudo y blanco de provincias, tatuador de profesión, mi padre, encontró el ejemplar escondido bajo mi colchón. La escena me activó un sinfín de alarmas. ¿Qué hacía mi padre registrando mi cama? ¿Por qué alguien a quien jamás había visto abrir una novela se sentía amenazado precisamente por esa? Papá, papá, le dije, papá, es un libro sobre un hombre que se enamora de una niña, y entonces se casa con su madre para estar más cerca de ella, un poco lío todo, el tío es un pedante, sí, papá, algo sórdido, pero te juro que solo es literatura.
Hasta entonces, yo nunca había sentido vergüenza de mi padre; de hecho, lo admiraba. Todas las chicas interesantes de mi instituto habían pasado por sus manos alguna vez, ya fuera para hacerse el piercing del ombligo al llegar la primavera, ya fuera para tatuarse a alguna de las Supernenas en el costado, mientras él fingía que no sabía que eran menores de edad y coqueteaba con ellas con esa pinta de surfero californiano, pero con acento almeriense. Tenía la piel tan brillante, tan recia y oscura, era tan guapo mi padre, que de niña creí que esos tatuajes se los habría pintado directamente Dios o, en su defecto, el sol. Ahora su imagen me resultaba más bien ridícula. Envuelta en celosía. Me di cuenta de que estaba otra vez ebrio. Zarandeando el ejemplar de Lolita con la mano en la que llevaba tatuada una polilla, me preguntó si es que algún hombre me había hecho daño. No, papá, ningún hombre me ha hecho daño. Se acercó a mi cabello y lo olisqueó, como si estuviera buscando pruebas de algo que yo ni siquiera sabía cómo se hacía, aunque lo ansiara. Te gusta un hombre mayor, ¿es eso? A mí me lo puedes decir. El aliento le olía a vino dulce. Papá, yo solo quiero leer ese libro. Trata de un hombre que rapta a una niña. Él insistía: ¿con quién te estás viendo? ¿Es algún profesor tuyo? Los maestros son unos degenerados. ¿A quién tengo que partirle la cara? Señalando el libro, me volvió a increpar: ¿qué significa esto, Lectrice? Papá, le dije, papá. Por favor. Lolita es… Lolita no es… Lolita no es nada de eso. Pensando en que tal vez una gran revelación sobre mi orientación sexual le calmaría, tuve que decírselo: además, papá, a mí es que solo me gustan las chicas. A lo que él, con mucha razón, respondió: ¿y eso qué clase de impedimento es para un tío que quiera hacerte daño?
Les había dicho que hay libros que solo se soportan fuera de casa. Como ven, hay libros que se toleran todavía menos dentro de la habitación de la infancia. El conflicto con mi padre no acabó del todo ahí, aunque su ruido me permitió tener algo muy claro: fuera lo que fuera Lolita, significara lo que significara esa obra a nivel literario o social, su mera presencia hedía. Su mera presencia era considerada un ataque que ponía a sus lectores y, lo que es más gracioso, ¡a sus no lectores!, ¡¡¡a sus grandes desconocedores!!!, frente al más desagradable de los espejos. ¿Temía mi padre que su hija se juntara con un hombre porque frente al espejo de Humbert también se veía reflejado? Como descubrirlo me daba miedo, preferí lanzar el libro al fondo de la parte de debajo de la cama, donde lo olvidé entre cajas llenas de los juguetes de mi infancia.
Ya lo sé. Ni una vez he respondido a las preguntas que yo misma he formulado. Sé cuáles son mis limitaciones: no puedo definir Lolita en nada más que tres o cuatro líneas, porque hacerlo supondría caer en el error de enjaularla. Piénsenlo, si de entre todos los libros que ustedes han leído en la carrera tienen uno predilecto, sabrán lo complicado que resulta hacer este ejercicio sin sentir que están cometiendo una traición; sentarse a redactar sus dichosos trabajos de fin de grado, sus dichosos trabajos de fin de máster, sus dichosas ponencias para una audiencia raquítica y competitiva, provistas todas ustedes de la peor de las herramientas, el lenguaje académico, y al mismo tiempo conscientes de que la mejor herramienta posible de expresión, el lenguaje literario, les está siendo prohibido. ¿No querían que les hablara del placer y de la censura? ¿Es que no les parece suficientemente censora esta institución, que tantas veces las obliga a perder el ingenio o a sistematizar la potencia de su curiosidad?
¡Ya! Voy a quitarme este peso de encima. En lugar de elaborar un simulacro de sinopsis de Lolita, cosa de la que ya me he aburrido, y me imagino, por las caritas que ponen, que ustedes también, les contaré el siguiente capítulo relativo a los intentos de censura que sufrió el manuscrito una vez que Nabokov, Véra mediante, quiso publicarlo.
Antes de que el libro pasara a formar parte de la lista de los más vendidos de The New York Times durante semanas y semanas, antes de que Véra tuviese que negociar las decenas de solicitudes de entrevistas que su esposo recibió tras el éxito, y antes de que editoriales de todo el mundo y en todas las lenguas habidas y por haber se peleasen por los derechos de traducción de Lolita, el camino de la novela fue más bien tortuoso. Desde Italia, el editor Roberto Calasso, que luego dio cabida en el catálogo de Adelphi a toda la obra de Nabokov, sentenció que, más que el sexo, el escándalo era la literatura misma: su lenguaje innovador y preciosista, su acumulación de metáforas ambiguas, su ironía descarnada. Dicho de otro modo: a comienzos de la década de los cincuenta, Lolita fue rechazada en Estados Unidos por casi todas las editoriales. Tales negativas, vistas con la distancia, pudieron responder a motivos que, efectivamente, se escapaban del retrato sexual de la lengua pérfida de Humbert Humbert. Creo, sin embargo, que, en aquellos episodios de lo que llamaré “la precensura de Lolita”, la literatura misma aludida por Calasso tuvo poco que ver. ¿Qué otro motivo pudo llevar a que las editoriales más importantes del país de la libertad se limpiaran las manos con el libérrimo manuscrito de Nabokov? En primer lugar, no hay que obviar su apellido: Lolita





























