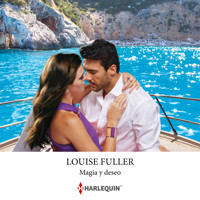2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Exigencia en la oficina. Química fuera del horario laboral Al borde de la quiebra, la hacker profesional Sydney Truitt tuvo que aceptar un lucrativo trabajo que tenía como objetivo la empresa del despiadado CEO Tiger McIntyre. A punto de conseguirlo, el jefe la pilló con las manos en la masa y le dio un impactante ultimátum: enfrentarse a la cárcel o hacerse pasar por su novia. La cuidada imagen de playboy de Tiger estaba diseñada para mantener al mundo a distancia. Llevar a Sydney como su cita a una prestigiosa gala hacía precisamente eso. Pero él no contaba con que sería imposible fingir la cruda necesidad que su proximidad desataba... Al esforzarse tanto en dejar fuera a los demás, ¿habrá dejado entrar a Sydney?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2024 Louise Fuller
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Infiltrada en su corazón, n.º 3198 - noviembre 2025
Título original: Boss’s Plus-One Demand
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA).
HarperCollins Ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9791370007720
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Club privado de Harris Carver, Nueva York
–Si es tan amable, señorita Truitt, el señor Carver la espera. Sígame.
Sydney Truitt no sabía dónde estaba. La habían recogido en el aeropuerto y llevado en limusina a un aparcamiento subterráneo. Parecía una especie de club privado.
–El señor Carver la recibirá ahora. –El hombre abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar.
Cuando Harris Carver se levantó, Sydney sintió tensarse los hombros. La mayoría de sus clientes eran pequeñas empresas, pero había pocas tan grandes como HCI.
–Señorita Truitt. –Carver le estrechó la mano–. Gracias por reunirse conmigo y por firmar el acuerdo de confidencialidad. Esto debe resultarle intrigante, pero prefiero pecar de precavido.
–Por supuesto. –Ella sonrió amablemente–. Y gracias por considerarme para el encargo, aunque no estoy segura de para qué me considera. –La llamada había sido breve y vaga.
–Es un contrato de tres días, pero será generosamente recompensada por su tiempo. Tome asiento.
–¿Puedo preguntarle por qué me ha llamado a mí? –Se le ocurrían al menos dos empresas de sombreros blancos, hackers éticos, en Nueva York que podrían llevar a cabo un «ataque» legítimo a HCI para encontrar y solucionar cualquier posible problema de seguridad en su red.
–Tenía una lista de candidatos. –Él se encogió de hombros–. Pero su experiencia le dio ventaja. –Le ofreció una sonrisa depredadora–. Necesito a alguien no solo técnicamente capaz, sino, ¿cómo decirlo? Éticamente flexible. Pertenecer a su familia sugiere que tiene esa cualidad.
–¿Mi familia? –Ella frunció el ceño–. ¿Qué sabe de mi familia?
–Este encargo es delicado. –Carver le sostuvo la mirada–. Hice que mi gente la examinara más de cerca. No se preocupe, son minuciosos, pero discretos. –La miró con el rostro inexpresivo–. A diferencia de sus hermanos, que parecen haberse labrado un nombre entre las fuerzas del orden.
Era verdad. Sus tres hermanos habían seguido el mismo camino que su padre y sus tíos. Tuvieron un modelo equivocado incluso antes de caminar o hablar, y la gente hacía suposiciones. Pero que tuvieran antecedentes penales no significaba que fueran malos, porque no lo eran. Para nada.
–Mis hermanos no son…
–No estoy juzgando –él la interrumpió–, solo expongo los hechos: han infringido la ley y ahora se enfrentan a las consecuencias. Seguro que está deseando ayudarlos, pero la ayuda buena es muy cara. Por eso creo que es la persona perfecta para este trabajo. Creo que podrá ayudarme.
–¿Ayudarle a qué? –Sydney tragó nerviosamente.
–Es un asunto de negocios. Tiger McIntyre me ha robado algo de propiedad intelectual. Lo quiero de vuelta. Lo necesito. Y necesito a alguien dentro. Alguien que se haga pasar por un empleado mientras hackea su servidor.
La voz de Harris Carver se apagó, engullida por el fuerte y persistente latido del corazón de Sydney. ¿Se había vuelto loco? Tiger McIntyre tenía fama de temible y despiadado, tanto como bello. No lo conocía, pero había visto su foto tantas veces que podría describir su rostro esculpido y mirada cautivadora.
–Significará cruzar una línea, así que entiendo que se lo piense.
–Usted es un hombre muy rico y poderoso, señor Carver –ella intentó centrarse–, le daré la oportunidad de fingir que no le he entendido bien. Porque no es solo cruzar una línea, es ilegal.
–Algo de lo que su familia lo sabe todo.
Ella no era así, ni siquiera sus hermanos lo eran, en el fondo. Pero explicarlo significaría revelar más de lo que estaba dispuesta a hacer. El mero hecho de pensarlo la hacía temblar por dentro.
–Yo no soy mi familia, y tendré que rechazar su oferta. Si me pillan arruinaría mi reputación…
–Pues que no la pillen. –Harris Carver tecleó algo en su teléfono y luego se lo mostró para que ella pudiera ver los números parpadeando en la pantalla–. Para que vea cuánto se lo agradecería.
Ella abrió los ojos desmesuradamente. Era mucho dinero.
–Muy agradecido –insistió él.
Había muchos ceros. Era más dinero del que ella había ganado en el último año. Por un par de días de trabajo. Podría contratar a un buen abogado. Al mejor abogado del país, pensó, y se le hizo un nudo en el estómago de alivio y esperanza. Evitaría que sus hermanos pasaran su vida entre rejas y ¿cómo no iba a querer eso? La habían librado de otro tipo de prisión y, sin embargo, era una línea que nunca había cruzado ni quería cruzar.
–Aunque no me pillaran –sacudió la cabeza–, no estaría cómoda con lo que me pide que haga.
–¿Por qué? –preguntó Harris Carver–. Tiger McIntyre no es ningún ángel. Su imagen es de ganador, pero ganar tiene un precio. Sí, es inteligente y decidido, lo reconozco. Trabaja duro, pero también rompe las reglas. Toma atajos. Cruza esas líneas que tanta aprensión le producen. No hay nada que no haría, a nadie a quien no pisotearía para alcanzar su meta.
Era verdad. McIntyre tenía fama de saltarse las leyes y de utilizar tácticas dudosas para lograr ventaja. Tomaba lo que quería y se salía con la suya gracias a su aspecto, su riqueza y su poder. A diferencia de los hermanos de ella, nunca tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos.
–No necesita sentirse mal por esto, señorita Truitt. Créame, no es la primera vez que Tiger McIntyre se lleva algo mío. Pero será la última.
–Usted dijo que era un asunto de negocios, señor Carver –Sydney contuvo la respiración y se aclaró la garganta–, pero a mí me está pareciendo tremendamente personal.
–Y tanto que es personal. –Hubo un breve y palpitante silencio–. Verá, sé que McIntyre es un ladrón, pero esta vez ha elegido a la persona equivocada a quien robar. Primero quiero que encuentre lo que ha robado y me lo devuelva. –La miró con los ojos entornados–. Y luego voy a arruinarle.
Diez días después, en el jet privado de Tiger McIntyre
–¿Cuál fue tu corazonada? ¿Lo conseguimos o no?
Tiger McIntyre se reclinó en su asiento y dejó la pregunta de Nathan Park, su jefe de investigación y desarrollo, en el aire. Conocía la respuesta, por supuesto. Era una de las razones por las que había llegado tan lejos tan rápido, convirtiendo el negocio fallido de su padre en uno de los primeros en la carrera por la minería extraplanetaria.
La exploración de la luna era una industria en expansión, y McIntyre lideraba la carrera. Sus robots impulsados por IA superaban a sus rivales. A todos menos a uno.
Inclinó la cabeza y su mirada se perdió en el infinito azul de la estratosfera. A veces soñaba con vivir en la luna. Habría inconvenientes, pero allí arriba podría detenerse, sentarse y disfrutar de la vista, porque los demonios que lo empujaban hacia adelante no podrían seguirlo al espacio.
–En general, sí. –Se volvió hacia Park–. Tenemos todo lo que quieren. Todo lo que necesitan.
En realidad, solo había otro serio aspirante al contrato, histórico y extremadamente lucrativo, con la agencia espacial. HCI, por supuesto. Harris Carver y él eran rivales desde hacía más de una década y su duelo se prolongaría previsiblemente en el futuro, y fuera de la Tierra.
Harris tenía las credenciales, la educación universitaria, el padre astronauta, el vínculo cósmico intergeneracional. Mientras que él no tenía nada.
No iba a permitir que Carver ocupara más sus pensamientos. Las grandes reuniones siempre lo ponían cachondo, con su mezcla de adrenalina y testosterona. En ese momento no tenía pareja, así que el sexo estaba descartado, a menos que llamara a una de sus ex. De joven, era diferente. Se contentaba con ligar si quería sexo.
Pero esa ya no era una opción. Era demasiado rico, demasiado importante. A su equipo de seguridad le daría un ataque. Era más sencillo tener una novia efímera. No tenía amigos, ni amigas, desde la universidad, desde que Harris y él se pelearan y se diera cuenta de que confiar en alguien, incluso alguien a quien consideraba un hermano, era más arriesgado que lanzar un cohete al espacio. Aunque, a decir verdad, Harris había llegado tarde a esa fiesta. Contemplar la vida amorosa fallida de su padre durante casi dos décadas le había enseñado que el precio de las relaciones, sobre todo las románticas, eran demasiado alto.
Siempre era sincero sobre lo que buscaba: exclusividad y aceptación de que la relación nunca terminaría con un intercambio de anillos. Y en general funcionaba. Cierto que solo las veía para sexo y eventos especiales, pero les abría la puerta a su mundo.
A veces alguna quería que conociera a su familia o que se fueran a vivir juntos, y esa era la señal para poner fin a la relación. Otras veces, perdían la paciencia o los nervios y rompían con él. Normalmente, no había problema. Pero a veces el momento era malo. Como ese momento.
Ese año había sido una locura, en el buen sentido. El negocio había duplicado sus beneficios en el primer trimestre y triplicado en el tercero. Se había ganado unas merecidas vacaciones. Normalmente iba a su isla privada en la laguna de Venecia. Septiembre era el mejor mes para visitarla. La temperatura era cálida, pero la mayoría de los turistas se habían ido y Venecia volvía a ser la ciudad que tanto le gustaba. Y luego estaba la Regata Storica.
La regata era el acontecimiento del año en el calendario social de los multimillonarios. Justo después del Salón Náutico de Mónaco, comenzaba con un espectacular desfile en las aguas de la famosa laguna y terminaba con el baile de máscaras Colombina, el mayor evento benéfico de Europa. Acudían monarcas, jefes de Estado, celebridades de primera fila y el uno por ciento más selecto. Sería impensable no asistir, sobre todo porque ese año patrocinaba un barco.
Pero aún más impensable sería ir solo. Para alguien como él, una mujer hermosa era tan esencial como un reloj caro o un par de zapatos hechos a mano. No era una cuestión de ego, pero la perfección intimidaba. Mantenía a la gente a distancia, como a él le gustaba.
Pero había un problema. Alexandra, la última de sus exnovias, seguía enfadada con él por haber cortado la relación hacía unas semanas. De todos modos, no se imaginaba proponiéndoselo a ella, ni a ninguna otra ex. Si las invitaba, malinterpretarían sus intenciones dijera lo que dijera.
Necesitaba una mujer que se comportara como una novia y luego se marchara sin rechistar. En otras palabras, una acompañante. Pero nunca había pagado a una mujer para que fuera su cita.
«Asúmelo», se dijo a sí mismo. «La mujer que necesitas no existe y no esperes encontrarla».
Sería una criatura fantástica y, a diferencia de su padre, él era un hombre de hechos, no de sentimientos. Una vez más, se preguntó si la vida no sería más sencilla en la luna.
Sydney sintió acelerarse el corazón al mirar los relojes que había en la pared frente a su escritorio. Cada uno marcaba una hora diferente. Las siete de la tarde en Moscú, medianoche en Pekín y las cinco de la tarde en Londres. Allí, en Nueva York, solo era mediodía, pero se le acababa el tiempo. Era su último día de trabajo en McIntyre Corporation, y si no cumplía su parte del trato con Harris Carver no cobraría, y si no cobraba… Aún oía el pánico en la voz de su hermano, Connor, al teléfono. «Es grave, Syd. Dicen que podrían caer entre uno y cinco años. Incluyendo a Tate».
Vender y comprar piezas de coche robadas no era el peor delito del mundo. Pero no era el primero de sus hermanos. Se habían metido en líos desde que sabían andar, siempre estupideces.
Hasta aquel día, cuando había llamado a Connor desde el teléfono que había robado a su exmarido. Sus hermanos habían conducido hasta Nevada para rescatarla, y habían acabado arrestados por agresión. No le habían hecho daño a Noah, aunque hubieran querido hacerlo. Había sido ella quien lo había empujado. Ella quien le había dado puñetazos y patadas. Pero él los había acusado a ellos de agredirle porque sabía que eso sería los que más le dolería a Sydney.
Podría haberlos salvado, acudido a la policía, pero se avergonzaba tanto de sus moratones, de su debilidad. Y sus hermanos se habían sentido tan culpables por no haberla protegido que habían admitido algo que no era cierto. Y, gracias a ella, tenían antecedentes por agresión.
De uno a cinco años de cárcel. Connor estaría bien. Era el mayor y sabía cómo manejarse. El mediano, Jimmy, era un bocazas, pero hacía reír a la gente y saldría adelante. Pero Tate…
Un nudo en la garganta le impedía respirar. Tate era el menor de sus tres hermanos. Solo diez meses mayor que ella. Lo conocía a la perfección, y sabía que no sobreviviría en la cárcel. Todos sus hermanos eran un imán para los problemas, poco dados a reflexionar, pero Tate era más blando que los otros. No podía ir a la cárcel.
Ninguno de ellos podía. Y era su responsabilidad asegurarse de que no lo hicieran. Ellos la habían salvado, y ella los salvaría a ellos. Pero para eso necesitaban un abogado, y no uno cualquiera. Necesitaba a alguien feroz e inteligente, lo que significaba caro. Y, aunque por algún milagro evitaran ir a la cárcel, todos tendrían que pagar multas elevadas.
Por eso había aceptado ese encargo en McIntyre. Lo más duro para ella no era tener que vivir una mentira. Lo había hecho cuando estaba con Noah, guardando el gran secreto de su matrimonio. Pero allí había mucho más en juego que en cualquier otro trabajo. Mucho más que dinero o su reputación como sombrero blanco. Se trataba de dar a sus hermanos una segunda oportunidad.
«Y puedes hacerlo», se repitió a sí misma. Lo hacía todos los días para otras empresas del país. Caminaba de puntillas por sus sistemas de ciberseguridad, utilizando malware de ingeniería inversa para descifrar líneas de código para averiguar cómo funcionaba un virus y cómo detenerlo.
Autodidacta, había trabajado duro para introducirse en el sector, y su empresa, Orb Weaver, estaba creciendo rápidamente, y así quería que siguiera. Por eso había accedido a reunirse con Carver.
Y de repente trabajaba para los dos peces más gordos del estanque, aunque no era lo que se había imaginado. Miró hacia el despacho vacío de Tiger McIntyre y se estremeció.
Aún no estaba segura de haber tomado la decisión correcta, pero allí estaba, en la sede de McIntyre de la Quinta Avenida, legítimamente empleada como una auxiliar administrativa llamada Sierra Jones. En cuanto encontrara la IP, regresaría a Carver, que le pagaría mucho más dinero del que cobraría legítimamente por sus servicios. Aunque lo que estaba haciendo no era muy legítimo.
–¿Estás bien, Sierra? –Su colega, Abi, la miraba insegura–. Parece que has visto un fantasma.
–Estoy bien. –Ella sonrió–. Acabo de recordar que me olvidé de desayunar –mintió.
–Yo siempre me olvido de comer cuando él está en el edificio. –Abi puso los ojos en blanco–. Me pongo tan nerviosa por si meto la pata…
No había necesidad de preguntar quién era «él». Era el jefe. Tiger McIntyre. Bautizado como Tadhg, pero apodado Tiger, tigre, por su feroz búsqueda del éxito, nunca había fracasado.
Pero no era una buena persona. Lo había investigado. Si Tiger McIntyre hubiera sido Connor o Jimmy o Tate, se habría enfrentado a penas mucho más duras y a la censura pública por un montón de cosas. Como cuando no comunicó la compra de acciones de una empresa rival dentro de los plazos legales. Algo trivial si no fuera porque el retraso le ahorró millones. O, dicho de otro modo, les costó esa misma cantidad a los accionistas cuyas acciones había comprado.
Una y otra vez, McIntyre se salía con la suya mediante bravuconadas e intimidaciones, a menudo respaldado por sus muchos seguidores, que hacían pública su lealtad a través de las redes sociales.
¿Cómo se salía con la suya? Fácil. Era rico y poderoso. Tenía gente a su disposición que podía darle la vuelta a la historia para que todos esos aburridos reguladores y consejos con sus títulos incomprensibles no fueran guardianes del juego limpio, sino quisquillosos enemigos del progreso.
No conocía a Tiger McIntyre en persona. Era lo único positivo. Estaba rompiendo reglas en Zúrich, Londres o Pekín y no regresaría hasta después de que ella se fuera.
–Hola, Sierra.
Levantó la vista, contenta por la distracción, hacia Hannah, que llevaba una bandeja.
–Tienes que llevarle esto.
–¿A quién? –Sydney frunció el ceño.
–Al jefe, por supuesto.
¡El jefe! Más tarde, Sydney se preguntaría si había sido el estrés o la estupidez lo que le había hecho preguntarle eso a Hannah. Pero era un error comprensible. Sería razonable esperar alguna fanfarria si Tiger McIntyre había llegado al edificio.
–¿Sierra? –Hannah fruncía el ceño–. ¿Me estás escuchando? El señor McIntyre ha vuelto y quiere que le lleves la comida, así que, si no te importa… –Le tendió la bandeja.
Sydney miró a Hannah, el corazón acelerado como uno de los coches trucados de sus hermanos. Debía saber algo. Un hombre tan importante como él no se fijaría en alguien como ella. ¿O llevar una doble vida le hacía ver amenazas donde no las había? Solo sabía que cada hora que pasaba se sentía más nerviosa, como un antílope saltando de su pellejo cada vez que oía crujir una ramita.
–¿Por qué quiere que se lo lleve yo? –Una cosa era trabajar allí y otra meterse en la boca del lobo.
–¿Qué? –Hannah frunció el ceño–. No lo sé. A lo mejor ha visto lo ocupados que estamos los demás. Déjalo en su mesa. –Señaló con la cabeza hacia el enorme frigorífico–. Y lleva también una botella de agua mineral. Sin gas. Una del fondo. Le gusta muy fría.
–¿Debería decirle algo?
–No, en absoluto –Hannah parecía horrorizada–, y no toques nada.
No había escapatoria, y durante el corto trayecto hasta el despacho de Tiger McIntyre su pánico se intensificó, a lo que no ayudó ver su reflejo en el cristal de la puerta. Parecía nerviosa.
No importaba. No estaba allí para seducir a McIntyre. Ni a nadie. Punto.
Sydney llamó a la puerta con los nudillos y la abrió de un empujón. Al principio pensó que el despacho estaba vacío, pero entonces lo vio. Estaba de pie junto a la ventana, leyendo algo en su teléfono y, mientras miraba su espalda, sintió una oleada de pánico y culpa, como cada vez que veía las luces azules y blancas de un coche de policía pasar frente a su casa.
Pero ¿por qué iba a sentirse culpable? De acuerdo, legalmente lo que estaba haciendo era dudoso, pero en esencia estaba corrigiendo un error. A pesar de su elegante traje y sus zapatos hechos a mano, ese hombre era más delincuente que sus hermanos. Ella solo ayudaba a sacarlo a la luz.
Manteniendo la vista al frente, caminó rápidamente por la habitación. Deslizó el plato sobre el escritorio y, conteniendo la respiración, desenroscó la botella y sirvió un vaso de agua.
–No nos conocemos, ¿verdad?
Era una pregunta bastante sencilla, pero Sydney sintió erizársele la nuca al oír aquella voz profunda y masculina, y se volvió bruscamente hacia su propietario. Por un momento, solo pudo mirarlo fijamente. Y, de repente, sintió arder la piel, porque Tiger McIntyre ya no era solo una foto. Estaba allí, en carne y hueso, con su metro noventa y dos de estatura.
–No. Empecé hace dos días. –Sydney se quedó muda cuando él empezó a caminar hacia ella.
–¿Cómo te llamas? –preguntó él, guardándose el teléfono en el bolsillo.
–Sierra –contestó ella rápidamente–. Sierra Jones.
El nombre crujió como un caramelo en su lengua, y el estómago se le revolvió cuando él la miró de cerca con los ojos entrecerrados, evaluándola, haciéndole sentir que veía dentro de su alma.
En cualquier otra circunstancia, no habría sido una sensación agradable. Pero apenas se dio cuenta, porque aún estaba conmocionada por su belleza. Estaba familiarizada con su cara, pero había supuesto que las fotos habían sido editadas o que la cámara lo había pillado en un buen día.
Pero lo cierto era que ninguna de las imágenes que había visto le hacía justicia. Su rostro era impresionantemente bello, con una mandíbula limpia y unos pómulos altos y esculpidos que adornarían las páginas del cuaderno de cualquier artista del Renacimiento. Y esos ojos…
En las fotos parecían de color marrón claro, pero en persona y de cerca eran dorados como el sol, aunque sin su calidez. Todo en él era duro, inflexible, incluso su boca. Y, sin embargo, por alguna razón, había algo innegablemente sensual en la forma de sus labios, y ella se los imaginaba encajando con los suyos. Su corazón se aceleró.
–No soy fija. Estoy supliendo a Maddie. –Para disimular su reacción, le tendió la mano.
¿Qué estaba haciendo? Se suponía que debía mantener perfil bajo. No llamar la atención.
–Ya veo. –Tiger le estrechó la mano, pero, cuando sus dedos se tocaron, ella sintió una fuerte descarga eléctrica y se soltó.
–Lo siento, es estática –aclaró ella rápidamente–. A veces me pasa con el teclado.
–¿Te gusta trabajar aquí? –preguntó él tras una larga pausa, con su voz grave.
–Sí. –Ella asintió, porque no era del todo mentira. Le gustaban sus compañeros y, si las cosas hubieran sido diferentes, habría disfrutado siendo Sierra, aparte de los tacones. Caminar con ellos requería usar músculos que no sabía que tenía y era un milagro que no se hubiera roto el cuello.
Llevar una doble vida le quitaba el sueño, y se alegraba de que a partir de las cinco dejaría atrás ese capítulo para encarrilar de nuevo su vida y, lo que era más importante, la de sus hermanos.
–Todos aquí han sido muy amables y serviciales. –Sydney asintió.
–Está muy lejos de casa, señorita Jones. –La mirada bruñida de Tiger se volvió más intensa.
El estómago de Sydney se revolvió. Intentó contener el pánico, pero la invadió de todos modos.
–California, ¿verdad?
¿Cómo lo sabía? Ella se llevó una mano al corazón desbocado y sintió cerrarse la trampa.
–Tenemos un centro de pruebas de investigación y desarrollo en las colinas. –Él hizo una mueca–. He pasado mucho tiempo allí y he reconocido su acento. ¿San Francisco?
–Los Ángeles. –Profundamente aliviada, Sydney consiguió mantener la sonrisa.
–Ah, la ciudad de los ángeles –observó Tiger–. ¿Había estado alguna vez en Nueva York? –Mientras ella sacudía la cabeza, él miró de ella a su escritorio y luego volvió a su cara–. ¿Puedo?
Cuando se trataba de contacto físico, a ella le gustaba tener el control. Pero seguía aturdida por la repentina ruptura de su invisibilidad, así que, cuando él la agarró por el codo y la condujo hacia la ventana, no se apartó como solía hacer cuando alguien la tocaba sin avisar o sin permiso.
Notó los callos de sus dedos, así que la historia de su trabajo en las minas debía ser cierta. Y eso le sorprendió. Pensaba que era una propaganda diseñada para reforzar su estatus de obrero.
–Esta es la única manera de ver Nueva York –susurró él antes de soltarla.
Sydney se sintió confusa y enfadada, porque por primera vez en años no le había importado que la tocaran. Al contrario, se sentía inclinada hacia su órbita y su piel se estremecía, deseando volver a sentir el cálido y firme apretón de sus dedos. Y no solo en el brazo.
Su pulso latía en un vertiginoso redoble de pánico y algo más. Algo más profundo, peligroso. Algo que no sabría nombrar y que, aparentemente, no necesitaba un nombre para que su mente se quedara en blanco, como si su vida comenzara en ese momento. Absurdo, pero cierto.
–¿Por qué abandonó Los Ángeles? ¿Fue capricho o por alguna razón en particular?
Sí. Se llamaba Noah y casi la había destrozado. La había alejado de su familia y de sus amigos, llevándola a una casita aislada, lejos de cualquier vecino. Para que nadie oyera sus gritos.
Todavía se le notaban las cicatrices, aunque su crueldad no se había limitado a la violencia física. Los moretones de cuando ella agotaba su paciencia y él le retorcía el brazo hasta casi romperlo se habían desvanecido. El pelo arrancado había vuelto a crecer. La marca de quemadura en el brazo se había convertido en una sombra y, por supuesto, el implante había reemplazado al diente que él le había saltado. Pero eran las cicatrices internas las que habían perdurado y producido el mayor daño. Esa rabia silenciosa que siempre la acompañaba, y una vergüenza sofocante por haber sido esa mujer. Y tenía miedo de que volviera a ocurrir. De no haber visto las señales, o de haberlas ignorado voluntariamente. Y no entender por qué había permitido que eso sucediera significaba que podría volver a suceder. Noah y el miedo que su nombre provocaba era la razón por la que no había salido con nadie en cinco años.
–No, la verdad es que no –mintió–. Solo quería cambiar de aires.
Por un momento, sus ojos se posaron en su cara y ella tuvo la extraña sensación de que él estaba viendo dentro de su cabeza, y sintió una oleada de pánico. No había planeado conocer a Tiger, pero allí estaba, en su despacho, charlando con él mientras le mentía a la cara y le robaba. Era a la vez surrealista y angustioso. Con cada palabra temía delatarse.
–Bueno –concluyó ella tras una tensa pausa–. Debería volver. –Pero no se movió, no apartó la mirada de él, aunque debería hacerlo porque ese hombre le hacía sentir, bajar la guardia, desear…
–Sí, claro. No permita que la aparte de su trabajo. Pero, para que conste: la prefiero sin nada.
–¿Disculpe? –Ella parpadeó cuando su mirada se clavó en ella, paralizándola.
–La ensalada. Está aliñada. La prefiero sin nada.
¿De verdad le importaba su ensalada? ¿Solo le daba conversación para retenerla? Sintió un ataque de pánico. «Concéntrate», se dijo a sí misma. «Concéntrate en por qué estás aquí. Por quién».
–Lo siento, no lo sabía. ¿Quiere que le traiga otra?