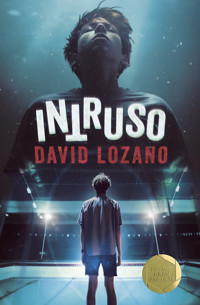
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Joel ha muerto. Dani lo hubiera dado todo por ser amigo suyo, pero pertenecían a mundos distintos y ya es tarde. Interno en un centro de menores, Dani se prepara ahora para enfrentarse a una situación que le llevará a dudar de sus propias convicciones: debe recibir al asesino de Joel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A quienes están dispuestos a jugar la partida a pesar de sus malas cartas.
«Las personas son como la Luna: siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie».
Mark Twain
I
Día 1
Ya estabas muerto, aunque no lo sabías.
Apuraste tus últimas horas mientras te hacías un selfi en ese ascensor. De haber sospechado que iban a asesinarte, habrías cambiado tus planes de aquella tarde.
Poco importa ya.
Y yo me fijo en tus ojos, aún vivos en esta imagen que de pronto solo es un recuerdo, como si a través de la foto pudiera seguir el rumbo de tus pensamientos.
Pero eso tampoco queda a mi alcance.
¿Qué se siente cuando se tiene la muerte tan cerca? ¿Qué sentías tú?
Intento adivinarlo a partir de tu mirada. Pensé que tu gesto ofrecería un tono de ausencia, el de quien, sin darse cuenta, intuye ya su despedida. Así te imaginaba yo antes de encontrarte en Instagram, cuando leí la noticia, porque nunca he estado cerca de alguien joven que fuera a morir en poco tiempo.
Vuelvo a fijarme en la foto que publicaste quince horas antes. La amplío en la pantalla del ordenador. Lo mío es intriga, nostalgia no sé de qué, morbo...
Me tienta interpretar tu expresión como la de alguien que ha empezado a dejar de interesarse por el mundo. Lo cual quizá sea un modo de despedirse.
Sin embargo, tu mirada no habla de eso. Ese brillo, esa luz. La sonrisa. Destruyes con tu vitalidad mi ideal de víctima, no encuentro en ti ni el aire vulnerable ni la rendición que uno imagina en alguien que ha de someterse a un destino trágico. No hay en ti fragilidad. A tu modo, eras un provocador.
Y eso me desconcierta. No esperaba que en un cuerpo tan delicado como el tuyo –el aire aristocrático que irradia tu figura, la piel suave y pálida, tus grandes ojos negros bajo el mechón de pelo– cupiera semejante rebeldía.
¿Quién eras, Joel?
Sigo revisando tu perfil de Instagram. Hasta hace unos minutos, solo representabas el papel de un desconocido que acaba de morir en mi propia ciudad a los diecisiete años, alguien que ya es historia. Pero las circunstancias de tu muerte prematura te vuelven interesante para mí.
Quiero saber más.
* * *
Me va lo fúnebre. Las fotos de gente que ya no está, las últimas imágenes que compartieron, tienen para mí un magnetismo irresistible. Me cautiva la muerte por su misterio como atrae un punto sin retorno, un abismo, esa puerta cerrada que no puedes abrir sin condenarte a lo que se oculta tras ella.
Me adentro en vidas que acabaron demasiado pronto. Soy un intruso, un profanador. Lo llevo haciendo desde los trece; a la menor noticia de una tragedia, busco esas muertes en Google, en las redes, me informo sobre sus protagonistas en la penumbra de mi habitación, reconstruyo las trayectorias a partir de lo que publicaron. Guardo las imágenes y esas palabras que han quedado huérfanas bajo la quietud galáctica de la red en una carpeta, dentro de mi portátil de segunda mano que ahora, aquí, me dejan tener –privilegios de ser un veterano con buena conducta– porque no hay acceso libre a la wifi. Esta carpeta es mi particular fosa común, a la que regreso de vez en cuando para recuperar la memoria de personas a las que, en realidad, nunca conocí.
Suena turbio, lo sé.
Me considero un voyeur de perfiles condenados al silencio. Me asomo a sus muros, donde la gente abandona comentarios que son un homenaje a quien se fue. Como esos ramos de flores que salpican los arcenes de las carreteras.
Sí, me interesa la muerte. Sobre todo, cuando es abrupta, inesperada, injusta.
Y acabo de encontrarme con la tuya, Joel.
Estudio de nuevo tu última foto de Instagram. Tu rostro limpio, esos labios tan bonitos que dibujan una sonrisa ingenua. Sigo buscando en tus ojos una sombra, algún indicio de la desgracia que en ese instante ya se gestaba. Qué absurdo; tú no sospechabas tu destino cuando te hiciste el selfi en ese ascensor. Domingo, siete y media. Me pregunto adónde te dirigías tan confiado, tan satisfecho, o si se trata tan solo de una pose. En la imagen, el cristal refleja tu perfil alto y esbelto. ¿Quién te esperaba en esa última cita?
La incógnita se aloja en mi mente, alimenta mi curiosidad de cronista post mortem: quién te vio aquella tarde, qué persona disfrutó de tu compañía antes de que amaneciera el día de tu muerte.
Ambos ignorabais que ese encuentro no volvería a repetirse. ¿Quedó algo por decir?
II
Día 2
La casualidad me ha llevado hasta tu insta, Joel. Estaba viendo vídeos en TikTok y, de pronto, he llegado a uno en el que dos amigas tuyas te dedican un bonito mensaje de despedida con el sonido de fondo de una canción de Taylor Swift: Shake It Off. Por lo visto, te gustaba mucho. Yo ya había leído la noticia de tu muerte y enseguida me he dado cuenta de que se referían a ti. Solo podías ser tú. Así he descubierto tu perfil, que nunca habría encontrado porque no utilizas tu nombre real: @Endimion_17.
Se ve que eras un tío discreto, aunque, por algún motivo, dejaste la cuenta abierta. Quizá necesitabas cierto anonimato para mostrarte, pero no quisiste renunciar a que quien te buscara pudiera dar contigo. Gracias a eso he visto tu última foto, bajo la que se van multiplicando los comentarios de quienes te conocieron y estaban al tanto de este perfil. Todos tienen algo que contarte, algo que hubieran debido decirte antes.
Una muerte imprevista provoca muchas conversaciones definitivamente inacabadas.
Tienes cuatrocientos setenta seguidores y sigues a ciento veinte personas. Eso demuestra que, además de exigente, eras activo en redes. Interactuabas con quien te interesaba mientras dejabas al resto de tu mundo –apuesto a que la familia y la mayoría de tus compañeros de clase– al margen de esta otra realidad. Entre las doscientas treinta y cuatro publicaciones que tuviste tiempo de compartir se acumulan muchas fotografías –algunas de rincones de la ciudad sorprendentemente buenas, parecen de profesional– y unos cuantos vídeos. Sí, te estoy stalkeando. Sigo con mi tarea de reconstruir esta vida que solo a ti te ha pertenecido.
Por la frecuencia de sus comentarios y su presencia acompañándote en buena parte de las imágenes que publicaste, no he tardado en identificar a una de tus mejores amigas: @Begogreen. Una graciosa pelirroja con aire hippy, alta y de caderas anchas. Dirige a la cámara un rostro sin maquillaje de facciones suaves, bajo un cabello muy largo que le cae hasta media espalda. Transmite un optimismo desbordante, parece de esas personas que se mueven por la vida con la certeza de que todo va a terminar bien. Le imagino una voz dulce y serena. En sus dedos brillan varios anillos de plata y lleva al cuello un colgante de jade con forma de media luna. Intuyo que su ropa, aparentemente sencilla, es muy cara.
Otra de tus amigas es @LauraaaWWW. Intento meterme en su perfil, pero tiene cuenta privada. Pequeña y de piel muy blanca, en tus fotos esta chica parece más introvertida que vosotros y juega con una estética oscura: uñas pintadas de negro, labios de tonalidad violeta y prendas poco coloridas. Su sonrisa es menos expansiva que las vuestras, pero toda ella transmite una extraña audacia. Algo en su expresión resulta desafiante y cordial al mismo tiempo, como una invitación que incluyera una advertencia. Apuesto a que es la inquieta del grupo, la que os arrastraba a las aventuras más locas.
Vaya trío peculiar. Me gusta.
Tal vez os uniese el talante soñador que se adivina en tus ojos, Joel.
En muchas imágenes estáis los tres juntos: tirados sobre la hierba en un parque, haciendo el tonto en unos columpios, exagerando gestos de miedo en un escape room... Se nota la complicidad entre vosotros.
Qué dolor que esa amistad se haya roto por tu muerte, Joel. ¿Cómo cicatriza una herida así?
Consulto la hora. Mi permiso para estar solo en la sala de informática (he puesto la excusa de un curso online en el que me he matriculado) se va a terminar en diez minutos, y tendré que irme.
Miro a mi alrededor. No se ve a ningún educador cerca, no hay nadie.
Debo aprovechar este último rato. Me voy ahora hacia publicaciones menos recientes de tu Instagram, en las que los tres continuáis siendo protagonistas. A veces, junto a otra gente. En algunas fotos, en cambio, solo apareces tú. Aquí estás de perfil, sentado sobre una roca frente al mar, al atardecer, contemplando el horizonte en plan místico. Siempre con zapatillas, vaqueros y camiseta.
Me quedo observando un selfi que te hiciste junto a un chico rubio con los ojos más azules que he visto nunca. Los dos os pasáis el brazo por los hombros, atentos a la cámara. Incluso esa simple muestra de camaradería se me antoja íntima, especial. Contigo, Joel, siempre parece que hay algo más de lo que atrapa la foto, como si fuera absurdo pretender abarcar momentos de tu existencia de un vistazo, como si la realidad captada consistiera tan solo en un atisbo de lo que ofreces.
No localizo entre los comentarios a esa foto ningún perfil que encaje con el rubio desconocido ni tú lo has etiquetado. A tus amigas les parece que está muy bueno, a juzgar por las palabras que te escribieron sobre él.
Vuelvo a girarme hacia la puerta de la sala.
Me quedan cinco minutos.
Sigo bajando en tu perfil hasta las publicaciones más antiguas. Ahora me entretengo con una foto que os muestra a ti y a tus dos amigas con un vestuario increíble de personajes de manga en un salón del cómic. Tú posas con una peluca blanca y un uniforme oscuro. Llevas un pendiente dorado y te has pintado una marca roja en el ojo izquierdo. Parece maquillaje profesional.
Vaya, Joel. Erais unos artistas del cosplay. Os lo currabais hasta el mínimo detalle.
El manga es un mundo que desconozco, y no puedo identificar tu personaje. Me limito a admirar el inesperado efecto que produce tu físico con ese atuendo. Te queda fenomenal, impresiona. Un comentario de Begogreen desvela la incógnita: vas vestido de Allen Walker, un exorcista, protagonista de manga y anime.
Quién iba a sospechar tu lado otaku.
Me queda un último minuto, que decido dedicar a ver uno de los vídeos que publicaste hace unos meses. Y ahí estáis de nuevo los tres, en un jardín. Os miráis entre risas, comienza la música y, de repente, os ponéis a bailar siguiendo una coreografía muy estudiada que ya he visto en otros vídeos de TikTok. Te mueves bien, Joel. Muy bien.
Me pregunto quién conocía en el colegio estas facetas tuyas.
III
Día 3
El furgón que trae a tu asesino acaba de llegar al centro. En su interior todavía permanecerá ese chico aguardando con las manos esposadas y sin acabar de creerse lo que está viviendo.
Les sucede a todos la primera vez que son enviados aquí.
Sin embargo, pronto descubrirá que su situación es tan real como tu muerte.
Comprobará que esto va en serio.
Y sentirá a sus dieciséis años un miedo que no ha experimentado nunca. El miedo que mastica tus entrañas, que te anula. Su incredulidad se irá agrietando a cada paso, perderá esa posibilidad de huida que es la inconsciencia.
No se puede escapar cuando la realidad te alcanza. Aquí no.
Tu asesino habrá notado ya que el vehículo se ha detenido, el súbito silencio del motor. Fin de trayecto. Y le faltará el aire. Se dispararán sus pulsaciones. Notará el sudor en sus manos como lo noté yo, temblará como hemos temblado todos porque, a estas alturas, sabrá que el viaje ha terminado, que ya nada puede salvarle.
La primera vez que te esposan tampoco se olvida: el roce del metal, la postura con los brazos a la espalda que te deja indefenso, ese sonido del resorte que ajusta los grilletes a tus muñecas y el clic del cierre que se escucha tan definitivo. Lo has visto muchas veces en las películas y, sin embargo…
La cadena de las esposas apenas te permite separar las manos y te quedas quieto, inclinado sobre tu asiento, procurando asimilar que te has convertido en un delincuente. Así, de repente, cuando hace solo unas horas eras un simple estudiante que pensaba en el sexo, los amigos y, de vez en cuando, los exámenes. La familia ha ganado protagonismo para ti, pero es tarde. Todo eso ha quedado atrás, a una distancia remota. Recuerdo perfectamente cuando me estrené en esta espiral de los arrestos e internamientos judiciales.
Sí, el primer arresto marca. Hay un antes y un después en el acto de ser detenido, de ser tratado así. La vergüenza se arrastra como si jamás fueras a recuperar la dignidad.
Es el precio que se paga.
«¿Qué ha sido de mi vida?», se estará preguntando ahora tu asesino, Joel, sin reconocerse, inmóvil dentro del furgón policial. Le asaltará el temor de que, esta vez, papá y mamá no puedan protegerle. Se acaba de dar cuenta de eso, seguro. La lucidez que provoca la desesperación. Esto va en serio, chaval. El problema no se solucionará dando un portazo y tumbándote en la cama de tu habitación.
No. En esta ocasión, Joel, tu asesino no despertará por la mañana y descubrirá que todo ha sido una pesadilla. Porque tú seguirás muerto y él, lejos de casa, rodeado de extraños.
Ya no estás, pero él sí. Y me parece injusto.
Tu cadáver permanece aún en el depósito del Instituto de Medicina Legal. Eso he leído. Van a enterrarte pronto. Los resultados de la autopsia los custodia ya la policía, y a mí me duele tu final como si te hubiera conocido mientras vivías. No tiene sentido, pero es lo que me ocurre contigo.
Me importas. Eres un extraño que me importa.
Y todo a partir de una simple foto en un ascensor.
No soy capaz de bucear en tu historia con la distancia con que he curioseado los finales de otros mientras acumulaba mi colección de cadáveres en la carpeta secreta de mi ordenador. Contigo no puedo; siento que tus ojos en esa última imagen me observan solo a mí, que me reprochan mi actitud inofensiva de testigo.
¿Quién fuiste, Joel?
Y tu asesino continuará dentro del furgón, sin atreverse a descubrir este nuevo escenario que aguarda más allá de su último espacio seguro. Se abrirán las portezuelas. El policía lo cogerá de un brazo y lo obligará a levantarse, a reaccionar. A saltar del vehículo y pisar este recinto.
Bienvenido a tu nuevo hogar.
Lo peor de acabar aquí es la soledad, Joel. Él la sufrirá. Yo la he notado a menudo en los que llegan por primera vez. Ese chico habrá pasado cuarenta y ocho horas en un calabozo sin pegar ojo, hartándose de llorar, separado de sus padres. No habrá podido impedirlo su abogado, que tampoco –por lo que veo– ha conseguido salvarle de unas medidas cautelares que le obligarán a pasar una temporada en este centro de internamiento de menores. Apartado de su familia, de sus amigos, de su vida.
Ni todo el dinero e influencia de sus parientes han podido frenar la «alarma social» que provoca su crimen, así que la petición de la Fiscalía ha prosperado en el juzgado. Eso he leído en Google.
Tu asesino, Joel, no ha necesitado recurrir a un abogado de oficio, como nos pasa a los demás que somos unos muertos de hambre, sino que su familia habrá contratado a un penalista muy caro, de esos de apellido compuesto que almuerzan con jueces y políticos. Pero de nada le ha servido, ya lo ves. Por una vez, la Justicia ha sido ciega. La orden de internamiento descansará ahora en la mesa de la directora de este centro, con los datos del presunto culpable, Joel. Y ya te adelanto que le van a caer varios años en régimen cerrado. Un homicidio es un homicidio.
Eso se paga, aunque sea un consuelo insuficiente para tu familia. Y para ti.
El procedimiento debe continuar: a tu asesino, Joel, lo van a recibir en unos minutos un guardia de seguridad y un educador del programa de acogida. Esta es otra liga.
Después, encogido, vacilante, hambriento, con la mirada hacia el suelo, como hemos aterrizado todos en nuestro primer ingreso aquí, él se tendrá que desnudar en la sala de cacheos; se guardarán sus pertenencias y se procederá a su registro en presencia del educador. Un nuevo trauma para alguien que viene de un mundo tan lejano y que seguirá demasiado asustado como para rebelarse. Tiene que resultar muy duro desprenderse del último retazo de tu mundo, la ropa de marca, el único elemento que conservas de tu existencia anterior.
Continúa siendo un coste muy pequeño para lo que te ha hecho, Joel. Y esa ropa se la devolverán. Recuperará su aspecto de privilegiado. Incluso en este lugar.
A continuación, le darán de comer. Se alimentará como un autómata, ajeno a sí mismo. Como hemos comido todos al llegar aquí. Se moverá flotando en un sueño que no es un sueño.
Bienvenido a mi mundo, asesino. Comienza tu travesía. Te espero aquí, en el módulo de acogida.
Tu nueva vida acaba de empezar.
IV
Nunca me había afectado tanto la llegada de un chico nuevo al centro, Joel. Tampoco es habitual la presencia de menores homicidas. A mis diecisiete años, ya he estado aquí cuatro veces –soy de los más veteranos–, y jamás había coincidido con ninguno. Los internos suelen ocultar delitos de robo con violencia o intimidación, tráfico de drogas, agresiones sexuales…
En la jerarquía del crimen, los asesinos ocupan la cúspide. Y eso, en este entorno hostil, es poder. Yo prefiero no cruzarme con ellos.
Dicen que hace años sí hubo aquí un chico sentenciado por homicidio. Tenía un trastorno mental debido al consumo de drogas. Lo internaron en el módulo terapéutico.
El hecho de que en este caso seas tú la víctima, Joel, lo vuelve todo especial, más intenso. Honestamente, no sé si voy a estar a la altura. En apenas unas horas me he implicado demasiado en tu muerte. Incluso he empezado a odiar al recién llegado por lo que te hizo, y ese es un sentimiento que no puedo permitirme. Bastante difícil es ya mi vida y, a fin de cuentas, los dos sois para mí simples extraños. O, al menos, deberíais serlo.
Nuevas noticias, Joel. Mi tutor me acaba de confirmar que tu asesino ya ha superado el registro. Estoy a punto de conocerlo. Se llama Iván, compañero tuyo de clase en un colegio privado del que jamás he oído hablar. A estas horas ya le habrán explicado las normas y asignado un educador-tutor. Le visitará el médico y también un psicólogo, encargado de determinar si hay que activar el protocolo de prevención de suicidios.
Pasará en este módulo de acogida veinticuatro horas. Para que se vaya adaptando. Lo hacen siempre cuando llega un interno nuevo. Su destino será el módulo de régimen cerrado hasta que haya sentencia.
Y a mí me han encargado que le acompañe durante los primeros días «para ayudar en la aclimatación», ya que soy «un veterano tranquilo».
Pues qué bien.
Yo no quiero recibir a tu asesino, Joel. No quiero ponerle las cosas más fáciles, no quiero perdonarle por lo que te hizo ni fingir que no me importa.
Aun así, me intriga. No te extrañará mi interés en saber cómo es la persona que acabó con tu vida. Llámalo curiosidad científica. Y es que la prensa, al tratarse de un menor, se ha conducido con tal discreción que no he logrado descubrir su identidad hasta ahora. Ha resultado más fácil localizarte a ti como víctima que a él como agresor.
¿Quién es ese Iván que se dirige hacia aquí?
¿Cómo es, de verdad, un asesino?
Da igual. Entre los muros de este centro no hay donde esconderse, ni siquiera de lo que uno ha hecho. Esto es, quizá, lo más duro aquí. Tu agresor, Joel, no podrá huir de sus remordimientos.
Porque seguro que los tiene. Antes o después, despertarán en su cabeza, si es que no lo han hecho ya.
Ese es el auténtico castigo, y no la falta de libertad.
Me pregunto si se puede distinguir a un homicida nada más verlo. Lo dudo. El aspecto engaña. Muchos de los criminales más sanguinarios parecían buenas personas hasta que los detuvieron.
Lo que cuenta es que ahora voy a encontrarme con tu asesino, Joel.
Faltan solo unos minutos, y nos veremos cara a cara.
¿Qué aspecto tendrá?
Algo tiene el mal que nos inquieta y, al mismo tiempo, nos resulta tan fascinante.
La llegada de Iván ha despertado en mí esa curiosidad. Perdóname.
¿Cómo será enfrentarse a las pupilas de alguien que ha acabado con una vida?
Siempre he pensado que mirar a un asesino a los ojos, a corta distancia –la suficiente, no sé, como para sentir su aliento–, debe de ser como asomarse a una oscuridad líquida, sinuosa. Hay gente que seduce por su halo perverso. Sostener la mirada de un asesino tiene que parecerse a contemplar el rostro de la muerte.
Y yo te voy a contar nuestro encuentro, Joel, porque tú ya no puedes verlo. Creo que es lo justo.
Oigo pasos y una puerta que se abre. Tu asesino llega.
V
Se mueve con aire sombrío, levemente confuso, como quien camina entre ruinas en plena noche y descubre que el paisaje cambia bajo la penumbra. Todos nos hemos arrastrado así la primera vez.
Ya está aquí.
Me mira al encontrarse conmigo, pero no me ve. Viste ropa que le han entregado aquí, ropa barata. A partir de mañana le devolverán la suya, ya revisada. Hoy se la quedarán en depósito para registrarla.
Es el procedimiento.
Iván lleva una bolsa al hombro y las manos libres, con marcas aún en sus muñecas. Se le ve muy pálido y ojeroso. Se ha detenido, junto al educador que le acompaña, en este entorno aséptico del módulo de acogida. Sigue sin asimilar lo que está sucediendo, lo noto. Tiene demasiado miedo. Aún se gira de vez en cuando, como si pudiera aferrarse a lo que deja atrás, más allá de las puertas hidráulicas de cárcel que se cierran a tu paso, que te arrancan del exterior con la violencia de una mordedura. Así se siente uno cuando llega aquí: devorado.
No, Joel, esta vez tu asesino no descubrirá a su espalda la salvadora aparición de sus padres ni un escenario familiar.
Yo respeto su silencio, aprovecho para fijarme en él: alto, cachas, el cuerpo típico de quienes lo han tenido todo desde generaciones. Los ojos claros, ese pelo rubio y sedoso, en mechones, clásico de los pijos; la dentadura perfecta que alcanzo a ver bajo sus labios, de esas que se logran con unos brackets carísimos en familias donde la ortodoncia es un trámite.
Iván exhibe la constitución física de alguien que ha practicado deporte siempre. No solo fútbol, sino otros más exclusivos como el esquí o el surf. Seguro que también ha recibido clases de natación. Apostaría a que no me equivoco en nada. Solo así se consigue esa espalda ancha de hombros fuertes que yo jamás tendré, pero con la que siempre he soñado. Su estatura es la que permite una buena alimentación y, a pesar de las circunstancias, seguro que recupera pronto su aplomo frente a este escenario de reformatorio que no reconoce como suyo.
Iván ya ha empezado a mirarme mal, con cautela y prejuicios, porque yo sí formo parte de este universo, y él se ha dado cuenta.
No soy de los tuyos, pringao.
Me lo dice sin decírmelo. Incluso ahora. Existen diferentes mundos y, de vez en cuando, se cruzan, colisionan. De pronto, las circunstancias provocan que te asomes a una realidad que no es la tuya. Como le ocurre a él ahora. Pero Iván ya me lo advierte con su expresión: No te equivoques. Seguimos perteneciendo a galaxias distintas.
Apártate.
Para él, esto es solo un espejismo, tiene que serlo. Está de visita, se esfuerza por creérselo. Quizá tenga razón. Al fin y al cabo, Iván conserva un refugio al que regresar cuando su pesadilla termine, y eso aquí marca la diferencia. A los demás no nos aguarda ninguna seguridad ahí fuera.
No tenemos nada que perder, nada que recuperar.
Admiro ahora la piel de su rostro, lisa, sin rastro de barba ni granos, preparada para el bronceado rápido de quien veranea en la casa de la playa. Iván tiene un cuerpo que no necesitaría ropa cara para establecer esa lejanía, la superioridad que ya empiezo a vislumbrar incluso bajo su desesperanza. Imagino su auténtica mirada, tan segura de sí misma, con la que te juzgaba en clase cuando aún vivías, que por primera vez se habrá roto al verse atrapado aquí.
Bienvenido a mi reino, Iván.
Y yo que pensaba que su atractivo sería el del lado oscuro. Yo nunca podré tener ese aspecto. Soy un tipo larguirucho, alto, huesudo y eternamente despeinado, al que jamás le ha preocupado cuidar su sonrisa porque, la verdad, la vida me ha ofrecido tan pocos motivos para reír que no me sale rentable perder un minuto (no digamos un euro) en esta cuestión. Si hago ejercicio, no es por estética, sino por supervivencia. Tienes que estar fuerte para defenderte, para hacerte respetar en las calles. También leo mucho, me esfuerzo por aprender y conocerlo todo, aunque apenas he podido estudiar. Se hace necesario buscar otras armas cuando la naturaleza no te ha dado músculos.
Qué vidas tan diferentes. No estábamos destinados a conocernos. Y aquí estamos los dos. Tu muerte nos ha reunido, Joel.
Lo peor es que intuyo que Iván, en el fondo, no es mala gente. Un imbécil, seguro. Pero en sus ojos no veo el brillo del mal, esa luz fría que conozco bien. Aquí, en el centro, ha entrado uno que la tiene. Se llama Cristian Pardo. Ese sí es peligroso.
Iván no. Tengo la impresión de que solo ha cometido un error. Un terrible error.
Y va a pagar por ello.
VI
En las redes resulta fácil informarse sobre lo que te sucedió el pasado lunes, Joel. Fue durante el recreo. Después teníais Educación Física. Ese día tocaba natación.
Pero vosotros no esperasteis a que sonara el timbre. Fuisteis a la piscina cubierta veinte minutos antes de que terminara el descanso. Mientras, el resto de vuestros compañeros se quedaba allí fuera. Como marcan las normas.
Era una mañana normal, tranquila. La víspera, a las siete y media de la tarde, tú te habías hecho la foto en el ascensor que publicaste en Instagram.
Te imagino sentado en tu pupitre durante la segunda hora de ese maldito lunes, absorto, quizá soñando despierto bajo el sonido de fondo de la voz del profesor. Suena un timbre. Te veo entonces caminar por los pasillos del colegio con esos vaqueros de la foto, la camiseta, tus zapatillas. Un día como cualquier otro. Tu último día.
Vosotros abandonasteis el patio sin que ninguno de los profesores de guardia reparara en ello. Iván, los otros dos compañeros, y tú, Joel. Los cuatro. Nadie os vio. Ese día, tu asesino y sus colegas renunciaron a veinte minutos de fútbol, y tú, a almorzar con tus amistades, de las que –según he leído– eras inseparable.
Me pregunto qué os interesaba tanto. Qué te apartó de ellas.
¿Por qué los acompañaste, Joel?
No sé si os marchasteis juntos u os reunisteis en los vestuarios. Lo que parece claro es que, quince minutos antes de que terminara el recreo, los cuatro os encontrabais junto a la piscina. Sin testigos.
En un periódico digital aparece una foto de esas instalaciones. Se señala el punto exacto donde tuvieron lugar los hechos, que yo he estudiado con detenimiento. Tu escenario final.
Casi noto el silencio, la solemnidad. Y el olor a cloro.
Se trata de una piscina grande, olímpica, con seis calles y una profundidad suficiente. A pocos metros del bordillo, en el lado opuesto a la zona de las gradas, se levanta un murete contra el que se apoya una fila de anticuadas taquillas que es doble, porque encima de las que quedan a la altura del suelo han colocado otra hilera. Así, deduzco, hay suficientes para toda una clase. Tendrán cada una un metro de altura y medio de ancho. Cuentan con unos cierres en la parte frontal que parecen unas ruedas de combinación numérica. Sorprende lo viejas que son en medio de semejantes instalaciones.
Recreo la escena: allí estáis, arriesgándoos a que os castiguen si os pillan y perdiendo el valioso tiempo del recreo. Iván, sus dos amigos de identidad desconocida y tú. Qué absurdo. Los cuatro con vuestro aspecto de ganadores, ellos más fuertes y rudos, tú con esa delicadeza que no puedes ni quieres disimular.
¿Qué hacías allí, Joel? ¿Qué te impulsó a aceptar ese encuentro?
Tenía que merecer la pena.
Y entonces ocurre: se ríen, te provocan, no sé si Iván te reta, te obliga o si, entre todos, se limitan a jugar contigo. No creo que tú hayas ido ahí para eso, pero ya es tarde. Y lo aceptas. Como tantas otras veces, probablemente.
Y de nuevo me sorprende la mirada firme de tu última foto de Instagram, tu sonrisa y esa aguda ironía de la que hablan con admiración quienes te conocieron. Lo he leído en los comentarios de tu perfil. Y pienso en tus amigas, tal vez menos superficiales que otras alumnas de tu colegio porque tú buscas compañías diferentes, porque tienes inquietudes que van más allá. Porque no encajas allí, aunque estés acostumbrado a moverte en tierra de nadie. Pienso en esas buenas calificaciones que obtenías, en tu familia de clase alta, en esa belleza involuntaria. En tu brillo. Tú no eras de esos, Joel. Tampoco de los que se someten o se resignan porque no tienen armas con las que protegerse. Tú contabas con recursos. Otros no tienen tanta suerte. ¿Por qué acudiste a aquella cita, entonces?
¿Qué esperabas conseguir?
¿Por qué no te defendiste?
Diez minutos para el fin del recreo. Has acabado dentro de una de esas taquillas que tantas veces habrás empleado en clase de Educación Física. Quizá se trate de la misma que te dispones a utilizar durante la hora siguiente.
Jamás llegará ese momento, aunque aún no lo sabes.
Todavía piensas que esa jornada terminará como todas. Te ves en el autobús escolar, parloteando con tus amigas sobre los planes del fin de semana. Sueñas con ese futuro que tienes por delante, con escapar de un presente que te asfixia, tu semblante reflejado en el cristal de la ventanilla y los árboles que pasan veloces desde los arcenes en esa ruta que conduce a casa.
Pero nunca regresarás.
La situación se prolonga. Oyes desde el interior de la taquilla las risas de tus compañeros, con el cuerpo encogido. La broma ha terminado. Anuncias en voz alta que vas a salir.
Ocho minutos y sonará el timbre.
El cubículo se mueve, lo zarandean desde fuera y tú, dolorido por los golpes contra esa jaula de metal, empiezas a enfadarte. De pronto, un empujón provoca que la taquilla vuelque. Notas cómo alguien empieza a arrastrarla entre carcajadas. Nuevas patadas contra el metal y el propio suelo que bloquea tu salida. Gritas. Estás harto y empiezas a agobiarte.
Llega el primer síntoma de la claustrofobia.
Ya no tiene gracia. En realidad, no la ha tenido en ningún momento.
Te has cansado de disimular, de fingir que les sigues el juego.
No eres capaz de adivinar que esas manos que empujan te van aproximando al borde de la piscina.
Una voz se escucha: «Déjalo ya».
Pero el arrastre no se interrumpe.
Más risas.
Luego llega la inclinación que no entiendes, la caída, el impacto contra la superficie del agua. El hundimiento demasiado rápido. Y tu muerte.
VII
El educador-tutor que le han asignado, Jaime Martín, nos presenta:
–Iván, aquí tienes a Dani, un compañero del módulo de régimen semiabierto que te acompañará durante los próximos días, hasta que sepas cómo funciona todo.
–Hola –le saludo sin moverme de mi posición.
El primer contacto verbal acaba de producirse. Estoy frente a él, muy erguido. Es más alto que yo. No nos estrechamos la mano, mantenemos las distancias. Iván asiente sin decir nada. Le queda bien la ropa prestada, tanto los pantalones –unos vaqueros algo cortos para su estatura– como la camisa, de cuadros azules, que le marca pectorales.
Su expresión hundida, en cambio, traiciona ese esfuerzo por aparentar que no pasa nada, que lo tiene todo controlado. Está aterrorizado. No va a engañar a nadie porque nadie hay que no haya sentido miedo la primera vez. Y la segunda.
Iván ha dejado la bolsa en un rincón por indicación del educador, y ahora se limita a esperar más instrucciones. Dócil, temeroso. Hace días que le quitaron el móvil. Aquí se han debilitado su convicción en sí mismo y la conexión con el mundo. Sus ojos enrojecidos me siguen observando con cautela. Yo formo parte de este lugar y eso le hace desconfiar. Pura supervivencia.
Ha perdido el aire desdeñoso con que mira la gente como él.
–Toma –Jaime le entrega un documento–. Es el reglamento de régimen interno. Ya tendrás ocasión de estudiarlo con calma.
Iván lo mira por encima y se lo queda en las manos. Se trata de un folleto con varias páginas donde se recogen las normas que rigen aquí, junto a las sanciones y castigos que implica su incumplimiento. Para el funcionamiento del día a día es importante conocerlo bien.
Ahora nosotros dos, junto al educador, vamos recorriendo las instalaciones del centro: los comedores, el aula donde se imparte clase a los internos en régimen cerrado, la enfermería, el jardín y los huertos que cuidamos a diario, el pabellón deportivo, la nave de talleres donde algunos aprenden formación profesional sobre electricidad, automoción y climatización, la biblioteca de donde suelo coger mis lecturas, las dos salas de juegos… También le señalamos la ubicación de los diferentes módulos: el A, para internos en régimen cerrado de corta o media duración; el B, para chicos con medidas de internamiento cerrado de larga duración; luego está el C, donde viven los internos más jóvenes de régimen abierto y semiabierto; finalmente, queda el módulo terapéutico, destinado a menores que han cometido delitos por culpa de trastornos de salud mental o por el consumo y abuso de tóxicos.
Me conozco de memoria el discurso inicial de los tutores.
El educador no le anticipa dónde acabará él ni durante cuánto tiempo. Por un homicidio a los dieciséis pueden caerte cinco años en régimen cerrado. Mejor ir poco a poco.
Volvemos al exterior e Iván observa con atención los espacios destinados a hacer ejercicio. Un grupo de internos juega al fútbol más allá, y eso parece tranquilizarle. El deporte es un lenguaje común, por fin algo que reconoce, que asocia con su vida.
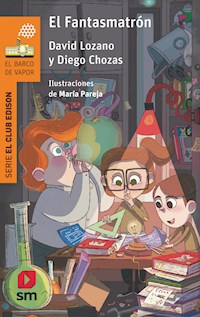
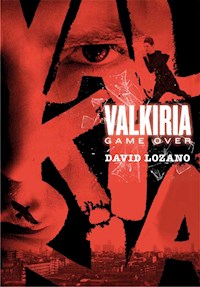
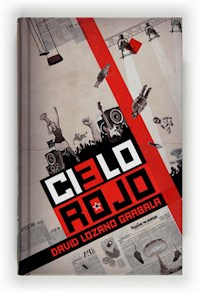

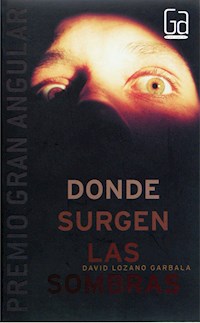













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










