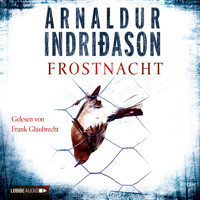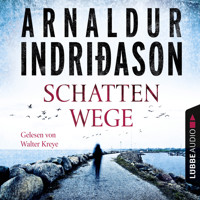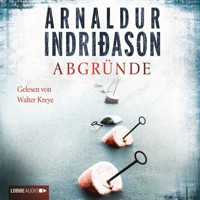Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
«Como tantas otras veces en aquellos oscurísimos días del año, pensó en cómo la gente pudo sobrevivir en el campo durante cientos de años en medio de una naturaleza tan hostil».El niño tendría unos diez años y parecía de origen asiático. Ahora yace en la calle, en medio de un charco de sangre, y con síntomas de congelación. El crudo invierno islandés arrecia, pero la policía no puede detenerse ni un segundo si quiere resolver un crimen para el que no faltan sospechosos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Vetrarborgin
© Arnaldur Indriðason.
© de la traducción, Enrique Bernárdez Sanchís, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO540
ISBN: 978-84-905-6083-9
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Nota sobre los nombres propios islandeses
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notas
NOTASOBRELOSNOMBRESPROPIOSISLANDESES
Los islandeses siempre se tratan por el nombre de pila, puesto que la mayoría de ellos tienen un patronímico que termina en —son en el en el caso de los hijos, y en —dóttir en el caso de las hijas. Los nombres de las personas no se ordenan por el apellido, sino por el nombre, incluso en la guía telefónica. Aunque pueda parecer extraño, los policías, a pesar de las jerarquías, se llaman por el nombre de pila, y también entre policías y criminales.
El nombre completo de Erlendur es Erlendur Sveinsson, y el de su hija, Eva Lind Erlendsdóttir. Los matronímicos son menos frecuentes, aunque también se usan, cada vez más. En tal caso, una niña llamada Audur, cuya madre se llama Kolbrún, sería Audur Kolbrúnardóttir (la hija de Kolbrún).
Sin embargo, algunas familias tienen apellidos tradicionales que pueden ser nombre de lugar, adaptaciones de nombres islandeses al estilo danés o derivados directamente del danés como resultado del gobierno colonial que duró hasta principios del siglo XX. Briem es uno de esos apellidos y por ello no revela el género de su propietario. En el caso de Marion Briem, el ambiguo nombre de pila hace incrementar la intriga.
Por otra parte, los nombres islandeses son, en su gran mayoría, significativos, y los autores juegan frecuentemente con sus significados. Por ejemplo, Erlendur quiere decir «forastero»
¿... quién seré yo, el que sigue vivo o el que murió?
STEINNSTEINARR,
1
Se podía deducir su edad, pero era más difícil hacerse una idea sobre su lugar de origen.
Pensaban que tendría unos diez años. Llevaba un anorak gris, desabrochado, con capucha, y pantalones de camuflaje, de colores verde y marrón, como los militares. En la espalda llevaba una mochila escolar. Una de las botas se le había caído y vieron que el calcetín tenía un agujero. Por él asomaba un dedo. El muchacho no llevaba guantes ni gorro. El pelo negro se le había congelado. Estaba tumbado sobre el vientre, con una mejilla vuelta hacia ellos, y sus ojos muertos los miraban desde la tierra helada. Debajo de él había un charco de sangre que había empezado a helarse.
Elínborg se puso en cuclillas al lado del cuerpo.
—Dios mío —suspiró—. ¿Cómo es posible?
Acercó la mano como si quisiera tocar el cuerpo. Parecía como si el niño se hubiera tumbado a descansar. Estaba muy afectada. Como si se negara a creer lo que veía.
—No lo toques —dijo Erlendur con calma. Estaba junto al cuerpo, acompañado por Sigurður Óli.
—Debió de pasar mucho frío —dijo Elínborg en voz baja, y retiró la mano.
Estaban a mediados de enero. El invierno había sido aceptable hasta Nochevieja, cuando empezó a hacer bastante frío. Una coraza de hielo duro cubría el suelo y el viento del Norte silbaba y aullaba junto al bloque de apartamentos. Grandes ráfagas de nieve barrían la tierra. Los copos se acumulaban en pequeños montones aquí y allá, y la fina nieve de la superficie formaba remolinos con el aire. El viento polar les mordía el rostro, se les colaba en la ropa y les llegaba hasta los huesos. Erlendur hundió aún más las manos en los bolsillos del grueso abrigo y tiritó. El cielo estaba encapotado y casi reinaba la oscuridad, aunque apenas eran las cinco.
—¿Por qué fabricarán esos pantalones militares para niños? —preguntó.
Estaban los tres apiñados sobre el cuerpo del muchacho. Las luces azules de los coches patrulla se reflejaban en el bloque de apartamentos y las casas unifamiliares cercanas. Unos cuantos transeúntes se habían ido juntando alrededor de los coches. Los primeros periodistas ya habían llegado. Los de la Científica hacían fotos como locos y sus flashes competían con las luces parpadeantes. Tomaban muestras del lugar en el que yacía el muchacho, y de todo lo que había alrededor. Estaban en la primera fase de la investigación del escenario del crimen.
—Esos pantalones están de moda —dijo Elínborg.
—¿Te parece mal que los niños lleven estos pantalones? —preguntó Sigurður Óli.
—No lo sé —dijo Erlendur—. Sí, me parece raro —concluyó.
Recorrió con la mirada el bloque de apartamentos. En algunos lugares había gente en los balcones, a pesar del frío, mirando. Otros se mantenían en el interior y se contentaban con mirar por las ventanas. Pero la mayor parte de los inquilinos aún estaba trabajando, y las ventanas de sus apartamentos estaban cerradas. Habría que ir por todos los pisos a hablar con la gente del bloque. El testigo que encontró al muchacho dijo que vivía allí. A lo mejor estaba solo y se cayó por el balcón, y entonces todo se podría explicar como un absurdo accidente. Erlendur prefería esa opción a que alguien hubiera matado al niño, cosa que le parecía imposible.
Miró a su alrededor. El patio del bloque no parecía estar demasiado cuidado. En el centro del patio había un pequeño parque de juegos infantiles con gravilla en el suelo. Había dos columpios, uno roto, con el asiento colgando, meciéndose con la brisa; un tobogán de hierro que alguna vez estuvo pintado de rojo pero que ahora estaba desconchado y oxidado; y un sencillo balancín con dos diminutos sillines: un extremo se había quedado congelado en el suelo, el otro apuntaba al aire como un gigantesco cañón de escopeta.
—Tenemos que encontrar la bota —dijo Sigurður Óli.
Todos miraron el calcetín agujereado.
—No me lo puedo creer —dijo Elínborg con un suspiro.
Los miembros de la sección de investigación buscaban huellas en el patio, pero había comenzado a oscurecer y no parecía haber huella alguna en el hielo endurecido. El patio estaba cubierto por una capa de hielo muy resbaladiza, con pequeños claros de hierba aquí y allá. El médico jefe del distrito de Reikiavik ya había certificado la defunción y permanecía en un lugar en el que creía que podía resguardarse del viento del Norte e intentaba encender un cigarrillo. No estaba seguro de la hora de la muerte. Seguramente no hacía ni una hora, pensaba. Dijo que un especialista en medicina forense necesitaba comparar la temperatura exterior y la corporal para calcular la hora del deceso. En la primera inspección de urgencia no había podido descubrir la causa del fallecimiento. Probablemente una caída, dijo, y alzó los ojos hacia el siniestro edificio.
No habían movido el cuerpo. Un forense venía de camino. A ser posible, quería ver el escenario e inspeccionar las circunstancias de la muerte con la policía. Erlendur estaba preocupado porque cada vez había más gente a la entrada del bloque de apartamentos que podía ver el cadáver iluminado por los flashes. Los coches pasaban despacio porque los ocupantes también querían ver la escena. Estaban montando unos pequeños focos para explorar mejor el entorno. Erlendur sugirió a un policía que protegiera el perímetro de los mirones.
Desde el patio se podía ver que las puertas de todos los balcones desde los que se podía haber caído el niño parecían cerradas. Las ventanas también lo estaban. El bloque de apartamentos era todo menos pequeño, formado por seis pisos y cuatro escaleras. No estaba bien conservado. Las barandillas metálicas de los balcones estaban oxidadas. La pintura estaba descolorida y en algunos lugares se veían desconchones en la fachada. Desde donde se encontraba, Erlendur vio dos ventanales con grandes grietas, cada una de un apartamento distinto. Nadie los había cambiado por otros nuevos.
—¿Podría tratarse de un crimen racial? —dijo Sigurður Óli, mirando el cadáver del niño.
—Creo que será mejor no hacer suposiciones —dijo Erlendur.
—¿Es posible que estuviera trepando por la fachada del edificio? —preguntó Elínborg, volviendo a mirar el bloque.
—Los chavales se dedican a las cosas más insospechadas —dijo Sigurður Óli.
—Tenemos que saber si podía estar trepando por los balcones —dijo Erlendur.
—¿De dónde puede ser? —se preguntó Sigurður Óli.
—Me parece que es asiático —dijo Elínborg.
—Puede ser tailandés, filipino, vietnamita, coreano, japonés, chino... —enumeró Sigurður Óli.
—¿Y si nos limitamos a decir que es islandés, hasta que sepamos más? —dijo Erlendur.
Se mantuvieron en silencio en medio del frío, mirando el montón de nieve que iba acumulándose junto al muchacho. Erlendur observó a los transeúntes curiosos que había en la entrada del edificio, donde estaban los coches patrulla. Luego se quitó el abrigo y lo puso encima del cadáver.
—¿Eso no puede afectar a la investigación? —dijo Elínborg mirando a los científicos. Según la ley, ellos no podían tocar el cuerpo hasta que les autorizaran a hacerlo.
—No lo sé —dijo Erlendur.
—No es demasiado profesional —dijo Sigurður Óli.
—¿Nadie ha echado en falta al niño? —dijo Erlendur, sin escuchar lo que había dicho Sigurður Óli—. ¿Nadie ha preguntado por un niño de esta edad que ande perdido?
—Lo comprobé por el camino —dijo Elínborg—. A la policía no le ha llegado ninguna denuncia.
Erlendur bajó la vista y miró su abrigo. Sentía frío.
—¿Quién lo encontró?
—Está en uno de los portales —dijo Sigurður Óli—. Nos esperó. Llamó desde su móvil. Hoy día, todos los niños tienen móvil. Dijo que había tomado un atajo por el patio del bloque al volver del colegio y se encontró el cuerpo.
—Voy a hablar con él —dijo Erlendur—. Vosotros mirad si hay huellas del niño en el patio. Si sangró, quizás haya un rastro. Puede que no sea una caída.
—¿Eso no es trabajo de la Científica? —dijo Sigurður Óli entre dientes, pero los otros dos no le oyeron.
—Parece que no le atacaron en el patio —dijo Elínborg.
—Y por lo que más queráis, encontradme la otra bota —dijo Erlendur, antes de ponerse en marcha.
—El que lo encontró —dijo Sigurður Óli.
—Sí —dijo Erlendur, dándose la vuelta.
—También es de co... —Sigurður Óli vaciló.
—¿Cómo?
—Hijo de inmigrantes —dijo Sigurður Óli.
El muchacho estaba sentado en la escalera de uno de los portales del bloque, acompañado por una mujer policía. Llevaba el equipo de deporte hecho una bola en una bolsa de plástico amarilla. Miró a Erlendur con desconfianza. No habían querido que se sentara en un coche patrulla. Eso hubiera despertado sospechas sobre su participación en la muerte del niño, y alguien pensó que sería mejor que esperara en el portal.
El pasillo estaba sucio y olía a porquería mezclada con humo de tabaco y olor de comida procedente de los apartamentos. El gres del suelo estaba rajado y en la pared se veía un graffiti que Erlendur apenas pudo descifrar. Los padres del joven aún estaban trabajando. El muchacho tenía la piel morena, el pelo liso y muy negro, todavía húmedo de la ducha, y unos grandes dientes blancos. Llevaba un plumón grueso, pantalones vaqueros y una gorra en la mano.
—Hace un frío horrible —dijo Erlendur, frotándose las manos.
El chico no dijo nada.
Erlendur se sentó a su lado. El muchacho dijo que se llamaba Stefán y que tenía trece años. Siempre había vivido en el bloque de más abajo. Dijo que su madre era filipina.
—Supongo que te llevarías un buen susto al encontrártelo —dijo Erlendur tras un momento de silencio.
—Sí.
—¿Sabes quién es? ¿Le conocías?
Stefán le había dado a la policía el nombre del niño y el número del apartamento en el que vivía. Era en aquel mismo bloque, pero en otra escalera, y la policía estaba intentando localizar a sus padres. En el piso no respondía nadie. Lo único que Stefán sabía de la familia era que la madre del muchacho fabricaba dulces, y que él tenía un hermano. Dijo que no conocía demasiado al chico, ni tampoco a su hermano. No hacía mucho que vivían allí.
—Le llamaban Elli —dijo el muchacho—. En realidad, se llamaba Elías.
—¿Estaba muerto cuando lo encontraste?
—Sí, creo que sí. Le toqué pero no se movió.
—¿Y nos llamaste? —dijo Erlendur como si le pareciese conveniente animar al muchacho—. Hiciste muy bien. Has hecho lo que debías. ¿A qué te refieres con eso de que «la madre fabrica dulces»?
—Trabaja en un taller o algo así, donde fabrican dulces.
—¿Sabes qué le ha pasado a Elli?
—No.
—¿Conocías a sus amigos?
—No mucho.
—¿Qué hiciste después de moverlo?
—Nada —dijo el muchacho—. Llamé a la poli y ya está.
—¿Sabes el número de la poli?
—Sí. Cuando vengo del colegio me quedo solo en casa, y mamá quiere estar segura. Dice...
—¿Qué dice?
—Mamá dice que tengo que llamar a la policía enseguida si...
—¿Si qué?
—Si pasa algo.
—¿Qué crees que puede haberle pasado a Elli?
—No lo sé.
—¿Has nacido en Islandia?
—Sí.
—¿Y Elli también? ¿Lo sabes?
El muchacho, que había estado con la cabeza baja, mirando el gres del portal, centró su mirada en Erlendur.
—Sí —respondió.
Elínborg irrumpió en el vestíbulo por la puerta de la calle. Un delgado cristal separaba el vestíbulo y la escalera, y Erlendur vio que llevaba en la mano el abrigo que se había dejado. Sonrió al niño y le dijo que a lo mejor volvía a hablar con él después, y se levantó para acercarse a Elínborg.
—Sabes que no puedes interrogar a un niño si no es en presencia de sus padres o tutores, o del personal de la Agencia de Protección de Menores, y todo eso —dijo la mujer bruscamente, entregándole el abrigo.
—No estaba interrogándole —dijo Erlendur—. Solo le pregunté cosas muy generales sobre el caso. —Miró el abrigo—. ¿Ya se han llevado al niño?
—Va camino del depósito. No es una caída. Encontraron huellas.
Erlendur hizo una mueca.
—El muchacho entró en el patio por el lado oeste —dijo Elínborg—. Allí hay un camino peatonal. Se supone que estaba iluminado, pero uno de los inquilinos nos dijo que la bombilla de una de las farolas siempre estaba rota. El chico entró en el patio trepando por la verja. Encontramos sangre. Allí perdió la bota, probablemente al saltar por encima.
Elínborg respiró hondo.
—Alguien lo apuñaló —dijo—. Murió tras haber recibido una cuchillada en el vientre. Había un charco de sangre debajo, y probablemente se congeló al instante.
Elínborg se quedó callada.
—Iba hacia su casa —dijo entonces.
—¿Es posible saber dónde le apuñalaron?
—Estamos en ello.
—¿Ya han localizado a los padres?
—Su madre está de camino. Se llama Sunee. Es tailandesa. No le hemos dicho lo que ha pasado. Será espantoso.
—Quédate tú con ella —dijo Erlendur—. ¿Y qué hay del padre?
—No lo sé. En el timbre de la puerta hay tres nombres. Uno me parece que es algo así como Niran.
—Tengo entendido que tiene un hermano —dijo Erlendur.
Abrió la puerta para dejar pasar a Elínborg, y los dos salieron hacia el vendaval del norte. Elínborg se quedó a esperar a la madre. La acompañaría al tanatorio. Un policía acompañó a Stefán a su casa, donde le tomarían declaración. Erlendur volvió al patio del bloque. Se puso el abrigo. El trozo de tierra en el que había yacido el muchacho estaba negro.
Caído estoy en tierra.
Erlendur recordó ese fragmento de un viejo poema mientras estaba allí en silencio, sumido en sus pensamientos, mirando el lugar donde había yacido el muchacho. Levantó los ojos para mirar el tétrico bloque de apartamentos y finalmente se puso en marcha con mucho cuidado, saltando la espesa capa de hielo que lo separaba de la zona de juego y sujetándose en el gélido metal del tobogán. Sintió como el frío penetraba por su mano.
Caído estoy en tierra,
helado, no puedo librarme...
2
Elínborg acompañó a la madre del niño al depósito de la calle Barónsstígur. Era una mujer pequeña y delicada, de unos treinta y cinco años, fatigada tras un largo día de trabajo. Su cabello espeso y oscuro estaba recogido en una coleta, y su rostro era redondo y afable. La policía había averiguado dónde trabajaba y enviaron a dos hombres a buscarla. Los agentes necesitaron cierto tiempo para explicarle lo que había sucedido, y que debía acompañarlos. Ante el bloque recogieron a Elínborg quien, al sentarse en el coche, se dio cuenta de que necesitarían un intérprete. Se pusieron en contacto con la Casa Internacional, que envió a una mujer que se reuniría con ellos en el depósito.
La intérprete aún no había llegado cuando Elínborg se presentó con la madre. Condujo a la mujer al depósito, donde las recibió el forense. Cuando la madre vio a su hijo, dejó escapar un gemido desgarrador y se hundió en los brazos de Elínborg. Gritó algo en su lengua. En esos momentos llegó la intérprete, una mujer islandesa, de la misma edad que la madre, y Elínborg y ella intentaron calmarla. Elínborg tuvo la sensación de que las dos se conocían. La intérprete intentó hablar a la madre en tono tranquilizante, pero la pobre mujer estaba abrumada por el dolor y la desesperación, se deshizo de ella y se echó sobre el muchacho, llorando con violencia.
Finalmente lograron llevársela del depósito y meterla en un coche patrulla, que las condujo directamente a casa de la madre. Elínborg le dijo a la intérprete que la madre de la víctima tendría que llamar a familiares o amigos para que la acompañaran en aquella dolorosa prueba, alguien cercano y en quien confiara. Inmediatamente, la intérprete tradujo sus palabras, pero la madre no respondió ni mostró reacción alguna.
Elínborg le explicó a la intérprete que habían encontrado a Elías en el patio del bloque de apartamentos. Le describió la investigación de la policía y le pidió que transmitiese aquella información a la madre.
—Sunee tiene un hermano en el país —dijo la intérprete—. Me pondré en contacto con él.
—¿Conoces a esta mujer? —preguntó Elínborg.
La intérprete asintió con la cabeza.
—¿Has vivido en Tailandia?
—Sí, varios años —dijo la intérprete—. La primera vez fui como estudiante en un intercambio.
La intérprete le dijo que se llamaba Guðný. Era morena y llevaba unas gafas muy grandes. Delgada y más bien baja, vestía un grueso jersey debajo de un abrigo negro, y pantalones vaqueros. Sobre los hombros llevaba un chal de lana blanco.
Cuando llegaron al bloque, la mujer pidió que le enseñaran dónde habían encontrado a su hijo, y la acompañaron al patio trasero. Reinaba la oscuridad, pero la Científica había instalado reflectores y tenía el lugar acordonado. La noticia del crimen se había extendido con rapidez. Elínborg observó la presencia de dos ramos de flores junto a la entrada del bloque, donde cada vez se iba congregando más gente que guardaba silencio junto a los coches de policía y se limitaba a observar lo que sucedía.
La madre entró en el perímetro acordonado. Los técnicos, vestidos con un mono blanco, dejaron de trabajar y la miraron. Enseguida estuvo sola con la intérprete en el lugar donde habían encontrado a su hijo; lloraba. Se agachó y puso la palma de la mano sobre la tierra.
Erlendur apareció de pronto, saliendo de la oscuridad, y se quedó observándola.
—Deberíamos subir a su casa —le dijo a Elínborg, quien asintió.
Estuvieron un buen rato pasando frío, esperando a que las dos mujeres abandonaran el lugar. Finalmente salieron del patio y entraron en el portal donde vivía la madre. Elínborg le presentó a Erlendur y dijo que era el comisario a cargo de la investigación de la muerte de su hijo.
—Quizá prefieras hablar con nosotros más tarde —dijo Erlendur—. Pero cuanto antes tengamos información, mejor, y cuanto más tiempo pase desde que se cometió el crimen, más difícil será encontrar a quien lo hizo.
Erlendur se calló para que la intérprete pudiera traducir sus palabras. Estaba a punto de seguir, cuando la madre le miró y dijo algo en tailandés.
—¿Quién lo ha hecho? —dijo al momento la intérprete.
—No lo sabemos —respondió Erlendur—. Lo averiguaremos.
La madre se volvió hacia la intérprete y dijo algo con gesto de gran preocupación.
—Tiene otro hijo y le preocupa dónde pueda estar —dijo la intérprete.
—¿Ella no lo sabe? —preguntó Erlendur.
—No —dijo la intérprete—. Terminaba el colegio a la misma hora que su hermano pequeño.
—¿Él es el mayor?
—Le lleva cinco años.
—¿De modo que tiene...?
—Quince años.
La madre subió deprisa la escalera delante de ellos hasta que llegaron al quinto piso, el penúltimo. A Erlendur le extrañó que no hubiese ascensor en un edificio tan alto.
Sunee abrió la puerta del apartamento con la llave y empezó a gritar algo antes de abrirla del todo. Erlendur pensó que debía de gritar el nombre de su otro hijo. La mujer corrió por el apartamento y se quedó sin saber qué hacer, como abandonada, hasta que la intérprete la abrazó, la llevó al salón y se sentó con ella en el sofá. Erlendur y Elínborg las siguieron, y tras ellos entró un hombre bastante delgado, que subió las escaleras corriendo y dijo que era el párroco del barrio, especializado en situaciones de crisis. Se presentó a Erlendur y se ofreció a colaborar.
—Tenemos que encontrar al hermano —dijo Elínborg—. Espero que no le haya sucedido nada.
—Esperemos que no fuera quien lo hizo —dijo Erlendur.
Elínborg le miró con asombro.
—¡Qué ideas se te ocurren!
Miró a su alrededor. Sunee vivía en un pequeño piso de tres habitaciones. Desde la entrada se pasaba directamente al salón, y a la derecha había un pasillito que llevaba al baño y a dos dormitorios. La cocina estaba junto al salón. El apartamento olía a especias orientales y a manjares exóticos, y estaba muy ordenado, decorado con objetos tailandeses. Por todas partes había fotos, en las paredes y en las mesas, y Erlendur pensó que serían de familiares de la madre, que se habían quedado en las antípodas.
Erlendur se sentó bajo una sombrilla roja de cartón con un dragón amarillo dibujado. La sombrilla era una gran pantalla de lámpara sujeta al techo. La intérprete dijo que iba a preparar té y Elínborg la acompañó a la cocina. Sunee se sentó en el sofá. Erlendur calló, esperando que la intérprete volviera de la cocina. El cura se sentó al lado de Sunee. Guðný sabía algo de la vida de Sunee y, mientras estaban en la cocina, se lo contó a Elínborg en voz baja. Era de un pueblo a doscientos kilómetros de Bangkok. Había crecido en una casa diminuta en la que se apiñaban tres generaciones. Tenía muchos hermanos y hermanas. A los quince años Sunee se trasladó a la capital con dos de sus hermanos. Se ganaba la vida en trabajos penosos, sobre todo en lavanderías, y vivió en sitios diminutos y desagradables con sus hermanos hasta que cumplió los veinte. Después se las apañó sola y trabajó en una gran empresa textil en la que se fabricaba ropa barata para el mercado occidental. Allí solo trabajaban mujeres, y los salarios eran muy bajos. Por aquella época conoció a un hombre de tierras lejanas, un islandés, en una discoteca muy popular de Bangkok. Era unos años mayor que ella. Jamás había oído mencionar ese país, Islandia.
Mientras la intérprete le contaba la historia a Elínborg y el párroco consolaba a Sunee, Erlendur paseaba por el salón. La casa tenía una atmósfera oriental. Había un altarcito en mitad de una pared, con flores cortadas, barritas de sándalo, un cuenco con agua y una preciosa foto de alguna zona rural de Tailandia. Observó los baratos objetos decorativos, recuerdos y fotos enmarcadas, algunas de ellas con dos muchachos de diferentes edades. Erlendur imaginó que se trataría del difunto y su hermano. Cogió de una mesa la foto del que suponía debía de ser el hermano mayor, y le preguntó a Sunee si lo era. Ella asintió. Erlendur le pidió que se la prestara y fue con ella hasta la puerta, se la dio al agente que estaba de guardia y le dijo que llevase la foto a la jefatura de policía para comenzar la búsqueda del muchacho; que preguntaran a sus compañeros de colegio, a sus profesores y a los vecinos.
Erlendur tenía el móvil en la mano cuando empezó a sonar. Era Sigurður Óli.
Había seguido las huellas del muchacho en el exterior del patio y llegó a un estrecho sendero. Tras este, por un camino poco transitado, entre casas y jardines, llegó a la pared de la caseta de un transformador eléctrico o una pequeña estación eléctrica, repleta de graffitis. La caseta del transformador estaba a unos quinientos metros del bloque donde vivía el muchacho, y no muy lejos de la escuela del barrio. A primera vista, Sigurður Óli no observó huellas de agresión. Varios agentes se pusieron a buscar el arma homicida con las linternas; miraron en las casas cercanas, en los senderos, en las calles y el terreno que rodeaba la escuela.
—Quiero que me mantengas informado —dijo Erlendur—. Ese lugar está cerca de la escuela, ¿no es así?
—En realidad, es la manzana siguiente. Pero no hay motivo para pensar que el niño fuera apuñalado allí, aunque sea donde termina el rastro.
—Lo sé —dijo Erlendur—. Habla con el personal del colegio, con el director, los profesores. Debemos hablar con el tutor del niño y con sus compañeros de clase. También con sus amigos del barrio. Hay que interrogar a todos los que le conocían o que puedan decirnos algo sobre él.
—Es mi antiguo colegio —dijo Sigurður Óli con voz apagada.
—¿Ah, sí? —dijo Erlendur. Sigurður Óli rara vez contaba algo de sí mismo—. ¿Eres de este barrio?
—Hace mucho que no piso este lugar —dijo Sigurður Óli—. Vivimos aquí dos años. Luego nos mudamos.
—¿Y?
—Y nada.
—¿Crees que tus antiguos profesores se acordarán de ti?
—Espero que no —dijo Sigurður Óli—. ¿En qué clase estaba el chico?
Erlendur entró en la cocina.
—Necesitamos saber en qué clase estaba el chico —le dijo a la intérprete.
Guðný pasó al salón, habló con Sunee y regresó con la información.
—¿Ha habido agresiones racistas en este barrio? —preguntó Erlendur.
—Ninguna que hayamos sabido en la Casa Internacional —dijo Guðný.
—¿Y actitudes xenófobas? ¿Prejuicios raciales?
—No creo, no más de lo habitual.
—Debemos comprobar si ha habido posibles agresiones xenófobas en el vecindario para saber si hay conflictos —le dijo Erlendur por teléfono a Sigurður Óli, y le informó de cuál era la clase de Elías—. También de las que puedan haberse producido en otros barrios. Recuerdo una muerte hace poco. Alguien sacó un cuchillo... Tenemos que comprobar eso.
El té estaba listo, y Elínborg y la intérprete entraron en el salón con Erlendur. El pastor se retiró y Guðný tomó asiento al lado de Sunee. Elínborg se trajo una silla de la cocina. Guðný habló con Sunee, que asintió con la cabeza. Erlendur confiaba en que le estuviera diciendo a la madre que cuanto antes les contara qué hacía el niño al salir de clase, más se avanzaría en la investigación policial.
Erlendur aún tenía el teléfono en la mano, y estaba a punto de metérselo en el bolsillo cuando titubeó y se quedó mirándolo largo rato. Su memoria le hizo recordar las palabras de aquel jovencito, que dijo que llevaba móvil porque su madre tenía miedo de que estuviera solo en casa al volver del colegio.
—¿Su hijo tenía móvil? —preguntó a la intérprete.
Esta tradujo sus palabras.
—No —dijo enseguida.
—¿Y su hermano?
—No —respondió Guðný—. No tienen móvil. Ella carece de medios para comprarlo. No todo el mundo tiene dinero para móviles —añadió, y Erlendur pensó que aquello lo decía por iniciativa propia.
—¿Iba al colegio del barrio? —preguntó.
—Sí. Los dos chicos están en ese colegio.
—¿Elías cuándo acababa la jornada?
—Su horario está colgado en la puerta de la nevera —dijo la intérprete—. Los martes acaba a las dos —dijo, y miró su reloj—; hace tres horas que salió para casa.
—¿Qué acostumbraba a hacer después del colegio? ¿Venía directamente a casa?
—No lo sabe —dijo la intérprete después de preguntárselo a Sunee—. No lo sabe con exactitud. A veces se quedaba a jugar al fútbol en el patio del colegio. Después volvía directamente a casa él solo.
—¿Y el padre del chico?
—Es carpintero. Vive aquí, en Reikiavik. Se divorciaron el año pasado.
—Sí, se llama Óðinn, ¿verdad? —dijo Erlendur. Sabía que la policía estaba intentando localizar al padre de Elías, que aún no tenía noticia de la muerte del niño.
—Ya no tiene mucha relación con Sunee. A veces Elías pasa los fines de semana en casa de su padre.
—¿Tiene padrastro?
—No —dijo la intérprete—. Sunee vive sola con sus dos hijos.
—¿El hijo mayor vuelve a casa a estas horas normalmente? —preguntó Erlendur.
—Su horario de regreso varía —la intérprete tradujo las palabras de Sunee.
—¿No tienen normas? —preguntó Elínborg.
Guðný se volvió hacia Sunee y las dos estuvieron hablando durante un buen rato. Erlendur se dio cuenta de que Sunee encontraba un gran apoyo en la intérprete. Guðný les había dicho que Sunee comprendía la mayor parte de lo que le decían en islandés, y que se podía hacer entender, pero era muy detallista y, cuando pensaba que era necesario, llamaba a Guðný para que la ayudara.
—No sabe adónde van durante el día —dijo finalmente la intérprete, volviéndose hacia Erlendur y Elínborg—. Los dos tienen llave de casa. Ella no termina de trabajar hasta las seis, si hace horas extras, y aún hay que añadir el rato que tarda en hacer la compra antes de volver a casa. A veces le piden que haga más horas extras y entonces aún llega más tarde. Tiene que trabajar todo lo que pueda. Es la única que trae dinero a casa.
—¿Y los chicos no tienen que contarle dónde van después de la escuela, por dónde andan? —preguntó Elínborg—. ¿No les pide que la llamen al trabajo?
—En el trabajo no la dejan usar el teléfono —dijo la intérprete después de preguntar a Sunee.
—¿De manera que no tiene ni idea de su paradero después del colegio? —preguntó Erlendur.
—No, no, pero sabe lo que hacen. Se lo cuentan cuando están todos juntos por la tarde.
—¿Juegan al fútbol o hacen algún otro deporte? ¿Tienen entrenamiento? ¿Tienen algún tipo de actividades extraescolares?
—El pequeño jugaba al fútbol, pero hoy no tenía entreno —dijo la intérprete—. Tenéis que entender lo difícil que es todo esto para ella, una madre sola con dos niños —añadió con sus propias palabras—. No es una vida fácil. No hay dinero para clases extra. Ni para móviles.
Erlendur movió la cabeza, asintiendo.
—Dijiste que la mujer tiene un hermano que vive en el país, ¿no?
—Sí, ya me he puesto en contacto con él, y viene de camino.
—¿Hay más parientes o personas cercanas con las que Sunee pueda hablar? ¿Alguien de la familia del padre? ¿Es posible que el hermano mayor esté con ellos? ¿Tienen abuelos?
—Elías va a veces a ver a su abuela. Su abuelo islandés ha muerto. Sunee mantiene el contacto con la abuela, que vive en la ciudad. Deberíais informarla. Se llama Sigríður.
La intérprete anotó su número de teléfono mientras Sunee se lo dictaba y se lo dio a Elínborg, quien cogió el móvil.
—¿Sería buena idea que esa mujer viniera a quedarse con ella? —preguntó a la intérprete.
Sunee escuchó a la intérprete y asintió.
—Le pediremos que venga —dijo la intérprete.
En ese momento apareció en la puerta un hombre joven, y Sunee se puso en pie de un salto y corrió hacia él. Era su hermano. Se abrazaron y el hermano intentó tranquilizar a Sunee, que lloraba entre sus brazos. Se llamaba Virote y tenía unos años menos que ella. Erlendur y Elínborg se miraron al ver el dolor reflejado en la cara de los dos hermanos. Un periodista subía la escalera resoplando, pero Elínborg le hizo dar media vuelta y lo acompañó abajo. Solo Erlendur y Guðný se quedaron en el piso con los hermanos. La intérprete y el hermano ayudaron a Sunee a entrar de nuevo en el salón y se sentaron junto a ella en el sofá.
Erlendur entró en el pequeño pasillo que conducía a los dormitorios. Uno era más grande, y seguramente era el que utilizaba la madre. El otro tenía literas. Allí dormían los chicos. En él se veía, pegado a la pared, un gran póster de un equipo inglés de fútbol. Un póster algo más pequeño mostraba a una bella cantante islandesa. Sobre el pequeño escritorio había un viejo ordenador Apple. Libros escolares, juegos de ordenador y juguetes desperdigados por el suelo, escopetas, dinosaurios y espadas. Las camas estaban sin hacer. Sobre una silla había ropa sucia.
Una típica habitación de chicos, pensó Erlendur, apartando un calcetín con el pie. La intérprete apareció en la puerta de la habitación.
—¿Qué clase de personas son? —preguntó Erlendur.
Guðný se encogió de hombros.
—Gente de lo más normal —respondió—. Gente como tú y como yo. Gente pobre.
—¿Puedes decirme si tenían problemas en el barrio?
—Creo que no. En realidad, no sé Niran, pero Sunee se siente a gusto en el barrio, con sus hijos. Los prejuicios siempre asoman la cabeza y, naturalmente, los han notado. La experiencia demuestra que esos prejuicios existen sobre todo en quienes tienen escasa autoestima y carecen de educación; en quienes han sentido la inseguridad y la indiferencia en su propia piel.
—¿Y qué hay del hermano? ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?
—Sí, varios años. Es obrero. Trabajaba en el norte, en Akureyri, pero hace poco se vino a Reikiavik.
—¿Se llevan bien?
—Sí. Muy bien. Se llevan estupendamente.
—¿Y qué puedes decirme de Sunee?
—Llegó a Islandia hace diez años, más o menos —respondió Guðný—, y se encuentra a gusto.
Sunee le dijo una vez que era increíble lo desolado y frío que le pareció el país la primera vez que fue en autobús desde el aeropuerto de Keflavík hasta Reikiavik. Llovía, el cielo estaba encapotado, y lo único que veía a lo lejos por la ventanilla del autobús era lava y montañas azuladas. No se veía vegetación, ni árboles, ni siquiera un cielo azul. Cuando bajó del avión por la escalerilla, el aire polar la golpeó y sintió como si la rodeara una gran pared helada. Se le puso la carne de gallina. Estaban a tres grados. Fue a mediados de octubre. Al salir de Tailandia estaban a treinta grados.
Se había casado con el islandés al que conoció en Bangkok. Él se desvivía por ella, la llevaba a todas partes, era amable y le contaba cosas de Islandia en un inglés que ella apenas hablaba y que no comprendía bien. El hombre parecía tener bastante dinero y le compraba toda clase de cosas, ropa y bisutería.
Él regresó a Islandia después de conocerse, pero decidieron mantener el contacto. Una amiga de ella, que sabía más inglés, le escribía unas líneas. Él volvió por allí seis meses después y se quedó tres semanas. Pasaron todo el tiempo juntos. A ella le gustaba ese hombre y todo lo que le contaba sobre Islandia. Aunque era un país muy pequeño, apartado, frío y poco habitado, allí vivía una de las naciones más ricas del mundo. Le habló de salarios de vértigo en comparación con los de Bangkok. Si se iba a vivir allí y era trabajadora, no le sería difícil ayudar a su familia en Tailandia.
La tomó en sus brazos para cruzar el umbral de su hogar, un apartamento de dos habitaciones que tenía en el bulevar Snorrabraut. Habían ido a pie desde el hotel Loftleiðir, donde paraba el autobús del aeropuerto. Habían cruzado una gran avenida de circunvalación, que más tarde supo que se llamaba Miklabraut, y bajaron por Snorrabraut, luchando contra el gélido viento del Norte. Ella vestía ropas tailandesas de verano, unos finos pantalones de seda que le había comprado él, una bonita blusa y una chaqueta de verano de color claro. En los pies llevaba sandalias de plástico. Su esposo no se había tomado la molestia de proporcionarle ropa adecuada para su llegada a Islandia.
El piso quedó estupendamente en cuanto ella puso un poco de orden. Encontró trabajo en un obrador de pastelería. Al principio, la convivencia fue bien hasta que descubrieron que los dos habían mentido.
—¿Y eso? —preguntó Erlendur a la intérprete—. ¿En qué mintieron?
—Él había hecho lo mismo anteriormente —dijo Guðný—. Una vez.
—¿Qué había hecho anteriormente?
—Ir a Tailandia a buscar una mujer.
—¿Cómo que ya lo había hecho?
—Hay hombres que lo hacen varias veces.
—Y eso... ¿es legal?
—No hay nada que lo prohíba.
—¿Y Sunee? ¿En qué mintió ella?
—Llevaban unos años viviendo juntos cuando hizo venir a su hijo.
Erlendur se quedó con los ojos clavados en la intérprete.
—Ella tenía un hijo en Tailandia, del que nunca le había hablado al marido.
—¿Niran?
—Sí, Niran. Tiene también un nombre islandés, pero él usa el de Niran, y así lo llaman todos.
—De modo que es...
—Hermanastro de Elías. Es tailandés de pura cepa y no le ha resultado fácil adaptarse a Islandia, como les pasa a otros chicos en circunstancias similares.
—¿Y el marido de Sunee?
—Acabaron separándose —dijo Guðný.
—Niran —dijo Erlendur para sí, como si quisiera oír el sonido del nombre—. ¿Tiene algún significado?
—Significa «eterno» —dijo la intérprete.
—¿Eterno?
—Los nombres tailandeses tienen significado, igual que los islandeses.
—¿Y Sunee? ¿Qué significa?
—Algo bueno —respondió Guðný—. Una cosa buena.
—¿Elías también tenía un nombre tailandés?
—Sí. Aran. No estoy segura de lo que significa. Tendré que preguntárselo a Sunee.
—¿Hay alguna tradición que explique la costumbre de poner ese género de nombres?
—Los tailandeses emplean apelativos cariñosos para engañar a los malos espíritus. Es una de sus supersticiones. A los niños les ponen nombres y luego utilizan los apelativos cariñosos para confundir a todos los espíritus que pueden hacerles daño. Los espíritus nunca deben conocer el verdadero nombre.
Se oía música en el salón, y Erlendur y la intérprete abandonaron el dormitorio. El hermano de Sunee había puesto en el lector de CD una relajante música tailandesa. Sunee estaba abrumada sobre el sofá y empezó a hablar consigo misma a media voz.
Erlendur miró a la intérprete.
—Está hablando de su hijo Niran.
—Lo estamos buscando —dijo Erlendur—. Lo encontraremos. Díselo. Lo encontraremos.
Sunee sacudió la cabeza y se quedó con la mirada perdida.
—Cree que también está muerto —dijo la intérprete.
3
Sigurður Óli corrió hacia la escuela. Le siguieron otros tres policías, que se dedicaron a peinar los terrenos del colegio y las zonas cercanas en busca del arma asesina. Habían terminado las clases. El edificio era tétrico y carecía de todo asomo de vida en la oscuridad de los días más cortos del invierno.[1] Había luz en algunas ventanas pero el vestíbulo de la entrada estaba cerrado con llave. Sigurður llamó a la puerta. La escuela era un monstruo gris de tres pisos de altura, unido a un pequeño edificio con piscina y a unos talleres. En la mente de Sigurður se agolparon recuerdos de frías mañanas de invierno: chicos formando doble fila en el patio; peleas, a veces auténticas luchas que los maestros tenían que interrumpir. Había lluvia, nieve y oscuridad al terminar el otoño y durante el invierno entero, hasta que llegaba la primavera, empezaba a clarear, el tiempo mejoraba y lucía el sol. Sigurður Óli paseó la mirada por el patio de cemento, la cancha de baloncesto y el campo de fútbol, y casi podía oír los gritos de los muchachos.
Se puso a dar patadas a la puerta y por fin apareció la conserje, una mujer de unos cincuenta años, que abrió y preguntó qué modos eran esos. Sigurður se identificó y preguntó si el profesor de quinto D aún estaba en el edificio.
—¿Pasa algo? —preguntó la conserje.
—Nada —respondió Sigurður Óli—. ¿Y el maestro? ¿Sabes si todavía está aquí?
—¿Quinto D? Es el aula trescientos cuatro. Está en la tercera planta. No sé si Agnes se habrá ido; voy a comprobarlo.
Sigurður Óli ya se había puesto en marcha. Sabía dónde estaba la escalera y subió los escalones de dos en dos. Su clase de quinto también estaba en la tercera planta, si no se equivocaba. A lo mejor, todo seguía como cuando él estudiaba allí, a finales de los años setenta. Envejeció diez años cuando aquella maldita frase atravesó su mente. Los años setenta.
Todas las aulas de la planta estaban cerradas con llave y volvió a bajar. Mientras, la conserje había ido a la sala de profesores y estaba esperándole en el pasillo para decirle que la profesora ya se había ido a casa.
—¿Agnes? ¿Ese es su nombre?
—Sí —dijo la conserje.
—¿Está aquí el director?
—Sí. Está en su despacho.
Sigurður Óli casi saltó por encima de la mujer cuando la rebasó para dirigirse hacia la sala de profesores. De niño, en su interior estaba el despacho del director del colegio, por lo que recordaba. La puerta estaba abierta y entró sin más. Tenía prisa. Vio que el antiguo director seguía en el colegio. Se preparaba para irse a casa. Se estaba atando la bufanda al cuello cuando Sigurður lo interrumpió.
—¿Qué pasa? —preguntó el director de la escuela, extrañado por aquella visita. Sigurður Óli vaciló un instante, porque no sabía si el director le reconocería.
—¿Hay algo que pueda hacer por ti? —preguntó el director del colegio.
—Es algo relacionado con quinto D —dijo Sigurður Óli.
—¿Y?
—Ha pasado algo.
—¿Tienes un hijo en esa clase?
—No. Soy de la policía. Un alumno de quinto D ha sido hallado muerto delante de su casa. Lo han acuchillado y murió a causa de la herida. Tenemos que hablar con todos los profesores de la escuela, especialmente con los que puedan decirnos algo sobre ese chico, tenemos que...
—¿Qué quieres de...? —dijo el director, y Sigurður Óli le vio palidecer.
—... hablar con sus compañeros de clase, los empleados del colegio, los chicos de su curso y con todo el que pudiera conocerle. Partimos de la idea de que ha sido un homicidio. Tenía una puñalada en el estómago.
La conserje había seguido a Sigurður Óli y estaba en la puerta, jadeante, sin darse cuenta de que se había tapado la boca con la mano y miraba fijamente al policía, como si no pudiera creer lo que oía.
—El chico era medio tailandés —prosiguió Sigurður Óli—. ¿Hay muchos así en el colegio?
—¿Muchos así...? —exclamó el director, totalmente abrumado, dejándose caer en su silla. Tenía casi setenta años, había sido director de escuela toda la vida y esperaba el momento de la jubilación con cierta impaciencia. No comprendía lo que había sucedido, y no ocultaba su expresión de escepticismo.
—¿Quién ha muerto? —preguntó la conserje desde detrás de Sigurður Óli.
Sigurður se dio la vuelta.
—Perdona, probablemente hablaremos contigo más tarde —fue su respuesta; y cerró la puerta—. Necesito un listado de los alumnos de su clase, con domicilios y nombre de los padres —dijo, volviéndose de nuevo hacia el director en el momento en que la puerta se cerró—. Necesito una lista de todos los profesores del chico. Deberás proporcionarme información sobre agresiones en el colegio, si existen pandillas, relaciones entre grupos étnicos, cualquier cosa que pueda explicar lo sucedido. ¿Se te ocurre algo?
—No... no se me ocurre nada, ¡no puedo creer lo que estás diciendo! ¿Es cierto? ¿Puede suceder algo así?
—Por desgracia, sí. Debemos darnos prisa. Cuanto más tiempo pase desde el momento en que...
—¿Quién es el niño? —le interrumpió el director.
Sigurður Óli le dijo que se llamaba Elías. El director se volvió hacia su ordenador, abrió la web de la escuela, buscó la clase y las fotos de los alumnos.
—Hasta ahora, siempre conocía hasta el último de los alumnos por su nombre. Ahora son ya demasiados. ¿No es este?
—Sí, ese es —dijo Sigurður Óli mirando la foto. Habló del hermano de Elías al director y encontraron su curso y una foto de Niran. Los dos hermanos se parecían: ambos tenían el pelo negro, la tez oscura y los ojos castaños. Enviaron la foto de Niran al correo de la policía. Sigurður telefoneó a la jefatura y les explicó quién era, a fin de que la difundieran junto con la que Erlendur había enviado antes.
—¿Ha habido enfrentamientos entre grupos en el colegio? —preguntó Sigurður Óli, una vez concluida su conversación telefónica.
—¿Pensáis que el crimen puede estar relacionado con la escuela? —preguntó el director, sin apartar los ojos del monitor. Allí estaba la cara de Elías, sonriéndoles. La sonrisa era tímida y no miraba directamente a la cámara, sino más bien por encima de la misma, como si el fotógrafo le hubiera dicho que levantase la vista o como si algo le hubiera llamado la atención. Tenía una cara finamente dibujada, la frente alta y los ojos inocentes e inquisitivos.
—Estamos estudiando todas las posibilidades —dijo Sigurður Óli—. No puedo decir más.
—¿Tiene que ver con problemas raciales? ¿Es a lo que te refieres?
—No, simplemente digo que la madre del niño es de Tailandia —respondió Sigurður Óli—. No hay más. No sabemos lo que ha sucedido.
Sigurður Óli estaba muy contento de que el director del colegio no recordara que él también había sido alumno de la escuela. Decidió no decir nada sobre los viejos tiempos, preguntar por sus antiguos profesores o por lo que había sido de sus compañeros de clase, ni ninguna de esas estupideces.
—No sé nada de eso —dijo el director—, o al menos nada serio, y me parece absurdo que pueda ser el origen de un suceso tan horroroso. ¡No puedo creer lo que ha pasado!
—Desde luego, tienes toda la razón —dijo Sigurður Óli.
El director imprimió el documento que incluía la lista de compañeros de clase de Elías. Figuraban en ella domicilios y teléfonos, así como los nombres de padres o tutores. Entregó la lista a Sigurður Óli.
—Ambos empezaron aquí este otoño. ¿También tengo que enviar esto a la dirección electrónica que me has dado? —preguntó—. Es horrible —suspiró, y se quedó con la mirada fija, incapaz de moverse de su mesa.
—Desde luego —dijo Sigurður Óli—. Necesito también las direcciones y números de teléfono de los profesores de su clase. ¿Qué pasó?
El director del colegio le miró.
—¿A qué te refieres?
—Has dicho que no había sido nada serio —respondió Sigurður Óli—, y que era absurdo que eso fuera el origen de este suceso tan horroroso. ¿De qué se trataba?
El director titubeó.
—¿De qué se trataba? —repitió Sigurður Óli.
—En el colegio tenemos un profesor que se declara completamente contrario a la llegada de inmigrantes al país.
—¿De mujeres de Tailandia?
—También. De gente de países asiáticos. Filipinas, Vietnam. De esos sitios. Tiene unas ideas muy claras al respecto. Pero son solo ideas. Nunca llegaría a hacer algo así. Nunca.
—Pero has pensado en él. ¿Cómo se llama?
—¡Sería absurdo!
—Tendremos que hablar con él —dijo Sigurður Óli.
—Tiene muy buena mano con los chicos —dijo el director—. Él es así. Brusco y antipático de buenas a primeras, pero muy cercano a los chicos.
—¿Le dio clase a Elías?
—Claro, alguna vez. Es profesor de islandés y también se ocupa de las clases de repaso. Ha dado clase a todos los alumnos del colegio.
El director le dio el nombre de aquel profesor y Sigurður Óli lo apuntó en su cuaderno.
—Le amonesté en una ocasión. No toleramos prejuicios racistas en el colegio —dijo el director con determinación—. No lo permitimos. No nos gusta. La gente habla de cuestiones raciales aquí como en cualquier otro sitio, y también escuchamos el punto de vista de los inmigrantes. Aquí existe igualdad, ni profesores ni alumnos toleran otra cosa.
Sigurður Óli notó un cierto titubeo en el director.
—¿Qué sucedió? —preguntó.
—Casi se pegaron —dijo el director—. Él y Finnur, otro profesor. Aquí mismo, en la sala de profesores. Hubo que separarlos a la fuerza. Había hecho unos comentarios que enfurecieron a Finnur. El resultado fue una pelea de gallos.
—¿Qué se dijeron?
—Finnur se negó a repetírmelo.
—¿Hay otras personas con quien creas que deberíamos hablar? —preguntó Sigurður Óli.
—No puedo denunciar a nadie por tener ideas.
—No te pido que delates a nadie, faltaría más —dijo Sigurður Óli—. La agresión a ese niño no tiene por qué guardar relación alguna con las ideas de nadie. Ni mucho menos. Pero hemos iniciado una investigación policial y necesitamos información. Tenemos que hablar con gente. Debemos hacernos una idea de la situación. Eso no tiene nada que ver con las ideas que pueda tener cada cual.
—Egill, el profesor de carpintería, el otro día tuvo un altercado aquí mismo. Estaban discutiendo sobre el multiculturalismo, o algo por el estilo, no lo sé. Es un hombre un poco irascible. Está bastante enterado de todo. Quizá deberíais hablar con él.
—¿Cuántos niños inmigrantes hay en el colegio? —preguntó Sigurður Óli mientras anotaba el nombre del profesor de carpintería.
—Deben de ser unos treinta en total. El colegio es bastante grande.
—¿Y eso no ha causado problemas significativos?
—Naturalmente conocemos algunos casos, pero nada serio.
—¿De qué estamos hablando, entonces?
—Apodos insultantes, peleas de poca monta. Nada que haya llegado hasta mi mesa, pero los profesores hablan sobre el tema. Naturalmente, controlan lo que sucede y saben tomar las riendas. No queremos discriminación en este colegio, y los chicos lo saben. Son muy conscientes de ello. Enseguida informan e intervenimos nosotros.
—Supongo que en todos los colegios hay problemas —dijo Sigurður Óli—. Alborotadores. Chicos y chicas que nunca están tranquilos.
—Ese tipo de alumno existe en todos los colegios.
El director de la escuela miró pensativo a Sigurður.
—Tengo la sensación de que te conozco —dijo de repente—. ¿Cómo has dicho que te llamabas?
Sigurður suspiró en su interior. Un país tan pequeño. Tan poca gente.
—Sigurður Óli —dijo.
—Sigurður Óli —repitió el director, pensativo—. ¿Sigurður Óli? ¿Estuviste en este colegio?
—Hace mucho. Antes de los ochenta. Estuve muy poco tiempo.
—¿Sigurður Óli? —balbuceó el director entre dientes.
Sigurður se dio cuenta de que el director estaba empezando a recordarle, y tuvo la sensación de que no tendría que esperar mucho antes de que se encendiese la bombillita en la cabeza de aquel hombre. Se despidió a toda prisa. La policía tendría que volver a la escuela a hablar con alumnos, profesores y demás empleados. Estaba saliendo por la puerta cuando el director le recordó, por fin.
—¿No estuviste mezclado en aquel altercado a finales de los setenta y...?
Sigurður Óli no oyó el final de la frase. Salió de la sala de profesores con pasos rápidos. La conserje había desaparecido. El edificio estaba desierto a esa hora tan tardía. Iba a salir otra vez al frío gélido pero vaciló, se detuvo y miró hacia el techo. Aguardó un instante y volvió a subir las escaleras, y antes de darse cuenta estaba en el tercer piso. En las paredes colgaban fotos de los cursos antiguos, con el nombre de cada clase y los años. Encontró la foto que buscaba, se detuvo delante de ella y se miró a sí mismo, cuando era alumno del colegio, a los doce años. Los chicos estaban ordenados en tres filas, y él estaba en la de más arriba mirando fijamente a la cámara, serio. Llevaba una camisa clara con cuello grande y un estampado un tanto extraño, e iba peinado a la última moda disco.
Sigurður Óli miró la foto un buen rato.
—¡Qué ridiculez! —dijo con un suspiro.
4
El móvil de Erlendur sonaba sin parar. Sigurður Óli le informó de la reunión con el director de la escuela y dijo que en esos momentos iba a ver a la maestra del niño y a otro profesor que no quería que entraran extranjeros en el país. Elínborg le comentó que un testigo que vivía en el mismo portal que Sunee creía haber visto al hermano mayor un rato antes. El comisario jefe de la Científica había dicho que, según el forense, el niño había sido apuñalado una sola vez y seguramente con un objeto muy afilado, probablemente un cuchillo.
—¿Qué clase de cuchillo? —preguntó Erlendur.
—La hoja tendría que ser bastante ancha y relativamente gruesa, pero con mucho filo —dijo el jefe de la Científica—. Realmente, no hay motivo para pensar que al agresor le costara mucho esfuerzo apuñalar al muchacho. El chico podría haber estado tumbado en el suelo cuando fue apuñalado. El anorak está sucio por detrás, y tiene un desgarrón reciente, de modo que tal vez se vio envuelto en una pelea a golpes. Intentó defenderse, como es lógico, pero la única lesión fue la puñalada, que el doctor afirma que le atravesó el hígado. Murió por la pérdida de sangre.
—Pero, según dices, no hay que hacer mucha fuerza para que la navaja llegue hasta allí.
—Es posible.
—¿Un niño o un adolescente, por ejemplo, podría haberlo hecho? ¿Alguien de su edad?
—Es difícil afirmarlo. Pero todo parece indicar que se usó un objeto afiladísimo.
—¿Y la hora de la muerte?
—A juzgar por la temperatura, murió una hora antes de que lo encontraran. Puedes hablarlo con el forense.
—Así que parece que volvía directamente del colegio.
—Eso parece.
Erlendur volvió a sentarse delante de los dos tailandeses. Guðný, la intérprete, estaba con ellos en el sofá. Resumió a la intérprete la información que acababa de recibir. Sunee escuchó en silencio. Había dejado de llorar. Su hermano dijo algo y los dos estuvieron un buen rato hablando en voz baja.
—¿Qué dicen? —preguntó Erlendur.
—El anorak no estaba roto cuando salió por la mañana —dijo la intérprete—. No era nuevo, pero estaba en perfecto estado.