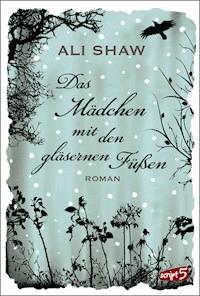Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Izzy es una adolescente pragmática que pretende convertirse en doctora. Últimamente se siente alejada de su familia, no sólo porque acaban de mudarse a Brooklyn, un barrio que le resulta muy ajeno, sino también porque la relación con su hermano mellizo es cada vez más distante. Pero entonces conoce a Tristán. Tristán es un prodigio del ajedrez que vive con su tía y admira a su primo, Marcus, un chico popular pero también un pandillero en líos de apuestas. Tristán e Izzy se encuentran una noche de luna llena, y juntos sucumben en una historia tan antigua e irrefrenable como el mismo amor. Una apasionante historia del primer amor y una epopeya sobre los vínculos que nos unen y nos separan, y las diferentes culturas y tensiones que llenan nuestra cambiante realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para aquellos que comprenden
que el amor puede colapsar el tiempo
Entonces mientras vivamos,
en el amor de tal manera perseveremos,
que cuando de vivir dejemos,
por siempre jamás viviremos.
ANNE BRADSTREET, 1612–1672
Esto no es una novela. Es un romance.
Un romance —nos enseñó la señora Dwyer en la clase de Inglés de noveno grado, cuando yo todavía asistía a mi antigua escuela— es más como una fábula. Aborda ideales, misterios y obsesiones. Si exiges demasiado de tus personajes en un romance, se alejarán de tu vera, se volverán abstractos, flotarán a la deriva en dirección del mito.
Créanme, no me siento mítica en este momento. Dejando de lado a Sísifo, mi inmutable rutina diaria, aquí en este escritorio, es todo lo opuesto a la naturaleza de lo mítico. Mi percha narrativa, podría haberla llamado la señora Dwyer, y sí que me siento posada aquí en este momento, un ave reposando en su percha sin impulso para migrar más lejos.
En aquel entonces, sin embargo, todo era diferente, yo era diferente, y supongo que me sentía romántica: en el uso común y cotidiano de la palabra, rosas rojas y poesía, pero también en el sentido académico, envuelta como estaba en el mito de mi propia historia. Siempre sentí a Tristán dentro de ese ámbito. Tristán, tan hermoso que su silueta parecía desdibujarse, como si en el fondo no existiera realmente. Tristán el Ideal, Tristán el Misterio, Tristán la Obsesión. Lo capté todo desde el primer instante en que posé mis ojos en él, cuando hubiese querido tragar su dolor, mantenerlo dentro de mi boca como un caramelo macizo, dejar que se fuera derritiendo hasta que formara parte de mí.
Tal vez eso fue lo que pasó. Tal vez ésa fue la causa de todos los problemas que siguieron.
Pero me estoy adelantando.
La señora Dwyer también nos enseñó que la palabra novela viene del italiano y designa una “pequeña historia novedosa”, algo fresco, algo que, en el momento en que se acuñó la palabra, nadie había intentado antes. Así que ya ven, esto no puede ser una novela porque su tema central no es algo nuevo. Su tema es la cosa más antigua del mundo. El amor.
PARTE 1
Marcus está sentado en una banca del parque a un par de metros a mis espaldas y, a pesar de que mis ojos están concentrados en las piezas de ajedrez, sé perfectamente lo que verían si me diera la vuelta: los brazos extendidos cuan largos son sobre el respaldo de la banca, ocupando todo ese espacio porque sí, porque le da la gana, obligando a sus lacayos a medio sentarse en los extremos de la banca o a merodear detrás. Se trata de Tyrone, K-Dawg y Frodo, que tienen menos carisma que las piezas sobre el tablero y más o menos la misma cantidad de neuronas. Oigo bostezar a Marcus, y sé que está llevando a cabo el gran espectáculo de reacomodarse la gorra y cerrar los ojos como si no le pudiera importar menos lo que está pasando en la partida.
—Hey, Tris, ¿esto va a durar mucho más? —pregunta.
Cuando acababa de mudarme a Brooklyn con la tía Patricia, dos años atrás, a Marcus le dio por llamarme Pequeño Tris, porque a Tyrone ya le decían Tris. Pero eso fue antes de que empezara a ganar dinero apostando por mí en las partidas de ajedrez.
—Esto no termina hasta que se acaba —farfulla Antoine, a quien alcanzo a ver de reojo, con los brazos cruzados sobre su pecho. Está nervioso y tiene razón para estarlo: su apuesta, el puertorriqueño gordinflón que tengo sentado al frente, se está quedando sin opciones y acaba de mover la torre a la que cree que será una mejor posición. Mala jugada.
—No termina hasta que se acaba —digo sin levantar los ojos del tablero—. Eso es lo que dice el dicho, pero esto está casi acabado. Jaque.
Puedo sentir cómo va creciendo lentamente la sonrisa de Marcus detrás de mí.
A partir de ese momento, todo es el procedimiento estándar, todo se ha acabado menos la gritería, dentro de un par de jugadas, con la que celebrarán los tres secuaces cuando yo anuncie el jaque mate. (Y siempre lo anuncio, porque esta gente no ve llegar el movimiento mortal por más que lo tengan enfrente.)
—Así se juega, Pequeño Tris —dice Tyrone, golpeándome en el hombro.
—Bueno, ya ni tan pequeño, ¿cierto Tyrone? —dice Frodo. Frodo es tan bajito y feo que el único gozo en su vida es intentar sentirse más importante que Tyrone.
Los ignoro, y también a Antoine, quien ahora se dirige a pagarle a Marcus, mientras me concentro en estrechar la mano del chico gordinflón. No me gusta saber cuánto dinero mueve Marcus en las apuestas. Interfiere con mi juego.
—Buena partida —digo, mirando de frente por primera vez el rostro bonachón de mi contrincante. Es joven, tal vez sólo de unos catorce años, y todo su cuerpo comunica cada una de sus emociones. Intentó causarme problemas con una apertura rara llamada Orangután. Audacia no le falta al chico, pero sí la experiencia para sustentarla.
—Sí —dice—, tal vez para ti.
—Hey —añado en voz baja—, no deberías andar con Antoine, ese tipo sólo trae problemas, hombre.
—No me digas, ¿y acaso Marcus no? —pregunta con sorna.
Es hora de irse, salir del parque, despachar a los lacayos, caminar a casa con Marcus y quizá fumar un poco de hierba para bajar la adrenalina de la partida; de dejar que el pobre gordo se las vea con la rabia de Antoine y una paliza segura.
Ya se siente algo fría la noche, primer asomo del otoño este año, pero mientras caminamos sin prisa por Eastern Parkway, Marcus todavía lleva manga corta, como probablemente lo seguirá haciendo por un par de semanas o más. No le gusta cubrir sus tatuajes, que le han costado una fortuna, y ésa es la verdadera razón, pero cuando las chicas con brillo labial, jeans ajustados y blusas escotadas le preguntan con voz chillona: “¿No te estás congelandooo?”, él responde con su sonrisita matadora que es “de sangre caliente”.
A veces, cuando noto la fuerza bruta que se anuda en los bíceps de Marcus, me sorprende no sólo que seamos parientes, sino que pertenezcamos a la misma especie. Somos, sin embargo, parientes de sangre: su papá es hermano de mi mamá (“Que Dios la tenga en su Santa Gloria”, repite el lacrimoso tío Sherwin cada que se toma un par de ponches de ron de más) y la tía Patricia lo es de los dos, aunque soy yo quien vive con ella. Marcus duerme con su madre y su hermana pequeña, Chantal, en la misma manzana. Bueno, oficialmente, quiero decir, porque en realidad Marcus vive en todas partes y en ninguna a la vez: en las canchas de basquetbol de los muelles, en las bancas fuera del Club Social TipTop, donde los viejos juegan a los dados, en la mesa de la tía Patricia, donde con frecuencia se aparece y se sienta a la hora de comer, sin previo aviso, y en la esquina de Fulton y Nostrand, donde atiende varios negocios sobre los que insiste yo no debo saber demasiado. Jamás le discuto ese punto.
No son pocas las personas que temen a Marcus, y no todas tan desvalidas como el pobre gordo ajedrecista. He visto unas cuantas cosas junto a Marcus para las que quisiera tener una tecla que las borrara de mi cerebro. Pero sin importar qué escala usara para medirla, mi lealtad hacia Marcus siempre pesará más que cualquier otra cosa, y no sólo porque él es la mejor póliza de seguros contra una paliza con que alguien como yo podría contar. Simple y llanamente, la sangre llama, como dicen, así que él y yo estamos, siempre, del mismo lado del tablero. Marcus puede ser impulsivo, y no me gustaría verlo enredado en problemas serios. La mayor parte del tiempo, sin embargo, él parece demasiado perfecto para que algo pueda salirle mal.
Una vez de regreso en nuestra calle, Marcus trepa al trote las escaleras hasta su puerta y yo le deseo buenas noches, pero entonces dice:
—Espera —me indica con un gesto que me siente a su lado, en el peldaño superior de la escalera.
Tengo la boca seca y ya empieza a acosarme ese raro dolor de cabeza que suele darme después de las partidas de ajedrez, como acompañando el leve efecto de la marihuana, así que quisiera irme a casa y dormir una siesta antes de la comida, pero en lugar de ello me siento un peldaño abajo, diciéndome para mis adentros que lo hago para que ambos tengamos más espacio.
—Unas jugadas cabronas las que hiciste hoy —dice Marcus.
—¡Qué va! —digo yo—. El pobre chico tenía miedo desde el principio. De Antoine, no de mí.
Marcus sonríe, se estira hacia atrás y descansa los codos desnudos sobre las barandillas de concreto:
—Tienes que aprender a recibir un elogio, primito.
Me encojo de hombros. Marcus no tiene idea acerca del ajedrez y no me gustan las alabanzas vacías.
—La escuela empieza la próxima semana —dice.
—Sí.
—¿Quieres enterarte de algo increíble?
Me giro ligeramente y levanto una ceja interrogante:
—¿Frodo por fin se gradúa este año?
Marcus sonríe, un pequeño reconocimiento a mi chiste malo y ocasión para exhibir su hermosa dentadura:
—Nah. La cosa va más así: creo que éste va a ser mi año. Mi año para estar en la cima. Mi momento. ¿Te parece muy descabellado?
Sí me lo parece, pero sólo porque, desde mi perspectiva, Marcus siempre ha estado en la cima. Ya está en el grado once; ha llegado tan lejos en gran medida gracias a las repetidas súplicas de su mamá (a él y a las autoridades del colegio) y porque le complace el respaldo que la escuela le brinda en la jerarquía social. Yo voy sólo un año atrás en los estudios, pero soy dos años y medio menor, y se nota. Un consejo: saltarse un grado no es la mejor manera de ganar el respeto y la admiración de nuestros pares.
—No —digo.
—Las cosas están cambiando, Tris —me dice con esa cara que a veces pone, como de beisbolista en su montículo preparándose para un lanzamiento—. Lo siento en el aire.
—Mmmm —estoy teniendo dificultades para enfocarme en cualquier otra cosa que no sea la sensación de resequedad en la parte posterior de la garganta. Eso y la imagen del gordinflón con un ojo negro y un labio hinchado, arrastrando los pies para regresar a casa y resolver algunos problemas de ajedrez. O quizá masturbándose para vencer el aburrimiento, si logra ocupar el baño de su diminuto departamento el par de minutos necesarios. Y la idea de que la única diferencia entre él y yo son un puñado de partidas perdidas, algo menos sólido que la pelusa de un diente de león.
—Estás en las nubes —dice Marcus con su tono indolente y vuelvo a tierra en el acto, temeroso de que pueda molestarse—. Pero no importa, Tris, tranquilo. Todo eso que ocurre aquí arriba —continúa, tocándose la sien con un dedo— es lo que te hace un ganador —entonces deja ver de nuevo su sonrisita, esa que hace que me tiemblen las rodillas tanto como a cualquiera de esas chicas que están siempre revoloteando cerca de él, y me da una palmada en la nuca, un poco demasiado fuerte.
Ése es el problema con Marcus: es tan cautivador que a veces hasta a mí se me olvida el poder que tiene.
La cerradura de la puerta de entrada tiene su truco y siempre me paso unos segundos lidiando con la llave hasta que consigo abrir. Esto me da el tiempo suficiente para olisquear mi chaqueta, comprobar si conserva rastros de humo y ponerme en el nivel adecuado de paranoia. Ahora bien, si Marcus es una fuerza que hay que tener siempre en cuenta, la tía Patricia no se queda atrás. Cuando llego a su departamento, en el cuarto piso, veo que está revolviendo algo en una olla, mientras con la otra mano teclea un correo electrónico en la computadora portátil que mantiene sobre el mostrador de la cocina y, para rematar, habla por teléfono con alguien, casi seguro alguna pariente lejana en la isla caribeña de Trinidad.
—Espera un momento —le dice a la lejana trinitense cuando me ve llegar—. Tristán acaba de entrar.
—Tristán —dice, cacareando el nombre como una gallina clueca; es una de las muy pocas personas que usa mi nombre completo, ese absurdo nombre alemán, y sé que lo hace por lealtad a la persona que me lo dio. Husmea el aire con aguda sutileza, como un sabueso, y pregunta—: ¿Has estado paseando con Marcus?
Es inútil mentirle a la tía Patricia.
—Sí, pero todo bien, nada malo —digo, y debe ser suficientemente cierto, porque lo cree.
—Marcus —dice, sacudiendo la cabeza—, ese muchacho es muy problemático —cosa que también es cierta, pero sé que la mujer ama con fiereza a Marcus, probablemente más que a mí—. ¿Vendrá a comer?
—No estoy seguro. Creo que no.
—Bueno —dice, sin dejar de revolver la olla durante toda nuestra conversación, algo inquieta, como si la mano protestara por no moverse—. En cuarenta y cinco minutos comemos. No puedes regar el cilantro por las tardes, cariño, porque atrae a los bichos. Tienes que hacerlo a primera hora de la mañana.
Me toma un instante comprender que esta última instrucción va dirigida a la pariente, no a mí, y para entonces ya Patricia se ha dado vuelta para acercarse de nuevo a su computadora, no sin antes rematar por el teléfono:
—No, definitivamente tienes que hacerlo más temprano.
Avanzo a lo largo del corredor hasta mi habitación o, por lo menos, la habitación en la que duermo, porque todavía tiene pinta de cuarto de invitados a pesar de que ya llevo viviendo aquí dos años. Es fácil sentir gratitud y respeto por la tía Patricia, después de todo es la persona más sensata de la familia y yo le tengo mucho afecto pero, hay que decirlo, no siempre es la persona más cálida del mundo y hay días en los que me siento como un intruso en su casa.
Me dejo caer en la cama y cierro los ojos pero, ahora que estoy aquí, no puedo sacudirme la sensación de que algo se cierne sobre mí, una asfixia tan sutil que temo estar muerto para cuando descubra de qué se trata. Abro los ojos. Cierro los ojos. El monstruo se acomoda sobre mi pecho. Abro los ojos. En el buró hay una foto enmarcada de la boda de mis padres y nunca he sabido si Patricia la puso aquí, en mi recámara, porque pensó que me haría bien o si simplemente la quería aquí para tenerla lejos de sus ojos.
En la foto están cortando un pastel. Ella de blanco, riendo, le dice algo a alguien fuera del marco. Mi piel es más clara, como la de mi padre, un criollo de Trinidad, pero en todo lo demás es tal la semejanza con mi madre que parece que hubiéramos salido del mismo molde. En la foto, mi padre inclina la cabeza un poco, pero los hoyuelos revelan que también él está sonriendo. (¡Hoyuelos! Ya ni siquiera sé cuándo fue la última vez que vi sus hoyuelos en la vida real. ¿Será que todavía los tiene? ¿Puedes eliminar los hoyuelos a fuerza de edad y sufrimiento?) La foto es en blanco y negro, lo cual siempre me ha desconcertado un poco, porque la verdad es que la cosa no ocurrió hace tanto tiempo. Es más, de hecho, estoy casi seguro de que yo también estoy en la foto, bajo el abrigo cerrado que cubre el blanco vestido de mi madre. Nunca nadie me lo ha dicho de manera directa, pero no se necesita ser un genio para contar siete meses entre el día en que se tomó la foto y aquel en que murió mi madre.
”Bianca era una chica tremenda”, decían algunos de sus parientes, sacudiendo la cabeza y riendo al recordarla. De pequeño, le daba vueltas y vueltas en la cabeza a los términos que la gente usaba para describirla: hermosa, salvaje, divertida, encantadora, impulsiva. Yo hacía esfuerzos por recogerlos y combinarlos, y así formar mis propios recuerdos de ella. Pero no es algo fácil, armar a una persona a partir de cero.
Alcanzo la foto enmarcada, la pongo boca abajo sobre el buró y busco mi teléfono en la mochila. Quiero oír la voz de papá aunque sé que no va a contestar. Organiza y promueve conciertos, y su horario es bastante extraño. Escucho su mensaje grabado en el correo de voz, entonces marco y lo oigo de nuevo. Verá que intenté comunicarme, por supuesto, pero mucha gente le llama. Hará una nota mental para devolver la llamada y después lo olvidará.
Si lo anterior suena como si me estuviera ahogando en un pozo de autocompasión, pues no es la idea. No espero, nadando en un mar de lágrimas, que papá venga por mí, ni algo remotamente parecido. Antes de venir a Brooklyn, él y yo vivíamos en McAdams, un barrio en las afueras de Atlanta, en una pequeña casa rancho, una vivienda siempre oscura y por lo general fétida, con aromas como de pies desaseados y una mezcla de productos baratos de limpieza. Me tomó años descubrir que ese olor no era normal, con un papá que a duras penas se levantaba de la cama para pagar al tipo que traía nuestros víveres a domicilio. A los siete años fui por primera vez a la casa de mi amigo Benji y me maravilló el hecho de que su mamá tuviera genuino interés por saber dónde vivíamos, qué hacíamos, si pasábamos hambre, si era un lugar seguro. Cuando entró en la habitación de Benji con la ropa lavada y bien doblada, debí mirarla como si fuera un unicornio. Yo había aprendido a usar la lavadora como a los cinco años y siempre me pareció por completo innecesario doblar la ropa recién lavada. A pesar de que me daba pánico encender la estufa de gas en la cocina, de vez en cuando lo hacía para preparar macarrones con queso para los dos. La mayoría de las veces, no obstante, comíamos sándwiches de mantequilla de maní con mermelada, ensaladas de paquete y pretzels.
Me empezó a ir muy bien en la escuela. Me gustaba estar ahí, porque sin importar lo tontas que fueran las clases o lo crueles que pudieran ser algunos de los chicos, me sentía mucho menos solo que en casa. Y, además, sabía que entre mejor me fuera, menos posibilidades había de que otros se metieran en mi vida. No era tonto, sabía perfectamente qué tipo de mierda empezaba a ocurrir cuando los maestros se percataban de que alguien “tenía problemas en casa”. Saca las mejores notas en todos los exámenes y rápidamente te colocarás hasta abajo en la lista de prioridades de cualquier potencial alma bienintencionada que quiera entrometerse en tus asuntos. De manera que sacaba buenas calificaciones y me uní a un par de clubes en la secundaria, como el de ajedrez, por ejemplo, porque me pareció increíble que fueras elogiado por pasar un par de horas jugando ante un tablero.
Quizá todo esto suene triste, muy triste, pero no lo fue. A fin de cuentas, la vida es una sucesión de comparaciones. Desde los primeros años en la escuela te enseñan acerca de guerras y más guerras, epidemias y hambrunas y todavía más guerras, y allí, sentado en la parte de atrás del salón durante las clases de Ciencias Sociales, me maravillaba de los aburridos tiempos en los que había nacido y sentía mucho alivio de que así hubiera sido. Creo que a mucha gente le ocurre lo contrario y debe ser esa gente la que empieza nuevas guerras. Yo no: estaba demasiado ocupado pasando desapercibido.
En fin, así fueron las cosas: yo, con plena consciencia, me hice cada vez más experto en no llamar la atención durante una década, al tiempo que las gárgolas gemelas del dolor y la depresión se aposentaban sobre el pecho de mi padre y le sofocaban.
Entonces todo cambió. Sigo sin saber cómo fue exactamente. Mi padre siempre había pasado por periodos en los que se sentía mejor, recuperaba el ánimo, contrataba un servicio de aseo para la casa, me preguntaba cómo me estaba yendo en la escuela y hasta llamaba a sus socios en la empresa de relaciones públicas de la que todavía era, por lo menos legalmente hablando, copropietario. Mi mejor hipótesis es que durante uno de estos periodos en los que se encontraba relativamente cuerdo, fue con algún médico que le recetó unas pastillas, porque casi de un día para otro se puso a hacer cosas con frenesí, como maniático. Volvió a moverse recorriendo calles de arriba abajo, buscando clientes y trabajo como lo había hecho cuando apenas empezaba, a los veinte y pocos años. Y, por lo demás, no dejaba de repetir que se sentía de nuevo como un muchacho, cigarrillo entre los dedos, con las piernas ágiles y los ojos vidriosos, con una mirada que parecía indicar que no necesariamente tenía presente que justo en ese momento le hablaba a un muchacho de verdad, su muchacho. Empezó a trabajar hasta altas horas de la noche y yo pasaba mucho tiempo solo en casa. Aunque el asunto no debería haber hecho una gran diferencia, ya que era casi lo mismo que tenerlo todo el día dormido en el cuarto de al lado, reconozco que ésta fue la época en la que me sentí medio abandonado. Y hasta ofendido, quizá, de que después de tantos años, yo no hubiera sido razón suficiente para sacar a papá de la cama.
Un día me sentó a hablar con él para decirme que me enviaría a vivir con la tía Patricia.
—Pero si apenas la conozco —dije, lo cual era cierto. El nombre de la tía Patricia lo recordaba sobre todo por las tarjetas de cumpleaños, y no estaba seguro de que hubiera podido distinguirla entre la multitud de hermanos y hermanas de mi madre que aparecían en los viejos álbumes de fotos apilados en el armario del corredor.
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó papá, removiéndose en su sillón—. Viviste con Patricia casi hasta los dos años.
—¿En Brooklyn? —primera noticia para mí—. ¿Y dónde estabas tú?
Papá suspiró:
—Esto no es vida, Tris. Es mi culpa, cierto, pero…
—Es mi vida —dije.
—Patricia sabrá qué hacer. Siempre sabe. Y todo saldrá bien —creo que en ese momento empecé a protestar, enumerando razones muy válidas por las que no me gustaba en absoluto la idea de ir a vivir con una persona que era prácticamente una extraña, pero papá se distrajo con algo y salió de la habitación, y me dejó allí intentando recordar algo, cualquier cosa, acerca de Patricia.
Así pues, la apertura de papá para esta nueva partida fue de hecho torpe, pero resultó que tenía razón: vivir con Patricia es quizá lo mejor que me pudo suceder. De pronto, ahí estaban Patricia y Marcus y el maravilloso mundo de Brooklyn. Mesas con tableros de ajedrez en los parques y hermosas y sofisticadas chicas por todas partes, en los días festivos enormes fiestas con todo y parientes lejanos. La escuela pasa a ser lo más fácil del mundo cuando otra persona se ocupa de preparar los macarrones con queso. Era un punto de comparación completamente nuevo.
Mi padre trabaja ahora todo el tiempo, y a veces veo que mis tíos sacuden la cabeza y mascullan al respecto, diciendo que sigue igual de demente, pero de otro modo, sin embargo, cuando hablo con él por teléfono o cuando viene, cada tantos meses, lo oigo y veo más contento que nunca. Como si por fin hubiera resuelto resucitar de entre los muertos para vivir una segunda vida, y no tengo por qué reprochárselo. Con todo, las palabrejas ésas que alguna vez soltó, vuelven y me atormentan: ¿Será que esto sí es vida? Y si lo es, ¿podría con toda honestidad llamarla mi vida o simplemente he estado dejando que las cosas me pasen por encima? Quizá papá ya ha tenido dos vidas, pero yo, ¿siquiera habré empezado la primera?
—¡A comer! —grita Patricia desde la cocina.
Marcus no apareció a comer y siento una pequeña burbuja de alivio en el pecho, junto con un grado de nerviosa anticipación. Hay ocasiones en las que las cosas se pueden poner un poco incómodas cuando Patricia y yo estamos solos, como si no supiéramos muy bien qué decirnos el uno a la otra. Por ejemplo, suelo hacerle preguntas formales de su trabajo en un banco en Manhattan, cuando en realidad lo que me gustaría es preguntarle por mamá, cómo fueron las cosas cuando ella me cuidó de bebé o por qué nunca sale con nadie a pesar de que todavía es bonita con todo y su rígido ceño a menudo fruncido. Pero es como si todos estos temas estuvieran vedados.
—Está sabroso el espagueti —digo, pero suena casi como si estuviera disculpándome.
—Este fin de semana es el Día del Trabajo —dice Patricia—. Eso significa que el sábado celebran la fiesta del vecindario.
Patricia ayuda a organizar esa fiesta todos los años y sé que invierte mucho tiempo perfeccionando hasta el último detalle. Pero también he aprendido, gracias a las dos últimas fiestas, que es una de esas cosas que todo el vecindario parece disfrutar mucho más que yo.
—Ah, sí —digo—. Tengo que trabajar por la mañana, pero volveré a casa en cuanto termine. Alcanzaré a estar un buen rato en la fiesta.
En el verano trabajo como tutor de matemáticas en una de las sedes de la Biblioteca Municipal. Tomé ese trabajo para poder quedarme en Brooklyn durante el verano y no regresar a Atlanta como hice el año pasado. Ya casi no conozco a nadie allá y, además, la tutoría se paga bien, comparado con preparar hamburguesas. Marcus, sin embargo, no estuvo de acuerdo: “Mereces mucho más que eso, pariente”, fue lo que dijo. Pero no iba a renunciar a ese trabajo y dedicarme a jugar ajedrez todo el día para que él ganara sus apuestas; conocía suficientemente bien a Patricia para saber que la idea no le habría gustado.
—Es uno de mis últimos turnos —le digo a Patricia a manera de explicación.
—Tal vez nos puedas ayudar con las actividades para los niños cuando llegues —dice ella—. Hay una familia nueva en la calle, y la señora quiere hacer manualidades, o algo por el estilo.
Se encoje de hombros y entorna los ojos al cielo, de manera que sé que se trata de la familia blanca que se mudó hace unas pocas semanas. Remodelaron una de las casas más antiguas de la manzana y ahora esa esquina, sin el jardín descuidado y el porche podrido, luce completamente distinta.
—Esculturas de arena budistas o algo así —me explica—. No sé muy bien.
—Suena… interesante —digo con cautela; por aquí, los asuntos raciales son muy distintos a como eran en Atlanta. En lo personal, prefiero la manera en que las personas de por aquí le prestan tan poca atención a ese asunto y simplemente hacen un esfuerzo por llevarse bien unos con otros, entre otras cosas, porque no hay espacio suficiente para no hacerlo.
Patricia se limita a emitir un sonido dubitativo con el que evade entrar en mayores detalles. Ha vivido en este vecindario desde que era menor de lo que soy yo ahora y sin duda puede ser bastante territorial cuando se trata de nuestra calle. Ha visto enormes cambios, y para ella cualquier recién llegado pasa por un largo periodo de prueba mientras decide si le agrada o no. Esto es particularmente claro cuando tienen pinta de que quizá no se ajusten bien al entorno. Por ejemplo, si hacen esculturas budistas de arena y se cubren la cabeza con pañoletas teñidas de colores extravagantes como las que he visto que usa esta señora.
—Bueno, me alegra saber que te parece interesante —dice Patricia—. Así podrás ayudarles.
Si Marcus estuviera aquí, seguro habría soltado algún chiste sobre las chifladuras de la gente blanca y sus alocadas ocurrencias, y la habría hecho reír. El tipo puede ser bastante duro juzgando a la gente cuando quiere, pero quizás ésa sólo sea otra forma de marcar territorio.
Como sea, a mí no me gustan, no me siento cómodo soltando chistes de ese tipo, de manera que muestro un interés profundo por mi espagueti y asiento con la cabeza. Borro toda expresión de mi rostro, como no sea para que allí se lea: ya me conoces, adoro las esculturas de arena budistas.
—Bien —dice la tía Patricia—. Entonces está decidido.
Había pasado la mayor parte de aquella primavera y verano obsesionada con la posibilidad de que mis padres pudieran ser un par de idiotas. Harta de su optimismo a ultranza, de sus sandalias idénticas y de sus aburridos y sobreeducados amigos; harta de su noción de que la historia de la música había terminado con la salida del Álbum Blanco de los Beatles, de su trigo integral comprado en la cooperativa comunitaria y de su pasta dental tan orgánica como ineficiente. En fin, el hecho es que aunque la década de los sesenta ya tenía cincuenta años bien cumplidos, ellos no parecían haberse enterado. Demonios, a duras penas habían nacido durante la famosa década, pero eso no parecía detenerlos. Vivir con padres así habría sido enervante aun en las mejores circunstancias, pero resultó particularmente irritante cuando les dio por creer que el vecindario en Lower East Side, donde mi hermano mellizo, Hull, y yo habíamos pasado todas nuestras tiernas vidas, ya no tenía el espíritu de antes y, por lo tanto, lo apropiado era dejar atrás aquella confortable existencia y mudarse a Brooklyn cuando estábamos cursando el final del noveno grado. No se imaginan la cara que puso mi hermano cuando mis padres soltaron semejante bomba durante la comida familiar en el Shah Jalal, su restaurante indio favorito; es suficiente con que les diga lo que Hull gritó en ese momento:
—¡Me cago en esta estúpida familia!
Alguna vez oí decir que padres redondos tenían hijos cuadrados, y no se me ocurre mejor ilustración de dicho axioma que el clan Steinbach. Teníamos cinco años cuando Hull elaboró su primera hoja de cálculo en Excel. (Su propósito era llevar el inventario de los animales de peluche que, según él, alguien le estaba robando. Mea culpa.) A partir de quinto grado le dio por ponerse camisas de cuello alto, incluso los fines de semana, y cada tres semanas se mandaba cortar el cabello al “estilo Mitt Rommey”, como decía mamá soltando un suspiro exasperado. Año tras año se lanzaba como candidato para el consejo estudiantil bajo el lema “Hull Steinbach, la opción responsable”. Y lo más insólito de todo era que, en un pequeño colegio experimental como el nuestro, ganaba siempre, año tras año. Y el chico no era fácil, malhumorado si soy honesta. La gente lo encontraba arrogante, pero lo cierto es que sí era muy inteligente y, en efecto, no hacía el menor esfuerzo por ocultarlo o aparentar que no era consciente. En fin, a pesar de todo y gracias a todo, yo lo amaba sinceramente.
En cuanto a mí, era tan diferente a mis lunáticos padres como lo era Hull, pero de manera distinta. Pasé buena parte de mi infancia curando a mi familia de enfermedades imaginarias. Mi padre, profesor de teatro renacentista en la Universidad de Nueva York, no podía guardar nada que tuviera impreso su nombre, “Doctor Steinbach”, porque yo me lo llevaba para agregarlo a mi botiquín de doctora.
“¿Y para qué los tienes si tú no eres un médico de verdad?”, le preguntaba, cuestionamiento que, por lo demás, sus amigos encontraban no sólo precoz, sino de lo más entretenido y se relataba en sus fiestas y reuniones. Cuando mamá me obligaba los fines de semana a acompañarla a sus estúpidas clases de cerámica o pintura o danza, yo me sumía malhumorada en las páginas de la Anatomía de Gray durante todo el viaje en tren. Mamá era joyera; hacía unas enormes y elaboradísimas piezas que sólo gente muy rica y excéntrica podía pagar, y no acababa de entender por qué había dado a luz a una hija con tan poca inclinación artística como yo. Pues tendrás que entenderlo, pensaba para mis adentros, mientras simulaba de mala gana ser un árbol en clase de danza. Pues tendrás que entenderlo. Cuando les di la noticia, a los nueve años, de que me había propuesto estudiar medicina, mis padres hicieron un valeroso esfuerzo por poner buena cara:
—Bueno, el poeta William Carlos Williams fue médico —dijo papá, sin perder la esperanza—. Y Chéjov también.
Mamá, con entusiasmo un poco excesivo, agregó:
—¡Maravilloso, mi vida! —y encendió un incienso de sándalo que es lo que siempre hace cuando está estresada.
Pero me estoy alejando del punto en cuestión, a saber, que el gran anuncio de mis padres de que nos mudaríamos a Brooklyn y entraríamos a una escuela pública no fue recibido con muestras de entusiasmo ni mucho menos.
—Será maravilloso, ya lo verán —gorjeó mi madre—. Encontramos una casa que es una joya. ¿No quisieron siempre tener un jardín? Por no hablar de que Brooklyn es hoy día el lugar donde las cosas verdaderamente interesantes ocurren. ¡Estaremos en el centro de la acción!
—¿Cosas interesantes como cuáles? —preguntó Hull, mientras hacía trizas su pan hindú para convertirlo en bolitas, un arsenal de balines blandos alrededor del plato—: ¿Cosas interesantes como encurtidos artesanales y estilizadas barbas irónicas?
Mientras mamá y Hull discutían un amplio espectro de asuntos sociales, yo cavilaba y deglutía mi plato de biryani. A continuación, mis reflexiones, en el orden que fueron surgiendo: 1) No quería dejar a mis amigos y profesores en el colegio Hope Springs. Algunos de mis amigos y amigas, por ejemplo, Alma y Philip, habían estado conmigo desde que estábamos en preescolar. 2) El programa de Ciencias del colegio no era el mejor del mundo y cabía la posibilidad de que en la nueva escuela pública ofrecieran cursos de biología avanzada. 3) Hull no iba a dejar de sentirse consternado por todo esto, por lo menos no durante mucho tiempo. Había pasado años cimentando las bases políticas para llegar a ser presidente de su curso en los grados diez y once, y estaba furioso. Tanto que dio un puñetazo a la mesa que volcó el pequeño cuenco con el chutney de menta.
—¿No tengo algún tipo de recurso legal? —preguntó a gritos, cosa que le arrancó una carcajada a papá y esto, a su vez, provocó el golpe proferido por Hull; fue en ese momento cuando todos los comensales en las mesas vecinas empezaron a mirarnos de reojo.
—Estoy segura de que en sólo un par de meses van a adorar el lugar —dijo mamá, antes de romper en llanto. La cena había terminado.
La casa que mis padres compraron era muy vieja, y alguna vez, cuando Brooklyn estuvo lleno de ondulantes y verdes potreros y señoriales casonas de recreo, debió haber sido una granja, pero ahora estaba inconcebiblemente embutida al final de una hilera apretada de edificios de piedra rojiza de tres o cuatro pisos. Yo no la llamaría joya, más diría que se trataba de una casona que en verdad necesitaba remodelación. Ahora, es cierto que tenía un porche amplio a la entrada y una enorme sala y una bonita escalera en curva que conducía a un espaciosa segunda planta, el tipo de comodidades del que la mayoría de los habitantes de Manhattan no tiene más remedio que aprender a prescindir. Y mis padres, la verdad sea dicha, eran buenos para arreglar cosas, de manera que recurrieron a los servicios de Nicolas, un contratista de voz y maneras suaves que se encargó de las remodelaciones más serias mientras ellos pulían pisos, raspaban tapices, pintaban paredes, arreglaban el jardín y barnizaban hasta quedar exhaustos. Todo esto sucedió a finales de primavera, cuando el colegio se preparaba para el cierre de vacaciones de verano, de manera que un par de veces lograron arrastrarme con ellos, si bien Hull permaneció implacable en su resolución: no quería posar sus ojos en el sitio siquiera.
Finalmente, claro, tuvo que hacerlo. El departamento que mis padres habían adquirido y mantenido por casi veinte años se vendió pronto a un joven que trabajaba en la banca de inversión, quien se mudaría con su novia, una actriz en ciernes, y el día de la mudanza se estableció para comienzos de julio.
—No está tan mal —intenté persuadir a Hull una o dos semanas antes—. Hay mucho más espacio —pero él me miró con profunda tristeza y decepción, y sacudió la cabeza, como si la mera mención de lo que ya era un hecho constituyera la más profunda traición.
Un buen día Hull, mamá y yo nos embutimos en nuestro viejo Volvo y nos encaminamos hacia el nuevo lugar detrás de papá, que iba en el camión de la mudanza. Más allá del río y cruzando los bosques, pensé recordando la canción del Día de Acción de Gracias justo cuando cruzábamos el Puente Manhattan para entrar a nuestro nuevo barrio. Una vez allí, Hull se escabulló del asiento trasero con una bolsa de lona al hombro y una caja con todas sus pertenencias bajo el brazo, para encerrarse bajo llave en la que sería su nueva habitación y desatender así cualquier otra responsabilidad que la mudanza pudiera implicar.
—Me temo que está teniendo su duelo —nos dijo mamá a papá y a mí mientras los tres sudábamos bajando y subiendo cajas y más cajas—. Hay que respetar sus emociones ante el cambio.
—Parece que a su hijo no le gusta mucho Brooklyn —dijo Nicolas muy serio, mientras maniobraba con mamá intentando hacer pasar una mesa de comedor por la puerta de entrada—. Quizá no sea el sitio para él.
Nicolas casi nunca decía algo superfluo y, por consiguiente, cualquier cosa que dijera tenía el tono grave e irreversible de una proclama. Mamá dejó caer su extremo de la mesa, que golpeó contra el marco de la puerta y sufrió una mella en una de las patas, que nunca se pudo reparar.
Estábamos tan concentrados en Hull y su furia que muy probablemente por eso pasamos por alto algunas de las otras dificultades de la mudanza, hasta que ya no tuvimos más remedio que enfrentarlas. La casa estaba en un sector bastante tranquilo y agradable del barrio Bedford-Stuyvesant, pero era un poco más duro y azaroso que nuestro antiguo vecindario en Manhattan. Una noche, unos cuantos tipos borrachos (o enojados) causaron tantos estragos en el trabajo de ornamentación que mis padres habían realizado en el jardín que tuvieron que volver a hacerlo casi por completo. Un lote abandonado, en el otro extremo de la calle, todo el tiempo olía a orines y por las mañanas brotaban allí condones usados como si fueran hongos. Mi madre me obligó a llevar en mi mochila, siempre, una pequeña lata de gas pimienta. Parecía un poco abochornada el día que me la dio:
—Sé que nadie va a molestarte —dijo—. Pero es mejor estar prevenidos.
Yo había nacido y crecido en Nueva York, de manera que no se puede decir que no hubiera conocido una buena cantidad de gente negra, latina y asiática. Pero no estaba acostumbrada a sobresalir, a llamar la atención de inmediato sólo por el hecho de ser blanca en un vecindario en el que la mayoría de la gente no lo era. Es más, como si lo anterior fuera poco, se trató de un verano en el que resurgieron miles de problemas que yo creía que se habían resuelto décadas antes de que yo naciera: los periódicos traían desalentadoras noticias de negros baleados por policías blancos y estos titulares cruzaban por mi cabeza cada vez que veía pasar una patrulla de policía. La mayoría de los vecinos, nos había informado Nicolas, residían en esta calle desde hacía mucho tiempo, la mayoría, originarios de islas del Caribe, viejos que habían emigrado hacía décadas o sus hijos, y la verdad es que sentía el peso de sus miradas cada vez que caminaba por allí. Un poco más lejos de casa, camino a la ferretería o al supermercado, me llamaron Blanca Nieves un par de veces y en una ocasión me vi obligada a hacerme la sorda cuando un indigente, borracho a más no poder, empezó a recordarme a gritos, a lo largo de la calle, qué era aquello que a todas las nenas blancas les encantaba chupar. Pero repito, con todo, en general, estaba bien.
La situación se ponía mucho más grave cuando salía con mis padres. Mamá quería entablar conversación con todo el que pasaba cerca, buscando hacer nuevas amistades, pero sus esfuerzos resultaban dolorosamente incómodos. “Mi familia provenía de Irlanda”, decía cada vez que se cruzaba con alguien nuevo, “pero yo nací en Illinois”, concluía, pasándose la mano por el cabello rojo y ensortijado. Cuando le pregunté por qué insistía en hacer ese comentario tan ridículo, contestó: “Comparto algo de mi procedencia para que se sientan cómodos y compartan algo de su pasado conmigo. Así es como la gente se va conociendo, Izzy”. Para ser honestos, a mí me mortificaba el asunto.
Después de la gran mudanza pasé un par de semanas ayudando a mi padre a pintar una nueva terraza de madera que Nicolas había levantado en el jardín de atrás, contando los días que me faltaban para poder marcharme a mi trabajo de verano en el Campamento Tombuctú, en las montañas de Catskill. Había ido todos los veranos desde mi más tierna infancia y adoraba todos y cada uno de los momentos que había pasado allí. Era una especie de campamento para cerebritos donde se aprendían miles de cosas, además de lo tradicional, como nadar y jugar a la captura de la bandera. En esta ocasión, ya me había perdido la primera sesión de seis semanas por la remodelación y la mudanza, pero mis padres me habían prometido que podría asistir a la segunda.
—Deberías venir conmigo —le dije a Hull un buen día que, como cosa rara, me las ingenié para entrar a su recámara—. Sabes bien que contratan a cualquier antiguo campista que lo solicite. Especialmente alguien con calificaciones como las tuyas. Podrías dar cursos de estrategia de debate, un seminario sobre ciencias políticas o algo así.
—No puedo —dijo Hull.
Estábamos sentados en el suelo, en medio del imperante desorden: cajas sin desempacar y ropa tirada. Su colchón todavía estaba en el piso porque no se había tomado la molestia de armar la cama y había ignorado la ayuda que le ofrecieron mis padres para hacerlo. Incluso su cabello estaba más largo y desordenado que de costumbre.
—¿Por qué no?
—Estaré muy ocupado tratando de convencer a mamá y papá de que vendan esta pocilga y regresemos a Manhattan —dijo, pero finalmente sonrió y comprendí que no había perdido por completo la cabeza.
—¿Sabes?, la vista no está nada mal si te tomaras la molestia de correr las persianas —le dije—. Mamá y papá están a punto de terminar el jardín.
—¡Ay, Izzy! —dijo—. Me encanta que pienses que la vista puede realmente resolver lo que está mal con este lugar.
De haber sabido de qué manera iría de mal en peor para cuando volví del campamento, quizá le habría respondido a mi hermano con algo más que sólo entornar los ojos al cielo. Tal vez le habría rogado a Hull que ampliara sus miras a la hora de abordar un vecindario tan vasto como Brooklyn. Le habría advertido que ciertos gestos y actos tienen consecuencias que se prolongan y persisten. Pero lo único que dije en ese momento fue “quitran”, el último minúsculo resto del vocabulario infantil de hermanos mellizos que aún compartíamos y que quería decir lo que sea que necesitara decirse en cualquier momento dado. Esta vez había significado: “Todo saldrá bien, ya lo verás”.
—Quitran —replicó Hull, pero no pude interpretar el tono de su voz, y eso me puso nerviosa.
Todo el tiempo que dedico el sábado a mi tutoría, esforzándome para que el pobre Tomaso entienda, de una vez por todas, la diferencia entre seno y coseno, siento una molestia nerviosa en la boca del estómago. Dicho y hecho, cuando regreso al barrio para asistir a la fiesta del vecindario, las cosas están empezando a descarrilarse. A pesar del papel crepé y las guirnaldas, los coloridos carteles y las bocanadas de humo que salen de las parrillas de carbón que fueron sacadas a la acera, la tensión se siente en el aire. Se amontonan con rapidez oscuros nubarrones y hace un calor asfixiante, anuncio de una inminente tormenta de verano. Ya cae la tarde, esa hora en la que los adultos han tomado demasiada cerveza y los embarga la displicencia y el sueño. Los niños han estado recorriendo en sus bicicletas de un extremo al otro de la calle, que se cerró desde temprano en la mañana, y están sudorosos y malhumorados, y casi todo el mundo está empezando a sentirse impaciente con los demás. Pero ni siquiera ése es el problema mayor, por lo menos desde donde yo estoy parado. El problema mayor es que Marcus, sentado con sus secuaces como una manada de lobos al acecho, tiene los ojos puestos en una presa fácil. Un chico blanco, disfrazado de nerd, que sacó una mesa a la calle y colgó un aviso que reza: LECCIONES DE AJEDREZ Y ESTRATEGIA POLÍTICA. $10 dólares. Me sale un gruñido del pecho en cuanto comprendo que voy a terminar involucrado y, por tanto, me hago el que no he visto: ni al chico, ni el aviso, ni la mirada torva de Marcus, nada.
—Hola, ¿qué hay? —le pregunto a Marcus, con la esperanza de que lo tomen como un mero saludo y no como una pregunta que requiere respuesta. Todos tienen el tufo al licor de malta que Marcus debe haber conseguido en algún lado y cuya botella a duras penas se esconde tras su espalda, en el escalón donde está sentado. K-Dawg parece borracho más allá de cualquier discurso, pero los otros cuchichean y ríen entre sí.
Marcus levanta los ojos y me saluda con una inclinación de cabeza.
—Tris, justo el hombre que estábamos esperando. No veíamos la hora de que llegaras para que este perro te dé una clase de ajedrez —dice esto último en voz lo suficientemente alta para que el chico blanco lo pueda escuchar. El chico hace lo posible por evitar mirar en la dirección de Marcus: el antílope ha husmeado al predador, pero sabe que sería suicida mirarlo a los ojos.
—Parece que el jovencito ése, la gran novedad del vecindario, quiere enseñarnos un par de cosas —se burla Marcus.
Frodo suelta una risita burlona y agrega:
—Hasta su mamá le pidió que retirara el aviso —con la quijada señala a una mujer parada frente a una mesa plegable un poco más adelante en la calle. La mujer juega nerviosamente con sus ensortijados cabellos. Los niños a su alrededor se disparan unos a otros con pistolas de agua, ajenos a ella y a sus esculturas de arena. Estoy a punto de decirle que se supone que debo ayudarla, pero antes de hacerlo Marcus me toma del brazo:
—Hey, Tris, ven conmigo a hablar con ese tipejo. Vamos a darle la bienvenida al barrio.
Nada me apetece menos ahora que ir a confrontar a este tipo que, con su solo gesto de suficiencia, se está buscando que le pateen el trasero, pero Marcus me sujeta con fuerza y me arrastra hasta la mesa. Una vez allí, cruzo los brazos, miro la mesa y espero que la cosa termine pronto.
—Hola —dice el Niño Blanco—. ¿En qué puedo ayudarles?
—¿Cómo te llamas, hijo? —pregunta Marcus, y exhibe su sonrisa asesina.
—No soy tu hijo —replica el Niño Blanco y exhibe su propia sonrisa de político—. Pero si les interesa, puedo darles un par de consejos útiles —señala su letrero.
—Ahhh —exclama Marcus, apuntando al letrero como si lo estuviera leyendo por primera vez , entonces se lleva la mano a la boca, como sorprendido—: Ya veo. Un maestro del ajedrez, aquí mismo, en nuestra propia calle.
El Niño Blanco no responde, pero tampoco baja la mirada, ni siquiera cuando Marcus se inclina y se acerca.
—Resulta —dice Marcus— que por pura casualidad a mi muchacho, éste que tengo aquí, Tris, al parecer se le da muy bien el ajedrez.
—Mmmm— dice el Niño Blanco, y su mirada se relaja un poco.
Me pregunto si lo conozco. Se parece a mucha gente contra la que he jugado en torneos colegiales.
—Bueno, es que, ¿cómo te lo explico?, creo que te has hecho una idea equivocada de lo que puede ser tu nuevo vecindario. Y quizá nosotros podríamos darte un par de clases al respecto, ¿verdad, Tris?
Me aclaro la garganta e intento seguir desde otro ángulo:
—Hombre, la verdad es que no es muy bien visto vender cosas en las fiestas del vecindario. Más se trata de compartir entre todos. ¿Me entiendes?
El Niño Blanco suelta una sonrisita de suficiencia, y me doy cuenta de inmediato de que el sentir lástima por alguien y que te agrade son cosas muy diferentes.
—Entonces, tal vez lo mejor sea que ustedes dos jueguen una partida amistosa de ajedrez mañana en el parque. Ya sabes, para darte la bienvenida al barrio —dice Marcus, antes de continuar impostando un ridículo acento británico—: ¿No os parece, mi lord, una bonita y civilizada manera de pasar una tarde? Siempre y cuando, claro, apostemos algo, ¿verdad, Míster Estrategia?
La sensación de intranquilidad que he sentido todo el día en el estómago ahora se exacerba, como si se hubiera metido una ardilla en mi estómago. Estoy casi seguro de que puedo ganarle a este chico, pero el miedo siempre está presente.
—¿Y se puede saber qué estamos apostando?












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)