
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: J.J. Sánchez
- Sprache: Spanisch
El gran desenlace de la aventura de J. J. Sánchez, un relato sobre la importancia de la amistad, la justicia, el amor fraterno y el respeto a la naturaleza. Tras un largo y accidentado viaje, J. J. ha llegado a San Cristóbal… Recién desembarcado en tierra chiapaneca, y luego de hacerse amigo de un divertido viajero con el corazón roto y de una escritora española, J. J. fue secuestrado por un rubio extranjero a quien todos llaman "el Inglés". Cuál sería su impresión al descubrir que ese rapto lo llevaría a conocer las oscuras sorpresas detrás de la ausencia de su madre. Algo sobre manglares, animales exóticos y traficantes… J. J. apenas entiende los detalles, él sólo quiere a su mamá. Sabe que cada vez está más cerca de encontrarla y, como de costumbre, no habrá nada en el mundo que lo detenga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Después de un viaje tan accidentado, ahí estaba yo, José Juan Sánchez alias “el Alacrán”, contándole toda mi historia al General, alias “mi Abuelo” (alias que sólo podía usar para conversar conmigo mismo porque a él no le gustaba que le dijera así), después de haberlo convencido de que no me mandara de regreso a la ciudad y me dejara quedarme con él para ayudarle a encontrar a mi mamá.
Él no sabía nada sobre mis aventuras, y le pareció muy sorprendente que su casi desconocido nieto hubiera hecho tantas cosas para llegar hasta donde estaba. Le conté todo, desde mi participación en el programa de Sábado Fantástico hasta los días que estuve en la posada en San Cristóbal, antes de que el Inglés y el otro muchacho nos agarraran a mí y a Ana, mi amiga española, a media calle para llevarnos hasta las cabañas en donde estábamos ahora.
No le conté todo al General. Me brinqué algunos detalles, como esa cosa que sentía en la panza cada vez que veía a Ana. Tampoco le dije lo que ella me acababa de decir justo la noche anterior (que si yo tuviera 15 añitos más, se casaría conmigo). Eso parecía argumento como para una telenovela y no para la historia de aventuras que estábamos viviendo.
El General me hizo muchas preguntas acerca de mis hermanos y de mi papá. Yo todo se lo respondí, sin acabar de reponerme aún de la sorpresa de tener un abuelo. Él escuchaba todo con una sonrisa triste.
—La vida aventurera a veces no combina con la vida familiar —dijo—. Eso ocurre cuando encuentras una causa por la que eres capaz de dar la vida.
Esa frase me sonó muy trágica y me asusté un poco. Mi mamá estaba en manos del temible Cocodrilo, el criminal que mi abuelo perseguía y que se dedicaba a traficar con animales y plantas. El Cocodrilo había capturado a mi mamá para obligar al General a renunciar a sus investigaciones.
—¿Dar la vida? —pregunté después de un escalofrío—. ¿Estamos en muchísimo peligro? No te vas a morir ni nada, ¿verdad?
La pregunta que seguía era “ni mi mamá tampoco, ¿verdad?”. Y también “ni yo tampoco, ¿verdad?”, pero ni siquiera me animé a decirlas.
—No, José Juan, no me refiero a dar la vida en ese sentido —explicó el General en un tono solemne pero tranquilizante—. Lo que yo he escogido hacer es peligroso, y por supuesto que existe siempre el riesgo de morir; pero a lo que me refiero ahora es a dedicarle tu vida a una causa. Por haber hecho eso, me he perdido otra vida, la que hubiera podido tener al lado de mi hija y de mis nietos. No creas que a veces no pienso en cómo sería esa otra vida, en la que un fin de semana el mayor riesgo que podría tener sería no encontrar boletos para entrar al cine…
No quise interrumpir para decirle que ahora había muchísimos cines y que casi siempre se podía encontrar boletos, porque obviamente la plática no se trataba de eso y era sólo un ejemplo.
Mientras él hablaba, yo trataba de imaginármelo como un abuelo de los que se ven en las películas, que usan pantuflas y bata y leen cuentos para sus nietos frente a una chimenea. Pero por más que me esforcé, no pude acabar de ubicarlo en ese papel.
—Me preocupa mucho que estés aquí, José Juan —dijo finalmente.
Parecía que era el principio de un discurso, pero tuve que interrumpirlo:
—Vamos a hacer un trato. Yo no te digo abuelo, si tú no me dices José Juan.
—¿Y entonces?
—Nadie me dice José Juan a menos que esté enojado conmigo. Me dicen J. J. o… o… “el Alacrán”.
—¡“El Alacrán”! ¿Y eso? —el General amplió su sonrisa hasta que estuvo a punto de volverse carcajada.
Ya le había dicho yo a la Bombonita que ese apodo no me convenía. Según ella me iba a servir para andar seguro durante mi viaje, pero hasta ese momento, sólo había provocado sonrisitas.
—Me lo puso una niña del multi… dijo que era un apodo de alguien temible —le expliqué al General, pero nada más. No era momento de contarle la parte romántica de la aventura, o sea, la que tenía que ver con la Bombonita—. Bueno, General —preferí mejor hablar de lo que más importaba—. ¿Cuál es el paso a seguir para echarle el guante al Cocodrilo?
El General se rio mucho al oír esto. Yo que estaba tan contento de poder usar toda mi educación cinematográfica para situaciones extremas y él me dijo que esa frase parecía de serie de televisión de los años setenta.
—Echarle el guante, qué es eso… —murmuró el General con su sonrisita y luego se puso serio de nuevo—. No he hecho mucho estos últimos días. El Cocodrilo ahora tiene a tu mamá y eso me ha paralizado. Temo que si avanzo él haga algo.
Ahora el paralizado era yo.
—¡Es que desde que llegué a San Cristóbal siento que he perdido el tiempo, y eso que no sabía que mi mamá estaba en peligro! ¡Y ni modo que nos quedemos aquí tan tranquilos en este lugar a comer galletas y leche! ¡Tenemos que hacer algo! —dije cuando me desparalicé.
—Hey, tranquilo —me dijo el General—. Claro que vamos a hacer algo. Pero hay que hacerlo de manera que no pongamos en riesgo a Elena.
—No más de lo que está —dije.
—No. No más de lo que está —repitió él después de un profundo y muy preocupante suspiro. Después dijo, como para sí mismo—: lo único que necesito es encontrar al Cocodrilo. El problema es que es astuto y extremadamente escurridizo. Pero una vez que lo localice, la negociación va a ser muy fácil, porque yo estoy dispuesto a renunciar a la investigación y al trabajo de años a cambio de la libertad de Elena. Pero mientras encuentro la manera de hacerle saber esto, hay que ser muy cautelosos; no quiero enviarle señales equivocadas, porque sé de lo que es capaz.
—¿De qué… es… capaz? —pregunté, sin estar seguro de querer escuchar la respuesta.
El General pensó un momento antes de contestar.
—No va a permitir que venga alguien a echarle a perder el negocio.
—Pero… ¿y cómo sabemos que mi mamá está bien? ¿Cómo sabemos que no le ha hecho nada?
—No, él no va a hacerle nada. Yo sigo en contacto con ella, hace dos noches oí su voz por teléfono. A tu madre no va a pasarle nada, J. J., eso te lo aseguro.
Esto que dijo el General me tranquilizó mucho y también me hizo recordar a Ana, porque en lugar de decir mamá ella siempre decía madre. Ana estaba en otra de las cabañas, esperando a que yo terminara de hablar con el General.
—¡Uy, Ana lleva toda la mañana ahí sola! —le dije al General.
—Ah, es verdad. Había olvidado a la Española —dijo él como si le pareciera un recuerdo muy inconveniente—. Voy a decirle al Inglés o a Emilio que la lleven de regreso a San Cristóbal.
—Se llama Ana —por alguna razón me pareció un poco grosero que el General se refiriera a ella como “la española”—. Pero no hay que llevarla a ningún lado, me dijo que ella se quedará con nosotros para ayudar en lo que se pueda.
—¡Ayudar en lo que se pueda! —exclamó el General un poco exasperado—. ¡José Juan, esto no es un campamento, ni se trata de hacer un pastel, cómo que para ayudar en lo que se pueda!
—Ella no hace pasteles, escribe cuentos raros —interrumpí, pero el General no pareció escucharme.
—Bueno, ¿y no quieres invitar a todo el público turista de San Cristóbal? ¡No tendríamos muchísima ayuda, José Juan, sino muchísimos estorbos!
—Quedamos en que nada de José Juan, General —volví a interrumpir, pero ahora con un poco más de volumen.
—Lo siento, J. J. —admitió él—. Ya es demasiada irresponsabilidad mía dejar que tú te quedes.
Levanté los hombros en señal de “bueno, me da igual”. Pero mi ademán era bastante hipócrita. No me daba igual, y no sólo porque Ana me gustara. Ella y yo teníamos poco tiempo de conocernos, pero ya habíamos hecho un pacto de lealtad incondicional. Y pensaba que eso me iba a venir muy bien para los tiempos que se avecinaban.
Mis tripas, oportunas una vez más, sonaron. Las galletas con leche que me había comido en la mañana ya estaban ultradigeridas; además, estaba visto que la vida aventurera me daba mucha hambre.
—Seguramente los muchachos ya trajeron algo de comer. Vamos. Después alguno de ellos acompañará a tu amiga a San Cristóbal y nosotros nos iremos también.
—¿Nos iremos? ¿A dónde nos iremos?
—A la selva.
A la selva. Guau. Eso iba a estar mucho más interesante de lo que había imaginado.
Cruzamos por la hierba para llegar a la cabaña donde la noche anterior habíamos dormido Ana y yo, y donde estaba también el Inglés. Ya no estaban platicando en la mesa y tampoco había ahí ninguna señal de comida.
—Voy a ver qué pasó con la comida. Dile a tu amiga que se vaya alistando para irse —me dijo el General. A veces decía las cosas como si fuera un general de verdad.
—No, pues lista ya ha de estar, si no trajimos nada —esto lo dije nada más para que el General supiera, por el tono, que no me parecía nada buena la idea de mandar a Ana de regreso a San Cristóbal.
Entré al cuarto. Ana dormía sobre el sillón y las mantas estaban dobladas en el respaldo. Me dio la impresión de que había estado limpiando.
Me senté en la orilla del sillón y Ana abrió los ojos.
—¿Qué ha pasado? Te has tardado mucho… —me dijo con la voz adormilada. Yo le sonreí—. A que todo está bien, ¿eh?
—No. El General me dejó quedarme, pero quiere que tú te vayas. Parece que el tal Cocodrilo ese, el que tiene a mi mamá, es muy peligroso. Y al General le parece ya demasiado arriesgarme a mí. Pero… yo no quiero que te vayas —dije y mejor me callé porque sentí amenaza de lágrima.
—Tu abuelo dirá misa —replicó ella levantándose muy resuelta—, pero lo que es yo, no me marcho.
La amenaza de lagrimota se esfumó y los ojos se me pusieron medio cuadrados.
—Pero… —pensé en ese momento que lo que pasaba era que Ana no conocía al General, que hasta ese momento parecía tan difícil de contradecir.
—Mira chaval, éste es un país libre, ¿no? —dijo Ana resuelta— Así es que me quedo y no se discuta más.
Levanté los hombros y pensé a dónde podría irme ahora que llegara el General y Ana le dijera que no se iba a ningún lado. Pintaba para ser una discusión muy acalorada, y yo, como gente de paz, prefiero brincarme esas cosas. Salí de la recámara mientras Ana desdoblaba y volvía a doblar las mantas. Me quedé ahí dando vueltas con muchos nervios.
Después de un rato llegó el General acompañado del Inglés, que agitaba en la mano las llaves de la camioneta. Después de tocar ligeramente en la puerta, el General entró en el cuarto. Hubo un silencio que a lo mejor no duró tanto, pero a mí me pareció larguísimo. El General lo rompió con algo que no se acercaba ni remotamente al principio de una discusión violenta.
—Siento las molestias, señorita. Muchas gracias por haber acompañado a José Juan hasta acá —dijo.
—No, no hay de qué —contestó ella en el mismo tonito muy conciliador.
Ocurrió otro silencio, más largo, hasta que la curiosidad empezó a estrangularme y me asomé. Ana seguía doblando y desdoblando las cobijas, y el General la miraba desde una esquina del cuarto.
—La camioneta está lista, así es que cuando quiera.
Ana soltó la cobija y se volvió hacia él. Lo miró a los ojos y sonrió.
—No, señor. No sé si el chico le ha contado todo lo que hemos pasado juntos —el General negó con la cabeza—. No le habrá dicho del pacto tampoco, ¿no? Bueno, es que él y yo hemos hecho un pacto de lealtad incondicional, ¿sabe? Y yo aunque quiera, no puedo marcharme. Son las reglas de esa clase de pactos.
—Mire, señorita, a donde vamos tengo quien se haga cargo de José Juan, pero… —empezó a decir el General, y seguramente le hubiera dicho lo mismo que me había dicho antes a mí si ella no lo hubiera interrumpido:
—No necesitamos a alguien que se haga cargo de mí, créame que ya soy mayor —Ana levantó los hombros—. Además, las reglas de los pactos no las he inventado yo. ¿Qué quiere que haga?
El General suspiró muy profundamente, negó con la cabeza y salió del cuarto. Caminó muy resuelto hacia el Inglés. Pensé que iba a decirle que se la tendrían que llevar a San Cristóbal de la misma manera en que nos habían llevado hasta allí: o sea, a la fuerza.
—Algunas mujeres son tan obstinadas… —le dijo al Inglés, como si fuera algo que todo el mundo sabe. Se me quedó viendo un momento, pero no me estaba mirando a mí. Creo que seguía viendo la imagen de Ana en su cabeza y la estaba analizando. Después dejó salir un suspiro que lo mismo podía ser de preocupación que de resignación y dijo—: Que venga también.
Regresé al cuarto y abracé a Ana. Estaba seguro de que tenerla cerca era lo mejor para todos.
—¡Lo convenciste! —le dije brincoteando—. ¡Vas a venir con nosotros, qué padre! ¿Y sabes a dónde vamos a ir? ¡A la selva! Yo nunca he estado en la selva, bueno, no he ido casi a ningún lado, sólo a San Cristóbal y una vez al Popocatépetl, pero estaba muy chico y ya ni me…
Me interrumpí. Ana se había sentado en el sillón y miraba hacia la puerta por donde acababa de salir el General con una sonrisa no como la mía, desbordada de felicidad, sino una a medias que hasta entonces no le había visto.
—¡A la selva, Ana, vamos a ir a-la-sel-va! ¿Oíste eso? —le pregunté, porque no estaba seguro de que me hubiera oído.
—Sí que lo he escuchado, eso está muy bien… la selva… —se levantó de nuevo y empezó a doblar las cobijas una vez más, pero ahora parecía, en lugar de un ser humano, un robot. Muy mecánico todo.
Pensé que tal vez ya se había arrepentido de irse con nosotros a enfrentar peligros, porque ciertamente eso es mucho más fácil platicarlo que hacerlo.
—En realidad… —le dije mordiéndome la lengua—, tal vez el General tenga razón y sea mejor que te regreses a San Cristóbal.
Ella se volvió hacia mí. Por la forma como me miró supe que no había captado lo que acababa de decirle. Parecía que ni siquiera lo había oído.
—Oye, chaval, pero… qué abuelo tienes, ¿eh? —dijo. Yo me le quedé viendo como si ella fuera extraterrestre—. ¿Pero te has pasmado o qué? —siguió—. ¡Anda, anímate, que nos vamos a la selva!
2
Nos sentamos a la mesa, como una recién inaugurada familia, a comer tamales. Yo recordé el evento del tamal en el camión y los vi con mucha desconfianza. No sonaba nada agradable una traición más de mi débil estómago, y menos en la selva. Pero tampoco quería quedar como el niño chillón que no come chile. Así es que me serví uno y lo probé con mucha cautela.
—Son tamales —le aclaró el General a Ana, que parecía estarle haciendo una autopsia al suyo—; están hechos de masa de maíz y rellenos con salsa. No se preocupe, no tienen picante.
Era todo lo que yo necesitaba oír para empezar a devorar el mío como un náufrago.
Mientras comíamos, el General le platicó a Ana sobre las actividades del Cocodrilo, la venta ilegal de animales y plantas, y de la red de tráfico, más o menos lo mismo que me había contado a mí antes. Ana le dijo al General que en España tenían también ese problema.
—A mí un niño me quiso vender una iguana en San Cristóbal —les conté—, pero ése no parecía integrante de una banda ni nada; me la vendía en cien pesos y, como no se la compré, le invité unos tacos.
—No, J. J., ese niño vendía la iguana para ganarse unos pesos para comer —explicó el General—. Es distinto. Los grandes traficantes comercian con especies en peligro de extinción, que están protegidas por la ley, y obtienen enormes cantidades de dinero a cambio de cada ejemplar.
Ana movía la cabeza de un lado a otro, parecía enfurecerse más con cada cosa que oía.
—¿Y la idea es buscar al Cocodrilo en la selva? ¿Con qué medios? —preguntó.
—No exactamente —explicó el General—. El Cocodrilo opera en los alrededores de la Selva Lacandona, pues allí obtiene los animales y la madera que vende. No tiene un lugar fijo y es muy difícil saber dónde está. No acamparemos en la selva a la intemperie, nos vamos a quedar en una estación de investigación.
—Guau. Una estación de investigación… —de momento me sonó interesantísimo, pero me di cuenta de que no sabía qué era eso y preferí preguntar.
—Es un lugar dentro de la selva al que acuden los investigadores para hacer estudios de campo. Biólogos, básicamente, o estudiantes. Pueden hacer los recorridos de observación o las colectas durante el día y pasar la noche en una cama, en la seguridad de una cabaña. Acampar en la selva es algo que sólo hace la gente que la conoce muy bien.
—¿Y qué, vamos a llegar a la estación así nomás, “ya llegamos”? —pregunté.
—No, claro que no; los investigadores están con nuestra causa, ellos nos estarán esperando; ustedes podrán quedarse allí, mientras yo sigo tratando de averiguar el paradero del Cocodrilo.
—¿Y cómo vamos a ayudar? —quiso saber Ana.
—Usted, para empezar, haciéndose pasar por investigadora.
—¿Cómo? Si yo lo que sé de biología es lo que aprendí en el colegio, pero más allá…
—Tiene razón, pero no dirá que es científica —interrumpió el General—. Dirá que es antropóloga, y procurará no hablar mucho. Es importante que no mencionen por qué estamos allí ni, por supuesto, el nombre del Cocodrilo, ¿de acuerdo? Sólo ciertas personas lo saben, y es mejor mantener la discreción.
—¡Yo me puedo hacer pasar por un investigador también, como esos niños genios que desde chicos son doctores o estudian carreras!
—No, no creo —dijo sonriendo el General—. ¿Qué harías, por ejemplo, si viene un herpetólogo o un ictiólogo a hacerte una pregunta sobre su especialidad?
El único que hizo cara de “no tengo idea de lo que me están hablando y eso me suena a nombres de seres de otro planeta” fui yo, y todos lo notaron.
—Son los que estudian a las serpientes y a los peces —dijo Ana por lo bajo y se rio. El General se rio con ella.
—¿Y entonces quién digo que soy?
—Solamente si alguien te pregunta dirás que eres… pues… mi nieto.
En verdad parecía que al General no le gustaban nada las palabras que tenían que ver con nuestro parentesco.
—Y no serás el nieto del General, sino del doctor. Pero, si nadie pregunta, lo mejor será hablar lo menos posible de nosotros.
Antes de emprender el camino a la selva, el General tenía que dejar indicaciones a los muchachos. Cuando escuché que a uno de ellos lo mandaba a San Cristóbal, le pedí que avisara en mi casa que estaba con él.
—Ya me encargué de avisar a tu papá —me dijo el General.
—¿Ya sabe? ¡Hablaste con él, qué bien! ¿Y qué dijo?
—No sé qué haya dicho porque yo no hablé directamente con él. Nada bueno, supongo. Pero al menos sabe que ahora estás conmigo.
—¿Puede mandar un mensaje de mi parte? ¡Por favor! —le pedí al muchacho. Él miró al General como preguntándole qué opinaba al respecto.
El General dudó un poco, pero a fin de cuentas asintió. El muchacho me trajo una hoja de papel y un lápiz.
Ya estaba yo pensando en poner un rollo inmenso, pero, en primera, el General había sido muy claro con eso de no hablar de más. Y, en segunda, tenía demasiados espectadores. Así es que en tres líneas les dije que estaba bien y que los quería y ya. Parecía una necedad, porque el General ya me había dicho que eso mi papá lo sabía, y seguramente él se había encargado de contarles a todos por allá. Pero la verdad era que yo quería que ese mensaje llegara a alguien más. Debajo de mis líneas, junto a la dirección de mi papá, escribí la de la Bombonita.
Pensar en la preocupación de mi familia y en todo lo que había dejado en la ciudad me hizo ponerme un poco triste. Y así fue el camino a la selva, un poco triste, a pesar de que lo hicimos en un jeep de exploradores, con llantas enormes y techo de plástico, que, gracias a las veintiséis veces que se lo pedí al General, acabó guardado en la cajuela.
El Inglés manejaba mientras el General nos iba platicando medio a gritos, porque no se oye muy bien en un coche sin techo.
—Fíjense bien —dijo, señalando el campo—, todo esto alrededor, antes de ser potreros, era selva. La talaron para convertirla en tierra de cultivo, pero sólo sirve para dos o tres cosechas y después así se queda y ya no sirve para nada.
Ana movió la cabeza como diciendo “qué barbaridad”. Yo no dije nada. A mí eso me parecía un campo muy natural y un paisaje muy novedoso.
Pero conforme nos fuimos acercando a la selva, me di cuenta de lo que significaba lo que decía el General. La vegetación empezó a ser cada vez más tupida, hasta que de un lado de la carretera no se podía ver más que plantas.
La única selva que yo había visto era de dibujos animados, en las películas de Tarzán y El libro de la selva, que tratan de cosas parecidas: de niños que se quedan abandonados ahí, son criados por animales y se alimentan de los frutos de los árboles. Con el viento en las orejas empecé a imaginar mi propia historia de niño perdido en la selva, conviviendo con los gorilas y los elefantes y comiendo mangos. El pensamiento pronto se convirtió en un sueño en el que aparecía mi mamá haciendo pan francés para mis hermanos y para mí, que era mucho menos emocionante pero más emotivo. No sé cómo me quedé dormido con tanto aire y tanto brinco, pero así fue.
Me despertaron al final del recorrido que haríamos en el jeep, pero nos faltaba otro en lancha para llegar a nuestros destinos. Después de estacionar el auto cerca del río (que a esas horas no se podía ver pero sí se oía) bajamos por unos escalones de piedra hasta la ribera. Había allí una lancha de motor que veíamos alumbrada por la linterna del General.
—Tengo hambre. Fue un camino muy largo, ¿no? Soñé que me perdía en la selva y luego que mi mamá me hacía pan francés —les comenté y hubiera seguido diciendo que había sido un sueño muy bonito, pero Ana me puso una mano en la boca.
—Shhh —dijo—. Escucha.
Yo paré las orejas pero no escuché nada.
—¿Qué cosa?
—Es la selva. Así es como habla la selva.
Nos quedamos de nuevo en silencio. Nosotros, los humanos, pero la selva no. Era cierto: la selva sonaba como ninguna otra cosa que yo hubiera escuchado antes. Traté de identificar qué era. Sí, sonaba como grillos. O como hojas movidas por el viento. O como moscos. Había miles de moscos que empezaron a darse un banquete con nosotros, y se oían igual que los moscos de la ciudad, nada más que en bonche. Junto con los demás sonidos formaban un murmullo que no se interrumpía, salpicado de vez en cuando por otros ruidos aislados, como los gritos de pájaros.
El Inglés se subió a la lancha y jaló la cuerda del motor, que arrancó hasta la tercera vez. El ruido que hacía era un poco más fuerte que el de los motores de auto, y muy parecido al vocho de mi Bisa.
Nos subimos a la lancha. La luz de la luna iluminaba el río y, al fondo, las siluetas de los árboles. Gracias al aire, que se sentía fresco con el movimiento de la lancha, los moscos dejaron de picarnos.
La lancha se detuvo al otro lado del río. El aire se sintió caliente de nuevo y el ataque de los moscos no se hizo esperar. Ana se golpeaba los brazos y yo agitaba los míos tratando de espantarlos, pero era inútil.
—Vamos a tener que conseguirles algo de manga larga a ustedes dos —dijo el General.
Bajamos de la lancha y subimos por unos escalones de madera que rechinaban bajo nuestros pies. Anduvimos después por un largo camino de concreto, alumbrado tenuemente por algunos faroles y oíamos cada vez más fuerte el sonido de la selva.
Al final del camino encontramos un conjunto de casitas de lámina.
—Bien, llegamos —dijo el General.
—Buenas —oímos una voz que se acercaba—, se les hizo un poco tarde ¿verdá?
—Lo siento, tuvimos un par de contratiempos —se disculpó el General.
—No se preocupe, sus cuartos están listos —dijo el hombre—. Si quieren merendar, hay pan con café, pero nomá, porque ya se fue la señora.
Entonces tuve mi tradicional dilema entre el sueño y el hambre. Ése es un dilema muy difícil de resolver, sobre todo cuando el hambre y el sueño están al mismo nivel. Así que resolví usar la democracia y unirme a lo que la mayoría quisiera. Y la mayoría prefirió el descanso a la comida.
—En esta casa van a estar ustedes, y la señorita en esta otra de acá —nos indicó el hombre, señalando casas diferentes.
Eso hubiera significado un dilema también, porque desde el principio pensé que Ana iba a seguir siendo mi compañera de viaje. No llegó a dilema porque mi cerebro no estaba como para esas cosas. Lo único que quería era tirarme en cualquier cama y continuar con la siesta que había empezado en el coche.
Ana me dio dos besos de buenas noches como hacen los europeos (y mi Bisa también, porque dice que eso es, justamente, muy europeo) y se metió a su casita. Yo seguí al Inglés y al General. En nuestra casa había seis cuartos, pero sólo dos de ellos tenían las camas arregladas como para recibir durmientes. Así es que, sin necesidad de mucha matemática, estaba claro que esa noche dormiría por primera vez en compañía de mi abuelo. Eso, claro, sólo lo dije en mi mente. La verdad lo de “abuelo”, aunque a él no le gustara, a mí me seguía pareciendo bastante bien.
Hacía un calor distinto al calor de la ciudad. Más fuerte y más pesado. Un calor pegosteoso. El General y yo nos tumbamos encima de la cama, sin abrir las sábanas.
—¿Muy cansado? —preguntó él.
—Más o menos —dije yo, aunque sospeché que mi desguanzadez me delataba.
—Apaga la luz, pues. Mañana será un día largo.
Afuera seguía sonando la selva. Ese sonido era realmente increíble.
—Gracias por dejarnos venir —dije ya en la oscuridad.
—La verdad es que me siento más tranquilo de que estés conmigo. No hubiera podido llevarte yo mismo de regreso a tu casa y, bueno, aquí estarás bien. Pero tienes que prometerme que vas a ser cauteloso y vas a obedecerme.
La voz del General se iba desvaneciendo conforme el sueño me atacaba de nuevo.
—Sí… lo prometo. Buenas noches, abuelo —dije en automático. Si me respondió algo, ya no alcancé a oírlo.
3
Una vez más quedó demostrado que la fama que tengo de dormir como una piedra es falsa. No sé qué hora era cuando desperté, por culpa de algún ruido extraño. Abrí un ojo y me pregunté: “¿Dónde estoy?”. Me lo contesté bastante rápido porque a pesar de tantas aventuras mi cerebro seguía estando fresco. Lo que sí no pude reconocer fue de dónde provenía ese sonido que me había despertado, que en mi sueño tampoco había tenido forma.
La oscuridad era casi completa y me tardé un poco en acostumbrarme a distinguir la luz de la luna que entraba en rayitos a través de las persianas que cubrían la ventana junto a mi cama.
Ahí, en medio de la oscuridad, lo volví a oír de pronto. Era un sonido terrible, muy conocido, que no puede significar más que uno va a sufrir muchísimo durante toda la noche: el General no sólo tenía en común con mi Bisa lo poco convencional de sus papeles de abuelos, sino también la capacidad de roncar como una podadora.
—Puf. Lo único que me faltaba —me dije a mí mismo en voz ultrabaja. Y es que ya algunas veces me había enfrentado a los ronquidos de mi Bisa y de mi hermano Pancho y sé que es imposible dormir así. Pero también conozco algunos trucos para hacer más fáciles las cosas, así es que di un golpe en la pared de lámina junto a mi cama. El General respiró profundo, se cambió de posición y se calló.
Pero poco me duró la satisfacción. Y es que los ronquidos del General no era lo único que me faltaba. En ese momento de silencio, afuera de nuestra casa, a lo lejos, se escuchó un rugido muy fuerte. No había acabado de dar el enorme trago de saliva que normalmente uno da después de esas impresiones, cuando se oyó otro rugido, y otro más. Cada vez más cercanos y más furiosos.


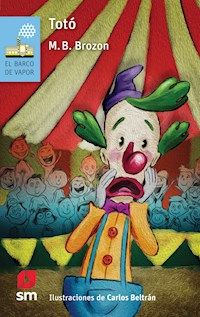














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











