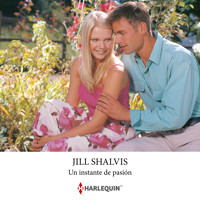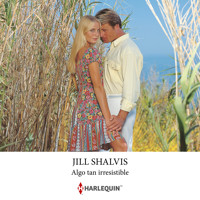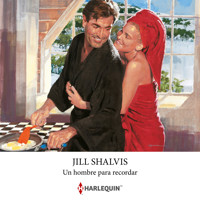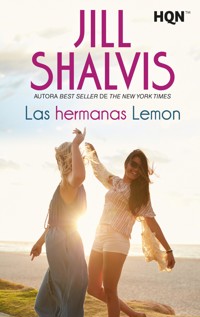4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Ante el carismático, y siempre seguro de sí mismo, Caleb Parker, Sadie Lane sintió la chispa… esa clase de atracción que surgía cuando dos personas eran totalmente diferentes. Ella era de las que vestía pantalones de chándal, él siempre de traje. Ella era tatuadora, él un puritano magnate. Pero después de colaborar en el rescate de un perro abandonado durante una tormenta, Sadie empezó a ver un aspecto vulnerable en el aparentemente invencible bombón. A Caleb no le iba eso de las emociones, era un desastre para las relaciones. Algo que nunca le había preocupado… hasta que por fin empezó a enamorarse de Sadie. Aunque Sadie y Caleb estaban espantados ante la innegable conexión, ¿serían capaces de admitir alguna vez que querían algo más? Todo dependería de lo que ambos estuvieran dispuestos a arriesgar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Jill Shalvis
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Jugando a enamorarse, n.º 212 - abril 2020
Título original: Playing for Keeps
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1348-137-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
#Trajes
Sadie Lane recorrió el spa de día, cerrando las instalaciones, sola, como de costumbre. Sus compañeros de trabajo se habían marchado, pero aunque no lo hubiesen hecho, estarían dando vueltas con sus caras infusiones mientras se quejaban de lo duro que era ese trabajo.
No tenían ni idea de lo ridículo que le parecía a ella, pero siendo la persona que ocupaba el puesto más bajo del escalafón, había conseguido mantener sus opiniones para sí misma. Estaba segura de que solo sería cuestión de tiempo que su boca saltara por encima de su buen juicio.
Recorriendo las instalaciones y apagando ordenadores y luces, fantaseó con irse a casa y quitarse los pantalones de chándal que llevaba durante el día, reemplazándolos por los pantalones de chándal que llevaba durante la noche. Pero, por desgracia, incluso después de llevar ocho horas en pie, eso no estaba escrito para ella.
El teléfono vibró con una llamada entrante y una mirada a la pantalla le provocó un tic en el ojo.
–Hola, mamá.
–Siempre te olvidas de devolverme la llamada. Llevo semanas intentando hablar contigo de los detalles de la boda de tu hermana, y…
Sadie escuchaba con la mitad de su cerebro, la otra mitad volando libre. ¿Tendría tiempo de comprar una ración de minihamburguesas con patatas fritas en O’Riley’s, el pub que había al otro lado del patio, antes de dirigirse a su otro trabajo? Hacía siglos que se había pasado la hora de comer…
–Mercedes Alyssa Lane, ¿me estás escuchando? –preguntó su madre.
Oír su nombre completo fue lo que la devolvió a la realidad. No tenía nada en contra de su nombre, bueno, un poco sí porque… ¿quién le ponía a su bebé el nombre del coche en el que había sido concebida? En realidad, lo que le había hecho reaccionar era el tono de voz de su madre.
–Claro que te escucho.
Solo que no era verdad. Estaba pensando en el postre para después de las hamburguesas. Quizás unas galletas, quizás un brownie. Quizás ambas cosas.
–Cielo –continuó su madre en un tono vacilante–. No vuelves a sentirte… triste, ¿verdad? –susurró la palabra, «triste», como si fuese una palabrota.
Y, para ser justos, durante la mayor parte de su adolescencia sí había sido una palabrota, junto con las palabras «enfadada», «malinterpretada», «huraña», e «infeliz». Decir que su madre y ella habían mantenido una relación complicada era, básicamente, el eufemismo del año.
–No –contestó Sadie–. Estoy bien.
Se trataba de una respuesta automatizada porque no tenía ganas de enfrentarse una vez más al discurso de «todo lo que tienes que hacer para superar la depresión es pensar en positivo», por bienintencionado que fuera. Sin embargo, su madre estaba recargando las pilas para la gran final, de modo que Sadie se preparó para que en tres, dos, uno…
–No olvides lo que te dijo el doctor Evans. Para superar la depresión, lo único que tienes que hacer es pensar en positivo.
Resistiéndose a la tentación de estampar el móvil contra su propia frente, Sadie respiró hondo y se dejó caer en el cómodo sillón de su sección, donde las clientas se sentaban mientras ella les aplicaba el maquillaje permanente. Ese era su trabajo principal, ya que el trabajo de sus sueños, el que ejercía como tatuadora en la tienda Canvas Shop de al lado, aún no le proporcionaba suficientes ingresos. Quizás fuera una tontería, una frivolidad, pero se había aficionado a comer todos los días.
El problema era que estar muchas horas al día de pie, mientras trabajaba, la dejaba agotada. Y a lo mejor una pizquita malhumorada. Sin embargo no le ponía, y eso había que señalarlo, triste. Por lo menos no de momento.
–Mamá, sabes que no es tan fácil, ¿verdad?
–¿Pensar en positivo? Pues claro que es fácil. Solo hay que hacerlo. Mira a tu hermana, por ejemplo…
Sadie cerró los ojos y aprovechó para disfrutar de una fugaz siesta mientras su madre hablaba sobre Clara, a quien Sadie adoraba a pesar de que fuera irritantemente perfecta.
–¿Sadie? ¡Sí o no!
–¿Eh? –ella se irguió en el asiento y abrió los ojos. Se había perdido alguna pregunta, pero fingir que sabía de qué iba la cosa siempre era su modus operandi. Si no podía impresionar a su familia con su brillantez, el plan B era siempre desconcertarlos con sus gilipolleces–. Claro –contestó–. Lo que vosotros digáis.
–Bueno, eso es muy… encantador por tu parte –la reacción de su madre fue de sorpresa–. Y nada propio de ti.
Sadie esperaba no haber accedido a llevar un vaporoso vestido de pastorcilla como traje de dama de honor y desvió la mirada hacia la ventana. El edificio Pacific Pier, construido hacía más de cien años alrededor de un precioso patio interior adoquinado al que se abrían todas las tiendas y negocios de la planta baja, facilitaba que la gente inspeccionara tranquilamente los locales.
Uno de los pasatiempos preferidos de Sadie.
Siendo febrero, y estando en San Francisco, concretamente en el distrito Cow Hollow, una gruesa niebla había descendido sobre la oscura tarde, llevando con ella la promesa de lluvia. A Sadie le encantaba una buena tormenta, cuanto más oscura mejor, y supuso que ese amor surgía de su propio oscuro y tormentoso corazón.
Todas las luces estaban encendidas, distribuidas entre los árboles en macetas y a lo largo de los bancos de hierro forjado que rodeaban la fuente. La zona solía bullir de actividad, pero esa noche solo se veía un débil resplandor a través del muro de niebla, y no había nadie. Salvo… un momento. Una forma apareció de entre la niebla. Una forma alta y musculosa, con el abrigo revoloteando tras él como si se tratara de una especie de superhéroe.
Sadie lo llamaba Trajes.
Tenía un nombre verdadero, y ella lo conocía. Caleb Parker. Sin embargo, jamás lo había pronunciado en voz alta, prefiriendo el apodo que ella misma le había dado, ya que, salvo en las escasas ocasiones en que se había tropezado con él en un gimnasio que había al otro lado de Cow Hollow, en la marina, siempre lo veía vestido de traje. Y, aunque ella no podía considerarse una chica aficionada a los trajes, sí que había algo en un hombre que iba por ahí vestido con ropa tan bonita, y que seguramente costaba más que su sueldo de un año.
–¿Mercedes? –la voz de su madre atronó en su oído–. ¿Sigues ahí?
–Sip –Sadie buscó en su cerebro la conversación que acababa de escapársele–. No te preocupes, llegaré a tiempo a la sesión de prueba del vestido de Clara.
–¿Ya has conseguido una cita para la boda?
Sadie suspiró.
–Es una boda –insistió su madre con firmeza–. Necesitas un acompañante. Y, en cualquier caso, ya se te ha pasado la hora de encontrar a tu propio Príncipe Encantador. Se te pasó hace tiempo.
–Mamá, no necesito a ningún Príncipe Encantador. Un animalillo del bosque que sepa limpiar, puede que sí, pero paso del Príncipe Encantador.
–Todo el mundo necesita amor –contestó su madre–. En mi club de lectura acabamos de leer Cincuenta sombras de Grey, y…
–Esos libros no son de amor, son eróticos.
–Pues lo cierto es que son muy románticos. Christian Grey es un multimillonario que se enamora de una chica normal y corriente. Es como la historia de la Cenicienta.
Sadie volvió a suspirar.
–Cincuenta sombras de Grey resulta romántica solo porque ese tipo es multimillonario. Si viviese en una caravana, sería un episodio de Mentes criminales.
–No entiendo qué tienes en contra del amor –su madre suspiró.
–No tengo nada en contra del amor –Sadie esperó que su nariz no hubiese empezado a crecer–. Pero ahora mismo no me hace falta –ni nunca.
–Pero no has vuelto a salir con nadie después de Wes, y eso fue hace tres años. Era un buen hombre.
Abogado, Wes era un tipo seguro de sí mismo, sexy, con un lado oscuro. Hacía tiempo que Sadie había superado el dolor de lo sucedido entre ellos, pero aún no sentía la necesidad de dejar entrar a nadie en su vida, básicamente porque no se había sentido atraída hacia nadie.
«¿Y qué pasa con Trajes?», le susurró una vocecilla en su cabeza mientras ella avanzaba de una ventana a la siguiente para no perderlo de vista. Lloviznaba, y las gotas de agua brillaban en sus oscuros cabellos cada vez que pasaba bajo una luz. Al igual que Wes, ese hombre también se mostraba seguro de sí mismo. Sexy, con un lado oscuro…
Era todo lo que ella ya no se permitía desear.
De repente, el hombre se detuvo entre el spa y la tienda Canvas. Agachándose en la lluvia que empezaba a caer con fuerza, se quedó mirando algo que ella no alcanzaba a ver.
–Tengo que irme, mamá. Te llamaré luego.
–Siempre dices eso, pero estás mintiendo. No se debe mentir a la familia.
–Ya –contestó Sadie secamente–. Ratoncito Pérez, Papá Noel y el conejito de Pascua…
Aprovechando el aturdido silencio de su madre, Sadie colgó la llamada y reprimió un respingo al pensar en lo que le iba a costar aquello. Su madre poseía muchos talentos, y uno de ellos era ser capaz de guardártela durante cien años.
Sadie también poseía unos cuantos talentos, como no dormir por las noches y disfrutar un poco demasiado del chocolate. Bueno, y también poseía talento para beber tequila, preferentemente en forma de margarita de lima escarchada.
Guardó el móvil en el bolsillo trasero y retomó su observación por la ventana para averiguar qué estaba haciendo Trajes. Seguía agachado en cuclillas, con la espalda azotada por el viento y la lluvia, aunque al parecer no se daba cuenta de ello.
¿Qué narices estaba pasando?
Sabía algunas cosas de él. Como que tenía atléticos músculos allí donde a una le gustaba que un hombre tuviera atléticos músculos. También sabía que las mujeres solían derretirse cada vez que él sonreía. Sus ojos eran de un hermoso color caramelo con manchas doradas que lanzaban destellos cuando se reía. Era una especie de genio de la tecnología y formaba parte de un comité de expertos gubernamental. Había inventado un montón de cosas, incluyendo una serie de aplicaciones que él y su socio habían vendido a Google. Hacía poco los dos hombres habían desarrollado el modo de llevar medicinas y cuidados médicos a países en vías de desarrollo, mediante drones teledirigidos. Era innovador e inventivo a gran escala, listo, carismático…
Ah, y había una cosa más… Sadie y él se frotaban del revés con solo respirar cerca el uno del otro. Ella no estaba muy segura de cómo había empezado todo, pero entre ambos se generaba una energía que no acababa de entender. En el mejor de los casos le hacía sentir violenta. En el peor, a veces le impedía conciliar el sueño.
La mejor amiga de Sadie, Ivy, que trabajaba en el Taco Truck aparcado en el exterior del edificio, había decidido que Caleb Parker y ella compartían un deseo animal no correspondido, y nada podía convencerla de estar equivocada.
Pero no era lujuria, porque Sadie ya no cedía al deseo, ni animal ni de ninguna otra clase. Cierto que era un hombre divertido, ligón y encantador, pero ella desconfiaba de esas cosas. Su reacción ante divertido, ligón y encantador era ser lo más sarcástica posible. Le había servido durante años para espantar a los hombres. Pero, curiosamente, Trajes parecía capaz de manejar su sarcasmo sin siquiera pestañear.
Y ella no sabía qué pensar.
¿Y qué estaba haciendo allí agachado bajo la lluvia? ¿Estaba herido?
Movida por la curiosidad y la incapacidad de dejar las cosas estar, abrió la puerta del spa y asomó la cabeza.
–Hola.
Él mantenía la mirada fija sobre el muro de ladrillos sin siquiera volver la cabeza. En realidad, no hizo nada salvo:
–Calla.
De eso nada. No se lo iba a consentir. Sadie salió de la tienda para decirle muy clarito lo que pensaba de él y de su intento de hacerle callar, y dónde podía metérselo. De lado.
Pero él levantó una mano en el aire, sin apartar la mirada de lo que fuera que tuviera delante, ordenándola en silencio que se detuviera.
Daba la sensación de estar intentando que ella perdiera los nervios.
Pero de repente alargó una mano hacia la pared y, por encima del ruido de la tormenta, ella se dio cuenta de que hablaba en susurros con… algo.
Algo que gruñía ferozmente.
–No tengas miedo –decía él con dulzura–. No voy a hacerte daño, te lo prometo.
Los gruñidos se hicieron un poco más fuertes, pero Trajes no reculó, manteniendo el contacto visual con algo que sonaba como un enorme perro, que Sadie aún era incapaz de ver en la oscuridad.
–De acuerdo –continuó Trajes–. Ven aquí. Despacio.
De repente, Sadie comprendió que hablaba con ella.
–¿Qué? Ni hablar. ¿Qué es eso?
–Acércate y lo verás.
Maldito fuera ese tipo. Y maldita su insaciable curiosidad, porque se apartó del tejadillo del spa, recibiendo de inmediato, a modo de recompensa por sus esfuerzos, el golpe del viento y la lluvia en la cara. Sacó el móvil del bolsillo y encendió la linterna, apuntándola hacia la pared.
–No lo hagas –dijo él mientras le agarraba la muñeca para bajar el teléfono hacia un costado–. Lo vas a asustar.
–Mejor que ser devorada –Sadie se desembarazó de la cálida mano, pero se quedó paralizada cuando el gruñido se intensificó aún más.
–Creo que está herido –señaló Trajes–. Ven aquí, cariño –animó suavemente al animal–. Déjame echar un vistazo.
Sadie apostaba a que esa voz le funcionaba muy bien en el dormitorio, pero ahí no le serviría de nada. Aun así… la enmarañada y empapada forma se apartó de la pared. No era tan enorme como ella había creído, ni era un cachorrito, pero tampoco un perro adulto. Su cuerpo color canela estaba muy flaco y los ojos ambarinos miraban desde una cara negra.
–¡Ah!, parece un carlino hipertrofiado.
Trajes sacudió la cabeza.
–Demasiado grande para ser un carlino. Seguramente tiene algo de bullmastiff.
Un bullmastiff, todo huesos y pellejo… con solo tres patas.
Al darse cuenta, Sadie se acercó un poco más y su corazón se derritió al instante.
–¡Oh, Dios mío! –acercándose del todo con decisión, se detuvo cuando el perro se revolvió para alejarse de ella, como un gato sobre un suelo de linóleo, y se dirigió directamente hacia Trajes.
Con un gruñido de sorpresa, el animal cayó de culo sobre el empedrado mojado.
–De acuerdo –dijo él mientras levantaba las manos y retrocedía sobre esos fibrosos glúteos como si, de repente, le aterrorizara que el animal saltara a su regazo–. Está bien, ¿lo ves? Estás a salvo, ¿verdad? Quédate ahí. Quédate y siéntate.
Pero el animal no se quedó. Ni se sentó, para el caso. En cambio se apoyó contra las piernas flexionadas de Trajes, dejando unos sucios pelos color beige pegados a sus pantalones.
Él respiró hondo y pareció retener el aire.
–Me encantaría verdaderamente ser tu humano, pero no puedo.
–¡Guau!
Traducción: «Demasiado tarde, amigo, eres totalmente mi persona».
Sin inmutarse por el intento de rechazo, el perro siguió frotándose contra su nuevo humano, aunque ese humano no dejara de recular, intentando evitar ese contacto.
Por fin, Trajes levantó la cabeza y miró a Sadie.
–Socorro.
Fascinada por la inesperada muestra de debilidad en el hombre que siempre aparentaba ser invencible, ella sacudió la cabeza.
–Me parece que cree que eres su mamá.
Él miró a su alrededor como si buscara a alguien que pudiera ser el dueño del perro, pero no había nadie.
–¡Guau! –repitió el animal mientras se sentaba sobre el pie de Trajes.
–Ya te he oído, y vamos a ayudarte. Te lo prometo.
–Estoy segura de que debes referirte a ti y al ratoncillo que llevas escondido en el bolsillo, porque «nosotros» –Sadie hizo un gesto señalándole a él y luego a sí misma con un dedo–, desde luego no somos nosotros.
Ignorándola, él se levantó y alzó las manos hacia el perro, en el gesto universal que significaba «quieto». Pero en cuanto Trajes levantó las manos, el animal aulló aterrorizado y reculó como si lo hubiesen empujado. Desequilibrado por la falta de una pata, cayó de espaldas y dejó expuesta su barriga y el hecho de que se trataba de una hembra.
Sadie no se apegaba fácilmente. A nada. Pero en ese mismo instante, se enamoró de la perrita. No un poco, sino del todo, hasta el fondo, porque abandonada y maltratada equivalía a alma gemela.
–Voy a matar a su dueño.
–No si lo encuentro yo primero –los ojos de Trajes lanzaron destellos de auténtica furia, aunque su voz permaneció tranquila mientras volvía a agacharse en un intento de que su envergadura, superior al metro ochenta, resultara lo menos amenazadora posible–. Está bien, bebé –añadió con dulzura–. Ahora estamos juntos, para bien o para mal, aunque vayas a matarme.
–¿De qué estás hablando? –preguntó Sadie–. Esta pobre no podría lastimar ni a una mosca, mucho menos matarte.
Y como para demostrarlo, la perra se acercó de nuevo, lentamente, a Trajes, con la cabeza inclinada, meneando ligeramente el trasero mientras se arrastraba hacia él en un intento de subirse a su regazo.
La dulzura del momento hizo que el corazón de Sadie casi estallara en su pecho.
Trajes suspiró y tomó al perro en sus brazos, abrazándolo. A cambio, la monada apoyó su enorme cabeza contra el ancho pecho.
–Sí, ya veo, menuda asesina –observó ella, retirándose los cabellos mojados de la cara.
–Soy alérgico.
Trajes lo dijo con tanta indiferencia que Sadie parpadeó perpleja.
–¿Se trata de algún eufemismo de «no me gustan los perros»?
–No –le aseguró él–. Mete la mano en mi bolsillo delantero izquierdo.
–Estás de broma, ¿no? –ella soltó un bufido–. ¿Alguna vez ha picado alguien?
–Si me desmayo, necesitarás las llaves de mi coche para ejercer de enfermera.
Sadie lo miró fijamente, y no vio ninguna señal de que estuviera de broma, algo inusual en el encantador y despreocupado tipo que ella conocía.
–Confío en que no me dejarás morir –continuó él, como si estuviera hablando del tiempo.
–No tiene gracia.
Trajes la miró a los ojos, los suyos más serios de lo que ella los hubiera visto jamás.
–Si no lo consigo, prométeme que, por lo menos, te inventarás algo realmente bueno para mi funeral, ¿de acuerdo? Algo así como que morí heroicamente mientras salvaba tu sexy culito, no porque una monada de perrita como esta me abrazó.
–De acuerdo –contestó Sadie lentamente–. Empiezo a pensar que no estás de broma.
–Yo nunca bromeo sobre la muerte.
Capítulo 2
#DíaDePerros
Caleb Parker se sentó en el suelo, empapándose por momentos, mientras esa mujer lo miraba sin que la expresión revelara sus pensamientos. La lluvia había empapado su jersey gris, con estratégicos agujeros, uno sobre los pechos y otros dos que dejaban sus hombros al descubierto, revelando partes de su piel. Los vaqueros eran de un color negro intenso, ajustados, y se pegaban a sus curvas antes de meterse dentro de dos botas de tacón alto que le daban a un hombre unas cuantas ideas. Ideas condenadamente sexys. Su pelo estaba la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, los mechones empapados pegados a sus mejillas, mandíbula y hombros. Y llevaba suficientes pendientes y pulseras para activar un detector de metales.
Se llamaba Sadie Lane, y era fogosa y, quizás, un poco salvaje, pero… ¡madre mía! Caleb nunca conseguía apartar la mirada de ella.
Esa noche, sin embargo, estaba tan pendiente de la perra que se había pegado a su cara, que con cada aliento aspiraba una bocanada de pelo mojado.
–Tengo el EpiPen en el coche –le explicó–. En la funda del ordenador que hay en el asiento delantero. Vamos, llevas mucho tiempo esperando la ocasión para apuñalarme legalmente.
–¿Te parece el momento de hacer bromitas? –Sadie se acercó un poco más, tan desconfiada como la perra.
–¿Y qué alternativa tengo?
–Si se trata de algún estúpido avance o algo así… –ella sacudió la cabeza.
–Si fuera un avance, lo sabrías.
Sadie no pareció impresionada por la respuesta y su mirada permaneció tan oscura e indescifrable como siempre. Además, a lo mejor todo quedaba en un ataque de asma. A lo mejor no sufría un completo choque anafiláctico, en cuyo caso le bastaría con el inhalador, que por cierto también estaba en la funda del ordenador. Lo cual le recordó que no debería llevarlo ahí, se suponía que debía llevarlo siempre encima. Pero hacía años que no había sufrido un episodio grave de asma, aunque el último lo había llevado al hospital, llegando cuando estaba casi muerto.
–Lo tengo aparcado ahí delante –insistió.
–Vas a necesitar algo más que un EpiPen si crees que voy a meter mi mano en el bolsillo de tu pantalón.
Caleb puso los ojos en blanco y sacó él mismo las llaves del bolsillo.
–Si lo hago, ¿dónde se supone que debo pincharte?
–En la parte superior del muslo –contestó él.
–¿En el culo no?
–Desde luego en el culo no.
Sadie levantó el rostro hacia él. De sus largas y oscuras pestañas colgaban unas gotas de lluvia, que también lanzaban destellos desde los miles de pendientes que recorrían su oreja.
–¿Vas a tener que bajarte los pantalones? –preguntó.
Caleb no supo decir si la pregunta había sido formulada en tono de horror o de fascinación, y soltó una suave risotada.
–No, a no ser que me invites primero a cenar.
–Sigue soñando, Trajes.
Ahí estaba, el recordatorio de que ella solo lo veía como un traje sabelotodo y abotonado, literalmente, lo cual, supuso Caleb, no debía resultar nada atractivo a la artista tatuadora de ojos oscuros, cabellos oscuros y vida oscura. Y lo entendió a la primera. Estaban situados en polos opuestos. No encajaban.
Y lo cierto era que, en medio de esa tormenta, hubiese preferido tener a su lado a cualquiera que no fuese esa cínica listilla que parecía disfrutar volviéndolo loco.
Tenían algunos amigos en común, de modo que se encontraban ocasionalmente, y cada vez sucedía lo mismo, se producía un extraño instante de recelo que no era capaz de interpretar. También solía surgir una generosa dosis de irritación, por lo menos por parte de ella.
Mientras que por parte de él se trataba, básicamente, de desconcierto.
Sadie permaneció allí, con las manos sobre las caderas, seguramente esperando a que le diera el ataque.
–¿Te das cuenta de que Piruleta se está frotando contra ti y que ni siquiera estás estornudando, jadeando ni nada parecido? –observó ella.
–¿Piruleta?
–Es lo último que comí hoy, hace mucho, y esa cosa parece tan dulce como una piruleta –contestó ella sin dejar de mirarlo atentamente–. Le encaja. ¿Te estás muriendo o no?
–Te mueres de ganas de utilizar el EpiPen, ¿a que sí?
–Un poco –admitió Sadie, aunque su expresión era todavía de inspección y… algo más.
–Estás preocupada por mí –observó Caleb, lo bastante sorprendido como para sonreír–. Qué dulzura.
–No te hagas ilusiones. No estoy preocupada, es que no me apetece que te desplomes delante de mí. Me obligaría a llamar al servicio de urgencias, y no me gustan los hospitales.
Al menos en eso coincidían.
–Estoy bien –contestó él, sorprendido ante su propia revelación.
Aparte de empapado y de no sentir su culo helado, no sufría ninguno de los síntomas de reacción alérgica que su madre y sus cuatro hermanas le había descrito que sufriría si permitía que se le acercara un perro lo suficiente.
Piruleta se estremeció y lo miró con una expresión que indicaba que quizás estuviera contando con él, despertando los sentimientos de Caleb. Curioso, ya que llevaba más tiempo del que recordaba desprovisto de sentimientos.
La cuestión era que había pasado una gran parte de su vida de estudiante siendo tan canijo asustado, débil y vulnerable como Piruleta. Además, entre las cosas que más odiaba, aparte de los conductores que iban a rebufo, la gente que hacía ruido al masticar, y el correo spam, la lista la encabezaba la gente que maltrataba a los animales. Se irguió, abrazado al perro, lo bastante grande como para pesar al menos veintidós kilos, pero que no era más que un saco de piel y huesos, imposible que pasara de los trece.
–Puede que lleve puesta demasiada ropa para sufrir una reacción alérgica.
–La estás tocando con las manos desnudas y tienes pelo de perro pegado a tu barbilla –insistió Sadie–. Déjame, yo la sujeto.
–No, ya la tengo yo. Me siento bien.
Por algún motivo, Sadie era la única mujer del planeta capaz de hacer que le diera vueltas la cabeza sin siquiera intentarlo. En parte era una sensación agradable, pero en parte también le hacía sentir desconcertado y aturdido, dos cosas que se había trabajado mucho para no sentir. Sacó el móvil del bolsillo y le hizo una foto a Piruleta para enviarla a sus contactos, por si alguien la conocía, antes de devolver el teléfono al bolsillo.
–No me puedo creer que te haya dejado tomarla en brazos –observó Sadie–. Mi jefe, Rocco, dijo que había visto por aquí a un perro abandonado, y he estado dejando un cuenco con agua y comida, pero seguramente esperaba a que no estuviésemos para acercarse. No confía en los humanos –ladeó la cabeza–. Este sería el mejor momento para anunciarme que eres Batman o algo así.
–Batman es un humano.
–Lo que quiero decir –ella puso los ojos en blanco–, es que pareces tener buena mano –lo miró con expresión insultantemente sorprendida.
–Eh –contestó él–. Tengo buena mano para un montón de cosas.
Ella soltó una carcajada.
–Anda que no tienes prejuicios. No lo vi venir.
–¿Disculpa? –Sadie cruzó los brazos sobre el pecho–. Soy la persona con menos prejuicios de todo el planeta.
Él soltó un bufido y, durante un instante, ella le sostuvo la mirada, visiblemente sorprendida. Unos mechones de sus largos y oscuros cabellos se habían soltado de su coleta y se pegaban a su cara y cuello. Llevaba unas mechas azules que hacían juego con sus impresionantes ojos. El día anterior esas mechas habían sido moradas. Y el mes anterior, rojas. Los brillantes pendientes capturaban la luz y suavizaban ligeramente la dureza de su expresión, algo que, estaba seguro, a ella no le gustaría. Caleb lo sabía porque toda su vida se había empapado de los detalles de todo lo que le rodeaba, catalogando todos los datos en el sistema de archivos de su cerebro. La mayoría de la gente consideraba que ese rasgo suyo lo calificaba, en el mejor de los casos, de empollón, y en el peor de friki. A él nunca le había preocupado demasiado lo que pensaran los demás, aunque, para ser sincero, no le habría importado que sus abusadores y torturadores de la infancia pudieran verlo en esos momentos, situado en el top 100 de la lista Forbes.
Pero a pesar de lo que Sadie pensara de él, Caleb sabía que tenía que sentirse atraída hacia él a cierto nivel, porque siempre parecía tropezarse con él.
Aunque quizás no hiciera más que soñar despierto.
–Escucha, al parecer, Piruleta te ha adoptado. Y me sorprende porque…
–¿Porque…?
–Porque no pareces un tipo maternal. Ni la clase de hombre que se apega emocionalmente –las palabras de Sadie quedaron suspendidas en el aire, repentinamente cargado de tensión.
–¿Opinas que no tengo sentimientos, ni capacidad de apego? –preguntó él.
–Quizás hace falta conocerse.
Su teléfono se había vuelto loco en el bolsillo mientras la perra se acurrucaba contra su pecho y lo miraba con una expresión de vacío cargado de angustia que sugería que había vivido un infierno. Y, de repente, tenía ante sí a una mujer con… maldita fuera, el mismo vacío cargado de angustia en la mirada.
Incómodo con ambas cosas, Caleb se acercó un poco más, esperando no sufrir una muerte certera.
–Tengo que irme –al menos se iría en cuanto averiguara el modo de llevar al perro a una cena de negocios con su abogado, y no espicharla en la mesa.
–Déjamela a mí –Sadie alargó los brazos hacia él.
El problema era que Caleb era más alérgico a aceptar ayuda de lo que era a los perros, algo que se remontaba a muchos años atrás, profundamente incrustado desde una época que odiaba rememorar. Las mujeres de su vida lo consideraban un enorme fallo en su ser. Él lo consideraba simplemente buen juicio. Al negarse a soltar al animal, Sadie lo miró fijamente.
–Tienes que irte –insistió ella–. No te preocupes, la cuidaré bien, la secaré, comprobaré si tiene heridas, le daré de comer, la mantendré calentita. Y, de todos modos, si eres «alérgico» –añadió mientras dibujaba las comillas en el aire–, no te viene nada bien todo este lío. ¿Alguna vez has tenido una mascota?
–No.
–¿Ni siquiera una mascota en la familia?
Él sacudió la cabeza, y habría jurado que Sadie lo miraba con expresión de pena. Miró al perro, que no le quitaba esos dulces ojos ambarinos de encima, como si confiara plenamente en él, y de nuevo sintió una punzada en el pecho.
–Estará bien conmigo esta noche –añadió Sadie–. Tendrás cosas que hacer, como dominar el mundo o algo así.
Caleb abrió la boca para protestar, lo cual no tenía ningún sentido, pero ella tomó a Piruleta en brazos y, dedicándole una mirada que fue incapaz de descifrar, desapareció en el interior del spa.
Sadie caminó por el spa a oscuras, sujetando a Piruleta tan cerca de su cuerpo como se lo permitía el animal.
–Por los pelos –murmuró con dulzura–. Has estado a punto de marcharte a casa con un chico.
Piruleta le propinó un lametón en la mejilla.
–Vaya, gracias. Apuesto a que estás helada. Esta noche hace frío –Sadie agarró su pañuelo de cuello de la sala de empleados y envolvió con él a la flacucha perrilla, sujetándola contra su pecho para darle más calor–. ¿Qué tal?
Piruleta parpadeó lentamente, como un búho, un poco tensa en brazos de Sadie, provocándole una carcajada.
–Lo cierto es que querías irte con Trajes, ¿verdad? –ella sacudió la cabeza otra vez–. Confía en mí, un tipo buenorro como ese, demasiado listo para su propio bien y que nunca ha probado el fracaso… –sacudió la cabeza –. Tiene pedigrí. Es un pura sangre. Y tú y yo, somos chuchos.
Piruleta suspiró y Sadie percibió claramente la decepción.
–De acuerdo. Te gusta él más que yo. Entendido.
Desde luego había algo en el modo en que había rodeado al animal con sus brazos, con tanto cuidado y delicadeza, que había conseguido que Sadie se abriera a él durante un instante. Pero solo durante un instante.
Un golpe de nudillos en la puerta le sobresaltó. Mirando hacia la tormentosa noche, vio al alto, oscuro y empapado Caleb Parker y, a regañadientes, abrió.
–¿Qué?
Él sonrió y ella se sintió desconcertada… hasta que comprendió que sonreía al perro.
No a ella.
Y mientras, Piruleta movía enfebrecida las tres patas, intentando galopar por el aire hasta él.
–¿Puedo? –preguntó Caleb, al mismo tiempo que tomaba al perro sin esperar respuesta.
Piruleta apoyó inmediatamente la cabeza contra el hombro de Caleb, y Sadie vio algo que no había visto nunca antes.
A Caleb Parker ablandándose.
Sadie sufrió una auténtica conmoción. Nunca había visto signos de ternura en él, nunca. Diversión, sí. Cinismo, sí. Encanto, sí. Y, sobre todo, cierta impenetrable… masculinidad. Ocupaba la parte más alta de la cadena alimenticia, y lo sabía. Dado que ella no tenía ni idea de cómo sería eso, la situaba en una posición de desventaja, lo cual le hacía sentirse nerviosa.
–A lo mejor se siente atraída por tu perfume.
–No llevo perfume.
–¿Estás seguro? –ella olisqueó–. Porque desde luego hueles a…
A un tipo muy sexy, maldito fuera. Por mucho que intentara convencerse a sí misma de lo contrario, ese hombre no le resultaba indiferente, en absoluto. Lo cierto era que se sentía enormemente atraída hacia él, y no sabía qué hacer con la inesperada oleada de calor que siempre le provocaba.
Caleb la miró, desafiándola en silencio a que dijera lo que opinaba. Como si pudiera.
–A algo caro –contestó ella al fin.
Él se rio. ¡Se rio!
–No me juzgues por la ropa –le aconsejó suavemente mientras acurrucaba al perro contra él.
Acurrucaba. Al perro. Contra él.
Un teléfono soltó un zumbido. En esa ocasión era el de ella. Pensando que sería su madre, Sadie lo sacó del bolsillo para rechazar la llamada. Pero no era su madre. Era un mensaje de texto de su primer cliente de tatuaje de la tarde. Le decía a Sadie que estaba a punto de llegar a la tienda Canvas.
–Tener trabajo es estupendo, hasta que te obliga a marcharte –ella se encogió de hombros y volvió a guardar el móvil en el bolsillo.
–Estarás bien –Caleb besó la cabeza revuelta de Piruleta.
Y ella le dio un lametón en la nariz.
–Estás arruinando tu imagen de raza peligrosa –bromeó él–. Cuida de la bonita dama por mí, ¿de acuerdo?
–La bonita dama cuida de sí misma –contestó Sadie.
Caleb sonrió sin apartar la mirada de los ojos de Piruleta.
–Sí, es muy dura, como tú, y no me cabe duda de que es capaz de cuidar de sí misma, pero de todos modos cuida de ella, ¿de acuerdo? –Caleb le revolvió el pelaje a la perrita–. Confío en ti.
–Pásamela –le ordenó Sadie–. Los dos tenemos que irnos –ante la visible duda de Caleb, ella se acercó un poco más–. ¿Eso que tienes en el cuello es un sarpullido? –fingió estudiarlo más de cerca, cuando lo cierto era que solo intentaba aspirar ese perfume exclusivo que muy bien podría ser un orgasmo embotellado–. Sí –murmuró–, lo es. ¿Se te está empezando a hinchar la lengua? ¿Respiras raro? ¿A que sí? Dame las llaves de tu coche.
Caleb puso los ojos en blanco y le entregó a Piruleta.
–¿Por qué has vuelto? –preguntó ella.
Él sacó algo de dinero de uno de los bolsillos y se lo ofreció.
–¡Eh! –Sadie dio un paso atrás–. ¿A qué demonios viene esto?
–Es para Piruleta. Comida, cama, lo que sea.
–No necesito tu dinero.
Aprovechándose de que ella tenía las manos ocupadas, Caleb metió el dinero en uno de los bolsillos delanteros de sus vaqueros. La sensación de sus dedos deslizándose dentro de la prenda hizo que ella se paralizara, al tiempo que sus miradas se fundían.
Y se mantenían clavadas.
Y, de repente, con una sonrisa medio burlona, como si participara de una broma que a ella se le hubiera escapado, Caleb se dio media vuelta y desapareció en la noche.
Varias horas después, Sadie ya había terminado con sus clientes y estaba acurrucada con Piruleta en la tienda Canvas, con una bolsa de palomitas que había preparado en el microondas de la trastienda. Nada mejor para mimarse a una misma que una absurda cantidad de palomitas con extra de mantequilla. Estaba tan feliz masticando un buen puñado cuando recibió un mensaje de un número que no reconoció.
¿Una prueba de vida?
Trajes. Deseosa de terminar de ver el episodio de Cómo conocí a vuestra madre, en el portátil, Sadie lo ignoró. El problema era que las series de televisión como esas a menudo le hacían sentir como si todo el mundo pudiera expresar sus verdaderos sentimientos, cuando la realidad era que la gente se tragaba sus emociones y dejaba que les pudrieran por dentro.
De manera que cambió a un documental sobre asesinatos.
–Nada mejor que acurrucarte con tu perro y ver un programa sobre gente a quienes les cortan la cabeza con un cuchillo de carne –le aseguró a Piruleta.
Diez minutos más tarde, recibió otro mensaje.
Cuando alguien no me devuelve el mensaje en cinco minutos, doy por hecho que ha muerto y envío a las autoridades pertinentes.
Sadie soltó un bufido, tomó una foto de la perra recién bañado, alimentado y que dormía plácidamente, y se la envió a Caleb. Luego aprovechó para guardar su número en la lista de contactos como: Ni Se Te Ocurra Enamorarte De Este Tipo.
No habían pasado ni treinta minutos cuando estaba navegando por Instagram y vio una foto que le había gustado a Ivy. La había subido un tal Caleb Parker. Era la foto que había tomado de Piruleta en el patio unas horas antes. Bajo la foto había escrito: Esta noche me ha asaltado esta sádica asesina, y me he enamorado. No estoy muy seguro de en qué me he metido….
Sadie se descubrió sonriendo, y de inmediato se ordenó a sí misma parar. Porque lo cierto era que no estaba segura de en qué se había metido ella tampoco.
Capítulo 3
#CaminoDeLaTentación
Dado que, al parecer, esa noche no iba a morir, Caleb disfrutó de la cena de negocios en un restaurante del distrito financiero con su abogada, que también era una de sus cuatro hermanas. El restaurante tenía unas buenas vistas de la bahía y una comida estupenda, pero su mente no estaba en ninguna de esas dos cosas.
–¿Por qué estás empapado? –Hannah lo miró espantada.
–Porque está lloviendo.
–Qué listillo –ella le entregó un montón de documentos y se comió los nachos de su hermano mientras él firmaba varios contratos nuevos para diversas colaboraciones y nuevos acuerdos de negocios.
–Podría haber hecho esto mañana en el despacho.
–Pero entonces yo no habría podido comerme tus nachos.
–Te pago una fortuna. Puedes permitirte tus propios nachos cuando te apetezcan.
Hannah sacudió la cabeza.
–Mis nachos tienen un montón de calorías. Si me como los tuyos, las calorías no cuentan porque son tuyas. ¿Entiendes?
–Recuérdame otra vez dónde te sacaste el título de abogado –él la miró fijamente–. ¿Por Internet?
–Lo sabes muy bien. En Standford. Tú lo pagaste –ella tomó el último nacho de su hermano y se lo metió en la boca antes de chuparse el pulgar cubierto de queso–. Por cierto, gracias por hacerlo. ¿Cómo está Naoki?
–Voy a verlo después de cenar.
–Un día largo –murmuró Hannah.
–Todos lo son. No importa –añadió Caleb cuando su hermana abrió la boca de nuevo.
–Pero…
–Hannah –él colocó una mano sobre la suya–. Era nuestro sueño, ¿recuerdas? No tener que vivir al día. Y aquí estamos.
Treinta minutos más tarde, Caleb llegó a su última cita del día. En esa ocasión era personal, y la repetía siempre que podía. Las empinadas calles no eran ninguna broma en el barrio Russian Hill, y jamás habría conseguido encontrar un hueco para aparcar en la calle. Entró en el callejón donde tenía su plaza reservada junto a un edificio victoriano, respiró hondo y entró.
–Señor Parker –la recepcionista sonrió al verlo–, lo está esperando arriba.
–Caleb –la corrigió él, como en cada ocasión–. ¿Cómo se encuentra?
–Depende del día –la sonrisa de la mujer desapareció ligeramente–. ¿Ha recibido el informe del médico hoy?
–Sí –y no era bueno–. ¿Se encuentra cómodo?
–Absolutamente –contestó la mujer con convicción.
Caleb asintió aliviado y echó a andar por el pasillo.
La vieja mansión había sido renovada en varias ocasiones en los últimos cien años, la más reciente hacía unos cinco, cuando había sido convertida en una acogedora y elitista residencia.
Una de las enfermeras del turno de noche se cruzó con él en el pasillo.
–Acabo de llevarle su té –informó–. Gracias por hacer que se lo envíen desde el Reino Unido porque aquí no lo encontrábamos –le dio una palmada en el brazo–. No se preocupe, fue un envío anónimo. Su secreto está a salvo, señor Parker.
–Caleb –insistió él–. ¿Cómo supo que lo había enviado yo?
–Porque le he visto con él. Haría cualquier cosa por él –la mujer titubeó–, incluyendo comprar esta residencia y equiparla para necesidades especiales, solo para asegurarse de que aquí estuviera bien cuidado –sonrió–. Tiene suerte de tenerlo a usted.
En realidad, era al revés. Caleb era el afortunado por haber tenido a Naoki en su vida. Cuando la enfermera continuó su camino, Caleb entró en la habitación.
El anciano estaba sentado en el sillón situado frente a la ventana, con las piernas cubiertas por una manta. Se volvió y miró a Caleb con expresión recelosa.
–¿Quién eres?
Caleb sintió una punzada, la misma que sentía cada vez que oía esa pregunta. No sabía por qué le sucedía, pues hacía al menos dos años que Naoki no lo recordaba a primera vista.
Entró en la habitación. La chaqueta y la corbata, aún empapadas, las había dejado en el coche. Se desabrochó la camisa y se la quitó.
El anciano posó la mirada en el torso de Caleb, inspeccionando lentamente los tatuajes. Naoki tenía también unos cuantos, más que Caleb, pero los árboles del hombro izquierdo eran casi idénticos, así como el carácter japonés escrito debajo. Naoki, cuyo nombre significaba literalmente, «árbol», sonrió al verlo, despejando la niebla mental de la demencia y la memoria perjudicada por los años.
Caleb le devolvió la sonrisa y se puso de nuevo la camisa, tapando con ella el emblema de su familia, tatuado en la cara interna del bíceps izquierdo, y la frase, Carpe Diem, escrita en el costado derecho. Tomó una silla junto a la pequeña mesa que había al lado de la cama y la llevó hasta la ventana antes de darle la vuelta para sentarse a horcajadas mientras observaba a su viejo sensei.
–¿Te conozco? –preguntó Naoki, con la voz temblorosa por la edad.
Caleb asintió. Tiempo atrás, Naoki le había salvado la vida. Pensándolo bien, lo cierto era que le había salvado la vida unas cuantas veces. Y Caleb no lo olvidaba.
–Algunos de tus tatuajes son iguales que los míos –observó el anciano.
–Sí.
–Eres… –los ojos se arrugaron al sonreír–. Tú eres el chico que entró corriendo en mi dojo porque otros chicos, más grandes y malos, te perseguían.
Caleb odiaba ese recuerdo, pero asintió.
–Estabas hecho una mierda –recordó Naoki–. No tenías ni idea de cómo defenderte.
Caleb volvió a asentir. «Hecho una mierda», era un eufemismo, dado que tenía un brazo roto, la cara machacada y una contusión… solo de aquella vez.
–Yo te enseñé a pelear –recordó el anciano.
–Lo hiciste. Llevó un tiempo –era un niño bajito, asmático y débil.
–Ahora eres grande y fuerte –observó Naoki tras inspeccionarlo atentamente–. Apuesto a que nadie se atreve ya a meterse contigo –añadió, aparentemente encantado–. ¿Qué pasó contigo? No volví a verte.
Eso no era cierto. Aquel año, Caleb había ido al dojo cada día. Y al año siguiente también. Y al siguiente. Había aprendido disciplina y autocontrol, había aprendido tantas cosas de ese hombre pequeño y frágil que le dolía estar allí.
Pero de todos modos iba a verlo. Porque tiempo atrás, ese hombre lo había sido todo en la insignificante vida de Caleb, y estaba decidido a que no le faltara de nada durante los años que le quedaran a él de la suya.
–¿Necesitas otra manta? –preguntó Caleb–. ¿Estás bastante calentito?
–Háblame del dojo –Naoki agitó una mano en el aire–. Aquí nadie es capaz de contarme nada de mi vida y… –sacudió la cabeza–, yo no lo recuerdo. El dojo sigue ahí, ¿verdad?
–Sí, y tiene mucho éxito.
Aquello solo era una mentira a medias. Naoki se había visto obligado a vender el dojo, cuando Caleb rondaba los diecisiete años, por problemas económicos en un mercado a la baja y una mala racha económica. El lugar había sido convertido en un gimnasio, pasando por varios dueños hasta que él lo había podido comprar hacía casi una década.
Naoki bostezó. Sus ojos se cerraron y la cabeza cayó hacia delante.
Caleb lo observó dormir durante unos minutos antes de levantarse para ayudarlo a meterse en la cama. En cuanto movió al anciano, este abrió los ojos de golpe y los entornó.
–¿Quién eres y qué quieres? –preguntó.
Antes de que Caleb pudiera contestar, una enfermera entró en la habitación.
–¡Ya te he dicho que no quiero enfermeros! –gritó el anciano mientras señalaba a Caleb.
–Lo siento, señor –la enfermera sonrió–, él no es…
–No pasa nada –Caleb echó a andar hacia la puerta–. Te dejo en buenas manos. Que duermas bien.
Ya en el pasillo, se detuvo y se recordó a sí mismo que en esa ocasión había pasado cinco minutos buenos con él. Era más de lo que había podido disfrutar en meses.
Todavía no estaba preparado para irse a su casa y acabó en su oficina, que ocupaba un edificio de diez plantas en el distrito financiero. Todo estaba tranquilo y prácticamente a oscuras. Animaba a sus empleados a que se fueran a sus casas después de una jornada de ocho horas. No tenía nada que ver con no querer pagar horas extras, pero mucho con asegurarse de que su plantilla disfrutara de una vida que esperaba les resultara más cómoda gracias a los generosos paquetes de beneficios, incluyendo vacaciones pagadas para realizar alguna labor filantrópica.
Su despacho estaba en la décima planta. Se dirigió a los altos ventanales que daban a la ciudad y se preguntó dónde estarían Sadie y Piruleta. ¿Estaban secas y habían comido bien?
¿Y por qué le importaba?
Se frotaba la dolorida frente cuando oyó a alguien entrar en su despacho.
–Pareces agotado.
Se volvió y vio a su hermana mayor, Sienne, su mano derecha en el negocio.
Y la izquierda.
–Estoy bien –le aseguró mientras se preguntaba cuántas veces al cabo del día le decía eso mismo a alguna de sus hermanas–. Y ocupado –añadió.
–Dirías que estás bien aunque tuvieras una pierna colgando –su hermana soltó un bufido y entró en el despacho–. De pequeño, con siete años, cuando te pegaban camino a casa desde el colegio, entrabas tambaleándote en casa, sangrando, y decías que estabas «bien». Cuando estabas tan enfermo que apenas conseguías meter aire en los pulmones, y siempre tenías unas negrísimas ojeras y apenas podías respirar, estabas «bien». Y ahora, con el valor de tu empresa, y haciendo malabarismos con billones de pelotas en el aire al mismo tiempo, sigues estando «bien».
–Ni estoy sangrando ni respiro con dificultad –señaló él.
–Si hace falta, llamaré a mamá.
Caleb dejó caer la cabeza y se rio mientras se frotaba la nuca.
–Tengo treinta y dos años y tú cuarenta, ¿y vas a llamar a mamá para chivarte de mí?
–Eh –intervino Sienne–. Tengo treinta y nueve, y los tendré durante dos meses más, y lo sabes. Vuelve a decir «cuarenta», y eres hombre muerto. Y sí, soy capaz de llamar a mamá. Ella es la única que puede meterte algo de sensatez en la cabeza.
–Mamá está de crucero en Grecia, las primeras vacaciones que hemos conseguido que se tome. Déjala fuera de esto.
–Tú la convenciste comprándole el pasaje y haciendo que se sintiera culpable al decir que no quería desperdiciar ese dinero –Sienne sonrió a regañadientes–. La engañaste, y yo me siento muy orgullosa de ti. También fue un bonito detalle, ya que te gastas una fortuna en mantenernos a todos.
–Tú te ganas cada centavo –le aseguró Caleb–, pero, aunque no fuera así, me toca a mí, ¿recuerdas? Fui una tremenda carga para vosotras –durante años. Y podría decir que todos habían pasado página sin llevar ninguna cicatriz, pero mentiría. De ahí emanaba su incapacidad para aceptar ayuda, o permitir que alguien cuidara de él. Él cuidaba de sí mismo, no necesitaba a nadie–. Nunca olvidaré lo que hicisteis por mí.
Sienne apoyó la cabeza sobre el hombro de su hermano y, juntos, contemplaron la noche de San Francisco a través de la ventana.
–Tú nunca fuiste una carga, Caleb.
–Las facturas del médico y el hospital no dicen lo mismo –Caleb sacudió la cabeza–, ni la ruina económica de mamá.
–Fuiste un bebé prematuro con problemas médicos, y luego un niño asmático con respiración sibilante, por culpa de la cual sufrías abusos y palizas. Y, cuando pienso en esos días –su hermana apretó los puños–, aún tengo ganas de asesinar a alguien.
–Sienne…
–Bueno, pues es verdad –respondió ella con rabia, tomándole la mano–. Sé que trabajas tanto porque quieres recompensarnos. Crees que hemos sacrificado mucho por ti.
–Y así es.
–Lo que los Parker hacemos los unos por los otros, lo hacemos por amor –insistió Sienne, con voz dura–. Y no te atrevas a mancillarlo sugiriendo que nos lo debes.
–Sienne…
–No. Y una cosa más antes de que cierre la boca. Nada de lo sucedido cuando eras pequeño, ni que estuvieras enfermo, o que apenas pudiésemos permitirnos tus cuidados médicos, nada de eso fue culpa tuya.
Caleb apretó la mano de su hermana y la miró a los ojos.
–Tampoco era culpa vuestra, pero todas os volcasteis en mí –habían hecho lo necesario, incluyendo tener varios empleos para poder mantenerse todos juntos.
Sienne abrió la boca, pero él la señaló con un dedo.
–Has prometido cerrar el pico.
–Te he mentido.
–Sabía que era demasiado bueno para ser verdad.
–Cambiaré de tema, hablemos de trabajo –ella sonrió–. ¿Qué te parece? Dos cosas. Tienes la última actualización sobre el balance de hoy y las reuniones de mañana –Sienne señaló el iPad que descansaba sobre el escritorio–. Repasa los archivos para ver los informes.
Su hermana era su directora de operaciones. No era un trabajo fácil, como tampoco lo era trabajar para él. Pero comparado con algunas cosas que habían sufrido juntos, el trabajo y su negocio eran como dar un paseo por el parque.
–Gracias.
–Solo intento ganarme el ridículamente elevado sueldo que me pagas –contestó su hermana–. No quiero ser una carga, ni obligarte a sacrificar recursos por tu hermana.
–¿Eso ha sido sarcasmo? –él la miró.
–No. Ironía. No quiero volver a oírte decir que te sientes culpable porque piensas que nos sacrificamos por ti. ¿Vas a contarme qué sucede?
–No sucede nada.
–Seguramente hasta te lo crees –Sienne lo observó atentamente antes de sacudir la cabeza–, pero últimamente te veo inquieto. No eres feliz.
Caleb se volvió hacia la ventana, incómodo por que su hermana lo descifrara tan bien.
–Tampoco soy infeliz.
–Trabajas demasiado –la voz de su hermana se suavizó–. La semana pasada hiciste unas ochenta horas. Necesitas delegar en alguno de nosotros parte de ese trabajo. Tómate tiempo para ti mismo.
–Lo pensaré.
–Siempre dices lo mismo –protestó ella–. Tienes que dejar de pensar y empezar a hacer.
–Tú también necesitas una vida.
–Ya la tengo –contestó con esa pequeña sonrisa que le decía a Caleb que las cosas con su marido, Niles, iban bien–. Te toca a ti.
Caleb pensó en Sadie en el patio esa noche, el pelo y la ropa empapados y pegados al cuerpo, los ojos cargados de secretos. Era totalmente independiente, ferozmente, y no necesitaba a nadie. Y para un hombre como él, ese detalle resultaba condenadamente atractivo. De repente, como si la hubiese invocado, su teléfono emitió un zumbido señalando la llegada de una llamada de FaceTime, de Sadie.
–Tengo que contestar –el corazón le dio un vuelco.
Sienne asintió y se dirigió hacia la puerta. Dándole la espalda, Caleb contestó la llamada y se encontró con Piruleta mirándolo desde la pantalla. Estaba seca y sus ojos brillaban, la lengua colgando a un lado. Parecía mucho más contenta de lo que había estado antes.
–Quería darte las buenas noches –anunció la voz divertida de Sadie–. Le dije que seguramente andabas por la ciudad con alguna cita, viviendo la vida de lujo que hace juego con tu traje, pero insistió en que quería un besito de buenas noches de papá.
–¿Estás utilizando a nuestra hija para preguntarme si estoy saliendo con alguien? –Caleb sonrió.
El rostro de Sadie apareció por detrás de la perra. Ella también estaba seca, aunque no parecía ni de lejos tan contenta de verlo como Piruleta.
–Desde luego que no –aseguró.
Él sonrió.
–¡Te digo que no! –exclamó ella–. Me da igual si estás saliendo con alguien.
La sonrisa de Caleb se hizo más amplia.
–Déjalo ya –Sadie lo señaló–. No es asunto mío con quién estés.
–Porque no te gusto, ¿verdad?