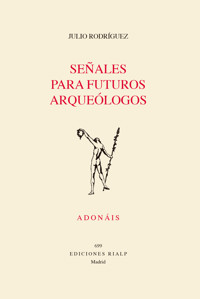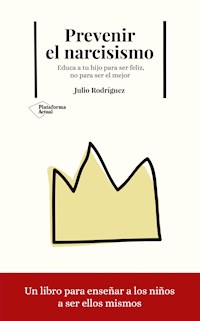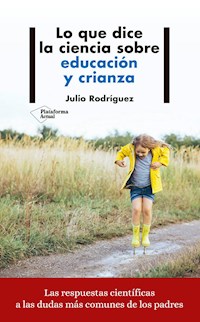Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
El juego es mucho más que entretenimiento: es un instinto primario y una herramienta clave para nuestro desarrollo cognitivo, emocional y social. Sin embargo, en una sociedad obsesionada con la productividad, hemos olvidado cómo jugar libremente. Este libro es un manifiesto que aboga por recuperar el juego en su forma más pura: desestructurado, creativo y sin la presión de competir o ganar. Con un enfoque basado en la biología, la psicología y la educación, Jugar por jugar nos invita a redescubrir el placer del juego como una forma esencial de aprender, crecer y conectarse, tanto para los niños como para los adultos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jugar por jugar
Donde nacen la creatividad, el aprendizaje y la felicidad
Julio Rodríguez
Primera edición en esta colección: abril de 2025
© Julio Rodríguez, 2025
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2025
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 979-13-87568-93-1
Diseño de cubierta: Antonio F. López
Adaptación de cubierta y fotocomposición: Grafime S. L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
A Andrea, Paulo y Sofía; por su empeño en demostrarme, cada día, que Bukowski estaba equivocado.
«El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho».
Declaración de los Derechos del Niño de 1959, principio 7
LINCE
Hay que ser salvaje,
hay que ser muy libre,
hay que tener ojos
que todo lo vigilen.
Observar las cosas
que nos ponen tristes
y como un ovillo
deshacer el ristre.
Jugar todo el rato
y que nos fascine
como a grandes gatos,
como a enormes linces.
Y sin darte cuenta,
mire quien te mire,
que nadie te impida
ser lince, ser libre.
Mar Benegas (Contar del Humo al Vente, 2023, Editorial Pastel de Luna)
Índice
Nota al lector
Introducción
Primera parte. ¿El jugar es solo un juego?
1. Jugar y sanar, todo es empezar1
2. ¿Qué es jugar?
Segunda parte. ¿Por qué jugamos?
3.
Homo ludicus
4.
Homo cooperativus
5.
Homo sapiens
Tercera parte. La competición no es un juego de niños
6. Jugar para construir, competir para destruir
7. Padres competidores, el melodrama
Cuarta parte. Jugando a construir un mundo mejor
8. Si estáis jugando con vuestros hijos… sois la resistencia
Notas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Epígrafe
Índice
Comenzar a leer
Notas
Colofón
Nota al lector
A lo largo del libro usaré los términos «padres», «adultos» o «progenitores» independientemente del género y número de personas a las que me refiera.
De la misma forma, me referiré «al niño» de forma genérica, englobando a niñas y niños.
Introducción.En un mundo hipercompetitivo jugar es un acto revolucionario
«El niño, como todos los seres humanos, tiene personalidad propia; alberga en sí mismo la belleza y la dignidad del espíritu creador, que no se podrá borrar jamás, y por eso su alma, pura y sensible, exige nuestros cuidados más delicados».
María Montessori
«En esta sociedad líquida, uno es tan bueno como sus éxitos; aunque en realidad solo es tan bueno como su último éxito».
Zygmunt Bauman
«Solo he sido un niño jugando a la orilla del mar».
Isaac Newton
La sociedad está compuesta por dos tipos de personas: los que hacen cosas y los que copian a los que hacen cosas.
Los que hacen cosas son los creadores. Los que copian a los que hacen cosas, los competidores.
El progreso de la sociedad lo provocan los creadores. Los competidores destruyen a los creadores para así proclamarse ellos como los motores del avance, pero nunca lo llegan a ser, por mucho que presuman de ello. No son genuinos, no son auténticos. Están orientados al lucimiento personal, no al progreso, por eso no hacen avanzar la sociedad ni nada, ni siquiera ellos mismos, aunque crean que sí, porque, como el retrato de Dorian Grey, se hinchan mucho por fuera, pero se van vaciando por dentro.
El verdadero creador nunca es competidor.
Quizá estéis pensando que esta es una manera un poco extraña de comenzar la introducción de un libro sobre la importancia de jugar en la infancia, pero, en el fondo, todo está relacionado, las raíces últimas del problema son las mismas.
Y ese precisamente es el punto de fuga que va a ser el hilo conductor de este libro: el juego lúdico como agente holístico, partiendo de sus orígenes biológicos, pasando por su repercusión en la psicología y el desarrollo cognitivo del niño, para acabar tomando conciencia de que este niño, a través de su cerebro, será un agente creador y trasformador de la realidad personal y social en la que vive —y vivirá—. Haber pasado por una etapa de jugar —más o menos enriquecedora— influirá en todo esto, además de en la manera que tendrá de relacionarse con esa realidad. Cuando el niño juega, lo hace con todo el entusiasmo posible, entusiasmo que incluso se va acrecentando a medida que aumenta la libertad, el espacio y el tiempo para jugar, con lo que es un sistema que se retroalimenta hasta el infinito y más allá porque —para el niño— jugar, aprender y vivir es todo lo mismo. Es la santísima trinidad formando una unidad orgánica indivisible.
El niño es el jugar y el jugar es el mundo. Solo a través del juego cobra sentido la realidad. Sin jugar el niño no se siente integrado en el mundo, sin jugar el niño está disociado de la realidad; él es el jugar y el jugar lo empapa por completo como una aurora boreal, lo ilumina, lo engulle, lo transfigura y le da vida. Jugar es el sentido de su existencia, de su realidad, no ya en sentido filosófico, sino en sentido literal, pues el jugar va creando su cerebro que es el que, en el fondo, realiza la función de comprender la realidad e interactuar con ella y, en último término, transformarla.
El neurodesarrollo de los niños, más allá de la programación genética, está profundamente influenciado por como han crecido, como han sido cuidados y como han sido educados. Jugar forma parte de estos factores. El conocer la forma en que todo esto afecta al desarrollo del niño para luego hacérselo llegar de la mejor manera posible es nuestra responsabilidad como adultos, porque el último factor causal, a través del cual se manifiestan todos los demás, somos nosotros. Nosotros somos responsables de —al menos, intentar— que el desarrollo de los niños —todos los niños, no solo nuestros hijos— sea el más correcto posible, porque de este depende cómo serán, cómo se comportarán, cómo van a interactuar y a moldear la sociedad cuando nos sustituyan a nosotros.
Es fascinante llegar a conocer cómo una actividad como el juego tiene un papel tan profundo en el desarrollo del niño y en el destino de la sociedad. Jugar refleja el crecimiento de todas las áreas del desarrollo del niño, a la vez que es un factor activo en el mismo. Jugar está relacionado con la comunicación, con la socialización, con la asimilación de roles sociales, con aprender sobre el mundo, con conocerse a uno mismo y a los demás, con la resolución de conflictos y problemas, con la práctica de habilidades físicas y sociales. Y, por supuesto, el jugar está relacionado con la creatividad, que a su vez está relacionada con hacer cosas, que está relacionado con el progresar sin mirar atrás, con volar hacia delante por el mero hecho de avanzar. Lo que no tiene nada que ver con competir y, mucho menos, con copiar.
Y por eso esa frase del principio.
Copiar a los que hacen cosas se relaciona con la competitividad, que no tiene nada que ver con jugar, es más, podríamos decir que es su antagonista, su némesis, incluso su destructora, y, por extensión, podemos decir que copiar —y su compañera, la competitividad— es un aniquilador de la creatividad, del hacer cosas y del progreso real. En la competición el objetivo es la derrota del otro, para ser yo-más, solo uno, dejando a los otros atrás.
De hecho, podemos decir que aquellos niños a los que les fue permitido jugar con libertad se convirtieron en las personas que hacen cosas y azuzan el progreso, y aquellos niños a los que les fue arrebatado el juego y fueron obligados a sustituirlo por competición, por comparación, por mecanización, por encorsetamiento y por focalización en el rendimiento y la utilidad de sus acciones, se convirtieron en las personas que copian a los que hacen cosas y frenan, e incluso destruyen, el progreso real.
Los primeros son creadores, los segundos competidores.
Los primeros son aún esos niños jugando, los segundos son adultos a los que ya se les ha olvidado.
Los primeros hacen que la sociedad evolucione, los segundos la ahogan en egoísmo, narcisismo, autoritarismo y mediocridad.
Los competidores ven en los otros a enemigos a los que hay que superar. Una vez superados, ya está, el objetivo está conseguido, y no volverán a hacer nada hasta la próxima vez que sientan que su estatus es amenazado. Todo lo hacen siempre desde un punto de vista individual, no hay largo plazo, ni visión, ni construcción, ni proyecto más allá del yo contrapuesto a los demás. No existen sin reflejarse en los otros, pero los quieren aniquilar. La paradoja sinsentido del egoísmo. El caballero inexistente de Calvino, la pátina externa con un agujero negro interno.
Los creadores ven en los otros compañeros, un todo, seres humanos a quienes ayudar a solucionar un problema o con quienes colaborar en un proyecto de futuro, con quienes progresar. Ellos hacen cosas porque las llevan dentro. Su interior es un núcleo irradiador, no un hueco lleno de odio, narcisismo y competición.
Al creador original le da igual lo que haga el otro, pues su motivación —y su personalidad, su existencia y su ser— no depende de lo que hagan los demás. Al creador original le da igual lo que haga el otro, pues entiende que todo suma, que todo aporta al progreso y al beneficio. Al creador original no le importa enseñar al otro, pues un nuevo cerebro puede aportar nuevas soluciones, nuevos puntos de vista, nuevas creaciones que contribuyan a solucionar problemas hasta ese momento irresolubles, y eso es bueno para el avance del conjunto —y del individuo al que está enseñando—. Al creador original no le importa que el otro haga cosas mejor que las que hace él, porque el concepto de mejor, para él, entra dentro de la teoría de la relatividad.
El competidor vive toda su vida preocupado de lo que haga el otro, no quiere enseñar a el otro, pues teme que haga las cosas mejor que él y le quite su puesto; el competidor quiere existir solo, lo que conlleva por definición destruir a todos los otros. El competidor no tiene lealtad a un grupo, a unos principios o a unos códigos éticos porque si los otros los respetan y él no, podrá ganar terreno y quedar por encima de los demás, que es lo único que le interesa. El progreso y el beneficio de una sociedad, el cumplimiento de unas reglas o el respeto de unos derechos no le importan lo más mínimo, pues son escollos para lo único que le importa: la alabanza y la notoriedad del yo hipertrofiado e insaciable que lo habita y lo gobierna. Esa es la única manera que tiene de sentirse existente.
¿Por qué es esto así?
Una de las ideas de más profundidad y repercusión que se desprenden de la milimétrica disección que hace Zygmunt Bauman de la sociedad actual en su atinadísimo ensayo, La modernidad líquida,1 es que hoy en día todo lo que nos rodea, tanto desde el punto de vista sociológico como psicológico, tanto las entidades físicas como las intangibles, se basan en el parecer antes que en el ser.
Al no haber identidad, al no haber ser, nuestro interior está licuado. No existen cimientos sólidos sobre los que poder edificar la catedral de la personalidad, que es lo único que nos puede llevar a alcanzar la felicidad. Por contra, todo es vaporoso, inconsistente, fluido. Así nadie puede ser nadie, sino únicamente —y como último recurso para sobrevivir y dotar su existencia de algún sentido— contraponerse a alguien.
Esta contraposición a otra persona puede llevarse a cabo bien sea por copia, o utilizando a la persona como molde para trepar por encima de ella con el objetivo de intentar superarla, derribarla, anularla o sustituirla; es decir, ocupar su lugar en la existencia. Este acto, de llevarse a cabo, es lo único que normalmente reporta una satisfacción efímera y de poliespán, que el individuo líquido identifica erróneamente con felicidad.
Este mísero y falsificado refuerzo hace que compararse y competir con el otro se transforme en su propósito vital y el único significado de su existencia. El individuo líquido se vuelve adicto a estas píldoras de felicidad falsa y así se mueve por el mundo, sin nunca llegar a ser nada, sino únicamente una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia, que intenta superar.
De este enorme vacío, de esta nada líquida es imposible que surja algo constructivo, ya que todo lo que se podría crear a partir de ahí, al no poseer una base sólida sobre la que apoyarse, se desmoronaría. Y no solo eso, sino que estos individuos en su discurrir vital —copiar lo que hacen o logran los demás— acaban por destruir al original. Porque el original, el creador, pone en evidencia su mediocridad, y esto es algo que el competidor/comparador no puede soportar, por lo que finalmente, en su proceso de copia y empeño en superar lo creado, acaba por destruir la creación, al creador, la motivación creadora y, por extensión, a toda la sociedad.
El ejemplo paradigmático de esta realidad fue la aniquilación psicológica, física, comercial e histórica de Nikola Tesla por Thomas Edison. Nikola Tesla fue un genio, con todas las letras y en mayúsculas. Un verdadero genio. Si alguien te pregunta: ¿qué es ser un genio?, bastaría con nombrar a Nikola Tesla. Su imagen debería aparecer en el diccionario al lado de esta palabra. Y no es que yo sea un fan incondicional e irracional de Nikola Tesla, es que me remito a los hechos. Hoy en día, todas las casas de todo el mundo se iluminan por un tipo de sistema eléctrico que se conoce con el nombre de «corriente alterna»; ese sistema fue inventado por Nikola Tesla en una época en la que el mundo aún se iluminan con velas. Sin embargo, debido a la campaña orquestada en contra de Tesla y a la propaganda en favor de Thomas Edison y su afán de protagonismo y poder, Edison consiguió que todo el mundo —incluso hoy— pensase que él es el padre de la electricidad. Otra cosa que la gente piensa que Edison inventó es la bombilla. Sin embargo, Edison simplemente «tomó» las ideas de otras personas —los creadores—, las resumió y se las ingenió para vender «su invento». ¡Ah!, y también en convencer a todo el mundo que él fue el creador de la bombilla creada por otros.
Los demás creaban, Edison corría a la oficina de patentes a patentar a su nombre lo que hacían sus empleados.
Sigamos con Nikola Tesla. Marconi ganó el premio Nobel por haber inventado la radio, pues resulta que se basó en diecisiete patentes de Nikola Tesla. Robert A. Watson-Watt es conocido por ser el inventor del radar en 1935, pues resulta que dieciocho años antes, en 1917, Nikola Tesla, en los inicios de la Primera Guerra Mundial, le propuso a la marina norteamericana desarrollar su invención, que era un radar, pero ¿a que no adivináis quién intervino para convencer a la marina estadounidense de que ese invento no tenía ninguna aplicación real en la guerra? Thomas Edison. También el descubrimiento de los rayos X y su aplicabilidad —y sus peligros— fueron cosa de Nikola Tesla, pero el crédito se lo llevó Wilhelm Rontgen. Por cierto, Edison no hizo ni caso de las advertencias sobre la peligrosidad de los rayos X y casi se queda ciego al aplicárselo en los ojos para demostrar que podían mejorar la vista. Nikola Tesla también creó la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, mostrándole al mundo una nueva fuente de energía. Sus patentes fueron utilizadas casi un siglo después en el desarrollo de los transistores —que son usados en los ordenadores modernos —, fue el primero en ser capaz de grabar ondas de radio del espacio exterior, descubrió la frecuencia resonante de la Tierra, inventó el control remoto, las luces de neón, el motor eléctrico, la comunicación sin cables, creó una torre cerca de Nueva York que podría proveer al planeta entero de energía gratis a través del aire… Pero este último proyecto fue cancelado porque no iba a dar beneficios, solo iba a ayudar a la gente.
Como podéis ver, Nikola Tesla fue un genio sin ninguna duda… pero no fue rico ni se hizo famoso. Thomas Edison se dedicó a hacer propaganda en contra de la corriente alterna de Tesla —él quería que todo el mundo utilizase su corriente continua— electrocutando animales en público con ella para que la gente creyese que era peligrosa para usar en casa. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Nikola Tesla, pero el daño a su reputación y a su persona ya estaba hecho.
Nikola Tesla murió en la bancarrota, solo y arruinado en la habitación de un hotel de Nueva York donde había vivido los últimos momentos de su vida manteniéndose con leche y galletas y cuidando palomas con las que, según sus propias palabras, se entendía… y ellas lo entendían a él. Thomas Edison es recordado por todos y seguro que no murió pobre. La historia debería ser al revés, porque el genio creador fue Nikola Tesla, no Thomas Edison, que solo quería la gloria personal y dinero, no el beneficio de la sociedad, ni el interés científico, ni descubrir los misterios de la naturaleza, ni crear por crear. Nikola Tesla era un genio creador, Edison era un competidor copiador que nos privó de los beneficios de los increíbles descubrimientos de Tesla por narcisismo e interés comercial. Esa es la cruda realidad.
Nikola Tesla siempre habría existido y siempre habría sido genial. Thomas Edison solo existió por oposición a un creador, a alguien a quien eligió para destruir y superar. Aunque para ello tuviera que acabar con él, con unos animales inocentes y perjudicar a toda la humanidad.
Esta alegoría real nos muestra que lo ideal para el progreso y la evolución de la sociedad sería que todos fuésemos creadores originales. Entonces todos seríamos individuos reales, plenos y conscientes de nosotros mismos, no meras copias que buscan ser protagonistas y destacar. Seríamos dueños de nuestros gustos, de nuestras opiniones y de nuestro pensamiento, que sería un pensamiento crítico e independiente que surgiría de unos cimientos sólidos, pero en ebullición, no por copia ni por contraposición. De esta manera caminaríamos hacia delante todos juntos, con un impulso brutal, atávico, y no nos aniquilaríamos entre nosotros como fuerzas contrapuestas.
Pero se da la paradoja de que vamos en el sentido contrario. Vivimos en una sociedad de competidores, en la que todo el mundo se compara con todo el mundo, tanto en aspectos superficiales y tangibles —como el aspecto físico o los bienes materiales— como en otros más etéreos o abstractos —como los logros o la felicidad—. Todos envidian la vida, la posición y las cosas de los demás sin saber muy bien por qué, persiguiendo eternamente zanahorias falsas y dejando de vivir la vida real y creando en el centro de su pecho un agujero negro que cada vez es más grande y que va absorbe lenta pero inexorablemente su personalidad hasta que todo esté vacío, hasta que la apariencia se consagre como la única realidad, más real que lo real, sin llegar nunca a ser real, y ya no haya vuelta atrás.
En este tipo de sociedad, dominada por los competidores/comparadores/copiadores, nada es original, nada se hace porque realmente se quiere hacer, sino que se hace o se adquiere algo porque lo hacen o lo tienen los demás. La vocación, la creación y la personalidad han sido aniquiladas, y las personas solo se activan, solo se motivan, como un medio para conseguir el fin externo de hacer lo que el otro hace —pero un poquito más—, de tener lo que el otro tiene —pero un poquito más—, de conseguir lo que el otro ha conseguido —pero un poquito más—.
Para sumarle fango al asunto, con el auge de las redes sociales, el otro ha dejado de ser el vecino para transformarse en el mundo entero, con lo que los individuos ya no tienen ni siquiera una referencia real, todo es abstracto, hasta el objeto al que copiar —y vencer— por lo que vagan desorientados y sin dirección, según la ola que le marca el quehacer del batiburrillo social virtual, que a su vez obedece a los que verdaderamente mueven los hilos.
Tenemos una sociedad de carcasas vacías, de caballeros inexistentes, como diría Italo Calvino, a merced del dictado de la apariencia y el consumismo, de lo superficial y de lo material. De lo no real.
Como un reducto último de esperanza, dentro de todo este océano de individuos licuados, existe un grupo de personas que se mantiene al margen, erguidos sobre el terreno, pero inamovibles, como las figuras de piedra de la isla de Pascua. Este tipo de personas ha conseguido crear una base cementada dentro de su cerebro, pese a tener todas las circunstancias en su contra. Allí, en ese núcleo duro, en esa estrella hipermasiva del centro de la galaxia, alrededor de la cual orbitan todas las facetas de su personalidad, es donde sitúa el inicio de su ser. Es a partir de ahí desde donde se puede edificar el rocoso castillo de la identidad, único edificio en cuyas estancias puede germinar la felicidad.
Este grupo de personas son los que simple y llanamente hacen cosas.
Todos fuimos alguna vez este tipo de personas. Porque todos fuimos niños que nos pasábamos tardes enteras jugando con un palo y un ovillo. Hasta que nos dijeron que no perdiésemos el tiempo, que teníamos que hacer algo productivo porque si el otro hacía más que tú, entonces eras un fracaso como persona y te echaban a la calle. Y, cuando aun así nos empeñamos en jugar, nos obligaron a transformar el juego lúdico en algo que consistía en perder y ganar. Y siempre había que ganar; fue ahí cuando se empezó a romper la sociedad.
Este libro tratará de enseñarte que transmitas a tus hijos la importancia vital de volver a jugar de verdad, a jugar por el mero divertimento de hacerlo, a jugar para crecer y a crecer jugando; a jugar para aprender y aprender jugando; a jugar para crear y crear jugando. A encontrar, sentir y expresar tu verdadera identidad.
A jugar siguiendo el dictado original para el que la naturaleza puso la capacidad de jugar en nuestro cerebro.
A jugar por jugar.
Primera parte¿El jugar es solo un juego?
1.Jugar y sanar, todo es empezar1
«Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás».
Tom Stoppard
«En la infancia vivimos, después sobrevivimos».
Leopoldo María Panero
«Dad palabra al dolor: el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe».
William Shakespeare
Noreia era como cualquier otra niña de su edad, irradiaba una alegría inocente, era muy sociable, le encantaba pasar el tiempo con sus amigas en el parque, con sus padres y con su mascota. Vivía en un pequeño apartamento a las afueras de una ciudad de la Galicia interior, donde llueve mucho, pero gracias a eso todo es más verde. Su madre había sido diagnosticada de cáncer antes de que ella naciera, pero, afortunadamente, el cáncer se controló y no se esperaban complicaciones. El embarazo transcurrió sin problemas y nueve meses después nació Noreia, un rayo de esperanza para la familia; la felicidad y la alegría de la nueva vida iluminaban y llenaban ahora todos los días.
A pesar de los buenos resultados que había tenido su madre antes del embarazo, en una revisión rutinaria, cuando Noreia tenía cuatro años, los médicos detectaron que el cáncer se había vuelto a activar.
La recaída fue muy fuerte, el cáncer había vuelto con energías renovadas, y la madre de Noreia no pudo recuperarse. La irrupción de la muerte en ese espacio de vida fue un golpe devastador, su oscuridad lo absorbió todo, lo desintegró.
El padre de Noreia se encontró en una situación muy difícil, ya que, además de lidiar con el dolor por la pérdida de su pareja, debía ayudar a su hija a comprender e intentar superar el injusto fallecimiento de su madre, y a su vez hacer frente a las demandas económicas de la familia.
Explicarle a una niña tan pequeña la muerte y el significado de la vida es una tarea difícil. Para Noreia, la idea de perder a su madre fue abrumadora, imposible de asimilar. En un intento por ayudarla a superar su dolor, su padre recurrió a la ficción: cuentos fantásticos sobre seres que viven en otro mundo después de abandonar la vida en la Tierra. Sin embargo, cualquier acercamiento del padre con la intención de consolar a su hija o entenderla era rechazado por Noreia. La niña se enfurecía y montaba en cólera contra su padre. Como resultado, el padre se alejó del asunto y optó por que el tiempo le echase una mano y ejerciese su efecto sanador, ya que no quería sumar un conflicto emocional entre él y su hija a la tormenta oscura que ya se cernía sobre su existencia.
Psicólogos y psiquiatras trabajaron también con Noreia, pero el dolor era demasiado intenso y su cerebro lo tenía demasiado presente como para que ella los dejase entrar. La farmacología aún no era una opción que su padre quisiera contemplar. El duelo es un proceso complejo compuesto de varias fases que se alargan más o menos en el tiempo. La relación de apego entre un niño y su progenitor es una de las más sólidas de la naturaleza, porque de ella depende la supervivencia. Es eterna e inamovible, pase lo que pase. La tempestad emocional que se desencadena en el cerebro de un niño que pierde a sus padres es tremenda y posiblemente imposible de entender para un adulto que nunca ha pasado por eso. Y, aun entendiéndola, a veces lo único que podemos hacer es abrazar.
Noreia no quería hablar sobre la pérdida de su madre ni de cualquier tema que le trajera el recuerdo de ese dolor inabarcable. Su padre, aún desde una distancia prudencial, quería ayudarle a toda costa a encontrar su salida al conflicto. No intervino directamente, pero tampoco la dejó a la deriva y estuvo siempre a su lado, observando y analizando cada pasito que Noreia daba hacia la calma de la playa junto al mar.
Y así fue como llegó un día en que Noreia le propuso a su padre hacer una nueva mamá… una mamá de cartón.
El padre, sorprendido y preocupado en el primer momento, decidió finalmente aceptar la idea de Noreia y juntos crearon una mamá de cartón con cajas de zapatos, cilindros internos de rollos de cocina, papel de charol y pinturas.
Metidos en el asunto, una vez pasados los titubeos de inseguridad iniciales, la cosa empezó a fluir. Los minutos y las horas se desvanecieron en el aire hasta el punto de que, cuando salieron de ese mundo mágico en el que habían entrado, ya estaba cayendo la noche. Jugar con los cartones, las pinturas y el papel de charol les había proporcionado algo que hacía tiempo que no disfrutaban padre e hija, esa magia de jugar como si no existiera nada más importante en ese momento, como si no hubiese más realidad por la que preocuparse. Además, ahora tenían una muñeca de cartón junto a ellos.
Noreia estaba feliz y contenta de lo que había hecho. Feliz y contenta como antaño, cuando vivían en el universo del que fueron violentamente arrebatados. Satisfecha de su obra, Noreia corrió a abrazar a su padre, y el tsunami emocional que asoló su interior chocó con la barrera física de sus ojos, materializando esa sensación interna en un torrente inagotable de lágrimas. Su padre la imitó.
Los días pasaron y la muñeca de cartón se convirtió en un miembro más de la familia, ocupando un lugar en la mesa durante las comidas, en el sofá durante los dibujos animados, en la mesita mientras hacían los deberes, en la cama mientras leían cuentos y en el coche, siempre asegurada con su cinturón, durante los viajes. La mamá de cartón cantaba con ellos, bailaba con ellos, jugaba con ellos. Incluso era presentada por Noreia a sus visitas y amigos, los cuales, previo aviso de su padre, entraban gustosos en el juego de simulación en el que Noreia estaba inmersa hasta lo más profundo, como debe ser.
Un día, Noreia le comentó a su profesora su deseo de presentar a su mamá de cartón a sus compañeros de clase, como si fuera un trabajo del cole. Su padre se mostró reticente al principio por el miedo a la crueldad inocente pero insensible de los niños. Sin embargo, tras una reunión con profesores y profesionales de la salud mental, decidieron que era una decisión acertada.
Así, Noreia presentó a su muñeca de cartón en clase, exponiendo ante sus compañeros el dolor por la pérdida de su madre, lo injusto que le parecía, lo triste que estaba y lo mucho que la echaba de menos todos y cada uno de los días de su vida. Fue en ese momento, cogiendo de la mano a su muñeca de cartón y papel de charol, que Noreia abrió su corazón de una vez por todas y mostró a sus iguales todo lo que llevaba cargando y emponzoñando su interior desde hacía varios años. Y entonces su mundo entero cambió.
De vuelta en casa, padre e hija continuaron con su vida diaria lo mejor que pudieron. Con el tiempo, Noreia se fue adaptando a su nueva realidad y empezó a aceptar la ausencia de su madre. Creció y se convirtió en una adolescente feliz y saludable, tanto como cualquier otra, y siempre conservó un lugar especial en su corazón para su mamá de cartón, que le enseñó que la vida continúa, aunque las personas que uno ama ya no estén con nosotros físicamente.
La mamá de cartón permanece guardada en el trastero. Noreia sube de vez en cuando a revisar y cuidar su estado. Pero ya nunca más la necesitaron.
Jugar es un retiro espiritual
En la historia de Noreia se materializa la genial frase del psicólogo soviético Vygotsky: «Jugar es el vehículo que tiene el niño para expresarse» o, dicho de otra manera, jugar es el refugio que crea y usa el cerebro del niño para entender todo aquello que ocurre en una realidad en la que él aparece de repente, sin encajar del todo, sin los recursos para enfrentarse a ella y comprenderla, pero que quiere y tiene la necesidad de abordar.
Este ejemplo es la plasmación de que jugar no es solo diversión, es algo mucho más complejo y con raíces muy profundas, que se entierran en el proceso evolutivo del Homo sapiens como especie, con un tronco robusto y poderoso formado por el neurodesarrollo, las habilidades sociales, el lenguaje, la personalidad, la autoestima, la inteligencia, la creatividad y la idea de realidad del niño, y unas ramas que se proyectan muy lejos en el futuro, llegando hasta el logro académico y profesional, el nivel de ingresos, la autoestima, la estabilidad emocional y la felicidad del niño y del adulto en el que se convertirá.
Aunque suene a oxímoron —pero no lo es—, jugar es un asunto muy serio. Jugar es un derecho fundamental de todos los seres humanos (así recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989), incluso un derecho biológico, si se me permite la expresión, porque realmente es una necesidad biológica, algo esencial, vital, para el desarrollo correcto y saludable de cualquier ser humano. Por lo tanto, no es que jugar nos haga sentir bien, es que no hacerlo es deletéreo para el desarrollo y la salud física y mental.
Cuando somos niños jugamos con nuestros amigos. Cuando somos mayores también lo hacemos, aunque cambiemos el tablero, las cartas, el balón o los muñecos por una comida en compañía, un viaje compartido o unos cafés.
Los adultos hemos aprendido lo sanador que es compartir las experiencias vitales, tanto las positivas como las negativas, pero el niño aún no lo sabe; no sabe ni lo bueno que es ni cómo hacerlo. Por eso la evolución se inventó el juego.
El juego autónomo y espontáneo es el medio natural de comunicación en la infancia. Es el medio a través del cual los niños logran expresarse de manera plena y directa, cosa que no pueden hacer con el lenguaje verbal. El jugar es su terreno, es su habla, al jugar juegan en casa, como se suele decir y es algo que dominan a la perfección porque brota de su cerebro de manera natural, como el agua que se precipita por una cascada, y les brinda una sensación de control y confort que les permite plasmar sus experiencias y emociones de manera ingenua, sin artificios, generando así, por un mecanismo totalmente inconsciente, un proceso autocurativo. Es entonces cuando el jugar, concebido como un vehículo de intercambio de información, experiencias, emociones y sensaciones, adquiere una relevancia terapéutica.
El lenguaje verbal es para los niños una barrera automática, un muro con alambre de espino que les impide alcanzar el nivel de comunicación y de expresión del adulto. Para los niños, acceder a sus sentimientos y emociones verbalmente es muy difícil, por no decir imposible. Desde la perspectiva del neurodesarrollo —que es la que utilizamos como punto de partida en este libro— los niños carecen de la capacidad cognitiva y verbal necesaria para expresar adecuadamente lo que sienten. Aún no actualizaron el sistema operativo para poder instalar esa aplicación. Emocionalmente, tampoco logran acceder y separar la intensidad de sus sentimientos para diseccionarlos y analizarlos de manera que puedan ser expresarlos de forma efectiva en un intercambio verbal. Los niños no desarrollan plenamente la capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto hasta aproximadamente los once años, y aún en esta edad, en caso de haber pasado ya esa fase del neurodesarrollo, estaría aún en estado incipiente, por lo que no tendrán un gran dominio sobre ella.
Gran parte de nuestra comunicación verbal se refiere a conceptos abstractos, que los niños no van a utilizar ni entender de manera efectiva porque el mundo de los niños se caracteriza por la concreción y la necesidad de interactuar con objetos tangibles, aunque lo hagan de manera simbólica. Es en este contexto en el que jugar se presenta como una forma concreta de expresión para los niños y plasma su manera de enfrentarse, interactuar y entender su entorno. A través del jugar, los niños encuentran un medio seguro para explorar y procesar emociones, conflictos internos y relaciones sociales.
Jugar es algo que forma parte de ellos casi como una extensión de su cerebro, un fenotipo extendido, como diría Dawkins. Jugando, el niño avanza a la velocidad de la luz, mientras que usando las palabras solo puede avanzar gateando y tropezando tantas veces que la frustración aparece y entonces el remedio se convierte en algo peor que la enfermedad. Al jugar, el cerebro del niño no solo encuentra la vía óptima para expresarse, sino que, al entrar en modo diversión, las barreras psicológicas se evaporan y su cerebro, ahora en estado fluido, puede dejar salir información, vivencias, emociones y sensaciones que estaban enterradas bajo capas y capas de sinapsis falsamente autoprotectoras. Así, aquello que costaría, en el mejor de los casos, años y años de terapia —y quizá incluso sin llegar nunca a resolverse del todo— es invitado ahora a salir de manera parsimoniosa, fácil, natural, sin necesidad de medicación ni artificios psicoterapéuticos nivel Freud. Como en el cuento de Noreia, las peores experiencias se abordan y resuelven por el juego casi sin darse cuenta, porque el niño se comunica de una forma auténtica y profunda utilizando unas herramientas a las que su cerebro recurre de manera innata, instintiva, automática, sin ápice de esfuerzo.
En el ámbito del desarrollo de una vida, cualquier niño se enfrenta a desafíos que le van a parecer insuperables. Sin embargo, a través del juego, el niño tiene la capacidad de abordarlos de manera gradual y adaptativa, encontrando soluciones paso a paso. Con frecuencia lo hace de manera simbólica —lo cual puede resultar difícil de comprender incluso para él mismo—, ya que reacciona a procesos internos cuyo origen puede estar profundamente arraigado en su inconsciente. Pero lo importante no es que sea consciente de ello —no lo será—, la clave es que ocurre, y esa ocurrencia es creada por el acto de jugar. Sin jugar, el niño nunca accedería a esa información almacenada en su interior ni la expresaría ni la relacionaría con otros conceptos, experiencias y emociones estancadas de manera similar. Jugar permite que todo eso, que es complejísimo, ocurra de manera sencilla, suave y fluida, natural. Al ser un acto espontáneo y simbólico, todo esto puede manifestarse de una manera que quizá tenga poco sentido para nosotros.
Normalmente desconocemos los propósitos que cumple o cómo llegará a su fin. Por eso es tan importante la libertad y acompañar y guiar, pero sin interferir de una manera normativa. Es mucho mejor aprobar el juego del niño y dejarlo ir hasta que quede completamente absorto en él —como hizo el padre de Noreia—. Nuestra intervención, aunque bienintencionada, puede desviar su atención y obstaculizar el proceso de búsqueda y encuentro que se está dando en su cerebro, y que eventualmente le puede llevar al descubrimiento de la solución que mejor le conviene, aunque esta sea inconsciente.