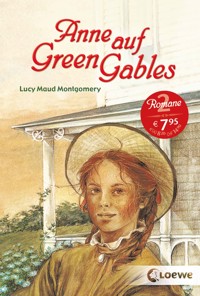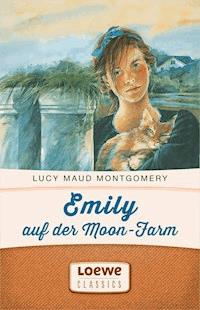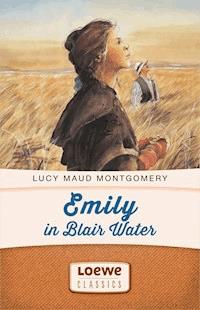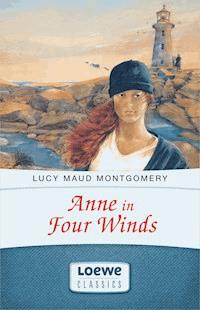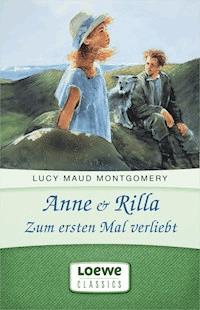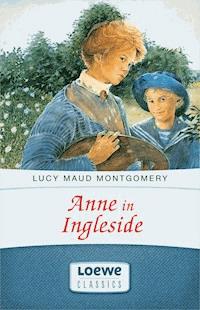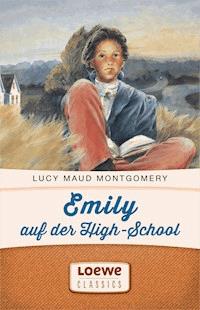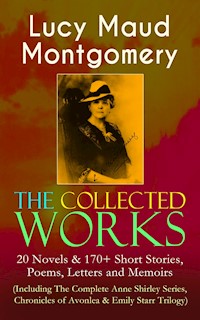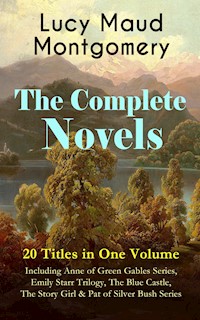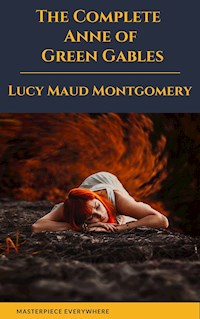CAPÍTULO 1
PENSAMIENTOS DE LA JUVENTUD
Los rayos del sol de un día al
comienzo de la primavera, pálidos y dulces, caían sobre los
pabellones de ladrillos rojos del Colegio de Queenslea y en los
campos que los rodeaban, lanzando a través de los desnudos arces y
olmos que comenzaban a renacer, evasivas imágenes de oro y marrón
sobre los senderos. No obstante, aquel sol pálido promovía la vida
en los narcisos que con atisbos verdosos procuraban espiar desde el
suelo las ventanas de los dormitorios estudiantiles.
Una brisa joven de abril, fresca
y suave, como si viniese de los campos del recuerdo en lugar de
haber atravesado las deslustradas calles, jugueteaba por la copa de
los árboles y azotaba los flecos sueltos de encaje de la hiedra que
cubría el frente del edificio principal. Era una brisa que cantaba,
pero cantaba para cada oyente el tema que vibraba en su
corazón.
Para los estudiantes que
terminaban de ser diplomados y laureados por el «viejo Charlie», el
grave presidente de Queenslea, en presencia de la admirada
muchedumbre de padres y hermanas, novias y amigos, cantaba a la
alegre esperanza, al éxito brillante y a las grandes hazañas.
Cantaba a los sueños de la juventud que tal vez no se realizaran
nunca por completo, pero que merecía la pena soñar. Dio ayuda a los
hombres que no han alentado jamás semejantes sueños, a aquel que al
abandonar las aulas no sea rico propietario de castillos en el
aire. Tal vez ese hombre haya perdido el derecho a la
felicidad.
La muchedumbre se estrecho al
pasar por la portada del gran vestíbulo y se esparció por las
inmediaciones del Colegio Superior, para después perderse por las
calles, más allá.
Eric Marshall y David Baker
echaron a andar juntos. El primero se había graduado en Artes ese
día, siendo el premiado de su clase; el segundo, había llegado al
Colegio para presenciar la ceremonia de la graduación, casi
encendido de orgullo ante el triunfo de Eric.
Unía a los dos una vieja, probada
y duradera amistad, aunque David fuese diez años mayor que Eric
según la cuenta ordinaria del tiempo y cien años más viejo en
cuanto al conocimiento de las luchas y dificultades de la vida, que
envejecen al hombre mucho más rápidamente y de manera más efectiva
que el mero transcurso del tiempo.
Físicamente, los dos hombres no
se parecían a pesar de ser primos segundos. Eric Marshall, alto, de
anchos hombros, huesudo, con un caminar suelto y fácil que sugería
una reserva, de fuerza y poder, era uno de esos hombres de quien
los mortales menos favorecidos se sienten tentados seriamente de
preguntar por qué todos los
beneficios de la fortuna suelen
recaer en una sola persona. No solamente poseía una apariencia
inteligente y agradable, sino también ese indefinido encanto de la
personalidad que resulta independiente de la belleza física o de la
habilidad intelectual. Tenía ojos azules grisáceos, firmes, el pelo
castaño oscuro con reflejos dorados en las ondas que formaba
naturalmente y una barbilla que daba al mundo la seguridad de que
allí había un carácter. Era hijo de un hombre rico, con una limpia
juventud detrás de sí y un espléndido futuro por delante. Se lo
consideraba un muchacho con un gran sentido práctico, completamente
inocente de sueños románticos o visiones de cualquier tipo.
—Me temo que Eric Marshall no
será nunca capaz de realizar una acción quijotesca —decía un
profesor de Queenslea que tenía el hábito de componer dichos
misteriosos—, pero si alguna vez lo llega a hacer, completará
entonces el único elemento que le falta.
David Baker era un hombre bajo y
fornido, provisto de una cara fea, irregular y agradable; sus ojos
pardos, bondadosos pero reservados; la boca tenía un rictus burlón
que se transformaba en sarcástico, alegre o persuasivo según la
voluntad de su dueño. La voz generalmente era suave y musical como
la de una mujer; pocas personas habían visto a David Baker
verdaderamente enojado, y pocos habían oído los tonos que en tales
casos partían de su garganta; y esas personas no sentían el menor
deseo de repetir la experiencia.
Era médico —especialista en las
enfermedades de la garganta— y comenzaba por aquel entonces a
sentar promisoria fama en todo el país. Pertenecía a la Junta
Médica del Colegio Superior de Queenslea y se susurraba que muy
pronto habría de ser llamado para llenar una importante vacante en
McGill.
Se había abierto camino a través
de obstáculos y dificultades que sin duda habrían abatido a la
mayoría de los hombres. En la época en que nació Eric, David Baker
era un muchachito que hacía los mandados en el gran departamento de
almacenes de Marshall y Compañía. Trece años más tarde se graduó
con los más altos honores en el Colegio Médico de Queenslea. El
señor Marshall le proporcionó toda la ayuda que el elevado orgullo
de David podía admitir y al graduarse, insistió en enviar al joven
para que siguiera un curso de postgraduados en Londres y en
Alemania.
David ya había restituido centavo
por centavo, todo el dinero que el señor Marshall gastara en su
educación; pero jamás dejó de sentir una apasionada gratitud por
aquel hombre bondadoso y lleno de generosidad. Por otra parte,
devolvía gran parte de los favores recibidos manteniendo un
sentimiento de acendrado cariño hacia el hijo de su benefactor,
cariño superior aun al que une generalmente a los hermanos por la
sangre.
Había seguido los estudios de
Eric con gran interés y eficacia. Su deseo era que Eric continuara
su carrera en las leyes o en la medicina ahora que había terminado
con el curso de Artes y se sentía profundamente decepcionado porque
su joven amigo decidía finalmente dedicarse a los negocios con su
padre.
—Es un lamentable desperdicio de
tu talento —gruñía, mientras regresaban a su casa desde el
Colegio—. Ganarías fama y distinción en el estudio del derecho. Esa
lengua fácil que tienes está hecha para un abogado y es un
desprecio a la Providencia que la dediques a usos comerciales… Es
una verdadera traición a los propósitos del destino. ¿Dónde están
tus ambiciones?
—Donde deben estar —respondió
Eric con su risa fácil—. Tal vez no sea de tu gusto, pero hay mucho
campo de acción en este país tan joven como es el nuestro. Sí, voy
a comenzar con los negocios. En primer lugar ha sido el deseo que
acarició mi padre desde el día que nací y se sentiría dolorido si
me echara atrás. Quiso que hiciese el curso de Artes porque está
convencido de que los hombres deben poseer una educación liberal
tan buena como se pueda lograr. Pero ahora que he terminado, quiere
que me incorpore a su firma.
—No se opondría en absoluto si
pensase que tú quieres realmente hacer otra cosa.
—Sin duda, pero yo no lo deseo
realmente… ésa es la cosa, David. Tú odias la vida de los negocios
a tal punto, que no puedes comprender con tu bendito cerebro que
otros la aceptemos complacidos. Hay muchos abogados en el mundo,
tal vez demasiados, pero no hay demasiados hombres honrados en los
negocios, dispuestos a realizar empresas limpias para el
mejoramiento de la humanidad y el progreso de su país; para planear
grandes instituciones comerciales y conducirlas con inteligencia y
valor, para manejarlas y fiscalizarlas con elevado ánimo. ¡Ahí
tienes! Me estoy poniendo elocuente de manera que será mejor que me
calle. En cuanto a las ambiciones, estoy lleno de ellas, me brotan
por todos los poros. Me propongo hacer que el departamento de
almacenes de Marshall y Compañía se haga famoso en todos los
océanos. Papá comenzó su vida como un muchacho pobre que era, en
una granja de Nueva Escocia. Ha creado una empresa que tiene
prestigio en la región. Yo pienso extenderlo. Dentro de cinco años
tendremos un prestigio marítimo y en diez años, abarcaremos el
Canadá. Quiero que la firma de Marshall y Compañía comience algo
grande por el interés comercial de Canadá. ¿Acaso no es ésa una
ambición tan honorable como la de procurar que lo negro parezca
blanco, ante una corte de justicia, o descubrir una nueva
enfermedad con un nombre horripilante, para atormentar a las pobres
criaturas que de otro modo podrían morir serenamente en la bendita
ignorancia del flagelo que las carcome?
—Cuando comienzas a hacer chistes
malos, lo mejor es abandonar la idea de discutir contigo —respondió
David encogiendo sus anchos hombros—. Pasa por tu puerta y sigue el
camino que quieras. Antes intentaría el asalto a una fortaleza por
mi sola cuenta, que pretender hacerte variar el curso de lo que ya
tienes decidido. ¡Por Dios! ¡Esta calle lo agota a uno! ¿Cómo se le
habrá ocurrido a nuestros antepasados edificar una ciudad en la
falda de una colina? Ya no me siento tan ágil y activo como hace
diez años cuando me gradué. A propósito, ¡qué cantidad de muchachas
estudiantes que había en tu curso! Conté hasta veinte si no me
equivoco. Cuando yo estudiaba no había más que dos muchachas en el
curso y eran consideradas la
vanguardia femenina de Queenslea.
Las dos habían pasado ya su primera juventud y se mostraban
ceñudas, angulosas y severas. Y estoy seguro de que jamás habían
tenido trato con un espejo, pero te advierto que eran excelentes
compañeras…
¡Excelentes! Los tiempos han
cambiado mucho a juzgar por las compañeras que has tenido tú. Había
allí una muchacha que no podía tener más de dieciocho años… y
parecía estar hecha de oro, de pétalos de rosa y de gotas de
rocío.
—El oráculo habla en verso
—contesté Eric riendo—. Ésa que dices es Florence Perciyal, que
tiene el primer puesto en matemáticas. Muchos consideran que es la
belleza del curso. No puedo decir que mi opinión coincide. No me
llama la atención ese tipo rubio e infantil de belleza… Por mi
parte prefiero a Agnes Campion. ¿No la notaste? Es la muchacha
alta, morena, de trenzas, con un cutis de terciopelo. La que se
llevó el premio de filosofía.
—Sí que la «noté» —declaró
enfáticamente David, echando una mirada de soslayo a su compañero—.
La observé de la manera más particular y más crítica… porque
ciertas personas que estaban cerca de mí murmuraron su nombre y lo
asociaron con la interesante noticia de que la señorita Campion
habría de ser la futura esposa de Eric Marshall. Con ese motivo,
como puedes suponer, la contemplé con los ojos bien abiertos.
—Esa noticia no es verdadera
—replicó Eric en tono de fastidio—. Agnes y yo somos muy buenos
amigos y nada más. Me gusta y la admiro más que a ninguna de las
otras mujeres que conozco; pero si es que la futura esposa de Eric
Marshall existe, todavía no la he visto. Ni siquiera he comenzado a
buscarla y no me propongo hacerlo todavía por varios años. Tengo
otras cosas en qué pensar —concluyó en tal tono de queja, que
cualquiera habría adivinado que Eric iba a ser castigado si es que
Cupido no era sordo además de ciego.
—Te encontrarás con la dama del
futuro alguna vez —dijo David secamente—. Y a pesar de tu fastidio
me aventuro a predecir que si el destino no te la pone por delante
antes de mucho tiempo, ya saldrás tú en su busca. Una palabra de
consejo, amigo mío: cuando, salgas a cortejar a una dama, lleva
contigo el sentido común.
—¿Crees que sería capaz de
dejarlo en casa? —preguntó Eric divertido.
—Bueno, no confío mucho en ti
—respondió David moviendo la cabeza con aire de sabiduría—. La
parte escocesa que tienes en la sangre está muy bien, pero tienes
un toque de sangre celta que te llega por tu abuela y cuando un
hombre lleva en sí una gota de sangre celta, no se sabe en qué
momento va a estallar, ni a qué baile va a conducir a su dueño,
especialmente cuando se trata de los negocios del amor. Te digo
sinceramente que en ese caso me temo que seas capaz de perder la
cabeza con tal de alcanzar algún pequeñísimo favor. Eso te haría,
infeliz para toda la vida. Te ruego que cuando elijas a tu esposa,
recuerdes que me he reservado el derecho de echarle una mirada
cándida para formarme una opinión sobre ella.
—Formarás todas las opiniones que
quieras, pero es «mi» opinión y solamente mi opinión la que valdrá
en semejante caso —replicó Eric.
—Eres el más tozudo de los
miembros de una raza tozuda —gruñó David mirándolo con afecto—. Yo
bien sé todo eso que dices y es por eso justamente que no me siento
cómodo ni me sentiré hasta que no te vea casado con la muchacha que
te conviene. No es difícil de encontrar. Nueve de cada diez
muchachas en nuestro país, son aptas para vivir en palacios reales,
pero las diez deben ser examinadas antes de dar el «último
paso».
—Eres tan malo como la
«Inteligente Alice» en el cuento de hadas, que se preocupaba por el
futuro de los niños que no habían nacido —protestó Eric.
—La gente se ha reído
injustamente de la «Inteligente Alice» —contestó gravemente David—.
Nosotros los médicos bien lo sabemos. Tal vez la chica haya
exagerado un poco su preocupación, pero en principio tenía toda la
razón del mundo. Si la gente se preocupara un poco más de los
chicos que no han nacido, al menos hasta el límite de
proporcionarles una apropiada herencia física, mental y moral y
dejara de preocuparse tanto después «que han nacido», este mundo
sería un lugar mucho más agradable donde vivir y la especie humana
haría más progresos en una sola generación que en todas las que
registra la historia.
—¡Oh! Si te propones montar ahora
toda tu adorada teoría de la herencia, no voy a discutir contigo,
David. Pero en cuanto al tema de urgirme para que me ponga a buscar
una muchacha que se quiera casar conmigo…, ¿por qué no lo haces
tú?
La intención de Eric había sido
la de preguntar: «¿Por qué no te casas con una muchacha que haga
honor a tus merecimientos y me brindas un buen ejemplo?». Pero se
contuvo. Sabía él que en la vida de David Baker existía un secreto
dolor, que ni siquiera la más profunda amistad estaba autorizada a
rozar. Cambió pues la pregunta
…
—… ¿Por qué no dejas el asunto en
manos de los dioses que son quienes deben decidirlo? Creía que eras
un firme creyente en la predestinación, David.
—Pues lo soy hasta cierto punto
—replicó cautelosamente David—. Yo creo, como solía decir una
excelente tía muy vieja, que lo que tiene que ser será y que lo que
no tiene que ser… ocurre algunas veces. Y justamente son esas cosas
inesperadas las que trastornan los planes mejor ideados. Me atrevo
a suponer que piensas que no soy más que un vejestorio, Eric, pero
yo sé algo más del mundo que tú y creo, con Arthur de Tennyson, que
«no hay poder más artero bajo el cielo, que la primera pasión por
una joven». Deseo verte anclado sano y salvo, junto al amor sincero
de una muchacha buena. Tan pronto como sea posible, eso es todo.
Siento mucho que la señorita Campion no sea tu dama del futuro. Me
gusta su apariencia, te aseguro. Es buena, fuerte y franca. Tiene
los ojos y la mirada de una mujer que es capaz de amar de un modo
que valga la pena. Por lo demás, es bien nacida, bien criada y bien
educada, tres cosas indispensables cuando ha llegado el momento de
elegir a una mujer que va a ocupar el lugar de la madre. ¡Eso es,
amigo mío!
—Estoy de acuerdo contigo —dijo
Eric descuidadamente—. No podría casarme con una mujer que no
llenara esos requisitos, pero como te he dicho, no estoy
enamorado de Agnes Campion…, y
por lo demás sería inútil que lo estuviera. Está comprometida con
Larry West. ¿Te acuerdas de West?
—¿Aquel chico delgadito, con las
piernas tan largas, con quien conversabas tanto en tus dos primeros
años de Queenslea? Me acuerdo, ¿qué se ha hecho de él?
—Tuvo que dejar después de
segundo año por razones económicas. Está trabajando para poder
seguir sus estudios. En los dos últimos años ha estado enseñando en
una escuelita de la Isla del Príncipe Eduardo. No está muy bien de
salud. El pobre muchacho nunca fue muy fuerte y ha estudiado con
grandes sacrificios. No tengo noticias de él desde febrero. Me
decía la última vez que escribió, que no sabía si iba a poder
soportar el trabajo hasta fin de año. Ojalá que Larry pueda
sostenerse. Es un gran muchacho y es digno hasta de la misma Agnes
Campion. Bueno, aquí estamos. Entramos, David.
—Esta tarde no… no tengo tiempo.
Debo ir al Norte en seguida para ver a un hombre que tiene la
garganta a la miseria. Nadie puede decir que es lo que le pasa.
Todos los médicos están asombrados. A mí me tiene asombrado
también, pero si no se muere antes, terminare por enterarme de que
se trata.
CAPÍTULO 2
UNA CARTA DEL DESTINO
Eric, al notar que su padre no
había regresado del Colegio, se fue a la biblioteca de la casa y se
sentó para leer cómodamente una carta que había recogido de la mesa
del vestíbulo.
Era una carta de Larry West y
después de leer las primeras líneas, el rostro del joven perdió el
aire ausente y adoptó una expresión de profundo interés.
Te escribo para pedirte un favor,
Marshall —escribía West—. El hecho es que he caído en manos de los
filisteos… vale decir, de los médicos. No me he sentido nada bien
durante el invierno pero me aguanté con la esperanza de terminar el
año.
La semana pasada, mi patrona —que
es una santa a la antigua y con antiparras—, me miró a la cara una
mañana mientras estábamos ante la mesa del desayuno y me dijo muy
«amablemente»: Usted tiene que ir a la ciudad mañana, maestro, y
consultar al médico sobre su salud.
Yo fui sin pretender ponerme a
discutir con ella. La señora Williamson es
Aquella-Que-Debe-Ser-Obedecida. Tiene el inconveniente hábito de
hacerte notar que ella tiene razón y que tú no eres más que un
tonto si no recoges su consejo. Te sientes ante «ella», como que lo
que «ella» piensa hoy, lo pensarás tú mañana.
En Charlottetown consulte a un
médico. Me palpó, me apretó, me pellizcó, me aplicó aparatos muy
raros y escuchó por el otro extremo de ellos; y finalmente me dijo
que debía dejar de trabajar inmediatamente e irme a un clima que no
se encuentre azotado por los vientos del Noreste como la Isla del
Príncipe Eduardo en primavera. No se me permitirá realizar el menor
esfuerzo hasta que llegue el otoño. Tal fue el dictamen y la señora
Williamson lo confirmó.
Voy a estar al frente de la
escuela esta semana y después comienzan las vacaciones de primavera
que duran tres
semanas. Quiero que tú vengas y
tomes mi puesto de maestro en la escuela de Lindsay por la última
semana de mayo y el mes de junio. Entonces termina el año escolar y
ya habrá montones de maestros que deseen tomar el puesto, pero en
este momento no consigo encontrar un reemplazante que valga la
pena. Tengo un par de alumnos que se están preparando para dar el
examen de ingreso a la Academia de la Reina; no quiero abandonarlos
en el pantano ni confiarlos a las manos de un maestro de tercera
categoría que sepa poco latín y menos griego. Ven pronto y hazte
cargo de la escuela hasta que termine el curso, tú que eres el hijo
preferido del lujo y las comodidades de la vida. ¡Te servirá para
que te des cuenta cómo se siente un hombre de millonario cuando
gana veinticinco dólares por mes sin otra ayuda que su propio
esfuerzo e inteligencia!
Seriamente te digo, Marshall,
espero que puedas venir, porque no tengo ningún otro amigo a quien
pedirle. El trabajo no es muy duro, aunque puede que lo encuentres
bastante monótono. Por cierto que estas costas norteñas llenas de
granjas, constituyen un sitio muy pintoresco y tranquilo. El
nacimiento y la puesta del sol son los acontecimientos más
importantes del día, pero la gente es muy bondadosa y hospitalaria;
y la Isla del Príncipe Eduardo en el mes de junio es un espectáculo
como pocas veces se ve, salvo en los sueños. Hay unas cuantas
truchas en el lago y siempre encontrarás un viejo marinero en la
rada que con todo gusto te llevará a pescar mar adentro.
Te recomiendo mi casa de pensión.
La encontrarás cómoda y no muy lejana al edificio de la escuela. La
señora Williamson es la criatura más agradable del mundo. Se trata
de una cocinera a la antigua que te brindará banquetes repletos de
cosas alimenticias, cuyo precio debiera pagarse en rubíes.
Su marido Robert, o Bob, como se
lo llama en general pese a sus sesenta años, es toda una
personalidad a su manera. Es un viejo chismoso y divertido, con
tendencia al comentario picante y un permanente deseo de meter el
dedo en pastel ajeno. Sabe todas las cosas sobre todos los vecinos
de Lindsay contando las tres últimas generaciones.