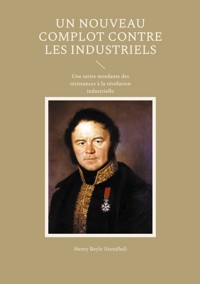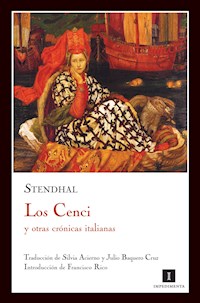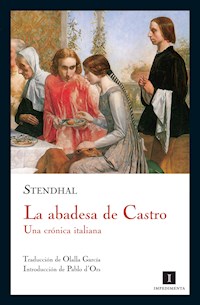
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La abadesa de Castro", primera de las nouvelles que conforman las "Crónicas italianas" de Stendhal, está considerada un joya literaria. Stendhal arranca con una suerte de prólogo sobre el siglo XVI y la mentalidad de los florentinos. De repente el tono cambia al de un manuscrito que narra un amor imposible entre un bandido bueno, el bravo Julio Branciforte y una joven noble, la bella Elena Campireali. Como si estuviéramos leyendo una suerte de Decamerón, poco a poco la historia adquiere profundidad psicológica, pasa de lo pintoresco a lo dramático. Los personajes cometen errores, son egoístas y extremadamente crueles, acciones que se justifican en nombre de ese sentimiento desproporcionado que es el amor en la Italia renacentista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
La abadesa de Castro
Stendhal
Traducción del francés a cargo de Olalla García
Con unaintroducción de Pablo d’Ors
Introducción
1.
Así como hay escritores que vuelcan su vida entera en su obra (hasta el punto de poder decir que esa obra suya es su mejor biografía), hay otros —y Stendhal está entre ellos— que reparten su genio a partes iguales en el vivir y el escribir, de forma que sus biografías son también, al menos desde cierto punto de vista, verdaderas obras de arte. Sea por la brutal influencia que ejerció sobre su temperamento e imaginación la figura de Napoleón (y no deja de ser reveladora esta veneración de muchos literatos por sus respectivos caudillos), sea por sus constantes viajes a Italia o por los muchos cargos que ocupó (de empleado en la Cancillería Imperial a cónsul de la melancólica Trieste —él habría preferido, ciertamente, Venecia—, pasando por auditor del Consejo de Estado), la vida de Henri Beyle, hoy Stendhal (1783-1842), puede muy bien leerse como si se tratara de una novela.
Muchos de sus biógrafos insisten (seguramente por causa de losRecuerdos del egotismopublicados tras su muerte) en el carácter ególatra de este escritor-hombre de acción (hasta el punto de que la palabra «beylismo» ha llegado a ser sinónimo de «egotismo»). De hecho, la biografía de Crouzet (posiblemente la más completa) se titulaEl señor Yo Mismo, dando así una buena prueba del exacerbado culto al yo que caracterizó al autor deLa cartuja de Parma. Sin negar su tendencia egocéntrica (algo quizá inevitable en quienes pretenden tener y ofrecer una cosmovisión propia), Chateaubriand y, desde luego, Lord Byron, se deslizan por esa pendiente del ego de forma todavía más descarnada y feroz. Stendhal se dio a las letras, sí; pero también a la pintura y a la música (artes sobre las que, probablemente, sabía mucho más que de literatura); se dio a cargos políticos y a honores mundanos, por supuesto, pero también al cosmopolitismo y a las tertulias de salón —a las que fue muy aficionado—, a las mujeres y al amor. En otras palabras, Stendhal estuvo demasiado disperso como para ser modelo del ególatra perfecto: no solo escribió, sino que amó y vivió con gran intensidad. Triunfó mucho, pero fracasó más. Con clarividencia profética y sabedor de que escribía para la posteridad —más que para sus contemporáneos—, allá por 1840, vaticinó que para que su obra tuviera éxito (él no podía ni soñar con el que luego realmente obtuvo) habría que esperar de veinte a cuarenta años. No se equivocó: Stendhal es hoy un nombre clave de la literatura universal y, por supuesto, una de las más sólidas columnas del bello edificio de las letras francesas.
2.
La obra stendhaliana es amplia y variopinta, pero en modo alguno puede decirse que fuera un escritor prolífico. En este corpus hay crítica de arte (Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio;Historia de la pintura en Italia;Vida de Rossini;Racine y Shakespeare, que es un estudio de literatura comparada); hay libros de viaje (Roma, Nápoles y Florencia,Paseos por Roma,Memorias de un turista); hay un manual de psicología (el tratadoDel amor—en algunas traduccionesAcerca del amor—); hay novelas (Armancia, su opera prima,La cartuja de ParmayRojo y negro, las más memorables); hay obras póstumas (Vida de Napoleón, los mencionadosRecuerdos del egotismo, otras cartas y apuntes...); y hay unas cuantasnouvellestales comoVictoria Accoramboni,Los CencioLa abadesa de Castro, ahora afortunada y nuevamente traducida a nuestra lengua.
La abadesa de Castro, sobre la que centraré mi reflexión, constituye una de las famosasCrónicas italianas, originalmente publicadas por separado y hoy, por lo general, unidas al resto con el propósito de dar una mayor consistencia física al volumen. Se trata de una obra de madurez, en absoluto menor (y ello aunque se la compare con las más famosas), para la que el escritor —según su costumbre de fundar sus crónicas en narraciones folclóricas y expedientes judiciales sobre crímenes pasionales cometidos por celebridades del pasado— se documentó con denuedo. También es un botón de muestra excelente —por no decir el mejor— del grandísimo escritor que Stendhal llegó a ser.
3.
Lo primero que llama la atención deLa abadesaes su estructura, constituida por un prólogo (el primer capítulo) en el que ese dandi que fue Stendhal se despacha a gusto con el siglo XVI, disertando sobre la mentalidad de los florentinos de la época (esta introducción más parece sociológica que literaria, pero contribuye a dar verosimilitud a la ficción); un núcleo narrativo central —el más extenso— en el que se da cuenta de los amores imposibles entre una joven noble y un caballeroso y empobrecido bandido; y una conclusión o desenlace, en fin, que es a mi juicio lo más brillante del texto. En efecto, sea porque dilata la resolución de la historia principal hasta el punto de dar la impresión de que ha quedado desplazada; sea por la osadía que supone incrustar en las últimas páginas de la historia principal una nueva, más breve y emblemática (la de los amores de un joven obispo por una abadesa, que le tratará siempre de forma vejatoria); sea —que también puede ser— por la inolvidable impetuosidad de estos personajes, que exhiben aquí su crueldad y humillación con mayor virulencia e impiedad que en las páginas anteriores, lo cierto es que Stendhal da aquí buena prueba de esos extremos a los que puede llegar la condición humana y que —por su carácter expresivo y revelador— tanto interesan a los narradores. Stendhal dejó escrito: «Cuanto más ahondamos en nuestra alma, cuanto más nos atrevemos a expresar un pensamiento muy secreto, más temblamos al verlo escrito: parece extraño, y en esta extrañeza consiste su mérito. Por eso es original, y si además es verdadero, si las palabras reflejan bien lo sentido, entonces es sublime». Parecen palabras escritas para comentar, precisamente,La abadesa de Castroy, en particular, su desenlace o final.
4.
No faltan quienes afirman que el ensayo Del amor, por encima de El arte de amar de Ovidio, de la Fisiología del matrimonio de Balzac y de los Remedios del amor de Feijoo, es —por su intuición sobre la influencia del clima en la pasión amorosa— la obra cumbre de Stendhal. Aunque no se comparta esta opinión, no es preciso ser un especialista en la vida y obra de este escritor para saber que nada ocupó tanto su mente y corazón como las muchas mujeres por las que se encaprichó, que nada (ni tan siquiera sus libros) le hizo derrochar tantas energías. De un modo u otro, todas las ficciones de Stendhal tratan del amor; La abadesa de Castro no es una excepción. Que aquí se hable de monjas frívolas y monseñores perversos, de nobles déspotas y cruentos campos de batalla no impide que el amor —o al menos el deseo— siga siendo la cuestión de fondo. Los dramáticos amores de Julio Branciforte, el bandido, con Elena di Campireali, su dama, son tan shakesperianos como racinianos. Fogosos o calculados, cautos o imprudentes, los jóvenes amantes son capaces de las estrategias más sagaces para encontrarse, y —por desgracia para ellos y por fortuna para su historia— también de las máximas torpezas. Hay momentos gozosos en que el lector cree estar leyendo una de las más trepidantes y picantes nouvelles del Decamerón; otros en los que sorprende el fatalismo y la resignación con que Julio y Elena aceptan las contrariedades y sucumben a la infidelidad (nadie lo habría esperado). Los personajes, víctimas de la exageración con que el amor se vive en la Italia renacentista, no son arquetipos: los sentimientos rigen sus destinos y reinan en el libro, sí, pero bajo las formas más desconcertantes e insólitas.
5.
Mención especial merecen, en este sentido, los personajes, y tanto la pareja principal como los secundarios, oscilantes todos ellos entre el romanticismo más excelso y el más craso realismo. Las mujeres, a quienes Stendhal retrata con crudeza y agudo sentido de la observación, son sin duda las que marcan el compás de los acontecimientos: estoy pensando en Elena, que no tiene reparo en hacerse nombrar abadesa solo para vengarse de tres hermanas que la fastidian, sustituyendo la pasión del amor por la del poder —ambas devastadoras—; y estoy pensando, sobre todo, en su arpía madre, quien maneja todos los hilos de los sucesos, sea para conseguir el nombramiento eclesiástico anhelado por su hija —para lo que no duda en sobornar a la autoridad religiosa—, sea para luego sacarla del convento en que ella misma la ha encerrado. Los personajes masculinos, en cambio, tanto el padre de Elena como Fabio, su hermano —muerto en batalla para salvar el honor de su familia—, son todos ellos víctimas y fantoches que reflejan los conflictos de poder entre la nobleza y el clero del Cinquecento italiano. La historia está escrita por las mujeres, parece decirnos este Stendhal, precursor del feminismo e insigne maestro de muchas generaciones de escritores.
6.
Tampoco la escenografía de esta narración, una genuina educación sentimental, debe quedar sin un comentario, y ello porque —como buen romántico que era— Stendhal tiende a ser exacto en el detalle para dar así color y temperatura a sus escenas y paisajes. Baste saber a este respecto que quien fuera Henri Beyle antes de llegar a ser Stendhal fue un renegado de su patria como lo fueron en su tiempo Heine con Alemania y Byron con Inglaterra, o como lo son hoy Thomas Bernhard, Peter Handke y el propio Josef Winkler con su Austria natal, quienes parecen encontrar sumo placer en ensuciar su propio nido. Stendhal no es solo aquel que dijo: «Yo escribo en idioma francés, pero no en literatura francesa» —manifestándose de este modo disidente de la Francia de la Restauración y de la monarquía de Orleáns—, sino quien llegó a definirse —y en su propio epitafio— como «il milanese». Según esto, enamorado de Italia y, en particular, de Milán —su verdadera patria espiritual—, no puede extrañar que La abadesa de Castro, como otras muchas de sus ficciones, esté ambientada en la tierra del Tasso y del Dante, que él tanto idealizó.
7.
Por último, no son pocos los críticos (Saint-Beuve, el más penetrante entre ellos) que han llegado a decir que Stendhal no tenía estilo: que no sabía trabajar sus manuscritos (o le salían de una tacada o no volvía sobre ellos); que su prosa es simple y agreste, árida y poco expresiva; que fue conciso y seco, porque no supo ser pródigo y esponjoso, como sin duda lo fue Balzac y como, por mucho que él lo negase, también le habría gustado serlo a él. No voy a entrar aquí en estas disquisiciones, pero —a mi parecer— su prosa es sonora y fluye, tan vigorosa en algunos pasajes como delicada en otros. Sus frases son envolventes e ingeniosas; se alternan bien las subordinadas con las simples. Hay variedad y amplitud, servidumbre a la historia —que para él es siempre lo principal— y riqueza ideológica. No sabría decir si me cautiva más su sensualismo travestido de filosofía o su psicologismo cáustico y precursor; su romanticismo enardecido o ese sorprendente objetivismo con que sabe hacerlo compatible. Tan solo diré que su narrativa está llena de claroscuros, que es apasionada y sensual, sobria, vivaz y truculenta; y que no hay página en la que no roce —si es que no entra de lleno— lo que bien puede calificarse como obra de arte.
La arrolladora personalidad de Stendhal, su independencia de criterio y soberana libertad refulgen en La abadesa de Castro como en pocas de sus narraciones (quizá solo La duquesa de Palliano y Vanina Vanini estén a su altura). Por eso mismo, Henri Beyle es mucho más que el autor del justamente aclamado Rojo y Negro. Por la minuciosidad analítica con que desglosa y expone los episodios y, sobre todo, por el culto a la acción (algo quizá demasiado olvidado por los estilistas del siglo xx), este Stendhal merece releerse y disfrutarse, conscientes de que estamos ante una de las cimas de la excelencia literaria, afín a la de un Zola o un Balzac.
Pablo d’Ors
Nota al texto
Mucho se ha escrito sobre la profunda fascinación que Stendhal sentía por Italia y sobre el modo en que se inspiró en la espléndida historia de este país para crear uno de los referentes culturales de su obra.La abadesa de Castroes un claro ejemplo.
Sabemos también que el autor leía con interés manuscritos antiguos, y que aprovechó su posición como cónsul de Francia en Civitavecchia para conseguir copias de documentos renacentistas que relataban sucesos reales acaecidos en aquella época. Él mismo alega que transcribe el relato a partir de dos manuscritos italianos.Sin embargo, se trata tan solo de un ejercicio metaliterario, del que Stendhal se sirve para crear tanto un argumento como un estilo de narración libremente inspirados en obras maestras del período, como elDecamerónde Boccaccio. En realidad, solo una parte del relato se basa en un manuscrito histórico (un documento de treinta y cuatro páginas que narra las relaciones entre una abadesa y un obispo). Aprovechando como desenlace este hecho, que ocupa tan solo el último capítulo y medio de su novela, Stendhal construye toda una épica sobre el amor, el orgullo y la sed de poder, a través de una serie de personajes profundamente humanos.
Asimismo, Henry Beyle se vale de otras dos técnicas para dotar de verosimilitud a su relato: a imagen del erudito que edita un antiguo documento, utiliza glosas y notas a pie de página (de hecho, y a no ser que se especifique lo contrario, se entenderá que las notas son de mano del autor); en segundo lugar, emplea con frecuencia términos italianos, supuestamente procedentes de los textos originales. Ahora bien, el lector podrá observar que, en los capítulos directamente inspirados en su fuente italiana, Stendhal utiliza esta lengua con propiedad mientras que, en el resto de la narración, encontramos algunas inexactitudes en la transcripción de los términos italianos. Es así, por ejemplo, en el caso del bosque de la Faggiola, y de los vocablosgiacco,machiaozinzare, que debieran escribirse, respectivamente, comoFaiola,giaco,macchiayzanzare.
Por nuestra parte, preferimos permanecer fieles al original y mantener la trascripción de Stendhal. Pues, como el lector comprobará, ello no resta riqueza a la Italia deLa abadesa de Castroni lucidez a las soberbias reflexiones de su autor.
La traductora
I
El melodrama nos ha mostrado con tanta frecuencia a los bandoleros italianos del siglo dieciséis, y tanta gente ha hablado sobre ellos sin conocerlos, que hoy en día tenemos al respecto una idea completamente equivocada. En general puede decirse que estos bandidos actuaron como oposicióna los gobiernos atroces que, en Italia, sucedieron a las repúblicas de la Edad Media. El nuevo tirano era normalmente el ciudadano más rico de la difunta república y, para seducir a la plebe, adornaba la ciudad con iglesias magníficas y hermosos cuadros. Así lo hicieron los Polentini de Roma, los Manfredi de Faenza, los Riario de Ímola, los Cane de Verona, los Bentivoglio de Bolonia, los Visconti de Milán y, por último, los menos belicosos y los más hipócritas de todos, los Médicis de Florencia. De entre los historiadores de estos pequeños estados, nadie se atrevió a narrar los innumerables envenenamientos y asesinatos provocados por el miedo que atormentaba a esos pequeños tiranos; estos historiadores tan serios estaban en su nómina. El lector debe tener presente que todos estos tiranos conocían personalmente a cada uno de los republicanos por los que se sabían execrados (por ejemplo, el gran duque de Toscana, Cosme, trataba con Strozzi), que muchos de estos tiranos perecieron asesinados, y así se comprenderán los odios profundos, las suspicacias eternas que insuflaron tanto ingenio y valentía a los italianos del siglo dieciséis, y tanta genialidad a sus artistas. Veremos que estas pasiones profundas impidieron el nacimiento de ese prejuicio tan ridículo al que, desde los tiempos de madame de Sévigné, llamamos «honor» y que consiste sobre todo en sacrificar la propia vida para servir al amo del que hemos nacido vasallos, y para complacer a las damas. En la Francia del siglo dieciséis, la actividad de un hombre y su mérito real solo podían demostrarse y conquistar la admiración mediante la valentía en el campo de batalla o en los duelos; y como las mujeres amaban el valor y sobre todo la audacia, se convirtieron en los jueces supremos del mérito de un hombre. Nació entonces el «espíritu de la galantería», que propició la destrucción, una por una, de todas las pasiones e incluso del amor, en provecho de ese tirano cruel al que todos obedecemos: la vanidad. Los reyes fomentaron la vanidad, y con motivo: de ahí el poder de las condecoraciones.
En Italia, un hombre podía distinguirse por todo tipo de méritos, por sus grandes acciones, ya fueran con la espada o merced a sus descubrimientos en antiguos manuscritos: véase a Petrarca, el ídolo de su época; y una mujer del siglo dieciséis podía amar a un hombre que dominara el griego tanto o más de lo que amaría a un hombre célebre por su arrojo militar. Entonces se vivían pasiones, y no la práctica de la galantería. He aquí la gran diferencia entre Italia y Francia; he aquí por qué Italia vio nacer a los Rafaeles, los Giorgiones, los Tizianos, los Correggios, mientras Francia producía a todos sus valientes capitanes del siglo dieciséis, completos desconocidos hoy en día, cada uno de los cuales liquidó a un ingente número de enemigos.
Pido perdón por estas rudas verdades. Sea como fuere, las venganzas atroces, necesarias, de estos pequeños tiranos italianos de la Edad Media reconciliaron a los bandoleros con el corazón del pueblo. La gente odiaba a los bandidos cuando robaban caballos, trigo, dinero. En una palabra: todo aquello que les era necesario para vivir; pero en el fondo, el pueblo los apoyaba en su corazón. Y las muchachas de la aldea preferían antes que a cualquier otro al joven que, alguna vez en la vida, se había visto obligado a andar alla machia, es decir, a huir al bosque y refugiarse entre los bandoleros tras haber cometido algún acto demasiado imprudente.
Incluso en nuestros días, indudablemente todo el mundo teme toparse con los bandoleros; pero cuando se les castiga, todos los compadecen. Y es que este pueblo tan mordaz, tan burlón, que se ríe de todos los escritos publicados bajo la censura de sus señores, lee habitualmente los pequeños poemas que narran con entusiasmo la vida de los bandidos más famosos. El heroísmo que halla en estas historias aviva la vena artística que siempre anidaentre las clases bajasy, por lo demás, el pueblo está tan cansado de las alabanzas oficiales dedicadas a cierta gente, que todo elogio no oficial va directo a su corazón. Hay que saber que la plebe, en Italia, sufre ciertos abusos de los que el visitante no se percataría jamás, ni aunque hubiera vivido diez años en aquellas tierras. Por ejemplo, hace quince años, antes de que la pericia de los gobiernos acabase con el bandolerismo,[1]no era raro ver cómo ciertas de sus acciones castigaban las iniquidades de lasautoridadesde las pequeñas poblaciones. Estos dirigentes, jueces absolutos cuya paga no asciende a más de veinte escudos al mes, están por supuesto a las órdenes de la familia más respetable del lugar, la cual, a través de este método tan sencillo, oprime a sus enemigos. Si bien los bandidos no siempre lograban castigar a estos pequeños gobernadores despóticos, al menos sí se burlaban de ellos y los desafiaban, lo que no es poco a los ojos de este pueblo ingenioso. Un soneto satírico lo consuela de todos sus males y no olvida jamás una ofensa. He aquí otra de las diferencias esenciales entre italianos y franceses.
En el siglo dieciséis, si el gobernador de un burgo condenaba a muerte a un pobre vecino odiado por la familia dominante, era normal ver a los bandoleros asaltando la prisión para intentar liberar al cautivo. Por su parte, la poderosa familia, que no se fiaba de los ocho o diez soldados del gobernador encargados de vigilar la prisión, reclutaba con su propio dinero una tropa provisional de mercenarios. Estos, a los que se llamaba los bravi, acampaban en los alrededores de la prisión y se encargaban de escoltar hasta el lugar de la ejecución al pobre diablo cuya muerte había sido comprada. Si la familia acaudalada contaba en su seno con un hombre joven, él era quien capitaneaba estos improvisados destacamentos.
Este aspecto de la civilización clama a la moral, lo admito. En nuestros días tenemos los duelos, las contrariedades y los jueces no se venden; pero estas costumbres del siglo dieciséis eran maravillosamente apropiadas para forjar hombres dignos de ese nombre.
Muchos historiadores, alabados aún en nuestros días por la literatura rutinaria de las academias, han intentado disimular este estado de cosas que, hacia el año 1550, forjó tan grandes caracteres. En su tiempo, sus prudentes mentiras fueron recompensadas con todos los honores de los que podían disponer los Médicis de Florencia, los d’Este de Ferrara, los virreyes de Nápoles, etc. Un pobre historiador, llamado Giannone, quiso descorrer una esquina del velo; pero, como no se atrevió a revelar más que una mínima parte de la verdad, y aun así de forma dubitativa y confusa, sus escritos resultan muy aburridos, lo que no impidió que muriera en prisión a los ochenta y dos años, el 7 de marzo de 1758.
Lo primero que hay que hacer, por tanto, si se quiere conocer la historia de Italia, es no leer en absoluto a los autores generalmente aceptados; en ningún otro sitio reconocemos mejor el valor de la mentira, en ningún otro sitio ha sido esta tan bien pagada.[2]
Las primeras historias escritas en Italia, tras el gran periodo de barbarie del siglo noveno, mencionan ya a los bandoleros, y hablan de ellos como si hubieran existido desde tiempos inmemoriales. (Véase la antología de Muratori.) Cuando, por desgracia para la felicidad pública, para la justicia, para el buen gobierno —aunque por fortuna para las artes—, las repúblicas de la Edad Media fueron sojuzgadas, los republicanos más enérgicos, los que amaban la libertad más que la mayoría de sus conciudadanos, se refugiaron en los bosques. Naturalmente, el pueblo ultrajado por los Baglioni, por los Malatesta, por los Bentivoglio, por los Médicis, etcétera, amaba y respetaba a sus enemigos. Las crueldades de los pequeños tiranos que sucedieron a los primeros usurpadores —por ejemplo, las crueldades de Cosme, primer gran duque de Florencia, que hacía asesinar a los republicanos refugiados incluso en Venecia, incluso en París— proporcionaron nuevos reclutamientos a estos bandoleros. Por no mencionar que, en tiempos cercanos a aquellos en los que vivió nuestra heroína, hacia el año 1550, Alfonso Piccolomini, duque de Monte Mariano, y Marco Sciarra dirigieron con éxito bandas armadas que, en las cercanías de Albano, desafiaban a los soldados papales, por entonces muy valerosos. El campo de acción de estos famosos cabecillas, a los que el pueblo admira todavía hoy, se extendía desde el Po y las marismas de Rávena hasta los bosques que en aquella época cubrían el Vesubio.
El bosque de la Faggiola, tan célebre por las hazañas que allí tuvieron lugar, y situado a cinco leguas de Roma sobre el camino hacia Nápoles, era el cuartel general de Sciarra, quien, bajo el pontificado de Gregorioxiii