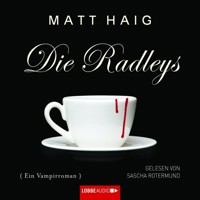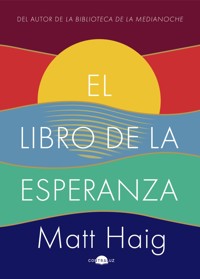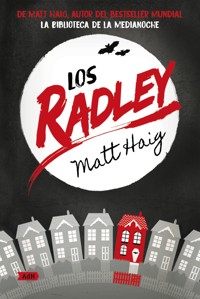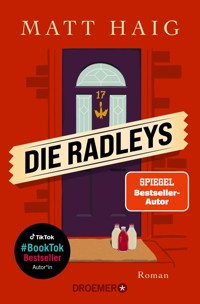Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN «Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?». Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos, y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A todos los trabajadores y trabajadoras de la salud.Y a todas las personas que trabajan cuidando a otras personas.Gracias.
Nunca podré ser todas las personas que quiero ser ni vivir todas las vidas que quiero vivir. Jamás podré aprender a hacer todas las cosas que quiero aprender a hacer. Y ¿por qué quiero?Quiero vivir y sentir todas las tonalidades, matices y variaciones de la experiencia mental y física que sea posible.
—SYLVIA PLATH
«Entre la vida y la muerte hay una biblioteca —dijo—. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones… ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras podido?
Una conversación sobre la lluvia
Diecinueve años antes de que decidiera morir, Nora Seed se encontraba en la cálida y pequeña biblioteca del instituto de enseñanza secundaria Hazeldene, en la ciudad de Bedford. Sentada ante una mesa baja, contemplaba un tablero de ajedrez.
—Nora, querida. Es natural que te preocupes por tu futuro —le dijo la bibliotecaria, la señora Elm, con los ojos brillantes como la escarcha bajo los rayos de sol.
La señora Elm hizo el primer movimiento, haciendo saltar uno de sus caballos por encima de los perfectamente alineados peones blancos.
—Por supuesto, debes dedicarles tiempo a los exámenes. Pero podrás ser lo que quieras ser, Nora. Piensa en todas las posibilidades que existen. Es emocionante.
—Sí, supongo.
—Tienes por delante toda una vida.
—Toda una vida.
—Podrías hacer cualquier cosa. Vivir en cualquier sitio. En algún sitio menos frío y menos húmedo, quizá.
Nora hizo avanzar un peón dos casillas.
Era difícil no comparar a la señora Elm con su madre, que trataba a Nora como un error que debiera ser corregido. Por ejemplo, cuando era bebé, a Nora la oreja izquierda le sobresalía más que la derecha; su madre, preocupada, se la pegaba al cráneo con cinta adhesiva y le encasquetaba encima un gorrito de lana.
—Yo odio el frío y la humedad —añadió la señora Elm, para dar énfasis a su propuesta anterior.
La señora Elm vestía un jersey de cuello vuelto color verde oscuro y tenía el pelo canoso y corto. Su rostro, de forma ovalada, hacía gala de algunas arrugas no demasiado profundas y una expresión amable. Era bastante mayor, pero resultaba ser quien mejor conectaba con Nora en todo el instituto. La señora Elm siempre pasaba el recreo de la tarde en la pequeña biblioteca, hasta los días de sol.
—El frío y la humedad no siempre van de la mano —explicó Nora—. La Antártida es el continente más seco de la tierra. Técnicamente, es un desierto.
—Vaya, ese sitio encajaría contigo, ¿no te parece?
—Creo que no está lo bastante lejos.
—Bueno, quizá debieras hacerte astronauta y viajar por la galaxia.
Nora sonrió.
—La lluvia es aún peor en otros planetas.
—¿Peor que en el condado de Bedfordshire?
—En Venus es puro ácido.
La señora Elm se sacó un pañuelito de papel de la manga y se sonó la nariz con delicadeza.
—¿Ves? Con un cerebro como el tuyo se puede conseguir cualquier cosa.
Al otro lado de la ventana moteada de lluvia, Nora vio a un niño rubio pasar corriendo. Lo reconoció; estaba dos cursos por debajo de ella. Perseguía a alguien o quizá lo perseguían. Desde que el hermano de Nora se marchara, ella se había sentido un poco desprotegida ahí fuera. La biblioteca era un pequeño refugio de civilización.
—He dejado de ir a nadar y mi padre cree que lo estoy tirando todo por la borda.
—Bueno, no me corresponde a mí decirlo, ni mucho menos, pero hay muchas más cosas en el mundo aparte de nadar muy rápido. Tienes por delante un montón de vidas posibles. Como te dije la semana pasada, podrías ser glacióloga. He estado investigando y la… —Y entonces sonó el teléfono—. Un momento —dijo la bibliotecaria, con voz calma—. Tengo que cogerlo. —Nora se quedó mirando a la señora Elm hablar al auricular—. Sí. Aquí la tengo. —A la bibliotecaria, de repente, se le desencajó la cara. Se volvió para no ver a Nora, pero sus palabras eran perfectamente audibles en la silenciosa estancia—. Oh, no. No. Dios mío. Sí, por supuesto…
DIECINUEVE AÑOS MÁS TARDE
El hombre de la puerta
Veintisiete horas antes de que decidiera morir, Nora Seed se sentó en su astroso sofá para volver a hacer desfilar ante sus ojos, en su teléfono, las vidas felices de los demás, esperando que algo ocurriese. De repente, de la nada, algo ocurrió.
Alguien, por alguna razón ignota, había tocado a su timbre.
Se preguntó por un momento si debía abrir la puerta. Después de todo, ya se había puesto ropa cómoda, aunque fueran solo las nueve. Le daba vergüenza salir con su camiseta talla XXL que decía «SÉ BIOAGRADABLE» y sus pantalones de pijama de cuadros escoceses.
Se puso las zapatillas de andar por casa, para estar mínimamente presentable, y descubrió que en la puerta había un hombre. Un hombre al que reconoció enseguida.
Era alto y desgarbado y tenía un rostro aniñado y amable, aunque su mirada era luminosa y aguda, como si pudiera ver a través de las cosas.
Era bueno ver a ese chico, aunque le había causado cierta sorpresa, especialmente porque iba vestido con ropa de deporte y parecía acalorado y sudoroso pese al tiempo lluvioso y frío. Verse frente por frente con él la hizo sentirse aún más desaliñada que cinco segundos antes.
Se sentía sola, eso no podía negárselo a nadie. Había estudiado mucho a los existencialistas y sabía que la soledad era parte fundamental del ser humano en un universo falto de sentido en lo más fundamental, pero era bueno ver a aquel chico.
—Ash —dijo ella, sonriendo—. Te llamabas Ash, ¿verdad?
—Sí. Ash.
—¿Qué te trae por aquí? Me alegro de verte.
Unas semanas atrás, Nora estaba sentada al teclado eléctrico, tocando, y él había pasado corriendo por la avenida Bancroft, la había visto en la ventana del 33A y le había dedicado un fugaz saludo con la mano. Ash, un día —años antes— incluso la había invitado a tomar un café. Quizá estuviera por volver a invitarla.
—Me alegro de verte yo también —dijo él, pero las tensas arrugas de su frente no decían lo mismo.
Cuando Nora charló con él aquella otra vez, en la tienda de música, le había parecido que hablaba con tono despreocupado, pero ahora un peso le lastraba la voz. El chico se rascó una ceja y emitió otro sonido que no acertó a convertirse en palabra completa.
—¿Estabas corriendo? —Pregunta absurda. Era evidente que sí. Pero al chico pareció aliviarle por un momento poder hablar de algún asunto trivial.
—Sí. Voy a hacer la media maratón de Bedford. Es el domingo que viene.
—Oh, qué bien. Estupendo. Yo me propuse también hacer una media maratón, pero luego recordé que odio correr.
El comentario había sonado más gracioso en su mente que en las palabras que salían de su boca. No odiaba correr. Aun así, le perturbó la seriedad de su expresión. El silencio dejó de ser incómodo para convertirse en otra cosa.
—Me dijiste que tenías un gato —dijo él, por fin.
—Sí, tengo un gato.
—Se llama Voltaire, ¿verdad? ¿Un gato romano?
—Sí. Lo llamo Voltio. Voltaire le parece un poco pretencioso. Resulta que no es superfán de los filósofos franceses del XVIII… Es muy llanote, ¿sabes? Para ser un gato.
Ash se miró las zapatillas.
—Creo que lo han matado.
—¿Cómo dices?
—Lo he visto tumbado en la calzada. Le vi el nombre en el collar. Lo ha debido de atropellar un coche. Lo siento, Nora.
A Nora la asustó tanto aquella bofetada emocional que no supo más que seguir sonriendo, como si la sonrisa fuera un ancla que la sujetase al mundo en el que había vivido hasta entonces, en el que Voltio estaba vivo y ese chico al que Nora había vendido varios libros de partituras de guitarra tocaba a su timbre por otra razón muy distinta.
Recordó que Ash era cirujano. No veterinario, sino de humanos. Si decía que un ser vivo había dejado de estarlo, probablemente así era.
—Lo siento mucho —repitió.
A Nora la embargó un dolor que le era familiar. Solo la sertralina era capaz de detenerle el llanto en esos casos.
—Ay, Dios mío.
Salió resollando a las húmedas losas de cemento resquebrajado de Bancroft Avenue y vio a la pobre criatura peluda color azafrán echada junto al bordillo, sobre el asfalto reluciente por la lluvia. Tenía el rostro contra el pavimento y las piernas flexionadas en mitad de un galope, como persiguiendo algún pájaro imaginario.
—Oh, Voltio. ¡Oh, Dios mío, Voltio, no!
Nora sabía que debería sentir tristeza y desesperación por su felino amigo —y así era—, pero tuvo que acoger en su seno otro sentimiento más. Mientras contemplaba la expresión quieta y apaciguada de Voltaire —la ausencia total de dolor—, notó cómo una emoción ineludible se forjaba en la oscuridad de sus adentros.
La envidia.
Teoría de Cuerdas
Nueve horas y media después de decidir morir, Nora llegaba tarde a su turno de tarde en Teoría de Cuerdas.
—Lo siento —le dijo a su jefe, Neil, que estaba sentado en su despachito, un cuartucho sin ventanas inundado por el desorden—. Se ha muerto mi gato. Anoche. Y he tenido que enterrarlo. Bueno, me ayudó alguien. Pero entonces me quedé sola en mi apartamento y no pude dormir y se me olvidó poner la alarma y me he despertado a las doce y he tenido que darme muchísima prisa.
Todo aquello era cierto. Nora imaginó su aspecto desde fuera y supuso que serviría para apuntalar su relato: la cara sin maquillar, una desaliñada cola de caballo hecha a la carrera y el mismo peto de pana verde de segunda mano que llevaba poniéndose toda la semana para ir a trabajar y que le daba un aire de desesperación cansada.
Neil levantó la mirada de la pantalla del ordenador y se reclinó en la silla. Entrelazó los dedos de las manos, apoyando los índices extendidos uno sobre el otro, formando con ellos una especie de aguja de iglesia que se colocó contra la barbilla, como si fuera un Confucio meditando sobre una verdad universal profundamente filosófica y no el encargado de una tienda de música lidiando con una dependienta que había llegado tarde. En la pared tenía pegado un enorme póster de Fleetwood Mac, cuya esquina superior derecha se había despegado de la pared y colgaba como la oreja de un perrito.
—Mira, Nora. Me caes bien. —Neil era inofensivo. Un aficionado a la guitarra de cincuenta y tantos años al que le encantaba contar chistes malos y tocaba para los clientes de la tienda pasables versiones de antiguos temas de Bob Dylan—. Y sé que tienes movidas de salud mental.
—Todo el mundo tiene movidas de salud mental.
—Ya sabes a qué me refiero.
—Me siento mucho mejor, en general —mintió—. No es un problema clínico. Mi médico dice que es una depresión reactiva… Y, bueno, parece que últimamente hay varias cosas a las que… reaccionar. Pero no me he tomado ni un solo día libre. Aparte de ese día en el que mi madre… Sí, aparte de ese día.
Neil suspiró. Cuando suspiraba, hacia un ruido sibilante por la nariz: un lúgubre si bemol.
—Nora, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
—Doce años… —llevaba la cuenta perfectamente—, once meses y tres días. Día arriba, día abajo.
—Eso es mucho tiempo. Siempre he creído que estás destinada a hacer cosas mejores. Tienes treinta y muchos.
—Tengo treinta y cinco.
—Te están pasando muchas cosas. Enseñas a gente a tocar el piano…
—Tengo un alumno.
Neil se sacudió una miga del jersey.
—¿Te imaginas pasarte la vida encerrada en la ciudad en que naciste, trabajando en una tienda de instrumentos de música? A ver, ¿qué querías ser de mayor cuando tenías catorce años?
—¿Con catorce años…? No lo sé. ¿Nadadora, quizá?
Había sido la niña de catorce años más rápida de todo el país nadando a mariposa, y la segunda más rápida en estilo libre. Se recordó en pie en el podio, en un campeonato nacional de natación.
—¿Y qué pasó?
Recurrió a la explicación corta.
—Era mucha presión.
—Pero la presión es la que nos hace lo que somos. Empiezas siendo carbón y terminas convertido en diamante.
Nora decidió no matizar los conocimientos de Neil sobre mineralogía. No le dijo que, si bien el carbón y el diamante son ambos carbono, el carbón es demasiado impuro como para convertirse jamás en diamante, por mucha presión que se le aplique. La ciencia dice que uno empieza siendo carbón y termina siendo carbón. Quizá esa sea la lección vital que había que aprender.
Se atusó un mechón suelto de su pelo negro como el carbón y trató de sujetarlo con el coletero.
—¿A qué te refieres, Neil?
—Nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño.
—Para perseguir ese sueño en concreto, el de nadar, desde luego que lo es.
—Nora, eres una persona muy cualificada. Tienes un grado en Filosofía…
Nora se miró la verruga que tenía en el dorso de la mano. Aquella verruga había pasado por todo lo que había pasado ella. Y ahí seguía, indiferente a todo. Dedicándose a lo suyo. A ser verruga.
—No es que en Bedford haya una demanda masiva de filósofos, a decir verdad, Neil.
—Fuiste a la universidad, viviste un año en Londres y volviste.
—No se me presentaron muchas opciones.
Nora no quería hablar sobre su madre muerta. Ni tampoco sobre su ex, Dan. Para Neil, que Nora cancelara su boda dos días antes de la fecha le parecía la historia de amor más fascinante desde Kurt y Courtney.
—Todos tenemos siempre opciones, Nora. Hay una cosa que se llama libre albedrío.
—Bueno… Si te adhieres a una visión determinista del universo, no.
—Pero ¿por qué quisiste trabajar aquí?
—Era o aquí o en el refugio de animales. Aquí pagabais mejor. Y, bueno, ya sabes, la música…
—Estabas en un grupo. Con tu hermano.
—Sí. Los Laberintos. Pero no teníamos futuro.
—Tu hermano no opina lo mismo.
A Nora esta observación la cogió por sorpresa.
—¿Joe? ¿Cómo lo sabes?
—Estuvo aquí y compró un ampli. Un Marshall DSL40.
—¿Cuándo?
—El viernes.
—¿Ha estado en Bedford?
—A menos que fuera un holograma, como el de Tupac en aquel festival.
Probablemente habría ido a visitar a Ravi, pensó Nora. Ravi era el mejor amigo de su hermano. Joe había tirado la toalla con la guitarra y se había mudado a Londres, donde tenía un empleo de mierda en una empresa tecnológica que odiaba. Ravi, sin embargo, se había quedado en Bedford. Ahora tocaba en un grupo de versiones llamado Los Cuatro del Matadero, que daba conciertos por los pubs de la zona.
—¡Vaya! Qué curioso.
Nora estaba bastante segura de que su hermano sabía que el viernes era su día libre. Caer en la cuenta de eso le provocó un agujazo en el estómago.
—Yo soy feliz aquí —continuó Nora, retomando el asunto.
—No, no lo eres. Pero… lo que tú digas.
Neil tenía razón. Nora tenía una herida muy dentro del alma y la herida supuraba. Su propia mente había tirado la toalla. Ensanchó la sonrisa.
—Lo que quiero decir es que estoy contenta en este trabajo. Contenta, satisfecha. Neil, necesito trabajar.
—Eres una buena persona. Te preocupas por las cosas que pasan en el mundo. Los sintecho, el medioambiente.
—Necesito trabajar.
Neil volvió a su pose de Confucio.
—Lo que necesitas es libertad.
—No quiero libertad.
—Esto no es una oenegé, Nora. Aunque he de decir que, si continuamos por este camino, pronto lo será.
—Escucha, Neil, ¿a qué se debe todo esto? ¿Es por lo que te dije la semana pasada? ¿Lo de que tienes que modernizar algunas cosas? Mira, se me han ocurrido algunas ideas para hacer que la gente más jov…
—No —atajó Neil, a la defensiva—. Esta tienda solo vendía guitarras. Teoría de Cuerdas, lo pillas, ¿no? Me diversifiqué. Hice que la cosa funcionara. Lo único que ocurre es que las cosas ahora vienen mal dadas y no puedo estar pagándote para que me espantes a los clientes poniéndoles cara de domingo nublado.
—¿Qué?
—Nora, me temo… —hizo una pausa de unos segundos, los mismos que lleva levantar un hacha en el aire—. Me temo que voy a tener que despedirte.
Vivir es sufrir
Nueve horas antes de que decidiera morir, Nora se dio un paseo sin rumbo por Bedford. La ciudad era una cinta transportadora de desesperanza. El centro deportivo, esa mole gris a la que su padre acudía antiguamente a verla hacer largos; el restaurante mexicano al que llevaba a Dan a cenar fajitas; el hospital donde trataron a su madre.
Dan le había escrito un mensaje el día anterior.
«Nora, echo de menos tu voz. ¿Podemos hablar? Dan Bs.»
Ella le contestó que se sentía «histérica hasta el ridículo (XD)». Le habría resultado imposible enviarle cualquier otro mensaje; no porque no sintiera ya nada por él, sino por todo lo contrario. No podía arriesgarse a hacerle daño de nuevo. Le había arruinado la vida. «Mi día a día es un caos», le había escrito borracho en un mensaje, poco después del día de aquella boda que nunca llegó a celebrarse.
El universo tendía hacia el caos y hacia la entropía. Era termodinámica básica. Quizá fuese existencia básica, también.
Pierdes tu empleo y entonces empiezan a pasar otras cosas igual de jodidas.
El viento ululaba entre las ramas de los árboles.
Empezó a llover.
Se dirigió a refugiarse bajo la marquesina de una tienda de periódicos y revistas, con la profunda convicción —como se demostraría, nada desencaminada— de que las cosas no iban a dejar de empeorar.
Puertas
Ocho horas antes de que decidiera morir, Nora entró en la tienda de periódicos.
—¿Llueve mucho? —preguntó la mujer que atendía tras el mostrador.
—Sí —respondió Nora, sin levantar la cabeza. Su desesperación crecía como un peso que no fuera capaz de acarrear.
Vio en el expositor un número de National Geographic.
Observó la portada de la revista, en la que aparecía la imagen de un agujero negro, y llegó a la conclusión de que eso era lo que ella era: un agujero negro. Una estrella moribunda, colapsando dentro de sí misma.
Su padre había estado siempre suscrito a National Geographic. Nora recordó un artículo sobre las Svalbard, el archipiélago noruego situado en el océano Ártico. Jamás un lugar le había parecido tan lejano. Había leído sobre los frailecillos y sobre las investigaciones de los científicos en los glaciares y fiordos helados. Entonces, alentada por la señora Elm, decidió que quería ser glacióloga.
Nora vio la silueta desmañada y encorvada del amigo de su hermano —y antiguo compañero del grupo musical en el que ella también tocaba— junto al expositor de revistas de música. Ravi estaba enfrascado en un artículo. Nora debió de permanecer ahí, parada junto a él, durante una milésima de más, porque cuando dio un paso al lado para alejarse, oyó cómo la llamaba: «¿Nora?».
—Ay, Ravi, hola. Me han dicho que estuvo Joe en Bedford el otro día.
—Sí —respondió él, con un breve asentimiento.
—Eh… ¿Lo viste?
—Sí, sí que lo vi.
A continuación, se hizo un silencio que Nora sintió como un dolor.
—No me dijo que iba a venir.
—Pasó un momento, fue improvisado.
—¿Está bien?
Ravi volvió a guardar silencio. A Nora, tiempo atrás, le cayó bien Ravi. Había sido un amigo leal de su hermano. Pero, como ocurría con Joe, se levantaba entre ellos una especie de barrera. No se habían separado de la mejor manera. (Cuando Nora le dijo que tenía que dejar el grupo, él lanzó con fuerza las baquetas contra el suelo y salió dando zancadas del local de ensayo.)
—Creo que está deprimido. —A Nora le pesó en la mente la idea de que su hermano pudiera sentir lo mismo que ella—. No es él mismo —continuó Ravi, con voz enojada—. Va a tener que dejar esa caja de zapatos en la que vive en Shepherd’s Bush. Y olvidarse de tocar la guitarra principal en un grupo de rock de éxito. Por cierto, yo también estoy arruinado. Hoy por hoy, los conciertos en pubs no rentan nada. Hasta cuando aceptas limpiar los baños después de tocar. ¿Has limpiado los baños de un pub alguna vez, Nora?
—Yo también estoy pasando una época de mierda. Parecen las olimpiadas de la desgracia…
Ravi hizo algo a medio camino entre toser y reírse. Sus rasgos se endurecieron momentáneamente.
—Perdona, me has emocionado. ¿Quieres que toque algo triste de fondo?
Nora no estaba de humor.
—¿A qué viene la broma? ¿Es por lo de Los Laberintos? ¿Todavía?
—Para mí significaba mucho. Y para tu hermano, también. Para todos. ¡Teníamos un contrato con la Universal al alcance de la mano! Un disco, sencillos, una gira, promoción. Podríamos habernos convertido en Coldplay.
—Tú odias Coldplay.
—Eso es lo de menos. Podríamos estar ahora mismo en Malibú. Pero no, estamos en Bedford. No, la verdad es que a tu hermano no le apetece verte todavía.
—Yo estaba teniendo ataques de pánico, Ravi. Habría terminado decepcionando a todo el mundo, de todos modos. Le dije a la discográfica que firmara con vosotros. Yo estuve de acuerdo en escribir las canciones. No es mi culpa que fuera a casarme. Estaba con Dan. Era o una cosa u otra.
—Sí, claro. ¿Y cómo te fue con él?
—Ravi, eso no es justo.
—Justo. Qué gran palabra.
La mujer del mostrador nos miraba embobada.
—Los grupos musicales no duran. Habríamos sido lluvia de estrellas. Antes incluso de empezar.
—Las lluvias de estrellas son preciosas.
—Venga ya. Tú sigues tocando con Dinah, ¿no?
—Sí, y podría seguir con Dinah, pero también continuar tocando en un grupo musical de éxito y ganar dinero. Tuvimos la oportunidad ahí mismo —insistió, señalándose la palma de la mano—. Nuestras canciones eran fuego.
Nora se sintió mal consigo misma por corregir para sus adentros ese «nuestras» por un «mis».
—No creo que tu problema fuera el pánico escénico. O el miedo a casarte. Creo que tu problema era el miedo a la vida.
Aquello le dolió. Esas palabras le habían sacado todo el aire de los pulmones.
—Y yo creo que el tuyo —replicó ella, con voz temblorosa— es culpar a los demás por tu vida de mierda.
Ravi asintió con la cabeza, como si hubiese recibido una bofetada.
—Nos vemos, Nora.
—Saluda a Joe de mi parte —pidió ella mientras él salía de la tienda a la lluvia de la calle—. Por favor.
Vio por el rabillo del ojo la portada de la revista Tu Gato: un gato romano. Le pesaba la mente, como una sinfonía romántica, como si el fantasma de un compositor alemán viviera atrapado en ella, invocando el caos y la intensidad.
La mujer de detrás del mostrador dijo algo, pero Nora no la entendió.
—¿Perdón?
—¿Eres Nora Seed?
La mujer —melenita rubia y rayos UVA— se comportaba con un desenfado, una relajación y una felicidad que Nora hacía tiempo que era incapaz de interpretar ante nadie. Estaba echada sobre el mostrador, apoyada con los antebrazos, observando a Nora como quien observa un lémur en el zoo.
—Sí.
—Soy Kerry-Anne. Te recuerdo del colegio. La nadadora. Un cerebrito, también. ¿Cómo se llamaba…? El señor Blandford, ¿no fue él quien organizó una reunión de profes y alumnos como homenaje para ti, una vez? Decía que llegarías a los Juegos Olímpicos.
Nora asintió con la cabeza.
—¿Y? ¿Fuiste?
—Bueno, eh… Es que lo dejé. Me interesaba más la música… en esa época. Y luego, bueno, las cosas de la vida.
—Y ¿a qué te dedicas ahora?
—Pues… estoy entre varias cosas ahora.
—¿Tienes familia? ¿Marido, hijos…?
Nora negó con la cabeza, deseando que la cabeza se le desenroscara del cuerpo y cayera al suelo. Su cabeza. Al suelo. Para no tener que mantener nunca más una conversación con una extraña.
—Pues no te entretengas, que se te va a pasar el arroz.
—Tengo treinta y cinco. —Deseó que Izzy estuviera allí. Izzy jamás toleraba ese tipo de comentarios de mierda—. Y no estoy segura de que quiera…
—Jake y yo éramos como conejos, pero, bueno, llegó el momento de parar. Dos diablillos tenemos. Merece la pena, ¿sabes? Una se siente completa. Mira, te enseño una foto…
—Es que… Los teléfonos me dan dolor de cabeza.
Dan había querido tener hijos. Nora no lo supo nunca. La maternidad la aterrorizaba. El miedo a caer en una depresión más profunda. Si no era capaz de cuidar de sí misma, ¿cómo iba a cuidar de otra persona?
—Entonces, ¿sigues en Bedford?
—Ajá.
—Pensé que tú serías la que podría huir de aquí.
—Me fui, pero volví porque mi madre estuvo enferma.
—Oh, lo siento. Espero que esté mejor.
—Tengo que irme.
—Pero sigue lloviendo…
Nora escapó de aquel lugar y deseó que por delante de ella no hubiera sino puertas. Solo puertas, una tras otra, por las que pudiera pasar, una tras otra, para dejarlo absolutamente todo atrás.
Cómo ser un agujero negro
Siete horas antes de que decidiera morir, Nora caía en barrena y no tenía a nadie con quien hablar.
Su última esperanza era su antigua mejor amiga, Izzy, que estaba a más de diez mil kilómetros, en Australia. Las cosas entre ellas también se habían enfriado últimamente.
Sacó el móvil y envió a Izzy un mensaje.
Hola, Izzy. Llevamos tiempo sin hablar. Te echo de menos, amiga. Sería MARAVILLOSO ponernos al día. Bs.»
Borró el «Bs» y lo sustituyó por un «Besos».
No pasó ni un minuto antes de que apareciera la marca de leído. Nora esperó en vano a que apareciesen los tres puntitos ondulantes.
Pasó por delante de un cine en el que estrenaban esa noche la nueva película de Ryan Bailey; una ñoña comedia romántica ambientada en el salvaje Oeste titulada El saloonde las últimas oportunidades.
Ryan Bailey siempre tenía cara como de conocer cosas profundas e importantes. Nora lo había amado desde que lo viera interpretar a un pensativo Platón en la serie televisiva Los atenienses y desde que contase en una entrevista que había estudiado Filosofía. Se imaginaba manteniendo con él profundas conversaciones sobre Henry David Thoreau, a través de un velo de vapor, en el jacuzzi de su casa de West Hollywood.
«Sigue con confianza el rumbo de tus sueños —había dicho Thoreau—. Vive la vida que habías imaginado.»
Thoreau había sido su filósofo favorito cuando estudiaba. Sin embargo, ¿quién sigue realmente con confianza el rumbo de sus sueños? Aparte de Thoreau, claro. Él se había ido a vivir al bosque, rechazando cualquier contacto con el mundo exterior, para sentarse a ver los árboles, escribir, cortar leña y pescar. La vida, en cualquier caso, era más sencilla probablemente hace dos siglos en Concord, estado de Massachusetts, que hoy en Bedford, condado de Bedfordshire.
O quizá no lo era.
Quizá a ella la vida se le daba fatal, sin más.
Pasaron horas enteras. Quería encontrar un propósito, algo que le diera un motivo para vivir. Pero no tenía nada. No tenía siquiera ese pequeño cometido de llevarle sus medicinas al señor Banerjee, su vecino, pues lo había hecho hacía dos días. Quiso darle a un hombre que vivía en la calle una limosna, pero se dio cuenta de que no llevaba dinero encima.
—Alegra esa cara —le dijo alguien—. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas.
«No veré ni el sol ni las estrellas. Yo soy el agujero negro.»
Antimateria
Cinco horas antes de que decidiera morir, caminando de vuelta a casa, el móvil le vibró en la mano.
Quizá fuera Izzy. Quizá Ravi le había dicho a su hermano que se pusiera en contacto con ella.
Pero no.
—Oh, hola, Doreen.
Doreen le habló con voz agitada.
—¿Dónde estás?
La clase de piano. Se le había olvidado totalmente. ¿Qué hora sería?
—He tenido un día de mierda. Lo siento mucho.
—Hemos estado una hora esperando en la puerta de tu apartamento.
—Puedo darle la clase a Leo cuando llegue. En cinco minutos estoy.
—Demasiado tarde. Ya se ha ido con su padre y va a estar con él tres días.
—Ay, lo siento. Lo siento mucho.
Nora se deshizo en una cascada de disculpas. Se notaba ahogándose en sí misma.
—Si he de serte sincera, Nora, Leo está pensando en dejarlo.
—Pero… ¡se le da muy bien!
—Lo ha disfrutado mucho. Pero tiene demasiadas cosas que hacer. Exámenes, amigos, fútbol. No puede con todo.
—Tiene mucho talento, de verdad. He conseguido que toque cosas de Chopin, imagínate. Por favor…
Un suspiro profundo, profundísimo del otro lado del hilo.
—Adiós, Nora.
Nora imaginó que el suelo se abría a sus pies y ella caía a través de la litosfera y el manto, descendiendo sin freno hasta el núcleo, y el peso terminaba comprimiéndola hasta convertirse en un metal duro e insensible.
Cuatro horas antes de que decidiera morir, Nora pasó junto a su anciano vecino, el señor Banerjee.
El señor Banerjee tenía ochenta y cuatro años. Era frágil, pero había recuperado alguna movilidad desde su operación de cadera.
—Hace un tiempo de perros, ¿verdad?
—Sí —masculló Nora.
El señor Banerjee escudriñó el macizo de flores que tenía frente a la puerta de su casa.
—Pero, mira, los iris han florecido.
El anciano observó los puñados de flores moradas, forzando una sonrisa mientras ella se preguntaba qué tipo de consuelo podían ofrecer esas flores.
El señor Banerjee miraba con ojos cansados desde detrás de sus gafas. Estaba en el umbral de su puerta, palpándose los bolsillos en busca de sus llaves. Llevaba una botella de leche en una bolsa de plástico que parecía pesarle demasiado. Era raro verlo fuera de su casa. Una casa que ella había visitado durante su primer mes en aquel apartamento, para ayudarle a hacer una compra por internet.
—Ah —dijo él—, tengo algunas buenas noticias. Ya no va a hacer falta que me traigas los medicamentos. El mancebo de la farmacia se ha mudado por esta zona y dice que me los puede acercar.
Nora intentó responder algo, pero no le salieron las palabras. No acertó más que a asentir con la cabeza.
El anciano se las arregló para abrir la puerta por fin y la cerró tras de sí para encerrarse en aquel santuario dedicado a su querida esposa muerta.
Listo. Nadie la necesitaba. Se sentía un ser superfluo en el universo.
Una vez en su apartamento, el silencio se le hizo más estruendoso que cualquier ruido. Olía a comida de gato. Seguía habiendo en el suelo un cuenco medio lleno con comida de Voltaire.
Se sirvió un vaso de agua y se tomó con él dos antidepresivos. Se quedó contemplando el resto de pastillas, haciéndose preguntas.
Tres horas antes de que decidiera morir, todo su ser se dolía en un lamento arrepentido, como si la desesperación que embargaba su mente se le hubiera instalado también en el pecho, en los brazos y en las piernas. Como si hubiera colonizado todos los rincones de su cuerpo.
Ese lamento la llevó a pensar que todo el mundo estaba mejor sin ella. Cuando te acercas a un agujero negro, su tirón gravitacional te arrastra sin remedio a su oscura y lúgubre realidad.
Aquella realidad se le antojó una especie de calambre mental incesante demasiado incómodo como para soportarlo y demasiado intenso como para no prestarle atención.
Nora echó un vistazo a sus redes sociales. No tenía mensajes ni comentarios ni nuevos seguidores ni ninguna solicitud de amistad. Nora era antimateria autocompasiva.
Entró en Instagram y vio que todo el mundo había averiguado cómo vivir, salvo ella. Puso un post bastante disperso en Facebook, una red que ya no utilizaba en realidad.
Dos horas antes de decidir morir, abrió una botella de vino.
Los viejos libros de texto de filosofía la miraban desde los estantes, accesorios fantasma de sus tiempos universitarios, cuando la vida todavía ofrecía posibilidades. Una planta de yuca y tres diminutos cactus en sendos tiestos de plástico. Imaginó vivir la vida desde un tiesto, ser una forma de vida no sintiente. Probablemente, todo sería más fácil.
Se sentó ante el pequeño teclado eléctrico, pero no tocó nada. Se imaginó junto a Leo, enseñándole el Preludio en mi menor de Chopin. Los momentos felices pueden provocar dolor si se les da tiempo.
Había un viejo cliché sobre los músicos, según el cual en un piano no hay notas equivocadas. Su vida, sin embargo, había devenido una cacofonía de sinsentidos. Una pieza que podría haber desembocado en maravillosos finales, pero se había convertido en un callejón sin salida.
Nora fijó la mirada en el espacio. El tiempo se le escurría entre los dedos.
Tras el vino, la lucidez la golpeó con toda claridad. Ella no estaba hecha para esta vida.
Todos los pasos dados habían desembocado en error y todas las decisiones tomadas habían traído consigo un desastre. Cada día, una retirada de aquello que había imaginado ser.
Nadadora. Música. Filósofa. Pareja. Viajera. Glacióloga. Feliz. Amada.
Nada.
No había dado la talla ni para «dueña de gato». Ni para «profesora particular de piano una hora a la semana». Ni para «ser humana capaz de conversar».
Las pastillas no estaban funcionando.
Nora se terminó el vino. La botella entera.
—Os echo de menos —dijo al aire, como si la acompañaran en esa habitación los espíritus de todas las personas a las que había amado.
Llamó a su hermano, pero Joe no cogió el teléfono, y Nora le dejó un mensaje de voz en el contestador.
—Te quiero, Joe. Solo quería que lo supieras. No hay nada que pudieras haber hecho. Es cosa mía. Gracias por ser mi hermano. Te quiero. Adiós.
Empezó a llover otra vez. Se sentó ante la ventana con las contraventanas abiertas, mirando las gotas resbalar por el cristal.
Eran las once y veintidós de la noche.
Solo sabía una cosa con absoluta certeza: no quería llegar al día siguiente. Se incorporó. Buscó un bolígrafo y una hoja de papel.
Decidió que era un muy buen momento para morir.
Querido o querida quien seas:
Tuve muchas oportunidades para hacer algo de mi vida y las desaproveché todas y cada una de ellas. Gracias a mi descuido y mi mala suerte, el mundo ha tirado la toalla conmigo, así que tiene todo el sentido que yo tire la toalla con él.
Si sintiera que es posible quedarme, me quedaría. Pero no es así. No puedo quedarme. Hago la vida peor a los demás.
No tengo nada que dar. Lo siento.
Trataos bien entre vosotros.
Adiós,
Nora
00:00:00
En un primer momento, la niebla era tan espesa que no se veía nada. Poco a poco, distinguió, a un lado u otro de ella, una serie de pilares. Nora se encontraba en mitad de un camino flanqueado por una especie de columnata. Los pilares eran de un color grisáceo, como el del cerebro, con motas de azul resplandeciente. Los vapores se disiparon, como espíritus que quisieran escapar sin ser vistos, y emergió de entre ellos, allá adelante, un contorno.
Un contorno rectangular, sólido.
El contorno de un edificio, del tamaño de una iglesia o de un supermercado pequeño. Tenía la fachada de piedra, del mismo color que los pilares, con una gran puerta central de madera y un tejado pretencioso, decorado con intrincado detalle, y un majestuoso reloj en el hastial; los grandes números romanos pintados en negro. Sus manecillas marcaban medianoche. Altas y oscuras ventanas de arco ojival, ribeteadas de ladrillo, se abrían en la fachada principal, equidistantes unas de otras. Cuando miró la primera vez le pareció que eran cuatro, pero un momento después vio que eran cinco. Debía de haberlas contado mal.
Como no había nada más alrededor y no tenía ningún otro lugar al que ir, Nora dio un cauto paso hacia el edificio.
Consultó la pantalla digital de su reloj de muñeca.
00:00:00.
Medianoche, tal y como marcaba el reloj del edificio.
Nora esperó al siguiente segundo, pero este no llegó. Fue acercándose al edificio, empujó la puerta de madera, traspuso el umbral, pero los guarismos de la pantalla no cambiaban. O algo iba mal en el reloj o algo iba mal en el tiempo. Dadas las circunstancias, podían ser ambas cosas.
«¿Qué está ocurriendo? —se preguntó—. ¿Qué coño es todo esto?»
Quizá aquel lugar ocultase algunas respuestas, pensó mientras cruzaba el umbral de la puerta. El interior estaba bien iluminado y el suelo era de una piedra de color claro, entre amarillo suave y color arena, como las páginas de un viejo libro. Las ventanas que había visto desde fuera no aparecían en el interior. De hecho, aunque solo se había adentrado unos pocos pasos, las paredes habían desaparecido completamente, reemplazadas por estanterías llenas de libros. Pasillos y pasillos de estanterías de suelo a techo se extendían perpendicularmente a un lado y otro de un amplio corredor central que Nora ya enfilaba. Se asomó a uno de los pasillos y contempló boquiabierta la aparente infinitud de libros.
Había libros por todas partes, colocados sobre estantes tan delgados que parecían invisibles. Todos tenían el lomo de color verde, de tonos variopintos: algunos eran de un verde lodoso de pantano; otros, de un verde amarillento claro; otros, de un esmeralda intenso; otros, del color lujuriante del césped en verano.
A propósito del césped en verano: pese al hecho de que los libros parecían viejos, el aire de la biblioteca se sentía fresco. Transportaba un aroma a hierba exuberante y a aire libre, no al polvo que suele acumularse entre las páginas de los libros antiguos.
Los estantes parecían prolongarse eternamente hacia un lejano horizonte que no llegaba a divisarse, convergiendo en el punto de fuga, como en los trabajos de plástica del colegio. Solo se veían interrumpidos por los ocasionales corredores laterales.
Nora escogió uno de estos y se dispuso a caminar. Encontró una nueva intersección y decidió girar a la izquierda. Empezó a sentirse un poco perdida. Buscó una salida, pero no la encontró. Trató de desandar sus pasos hacia la entrada, sin éxito.
Al final, llegó a la conclusión de que jamás encontraría la salida de aquel lugar.
—Esto no es normal —se dijo a sí misma, buscando consuelo en el sonido de su propia voz—. Esto, definitivamente, no es nada normal.
Nora se detuvo y se acercó a una de las estanterías.
No figuraban en los lomos ni títulos ni nombres del autor o la autora. Aparte de la diferencia en el tono de verde, la única variación entre unos y otros estaba en el grosor. Eran todos de similar altura, pero unos más voluminosos que otros: algunos alcanzaban los cuatro dedos y los había que parecían meros folletos.
Nora extendió el brazo para sacar un libro. Se había fijado en uno de grosor mediano y un color oliva algo apagado. Parecía polvoriento y gastado.
Antes de que pudiera extraerlo completamente de su lugar, oyó una voz a su espalda y dio un respingo.
—Ten cuidado —dijo la voz.
Y Nora se volvió para ver quién estaba ahí.
La bibliotecaria
—Por favor. Debes tener cuidado.
La mujer había aparecido de la nada. Vestía elegantemente y tenía el pelo corto y canoso y un jersey verde oscuro de cuello vuelto. Nora le calculó unos sesenta años.
—¿Quién es usted?
Antes de que hubiese formulado la pregunta, se dio cuenta de que ya conocía la respuesta.
—Soy la bibliotecaria —dijo la mujer, con modestia fingida—. Esa soy yo, sí.
Tenía un rostro de rasgos amables que, a la vez, denotaban una grave sabiduría. Llevaba el mismo pelo esmeradamente cortado que había llevado siempre y su cara tenía el aspecto que Nora siempre había recordado.
Ahí, delante de sus narices, tenía a la bibliotecaria de su instituto.
—La señora Elm.
La señora Elm esbozó una leve sonrisa.
—Quizá.
Nora recordó las tardes lluviosas jugando al ajedrez en la biblioteca del instituto.
Recordó el día que murió su padre. La señora Elm le dio la noticia con mucho tacto, estando en la biblioteca. Su padre acababa de morir repentinamente de un infarto, en mitad de un campo de rugby, rodeado de los niños del internado en el que era profesor. Nora se quedó aturdida como media hora, mirando con la mente en blanco las piezas de ajedrez, la partida sin terminar. La realidad era demasiado dura para absorberla de un trago. La noticia no tardó, sin embargo, en golpearla de nuevo, esta vez desde el flanco y con más fuerza, sacándola bruscamente de la realidad que había venido transitando hasta ese momento. Se abrazó muy fuerte a la señora Elm y se echó a llorar con la cara hundida en su jersey de cuello vuelto hasta que se le desollaron las mejillas por la abrasión de las lágrimas y el tejido acrílico.
La señora Elm la había sostenido entre sus brazos y le había acariciado la cabeza como a un bebé, sin lugares comunes ni consuelos vacíos, sin nada que no fuera atención. Recordó la voz de la señora Elm diciéndole en ese momento: «Las cosas irán mejor, Nora. Todo estará bien».
Pasó una hora más hasta que la madre de Nora fue a recogerla. Su hermano iba en el asiento de atrás como anestesiado. Había fumado, se notaba. Nora se sentó delante, junto a su madre, que conducía muda y temblorosa y le decía que la quería, sin recibir ninguna respuesta.
—¿Qué lugar es este? ¿Dónde estoy?
La señora Elm esbozó una sonrisa formal.
—En una biblioteca, cómo no.
—Esta no es la biblioteca del instituto. Y no se puede salir. ¿Estoy muerta? ¿Es esto la otra vida?
—No exactamente —dijo la señora Elm.
—No lo entiendo.
—Deja que te explique, entonces.
La Biblioteca de la Medianoche
Mientras hablaba, los ojos de la señora Elm cobraron vida, centelleando como dos charcos a la luz de la luna.
—Entre la vida y la muerte hay una biblioteca —dijo—. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones… ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras podido?
—¿Estoy muerta entonces? —preguntó Nora.
La señora Elm negó con la cabeza.
—No. Escucha atentamente. Estás entre la vida y la muerte —explicó, haciendo un vago gesto con la mano en dirección al pasillo y la distancia—. La muerte está fuera.
—Bueno, pues ahí es adonde debería ir. Porque lo que quiero es morirme —repuso Nora, y echó a andar.
Pero la señora Elm volvió a negar con la cabeza.
—La muerte no funciona así.
—¿Por qué no?
—Una no va a la muerte. La muerte viene a una.
Parecía que ni siquiera morir se le daba bien a Nora.
Era una sensación familiar, la de sentirse incompleta en casi todos los sentidos posibles. Un rompecabezas humano sin terminar. Una vida inconclusa y una muerte inconclusa también.
—Pero ¿por qué no estoy muerta? ¿Por qué la muerte no ha venido a mí? Le he enviado una invitación. Quería morirme. Pero aquí sigo, existiendo. Sigo teniendo conciencia de las cosas.
—Bueno, si te sirve de consuelo, muy probablemente estés a punto de morir. La gente que pasa por la biblioteca no suele quedarse mucho tiempo, de un modo u otro.
Cuando pensó en ello —y cada vez pensaba más en ello—, Nora solo se sentía capaz de pensar en ella misma como contraposición a todas las cosas que no era. Las cosas que no había sido capaz de llegar a ser, que eran muchas. Un lamento arrepentido se había activado en modo repetición en su mente. «No he sido nadadora olímpica. No he sido glacióloga. No me convertí en la esposa de Dan. No he sido madre. No he sido vocalista de Los Laberintos. No he sido capaz de convertirme en una persona verdaderamente buena o verdaderamente feliz. No he sido capaz de cuidar de Voltaire.» Y, ahora, para rematar, ni siquiera había sabido morirse. Era realmente lamentable pensar en la cantidad de oportunidades que había desperdiciado.
—Mientras exista la Biblioteca de la Medianoche, Nora, estarás a salvo de la muerte. Ahora bien: debes decidir cómo quieres vivir.
Los estantes móviles
Los estantes que Nora tenía a uno y otro lado comenzaron a deslizarse sobre sí mismos, horizontalmente. Era posible, de hecho, que no estuvieran moviéndose los estantes, sino los libros en sí, y no estaba claro cómo ni por qué. No había ningún mecanismo visible que permitiese ese movimiento y no se veían ni se oían libros cayendo al suelo al final —o más bien al principio— de esos estantes. Los libros se deslizaban a diferentes velocidades, dependiendo del estante en el que se encontraran, pero todos lo hacían parsimoniosamente.
—¿Qué está pasando ahora?
La señora Elm se enderezó y endureció la expresión, hundiendo un poco el mentón en la escotadura del cuello. Dio un paso más cerca de Nora y unió las palmas de las manos.
—Querida, es hora de empezar.
—¿Empezar el qué, si no es mucho preguntar?
—Verás. Cada vida está conformada por muchos millones de decisiones. Algunas importantes, otras banales. Cada vez que se elige una opción en lugar de otra, se produce un resultado diferente. Una variación irreversible, que a su vez conduce a otras variaciones. Estos libros son portales a todas las vidas que podrías estar viviendo.
—¿Cómo?
—Existen tantas vidas como posibilidades. En cada una de ellas, tomas decisiones distintas. Y estas decisiones te conducen a diferentes resultados. Si en una de ellas haces una única cosa de manera diferente, la historia de esa vida será también diferente. Todas ellas se conservan en la Biblioteca de la Medianoche. Y todas son tan reales como esta misma.
—¿Vidas paralelas?
—No siempre son paralelas. Algunas son más bien… perpendiculares. Así que ¿quieres vivir alguna otra vida de tus vidas posibles? ¿Quieres hacer algo de manera diferente? ¿Hay algo que desees cambiar? ¿Hiciste algo mal?
Esa última pregunta tenía fácil respuesta.
—Sí. Absolutamente todo lo hice mal.
Su respuesta pareció hacerle cosquillas en la nariz a la bibliotecaria.
La señora Elm sacó ágilmente el pañuelo de papel que llevaba metido en la manga de su jersey de cuello vuelto, se lo llevó rápidamente a la boca y estornudó.
—¡Jesús! —dijo Nora, viendo cómo el pañuelo desaparecía de entre las manos de la señora en cuanto hubo terminado de usarlo, merced a una extraña magia higiénica.
—No te preocupes. Los pañuelos son como las vidas: siempre hay más. —La señora Elm recobró su discurso—. Hacer una única cosa de manera diferente es a menudo lo mismo que hacer todo de manera diferente. Las acciones no pueden revertirse dentro de la propia vida, por mucho que lo intentemos… Pero ya no estás dentro de la vida. Has salido al exterior. Es tu oportunidad, Nora, para comprobar cómo podrían haber sido las cosas.
«Esto no puede ser real», pensó Nora.
La señora Elm parecía estar al tanto de cualquier cosa que Nora pensase.
—Oh, sí que lo es, Nora Seed. Pero no es «real» tal y como has entendido siempre esta palabra. A falta de un término mejor, podría decirse que estás entre un lugar y otro. Esto no es la vida, pero tampoco es la muerte. No es el mundo real en el sentido convencional, pero tampoco es un sueño. No es una cosa ni otra. Es, en resumen, la Biblioteca de la Medianoche.