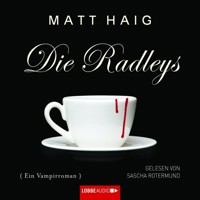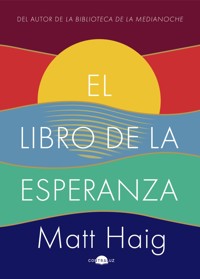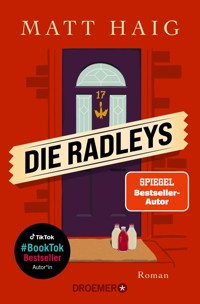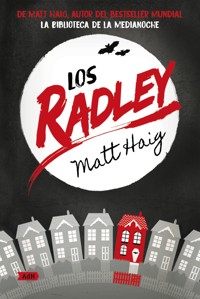
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
En esta familia, la sangre tira mucho. De Matt Haig, el autor del bestseller mundial "La Biblioteca de la Medianoche". Los Radley solo quieren ser una familia normal en un vecindario londinense normal. En el fondo, son un matrimonio con desavenencias, dos hijos adolescentes con crisis de identidad y un tío demasiado insensato. Podría decirse que son de lo más corriente, si no fuese por el pequeño detalle de que son vampiros. Hasta el momento, su vida ha consistido en cenas con sus vecinos de Bishopthorpe y en la abstinencia. Mucha abstinencia. Pero el caos está a punto de desatarse. Cuando atacan a Clara, la hija adolescente, de camino a casa tras una fiesta, ella y su hermano Rowan por fin descubren por qué no pueden dormir ni comer ensalada tailandesa sin miedo a asfixiarse ni salir a la calle a menos que se embadurnen de protector solar. Con la visita de su mortalmente despreocupado tío Will y con la policía cada vez más recelosa, la vida en Bishopthorpe cambiará radicalmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viernes
Tus instintos se equivocan. Los animales dependen de ellos para sobrevivir en el día a día, pero nosotros nosomos animales. No somos leones, ni tiburones, ni buitres. Somos seres civilizados y la civilización solo funciona si se suprimen los instintos. Así que aporta tu grano de arena a la sociedad y no hagas caso de esos deseos oscuros de tu interior.
El manual del abstemio (2.ª ed.), p. 54
17 Orchard Lane
Es un lugar tranquilo, sobre todo de noche.
Tan tranquilo, cabría pensar, que resulta inconcebible que algún tipo de monstruo viva en sus bonitas calles sombreadas por árboles.
De hecho, en el pueblo de Bishopthorpe, a las tres de la madrugada, resulta fácil creer la mentira a la que han sucumbido sus residentes: que es un lugar donde vive gente buena y tranquila que lleva una vida buena y tranquila.
A esta hora, los únicos sonidos que se oyen son los propios de la naturaleza. El ululato de un búho, el ladrido lejano de un perro o, en una noche con brisa como esta, el confuso susurro del viento al pasar entre los sicomoros. Aunque te encontraras en la calle principal, enfrente mismo de la tienda de disfraces, del pub o de la charcutería selecta El Glotón Hambriento, no oirías ruido de tráfico ni verías el grafiti obsceno que decora la antigua oficina de correos (aunque tal vez alcanzarías a leer BICHO RARO si forzaras la vista).
Lejos de la calle principal, en algún lugar como Orchard Lane, si salieras a caminar de noche y pasaras frente a las casas de época de notarios, médicos y directores de proyecto, encontrarías todas las luces apagadas y las cortinas corridas, aislándolas de la noche. O así sería hasta que llegaras al número 17, donde verías el resplandor de una ventana del piso superior que se filtra a través de las cortinas.
Y si te detuvieras y aspirases el frío y reconfortante aire nocturno verías en primer lugar que el número 17 es una casa a tono con las de su alrededor. Quizá no tan espléndida como su vecina más próxima, la del número 19, con su amplio camino de acceso y elegantes características de estilo regencia, pero aún así a la altura del entorno.
Transmite la sensación y tiene el aspecto que cabría esperar de una casa familiar de pueblo: no es muy grande, pero sí lo suficiente, sin nada fuera de lugar ni que desentone. Una casa de ensueño en muchos sentidos, como dirían los agentes inmobiliarios, y sin duda perfecta para que crezcan los niños.
Sin embargo, al cabo de poco te darías cuenta de que hay algo raro en ella. Bueno, quizá no te «darías cuenta». Tal vez no te percatarías de forma consciente de que incluso la naturaleza crece al amparo de un manto de sosiego alrededor de esta casa, de que no se oyen pájaros ni otras criaturas, de que reina el silencio. Sin embargo, puede que el instinto te llevara a preguntarte por esa luz encendida y que sintieras un escalofrío, y no por la brisa nocturna.
Si esa sensación fuera en aumento, podría convertirse en un miedo que te daría ganas de irte del lugar, de echar a correr, pero a buen seguro no lo harías. Observarías la bonita casa y el monovolumen aparcado delante y pensarías que son propiedad de unos seres humanos de lo más normales que no representan ninguna amenaza para el mundo exterior.
Si pensaras esto, te equivocarías, ya que el 17 de Orchard Lane es el hogar de los Radley y, a pesar de los grandes esfuerzos que realizan, son cualquier cosa menos normales.
La habitación vacía
—Tienes que dormir —se dice a sí mismo, pero de nada le sirve.
La luz encendida a las tres de la madrugada de este viernes es de él, de Rowan, el mayor de los dos hijos de los Radley. Está despierto, a pesar de que se ha tomado una dosis de pastillas para dormir seis veces superior a la recomendada.
Siempre está despierto a estas horas. Si tiene suerte, una buena noche, se quedará dormido alrededor de las cuatro para despertarse de nuevo a las seis o un poco más tarde. Dos horas de sueño atormentado e inquieto en las que lo acecharán violentas pesadillas que no entiende. Pero la de hoy no es una buena noche, porque tiene el sarpullido que le da guerra, sopla esa brisa que azota la ventana y sabe que seguramente tendrá que ir al instituto sin haber descansado.
Deja el libro: Poesías completas de Byron. Oye a alguien que camina por el descansillo, pero no para ir al baño, sino a la habitación vacía.
Se abre la puerta del armario de la caldera, donde orean la ropa de cama. Se oye un ruido, como si estuvieran hurgando entre las sábanas, unos momentos de silencio hasta que oye que ella sale de la habitación. De nuevo, no es algo del todo raro. A menudo ha oído levantarse a su madre en mitad de la noche para dirigirse a la habitación vacía con un objetivo secreto por el que nunca ha preguntado.
Entonces oye que regresa a la cama y el confuso murmullo de sus padres a través de la pared.
Sueños
Helen vuelve a la cama, tensa debido a los secretos. Su marido lanza un suspiro, extraño, ansioso, y se arrima a ella.
—¿Qué demonios haces?
—Intento besarte —dice él.
—Por favor, Peter —repone ella. Siente una punzada de dolor en la cabeza, en la parte posterior de las órbitas—. Es de madrugada.
—Claro, no como el resto de momentos del día, en los que te encanta que te bese tu marido.
—Creía que estabas durmiendo.
—Y así era. Estaba soñando. Era bastante emocionante. Nostálgico, de hecho.
—Peter, vamos a despertar a los niños —dice ella, aunque sabe que Rowan todavía tiene la luz encendida.
—Venga, solo quiero besarte. He tenido un sueño fabuloso.
—No. No quieres eso. Quieres más. Quieres…
—¿Y qué te preocupa? ¿Las sábanas?
—Solo quiero dormir.
—¿Qué hacías?
—Tenía que ir al baño. —Está tan acostumbrada a mentir que le sale de forma natural.
—Esa vejiga… cada vez aguanta menos.
—Buenas noches.
—¿Recuerdas a la bibliotecaria que llevamos a casa?
Helen percibe cierto deje malévolo en su pregunta.
—Cielos, Peter. Eso sucedió en Londres. No estamos hablando de Londres.
—Pero, cuando piensas en noches como esa, ¿no sientes ganas de…?
—No. Sucedió hace una eternidad. Ya no pienso en ello.
Una súbita punzada de dolor
Por la mañana, poco después de despertarse, Helen se incorpora y toma un sorbo de agua. Desenrosca el bote de pastillas de ibuprofeno y se lleva una a la lengua, como si fuera una hostia consagrada.
Se la traga y, en el momento en que desciende por su garganta, su marido, que se encuentra a tan solo unos pasos, en el baño, siente una súbita punzada de dolor.
Se ha cortado afeitándose.
La sangre reluce en su piel húmeda e impregnada de aceite.
Es preciosa. De un rojo intenso. La toca, observa la mancha que le ha dejado en el dedo y se le acelera el corazón. Lo acerca más y más a la boca, pero antes de alcanzar el objetivo oye algo. Unos pasos rápidos que se precipitan hacia el baño. Acto seguido, un intento de abrir la puerta.
—Papá, ¿me dejas entrar…? Por favor —dice su hija Clara, que golpea con fuerza la gruesa puerta de madera.
Accede a los deseos de su hija, que entra a toda prisa y se inclina sobre el inodoro.
—Clara —dice Peter mientras ella vomita—. ¿Qué te pasa?
La chica se incorpora. Está pálida, viste el uniforme del instituto y lanza una mirada desesperada a su padre a través de las gafas.
—Ay, Dios —exclama ella, que se vuelve de nuevo hacia el inodoro. Vomita otra vez. Peter lo huele y atisba algo. Se estremece; no por el vómito, sino por lo que sabe que significa.
Al cabo de unos segundos, todos están allí. Helen se ha arrodillado junto a su hija, le acaricia la espalda y le dice que no pasa nada. Y su hijo Rowan está en la puerta, con la crema de protección solar de factor 60 a medio extender.
—¿Qué le pasa? —pregunta.
—Estoy bien —dice Clara, que no quiere público—. De verdad, ya me encuentro mejor. Estoy bien.
Y las palabras permanecen suspendidas en el aire del baño y lo vician con su falsedad cargada de olor a vómito.
El número
Clara tiene que esforzarse para interpretar su papel toda la mañana, prepararse para el instituto como si todo fuera normal, a pesar de la horrible sensación que tiene en el estómago.
Resulta que el sábado pasado subió un poco más el listón y pasó de ser vegetariana a vegana entregada y a tiempo completo en un intento de caer un poco mejor a los animales.
Como a los patos que no querían su pan, los gatos que no querían que los acariciara, los caballos al aire libre junto a Thirsk Road que se volvían locos cada vez que ella pasaba a su lado. No podía quitarse de la cabeza aquella visita escolar a Flamingo Land, en la que los flamencos se aterrorizaron y huyeron antes de que ella llegara al lago. O sus pececitos de colores, Rhett y Escarlata, que tan poco duraron; los únicos animales domésticos que le habían permitido tener. El horror se apoderó de ella aquella mañana cuando los encontró flotando panza arriba en el agua, con las escamas descoloridas.
En este momento, siente que su madre no le quita ojo de encima mientras saca la leche de soja de la nevera.
—Si tomaras leche normal, te sentirías mucho mejor. Aunque fuera desnatada.
Clara duda que el proceso de desnatado de la leche la convierta en un alimento vegano, pero hace acopio de fuerzas para sonreír.
—Estoy bien. No te preocupes, en serio.
Ahora están todos ahí, en la cocina: su padre bebe café recién hecho y su hermano devora un surtido de embutidos.
—Peter, díselo. Va a enfermar.
Peter se toma un momento. Las palabras de su mujer deben abrirse paso entre el ancho río rojo de sus pensamientos y desembocar, empapadas y exhaustas, en el estrecho delta del deber paterno.
—Tu madre tiene razón —dice él—. Vas a enfermar.
Clara vierte la controvertida leche en su muesli de nueces y semillas, y las náuseas aumentan por momentos. Quiere pedir que bajen el volumen de la radio, pero sabe que si lo hace parecerá que se encuentra peor.
Al menos Rowan se pone de su parte, con su estilo desganado.
—Es soja, mamá —dice con la boca llena—. No heroína.
—Pero tiene que comer carne.
—Estoy bien.
—Mira —dice Helen—, creo que sería mejor que te quedaras en casa. Si quieres, llamo yo al instituto.
Clara niega con la cabeza. Le había prometido a Eve que esa noche iría a la fiesta de Jamie Southern, por lo que deberá acudir al instituto para tener la oportunidad de que la dejen salir. Además, aguantar un día entero escuchando propaganda procárnica no la ayudará a sentirse mejor.
—Me siento mucho mejor, de verdad. No volveré a vomitar.
Su madre y su padre llevan a cabo el típico ritual de intercambiar mensajes con la mirada que Clara no sabe descifrar.
Peter se encoge de hombros. («Lo que le pasa a papá es que —había dicho Rowan en una ocasión— todo le importa una mierda.»)
Helen se siente tan derrotada como cuando puso la leche de soja en el carro unas noches antes, bajo la amenaza de Clara de convertirse en anoréxica.
—De acuerdo, puedes ir al instituto —dice su madre al final—. Pero ten cuidado, por favor.
Cuarenta y seis
Llegas a cierta edad —a veces son los quince, a veces los cuarenta y seis— y te das cuenta de que el estereotipo que has adoptado no funciona. Eso es lo que le está sucediendo a Peter Radley en estos momentos, mientras mastica una tostada de pan multicereales con mantequilla y observa el plástico transparente y arrugado que contiene el resto de la hogaza.
El adulto racional y respetuoso con la ley, con su mujer y su coche y sus hijos y sus donativos domiciliados a WaterAid.
Anoche solo quería sexo. Sexo humano e inofensivo. ¿Y qué sucedió? Nada. Tan solo un abrazo fugaz. Una mínima muestra de fricción corporal sin sangre. Vale, le habría gustado llegar más lejos, pero podría haberse contenido. Lleva haciéndolo diecisiete años.
«Pues a la mierda», piensa.
Decir palabrotas lo hacía sentirse bien, aunque solo fuera de pensamiento. Había leído en el British Medical Journal que había estudios que confirmaban que soltar tacos aliviaba el dolor.
—A la mierda —murmura en voz tan baja que Helen no lo oye—. A la mierda.
Realismo
—Me preocupa Clara —dice Helen mientras le da la fiambrera a Peter—. Hace una semana que es vegana y ya está enferma. ¿Y si se desencadena algo más?
A duras penas oye a su mujer. Tiene la mirada fija en el oscuro caos de su maletín.
—Tengo un montón de porquería aquí dentro.
—Peter, me preocupa Clara.
Él tira dos bolígrafos a la papelera.
—A mí también me preocupa. Me preocupa mucho. Pero tampoco se me permite ofrecer una solución, ¿no es cierto?
Helen niega con la cabeza.
—No me vengas con esas, Peter. Ahora no. Esto es serio. Me gustaría que nos enfrentáramos a este problema como adultos. Quiero saber tu opinión sobre lo que deberíamos hacer.
Peter suspira.
—Creo que deberíamos decirle la verdad.
—¿Qué?
Respira hondo e inhala el sofocante aire de la cocina.
—Creo que es el momento de contárselo a los chicos.
—Debemos protegerlos. Y toda nuestra vida. Tienes que ser realista.
Él cierra el maletín.
—Ah, realismo. No va mucho con nosotros, ¿no crees?
Entonces se fija en el calendario. La bailarina de Degas y las cuadrículas abarrotadas con la letra de Helen. Los recordatorios de las reuniones del grupo de lectura, las salidas al teatro, el bádminton, las clases de pintura… El suministro infinito de «cosas que hacer». Incluida la de hoy: «Cena con los Felt aquí, 19:30. Lorna traerá el primero».
Peter se imagina a su guapa vecina sentada frente a él.
—Mira, lo siento —dice—. Estoy un poco irritable. Bajo de hierro. Es que a veces todas estas mentiras me superan.
Helen asiente. Lo sabe.
Peter se da cuenta de la hora que es y se dirige hacia la puerta.
—Es el día de la recogida de basura —dice su mujer—. Y hay que sacar todo lo del reciclaje.
«Reciclaje. —Peter suspira y coge la caja llena de botes y botellas—. Recipientes vacíos que esperan su resurrección.»
—Solo me preocupa que, cuanto más tiempo pase sin comer lo que debería, más aumenten las probabilidades de que ansíe…
—Lo sé, lo sé. Ya se nos ocurrirá algo. Pero ahora tengo que irme, de verdad. Ya es muy tarde.
Peter abre la puerta y ambos ven el cielo azul, que no presagia nada bueno y refulge con una advertencia deslumbrante.
—Casi se ha acabado el ibuprofeno, ¿verdad?
—Sí, creo que sí.
—Pararé en la farmacia cuando vuelva por la tarde. Tengo un dolor de cabeza horrible.
—Sí, yo también.
Peter besa a su mujer en la mejilla y le acaricia el brazo con un fugaz gesto de ternura, un recordatorio microscópico de lo que eran, y entonces se va.
Enorgullécete de actuar como un ser humano corriente. Lleva un horario diurno, busca un trabajo normal y la compañía de gente con un sentido claro del bien y del mal.
El manual del abstemio (2.ª ed.), p. 89
Mundo de fantasía
En el mapa, Bishopthorpe parece el esqueleto de un pez. Una calle principal que conforma la espina dorsal, con callejuelas y calles sin salida que no conducen a ninguna parte. Un lugar muerto, que deja a sus habitantes jóvenes con hambre de algo más.
Es bastante grande para ser un pueblo y tiene varias tiendas en la calle principal. Pero de día parece lo que son: una mezcla ecléctica de comercios especializados que no tienen nada en común. La refinada tienda de exquisiteces culinarias, por ejemplo, se encuentra al lado de Mundo Fantasía, la tienda de disfraces, que, de no ser por los trajes de su escaparate, podría confundirse fácilmente con un sex-shop (y, de hecho, tiene una salita en la trastienda donde venden «juguetes de fantasía para adultos»).
El pueblo no es autosuficiente. Ya no hay oficina de correos y el pub y el local de fish and chips no tienen el mismo volumen de negocio que antes. Hay una farmacia, junto a la consulta médica, y una zapatería infantil que, al igual que Mundo Fantasía, atiende a gente que viene de York o Thirsk. Pero eso es todo.
Rowan y Clara creen que Bishopthorpe es un lugar sin esencia que depende de los autobuses, de las conexiones de internet y otras vías de escape. Un lugar que se engaña a sí mismo y se considera el arquetipo del pintoresco pueblo inglés, pero que, como la mayoría de los lugares, no es más que una gran tienda de disfraces con trajes más sutiles.
Y, si vives aquí durante suficiente tiempo, al final debes tomar una decisión: compras un disfraz y finges que te gusta o te enfrentas a la verdad de quién eres en realidad.
Factor 60
A plena luz del día, Rowan no puede reprimir una sensación de sorpresa al comprobar lo pálida que está su hermana.
—¿Qué crees que es? —le pregunta mientras pasan junto a unas cajas de reciclaje sobre las que se cierne una nube de moscas—. Me refiero a tu malestar.
—No lo sé… —La voz de Clara se apaga, como las melodías de los pájaros asustados que perciben su proximidad.
—Tal vez mamá tenga razón —dice Rowan.
Clara hace una pausa, buscando fuerzas.
—Eso lo dice el chico que come carne roja en todas las comidas.
—Bueno, antes de que te pongas en plan Gandhi, deberías saber que no existen los verdaderos veganos. O sea, ¿tienes idea de la cantidad de seres vivos que existen en una zanahoria? Millones. Una verdura es como una metrópolis de microbios, de modo que te estás cargando una ciudad entera cada vez que hierves una zanahoria. Piensa en ello. Cada plato de sopa es un apocalipsis.
—Eso es una… —Tiene que dejar de hablar de nuevo.
Rowan se siente culpable por provocarla. Su hermana es la única amistad que tiene. Y, sin duda, la única con la que puede ser él mismo.
—Clara, estás muy muy pálida —dice en voz baja—. Incluso para ser tú.
—Me gustaría que todo el mundo dejara de repetírmelo —replica ella e intenta poner en orden una serie de argumentos que había encontrado en los foros de vegan-power.net. Por ejemplo, que los veganos viven hasta los ochenta y nueve años y sufren menos casos de cáncer, y que algunas actrices de Hollywood muy sanas, como Alicia Silverstone, Liv Tyler y la radiante aunque algo aletargada Zooey Deschanel, no dejan que ningún producto animal les roce los labios. Pero para ella supondría un gran esfuerzo decir todo eso, de modo que no se molesta en intentarlo.
—Es este tiempo lo que me enferma —dice mientras desaparecen las últimas náuseas.
Es mayo y el verano va a llegar pronto, por lo que tal vez tenga razón. Rowan tampoco lo lleva muy bien. La luz hace que se sienta débil, como si su piel fuera una gasa, a pesar de la ropa y la crema de factor 60 que se ha puesto.
El chico se fija en la lágrima refulgente que asoma en la comisura de los ojos de su hermana, que podría deberse a la exposición a la luz solar, pero también podría ser consecuencia de la desesperación, por lo que decide poner fin a su ofensiva antivegana.
—Quizá tengas razón —dice—. Pero todo irá bien. De verdad. Y creo que la ropa de cáñamo te quedará de fábula.
—Qué gracioso —logra decir ella.
Pasan frente a la oficina de correos cerrada y Rowan se apaga al ver que el grafiti sigue ahí: ROWAN RADLEY ES UN BICHO RARO. Entonces pasan junto a Mundo Fantasía, cuyos piratas han sido sustituidos por maniquíes con un exiguo vestuario discotequero de colores fosforescentes, bajo un cartel que dice: HERE COMES THE SUN.
El consuelo no se hace esperar. Al pasar por delante de El Glotón Hambriento, Rowan echa un vistazo hacia el mostrador refrigerado que brilla en el oscuro interior y que constituye una visión reconfortante. Sabe que el jamón serrano y el de Parma estarán esperando allí a que se los coman. Pero un leve aroma a ajo lo obliga a apartar la cabeza.
—¿Vas a ir a la fiesta esta noche? —le pregunta a su hermana mientras se frota los ojos cansados.
Clara se encoge de hombros.
—No lo sé. Creo que Eve quiere que vaya. Según cómo me encuentre.
—Bueno, vale, solo deberías ir si…
Rowan ve al chico que se encuentra un poco más adelante. Es su vecino, Toby Felt, que se dirige hacia la misma parada de autobús. Una raqueta de tenis sobresale de su mochila como la flecha del símbolo del género masculino.
Es un muchacho delgado y raquítico que una vez, hace un año, le meó en la pierna a Rowan, cuyo único crimen, al parecer, fue permanecer demasiado tiempo en el urinario de al lado.
«Yo soy el perro —le dijo Toby, con una mirada fría y burlona, mientras dirigía el chorro dorado hacia él—. Tú, la farola.»
—¿Te encuentras bien? —le pregunta Clara.
—Sí, no pasa nada.
Ahora ven el local de fish and chips de Miller, con su cartel mugriento (en el que aparece un pez comiéndose una patata frita y riéndose de lo irónico de la escena). La marquesina del autobús está enfrente. Toby ya está allí, hablando con Eve. Y ella sonríe. Antes de que Rowan se dé cuenta de lo que hace, empieza a rascarse el brazo, lo que empeora diez veces más su sarpullido. Oye la risa de Eve mientras el sol amarillo se alza sobre los tejados y ese sonido le causa el mismo dolor que la luz.
Setter rojo
Peter lleva los botes y las botellas vacías por el camino de grava hacia la acera cuando ve a Lorna Felt, que se dirige al número 19.
—Hola, Lorna —la saluda—. ¿Sigue en pie lo de esta noche?
—Ah, sí —responde ella como si acabara de recordarlo en ese momento—. La cena. No, no lo hemos olvidado. Prepararé un poco de ensalada tailandesa.
Para Peter, Lorna Felt no es una persona real, sino un compendio de ideas. Siempre se recrea en su refulgente y maravillosa melena pelirroja, en su piel bien cuidada y su ropa cara y pseudobohemia, y le viene a la cabeza la idea de vida. De emoción. De tentación.
La idea de culpabilidad. Horror.
Lorna sonríe de forma coqueta. Es una invitación al placer.
—Ay, Nutmeg, para. ¿Qué te pasa?
Entonces se da cuenta de que su vecina está acompañada de su setter rojo, aunque seguro que lleva un buen rato gruñéndole. Observa la escena mientras la perra se echa hacia atrás e intenta quitarse el collar sin éxito.
—Ya te lo he dicho antes, Peter es un hombre de lo más agradable.
«Un hombre de lo más agradable.»
Mientras observa los dientes afilados de la perra, prehistóricos y de perfil salvaje, le sobreviene un leve mareo. Una especie de vértigo que podría estar relacionado con el sol, que se alza en el cielo, o que también podría tener algo que ver con el aroma que transporta la brisa.
Algo más dulce y sutil que la infusión de saúco del perfume de Lorna. Algo que sus sentidos aturdidos ya no suelen detectar.
Pero está ahí, tan real como lo demás.
El fascinante aroma de su sangre.
Peter se mantiene tan cerca del seto como puede para aprovechar al máximo la poca sombra que hay. Intenta no pensar demasiado en el día que le espera ni en el esfuerzo silencioso que deberá hacer para pasar un viernes que apenas se diferencia en nada de los últimos mil. Unos viernes que no le han ofrecido emoción alguna desde que se trasladaron aquí desde Londres para renunciar a sus antiguas costumbres y fines de semana de abandono salvaje y sangriento.
Está atrapado en un estilo de vida que no debería ser el suyo. Un hombre de clase media y mediana edad, maletín en mano, que siente todo el peso de la gravedad y la moralidad y todas las demás fuerzas humanas opresivas.
Cerca de la calle principal, uno de sus pacientes ancianos pasa junto a él en una scooter eléctrica. Un hombre mayor cuyo nombre debería saber.
—Hola, doctor Radley —le dice el anciano con una sonrisa vacilante—. Iré a visitarlo más tarde.
Peter se comporta como si ya lo supiera y se aparta del camino de la moto.
—Ah, sí. Tengo ganas de verlo.
Mentira. Siempre las malditas mentiras. El mismo nimio ritual de la existencia humana.
—Hasta luego.
—Sí, hasta luego.
Sigue caminando pegado al seto, a punto de llegar a la consulta, cuando ve un camión de la basura que avanza lentamente por la carretera hacia él. Los intermitentes parpadean, listo para doblar a la izquierda por Orchard Lane.
Peter mira de pasada a los tres hombres que van en la cabina. Al ver que uno de ellos, el que está sentado del lado de la acera, lo observa con fijeza, él le ofrece una sonrisa al estilo de Bishopthorpe. Pero el hombre, al que Peter no reconoce, le lanza una mirada de odio.
Después de dar unos pasos más, se detiene. El camión toma Orchard Lane. Entonces se da cuenta de que el hombre lo sigue mirando con esos ojos que parecen saber quién es en realidad. Peter niega con un gesto leve de la cabeza, como un gato que se sacude el agua, y toma el estrecho camino que conduce a la consulta.
Elaine está en su puesto de trabajo, la ve a través de la puerta de cristal, ordenando historiales de pacientes. Abre la puerta para enfrentarse a otro viernes sin sentido.
El día brilla sobre los moribundos y los muertos
El cansancio se apodera de Rowan con una serie de ataques narcolépticos, como el que está sufriendo ahora mismo. Anoche durmió unas dos horas. Un poco más de lo habitual. Ojalá estuviera tan despierto como a las tres de la madrugada. Cada vez le pesan más los párpados y se imagina que se encuentra junto a su hermana, hablando tranquilamente con Eve, como una persona normal.
Sin embargo, oye un susurro en el asiento de atrás.
—Buenos días, lerdo.
Rowan no dice nada. Ahora no podrá dormir. Y, además, es demasiado peligroso. Se frota los ojos, saca su libro de Byron e intenta concentrarse en un verso. En cualquiera. Alguno en mitad de «Lara».
«El día brilla sobre los moribundos y los muertos.»
Lo lee una y otra vez, intentando olvidarse de todo lo demás. Pero entonces el autobús se para y Harper, la segunda persona a quien más teme Rowan, sube. En realidad se llama Stuart Harper, pero dejaron de llamarlo por su nombre de pila en décimo, en algún lugar del campo de rugby.
«El día brilla sobre los moribundos y los muertos.»
Harper arrastra su gigantesco cuerpo por el pasillo y Rowan oye que se sienta al lado de Toby. En algún momento del trayecto, siente que algo le golpea repetidamente en la cabeza. Después de unos cuantos golpes se da cuenta de que es la raqueta de tenis de Toby.
—Eh, lerdo. ¿Qué tal el sarpullido?
—Lerdo —se ríe Harper.
Para alivio de Rowan, Clara y Eve aún no han mirado hacia atrás.
Toby le echa el aliento en la nuca.
—Eh, bicho raro, ¿qué lees? Eh, Petirrojo… Que qué lees.
Él ladea la cabeza.
—Me llamo Rowan —dice. O masculla. El me suena como un susurro áspero; su garganta es incapaz de encontrar un hilo de voz a tiempo.
—Capullo —le suelta Harper.
Rowan intenta concentrarse en el mismo verso.
«El día brilla sobre los moribundos y los muertos.»
Toby insiste.
—¿Qué lees? Petirrojo, te he preguntado algo. ¿Qué lees?
Rowan levanta el libro a regañadientes y el otro se lo arranca de las manos.
—Marica.
Él se vuelve.
—Devuélvemelo. Por favor. Oye… ¿Me devuelves el libro?
Toby le da un codazo a Harper.
—La ventana —le dice.
Aquel parece confundido o reticente, pero se pone de pie y abre la estrecha ventana superior.
—Venga, Harper. Hazlo.
Rowan no ve que el libro cambie de manos, pero eso es lo que ha sucedido, y entonces lo ve caer volando en la carretera, como un pájaro al que le han disparado. Childe Harold, Manfred y Don Juan, todos se pierden en un visto y no visto.
Le entran ganas de enfrentarse a ellos, pero se siente débil y cansado. Además, Eve aún no se ha dado cuenta de la humillación de la que es víctima y no quiere hacer nada que permita que eso suceda.
—Uy, mi querido Petirrojo, lo siento mucho, pero creo que he extraviado tu libro de poesía gay —dice Toby con voz amanerada.
Los chicos que están sentados a su alrededor ríen de miedo. Clara se vuelve, con curiosidad. Y Eve también. Ven que la gente ríe, pero no el motivo.
Rowan cierra los ojos. Desearía estar en 1812, en un carruaje oscuro y solitario, tirado por caballos, con Eve luciendo un sombrero sentada a su lado.
«No me mires. Por favor, Eve, no me mires.»
Cuando abre de nuevo los ojos, comprueba que le han concedido el deseo. Bueno, en parte. Sigue en el siglo XXI, pero Eve y su hermana siguen hablando, ajenas a lo que acaba de suceder. Clara se agarra al respaldo del asiento de enfrente. Salta a la vista que no se encuentra bien y Rowan espera que no vomite en el autobús, porque, a pesar de lo mucho que odia ser el blanco de la atención de Toby y Harper, no quiere que se ceben con ella. Sin embargo, gracias a algún tipo de señal invisible, han detectado su miedo y se han puesto a hablar de las dos chicas.
—Esta noche Eve es mía, Harps. La voy a invitar a un trago, tío, te lo digo.
—Ah, ¿sí?
—Tranquilo. Tú también vas a pillar. La hermana del marica está colada por ti. Se le cae la baba.
—¿Qué?
—Es obvio.
—¿Clara?
—Si le diera un poco el sol y se quitara las gafas, no estaría nada mal.
Rowan nota que Toby se inclina hacia delante y le susurra:
—Tenemos una pregunta. A Harper le mola tu hermana. ¿Cuánto cobra por pasar la noche con ella? ¿Diez libras? ¿Menos?
Rowan es presa de la ira.
Quiere decir algo, pero no puede. Cierra los ojos y se asusta con lo que ve: Toby y Harper sentados donde están, pero rojos y desollados, como los dibujos anatómicos que muestran la estructura muscular, y con mechones de pelo aún en su sitio. Parpadea varias veces para borrar la imagen. Y no hace nada para defender a su hermana. Se queda ahí sentado y se traga el desprecio que siente hacia sí mismo, preguntándose qué habría hecho Lord Byron.
Fotografía
No es más que una fotografía.
Un momento congelado del pasado.
Un objeto físico que ella puede sujetar, algo perteneciente a la época anterior a las cámaras digitales y que nunca se ha atrevido a escanear y grabar en su ordenador. «París, 1992», dice la nota del dorso. Como si necesitara ponerla. Desea que la foto ni tan siquiera existiese y que nunca le hubieran pedido a ese pobre y desconocido transeúnte que se la sacara. Pero existe y, aunque sabe que está ahí, no puede romperla ni quemarla, ni siquiera abstenerse de mirarla, por mucho empeño que ponga en ello.
Porque es él.
Su conversor.
Una sonrisa irresistible que brilla en una noche jamás olvidada. Y ella, esbozando una sonrisa, tan feliz y despreocupada que resulta irreconocible, ahí en Montmartre, con una minifalda, los labios pintados de rojo sangre y la mirada refulgente de peligro.
—Loca inconsciente —le dice a su antiguo yo mientras piensa: «Aún podría tener ese aspecto si quisiera, o casi tan bueno. Y aún podría ser así de feliz».
Aunque la imagen ha perdido algo de color debido al paso del tiempo y al calor de su escondite, conserva ese efecto dichoso y horrendo al mismo tiempo.
«Recobra la compostura.»
Deja la fotografía de nuevo en el armario de la caldera. Toca ese gran depósito con el brazo y no lo aparta. Está caliente, pero desearía que aún lo estuviera más. Lo suficiente para escaldarla y hacerle sentir todo el dolor que necesita para olvidar su delicioso sabor, que no ha probado en mucho tiempo.
Recobra la compostura y baja las escaleras.
Observa entre los listones de madera la ventana delantera mientras el basurero avanza por el camino de su casa para llevarse su basura. Pero no lo hace. Al menos no de inmediato. Levanta la tapa del cubo, abre una de las bolsas negras y hurga en ella.
Ve a un compañero que le dice algo al hombre y este tapa el cubo y lo acerca al camión.
Lo levanta, lo inclina y lo vacía.
El basurero mira hacia la casa. La ve y ni tan siquiera parpadea. Tan solo se queda allí, observándola fijamente.
Helen retrocede, se aparta de la ventana y se siente aliviada al cabo de un instante cuando el camión sigue su camino calle abajo.
Fausto
Estudian alemán en una inmensa y antigua sala con el techo alto, del que cuelgan ocho tubos fluorescentes. Dos de ellos se encuentran en el limbo del parpadeo: no funcionan bien, pero tampoco dejan de hacerlo, lo cual no le alivia nada el dolor de cabeza a Rowan.
Está ahí sentado, arrellanado en la silla al fondo de la clase, escuchando a la señora Sieben mientras lee el Fausto de Goethe con su habitual estilo histriónico.
—Welch Schauspiel! —dice, con los dedos juntos, como si estuviera saboreando un plato que acabara de preparar—. Aber ach! Ein Shauspiel nur! —Alza la vista del libro hacia los rostros inexpresivos de sus alumnos de diecisiete años—. Schauspiel? ¿Nadie?
Una obra de teatro. Rowan conoce la palabra, pero no levanta la mano, ya que nunca tiene el valor de hablar voluntariamente en voz alta delante de la clase, menos aún si Eve Copeland se encuentra entre los presentes.
—¿Nadie? ¿Nadie?
Cuando la señora Sieben hace una pregunta, levanta la nariz, como un ratón que olisquea en busca de queso. Sin embargo, hoy se va a quedar con hambre.
—Descomponed el nombre. Schau spiel. Ver representación. Una obra o cualquier otra cosa que se represente en un teatro. Goethe arremetía contra la falsedad del mundo. «¡Menuda pantomima! ¡Pero ach, ay, no es más que una pantomima!» A Goethe le gustaba decir ach bastante a menudo —añade, con una sonrisa—. Era el señor Ay. —Barre la sala con una mirada que no presagia nada bueno y sus ojos se cruzan con los de Rowan en el momento equivocado—. Ahora pidamos la colaboración de nuestro propio señor Ay. Rowan, ¿te importaría leer el fragmento de la siguiente página, la veintiséis? El que empieza con… A ver… —Sonríe, ha visto algo—: Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust. «Dos almas viven [o habitan o moran], ¡ay!, en mi pecho, o mi corazón…» ¡Prosiga, Herr Ay! ¿A qué esperas?
Rowan ve las caras que lo miran fijamente. Toda la clase estira el cuello para ser testigo del ridículo espectáculo que ofrece un adolescente petrificado ante la idea de hablar en voz alta. Eve es la única que no levanta la mirada del libro, en un posible intento de aliviar su bochorno. Un bochorno del que ella misma ya ha sido testigo, como la semana pasada en la clase de lengua, cuando lo obligaron a leer el fragmento en el que Otelo se dirige a Desdémona. («Dé-dé-déjame ver tus ojos —murmuró sin apartar la vista de la edición de Arden—. M-m-mírame a la cara.»)
—Zwei Seelen —dice, y oye a uno de sus compañeros intentando contener una risa. Y entonces su voz resuena como si tuviera vida propia y por primera vez en todo el día se siente despierto, pero no es una buena sensación. Es la actitud alerta del domador de leones y de los escaladores que no las tienen todas consigo y saben que se encuentra al borde de la catástrofe.
Se detiene entre palabra y palabra, presa del miedo, consciente de que su lengua podría pronunciar algo mal en cualquier momento. La pausa entre meiner y Brust dura cinco segundos y una eternidad y su voz se debilita a cada palabra, vacilante.
—Ich bin der Geist der st-stets verneint —lee. «Soy el espíritu que siempre niega.»
A pesar de los nervios, siente una extraña conexión con las palabras, como si no pertenecieran a Johann Wolfgang von Goethe, sino a Rowan Radley.
Soy la picazón que nunca rascan.
Soy la sed que nunca es saciada.
Soy el chico que nunca lo logra.
¿Por qué es así? ¿Qué está negando? ¿Qué le daría fuerza suficiente para tener confianza en su propia voz?
Eve sostiene un bolígrafo, le da vueltas entre los dedos, lo mira concentrada como si fuera una vidente muy dotada y el bolígrafo algo que pudiera revelarle el futuro. Rowan tiene la sensación de que se avergüenza de él y ese pensamiento lo mortifica. Mira a la señora Sieben, pero sus cejas enarcadas le dicen que tiene que continuar, que su tortura aún no ha acabado.
—Entbehren sollst du! —prosigue con una voz que no resalta el signo de admiración—. Sollst entbehren!
La señora Sieben lo interrumpe.
—Venga, dilo con pasión. Son palabras apasionadas. Las entiendes, ¿verdad, Rowan? Pues venga. Proyecta la voz.
Todas las miradas están clavadas en él de nuevo. Incluso la de Eve, fugazmente. Están disfrutando de la escena del mismo modo en que la gente disfruta de las corridas de toros o de los concursos de televisión crueles. Rowan es el toro con las banderillas clavadas, que se desangra y cuya agonía quieren alargar.
—Entbehren sollst du! —dice de nuevo más fuerte, pero no lo suficiente.
—Entbehren sollst du! —suplica la señora Sieben—. «¡Niégate a ti mismo!» Son palabras muy fuertes, Rowan. Necesitan de una voz fuerte. —Le lanza una cálida sonrisa.
«¿Qué cree que hace? —se pregunta él—. ¿Forjarme el carácter?»
—Entbehren sollst du!
—Más. Mit pasión, ¡venga!
—Entbehren sollst du!
—¡Más fuerte!
El corazón le late desbocado. Lee las palabras que va a pronunciar a voz en grito para quitarse de encima a la señora Sieben.
Entbehren sollst du! Sollst entbehren!
Das ist der ewige Gesang.
Respira hondo, cierra los ojos, al borde de las lágrimas, y oye su voz, más fuerte que nunca.
—¡Niégate a ti mismo! ¡Debes negarte a ti mismo! ¡Es la canción que nunca acaba!
Pero hasta que no pronuncia la última palabra no se da cuenta de que lo ha gritado en inglés. Las risas contenidas se convierten en carcajadas y los demás estudiantes se desternillan sobre los pupitres, histéricos.
—¿Qué es tan gracioso? —le pregunta Eve a Lorelei Andrews, enfadada.
—¿Por qué son tan raros los Radley?
—Él no es raro.
—No. Es verdad. En el planeta de los bichos raros encaja a la perfección. Pero yo me refería a la Tierra.
El bochorno de Rowan aumenta desbocado. Se fija en el bronceado caramelizado de Lorelei y en sus ojos de Bambi maligno e imagina su combustión espontánea.
—Muy buena traducción, Rowan —dice la señora Sieben, que intenta aplacar las carcajadas. Luce una sonrisa amable—. Estoy impresionada. No sabía que eras capaz de traducir con tal precisión.
«Yo tampoco», piensa él. Pero entonces ve a alguien a través del cristal armado de la puerta. Alguien de otra clase que corre por el pasillo. Clara, que se dirige a los lavabos a toda prisa, con una mano en la boca.
Al otro lado de la cortina
El decimocuarto paciente del día de Peter se encuentra al otro lado de la cortina, bajándose los pantalones y los calzoncillos. Él procura no pensar en lo que se va a ver obligado a hacer dentro de un minuto mientras se pone los guantes de látex. Se limita a quedarse ahí sentado, intentando dar con algo que asuste a Clara para que vuelva a comer carne.
«¿Daños nerviosos?»
«¿Anemia?»
Hay unos cuantos problemas de salud posibles causados por falta de vitamina B y hierro. Sin embargo, existe un riesgo al que no habían tenido que enfrentarse cuando los niños eran pequeños: el de las segundas opiniones de personas como la enfermera del instituto, a la que Rowan decidió ir a ver por culpa de su sarpullido y que le dijo que dudaba que fuera fotodermatosis. ¿Todavía vale la pena? ¿Valen la pena todas estas mentiras? ¿Vale la pena que por su culpa sus hijos se pongan enfermos? Lo peor de todo es que ellos creen que a él no le importa nada, pero lo cierto es que no le está permitido preocuparse, no del modo que él quiere.
—A la mierda —articula sin pronunciar las palabras, en silencio—. A la mierda.
Peter tiene suficiente experiencia como médico para saber que la tranquilidad y la confianza son un medicamento. Había leído varios artículos sobre el efecto placebo y los trucos que se utilizaban para aumentar la confianza de los pacientes. Conocía los estudios que demostraban que el Oxazepam surte mayor efecto en el tratamiento de la ansiedad si la pastilla es verde y es mejor para la depresión si es amarilla.
De modo que en ocasiones así se justifica las mentiras a sí mismo. Tan solo tiñe la verdad como si fuera una pastilla.
Pero a medida que pasa el tiempo le resulta más duro.
Mientras permanece sentado esperando al anciano, un póster de su tablón de corcho lo mira fijamente, como siempre.
Una gran gota de sangre en forma de lágrima.
Y con el habitual tipo de letra en negrita del NHS: SÉ UN HÉROE. DONA SANGRE.
El reloj hace tictac.
Oye ruido de ropa y el anciano carraspea.
—Bueno. Ya… Estoy… Puede…
Peter se desliza al otro lado de la cortina y hace lo que requiere su trabajo.
—No es nada grave, señor Bamber. Tan solo necesita un poco de crema, eso es todo.
El anciano se sube los calzoncillos y los pantalones y parece a punto de romper a llorar. Peter se quita el guante y lo deposita con cuidado en la pequeña papelera destinada a tal efecto. La tapa hace un ruido seco al cerrarse.
—Ah, bien —dice el señor Bamber—. Eso está bien.
Peter lo mira a la cara: las manchas de la edad, las arrugas, el pelo alborotado, los ojos ligeramente lechosos. Por un instante siente tal rechazo ante su propio futuro, que él mismo ha acortado, que apenas puede hablar.
Se vuelve y mira otro póster de la pared. Elaine debe de haberlo puesto. Una fotografía de un mosquito y una advertencia sobre la malaria para sus pacientes que se van de vacaciones.
BASTA CON UN MORDISCO.
Casi rompe a llorar.
Algo malvado
Clara tiene las palmas de las manos empapadas en sudor.
Tiene la sensación de que alberga algo horrible en su interior. Un veneno que debe expulsar de su cuerpo. Algo vivo. Algo malvado que se está apoderando de ella.
Unas chicas entran en el baño y alguien intenta abrir la puerta de su cubículo. Clara se queda quieta e intenta respirar a pesar de la sensación de mareo, pero no puede contenerla y esta avanza a la velocidad del vértigo.
«¿Qué me está pasando?»
Vomita de nuevo y oye voces fuera.
—Venga, señorita Bulimia, ya debes de haber echado todo el almuerzo. —Una pausa. Entonces—: Uf, qué olor tan repugnante.
Reconoce la voz de Lorelei Andrews.
Alguien llama a la puerta con suavidad. Oye a Lorelei otra vez, pero hablando en voz más baja:
—¿Estás bien?
Clara hace una pausa.
—Sí —responde.
—¿Clara? ¿Eres tú?
No contesta. Lorelei y alguien más se ríen.
Ella espera a que se vayan y luego tira de la cadena. Fuera, en el pasillo, Rowan está apoyado en los azulejos de la pared. Se alegra de ver su cara, la única que podría soportar en ese momento.
—Te he visto corriendo por el pasillo. ¿Te encuentras bien?
Toby Felt pasa a su lado en ese preciso instante y le da un golpe en la espalda a Rowan con la raqueta de tenis.
—Sé que tienes ganas de marcha, lerdo, pero es tu hermana. Eso no está bien.
Él no tiene nada que decir, o nada que tenga el valor de decir en voz alta.
—Es un idiota —dice Clara con un susurro—. No sé qué ve Eve en él.
Se da cuenta que su comentario disgusta a su hermano y se arrepiente de haberlo dicho.
—Creía que habías dicho que no le gusta —dice él.
—Bueno, eso pensaba yo. Imaginaba que al tratarse de una persona que posee un cerebro completamente operativo no le gustaría, pero, bueno… me parece que sí le gusta.
Rowan se esfuerza por fingir indiferencia.
—Bueno, en realidad no me importa. Puede gustarle quien quiera. En eso consiste la democracia.
Suena el timbre.
—Intenta olvidarte de ella —le aconseja Clara mientras se dirigen a su siguiente clase—. Si quieres que deje de ser su amiga, lo haré.
Rowan suspira.
—No digas tonterías. No tengo siete años. Mira, solo me gustaba un poco, eso es todo. No ha sido nada.
Entonces Eve aparece de repente tras ellos.
—¿Qué es lo que no era nada?
—Nada —responde Clara, que sabe que su hermano está demasiado nervioso para hablar.
—Nada era nada. Un pensamiento muy nihilista —responde él.
—Pertenecemos a una familia de nihilistas.
Si te has abstenido toda la vida, por fuerza no puedes saber lo que te estás perdiendo. Pero la sed sigue ahí, en lo más profundo, bajo todo aquello que hagas.
El manual del abstemio (2.ª ed.), p. 120
Una ensalada tailandesa de hojas verdes con pollo marinado y aliño de lima y guindilla
—Qué collar tan bonito —se ve obligado a decir Peter a Lorna después de pasar más tiempo del que aconseja la prudencia mirándole el cuello.
Por suerte, ella sonríe agradecida y acaricia las sencillas cuentas blancas.
—Ah, Mark me lo compró hace años. En un mercado de Santa Lucía. En nuestra luna de miel.
La noticia pilla al susodicho con el pie cambiado, que no se da cuenta hasta entonces de que su mujer lleva un collar.
—Ah, ¿sí? No lo recuerdo.
Lorna parece dolida.
—Sí —asegura con voz lastimera—. Me lo regalaste.
Peter intenta concentrarse en otra cosa. Observa a su mujer mientras quita la película de plástico de la ensalada de Lorna y mira a Mark, que toma un sorbo de sauvignon blanc de forma tan lenta y con tal recelo que uno podría pensar que se crio en un viñedo del valle del Loira.
—¿Toby ha ido a la fiesta? —pregunta Helen—. Clara sí, a pesar de que no se encuentra del todo bien.
Peter recuerda que su hija fue a verlo una hora antes, mientras él consultaba el correo electrónico. Le preguntó si podía salir y él respondió que sí de forma distraída, sin caer del todo en la cuenta de lo que le estaba pidiendo, de modo que Helen le lanzó una mirada de desdén cuando bajó, pero no abrió la boca mientras preparaba el estofado de cerdo. Quizá le estaba lanzando una pulla. Y quizá tenía razón. Quizá no debería haberle dicho que sí, pero él no es Helen. No puede estar siempre alerta.
—Ni idea —dice Mark, que le pregunta a Lorna—: ¿Ha ido?
Ella asiente y parece algo incómoda por tener que hablar de su hijastro.
—Sí, eso creo, aunque nunca nos dice a dónde va. —Vuelve a centrar la atención en su ensalada, que Helen acaba de servir—: Aquí está. Una ensalada tailandesa de hojas verdes con pollo marinado y aliño de lima y guindilla.
Peter la oye, pero no suenan las alarmas. Además, Helen ya ha probado un bocado, por lo que cree que no pasará nada.
Pincha un trozo de pollo y un poco de berro aliñado con el tenedor y se lo lleva a la boca. Al cabo de menos de un segundo, se está ahogando.
—Ay, Dios —dice.
Helen lo sabe, pero no ha podido avisarlo. Sin embargo, de algún modo, ella ha logrado tragarlo todo y ahora se enjuaga la boca con vino blanco para quitarse el sabor.
Lorna está muy preocupada.
—¿Qué pasa? ¿Pica demasiado?
Peter no lo había olido. La guindilla y los demás ingredientes debían de haber disimulado el olor, pero aquel sabor resulta tan nauseabundo al entrar en contacto con su lengua que se ahoga antes de que le llegue a la garganta. Se pone en pie, se tapa la boca con la mano y se da la vuelta.
—Cielos, Lorna —dice Mark con un tono agresivo que le endurece la voz—. ¿Qué le has hecho?
—¡Ajo! —Peter no puede reprimir las lágrimas mientras se ahoga, como si maldijera el nombre de un enemigo invicto—. ¡Ajo! ¡¿Cuánto le has puesto?! —Se frota la lengua con el dedo, intentando eliminar aquel maldito sabor. Entonces se acuerda del vino. Agarra la copa, se lo bebe de un trago y, a pesar de la visión borrosa, ya que tiene los ojos empañados, ve a Lorna con semblante triste mientras observa los restos de su controvertida ensalada.
—Hay un poco en el aliño y también en el adobo. Lo siento mucho. No sabía que…
Como siempre, Helen responde a bote pronto:
—Peter es un poco alérgico al ajo. Pero estoy segura de que sobrevivirá. Le pasa lo mismo con las chalotas.
—Ah —dice Lorna, sinceramente sorprendida—. Es raro. Es un antioxidante muy útil.
Peter coge la servilleta y tose en la tela blanca. Sin embargo, no llega a escupir todo el vino, sino que se enjuaga la boca con él y, al final, lo acaba tragando.
—Lo siento mucho —dice mientras deja la copa vacía en la mesa—. De verdad, lo siento mucho.
Su mujer le lanza una mirada, mezcla de compasión y desaprobación, mientras se lleva una hoja verde sin aliño a la boca.
Copeland
—¿Os vais de vacaciones este año? —pregunta Helen a sus invitados.
Mark asiente.
—Seguramente. A Cerdeña, tal vez.
—En el Costa Smeralda —añade Lorna, que mira a Peter y desliza un dedo por el borde de su copa de vino.
—¡Oh, Cerdeña! —dice Helen, presa de una extraña sensación de felicidad—. Cerdeña es preciosa. Una vez pasamos la noche allí, ¿verdad, Peter?
Sus invitados parecen confundidos.
—¿Una noche? —pregunta Mark, con un atisbo de recelo—. ¿Es que solo pasasteis allí una noche?
Helen se percata de su error.
—Quiero decir que llegamos de noche —añade. Su marido enarca las cejas con gesto de «A ver cómo te las apañas para salir de esta»—. Fue precioso, llegar a Cagliari… con todas las luces y demás. Y, claro, nos quedamos una semana. O sea, preferimos las estancias cortas, ¡pero ir y volver en una noche sería exagerado!
Se ríe de forma algo burda y acto seguido se pone en pie para traer el segundo plato. Un estofado de cerdo sin ajo, que promete comer sin ninguna metedura de pata innecesaria.
«Debería hablar del libro que estoy leyendo —piensa Helen—. Sería un tema seguro. Al fin y al cabo, no tuvimos una noche salvaje cuando volamos a la China de Mao.»
Sin embargo, no tiene que preocuparse de buscar nuevos temas de conversación, ya que Mark monopoliza el plato principal aburriéndolos con una perorata sobre propiedades.
—La compré cuando el mercado estaba hundido, por lo que tenía todas las de ganar —dice, en referencia a una casa que adquirió en Lowfield Close. Entonces se inclina sobre la mesa como si estuviera a punto de revelar los secretos del santo grial—. El problema de comprar para alquilar es que puedes elegir las propiedades, pero no siempre a los inquilinos.
—Entiendo —dice Helen, que se da cuenta de que Mark espera algún tipo de afirmación.
—Y el primer y único tipo que se mostró interesado en alquilarla ha sido un absoluto desastre. Un desastre total.
Peter solo le presta atención a medias. Está demasiado ocupado intentando ahuyentar unos pensamientos sobre Lorna mientras da cuenta de su guiso de cerdo. Intenta no mirarla a los ojos y no apartar la vista de su plato, las verduras y el jugo marrón.
—¿Un desastre? —pregunta Helen, que sigue esforzándose en fingir interés por lo que dice Mark.
El invitado asiente con solemnidad.
—Jared Copeland. ¿Lo conocéis?