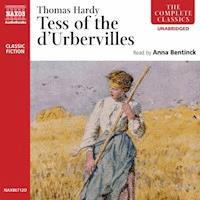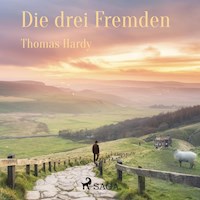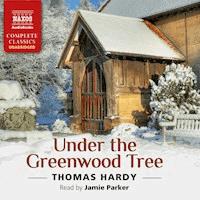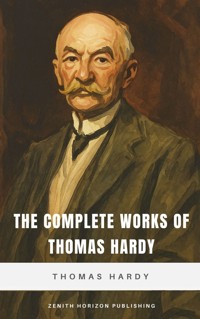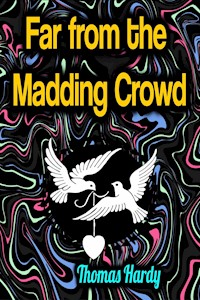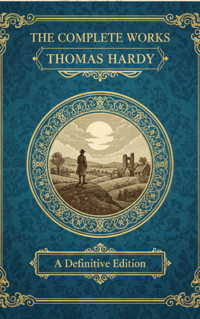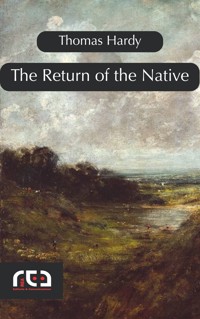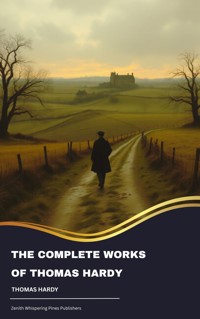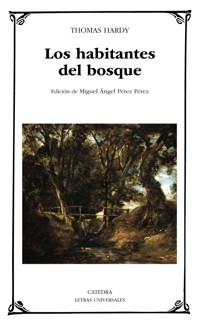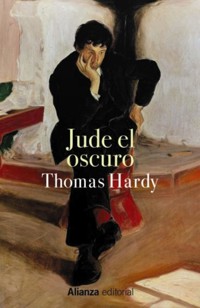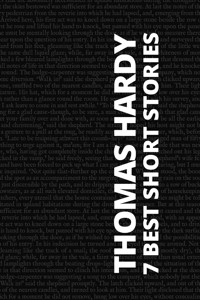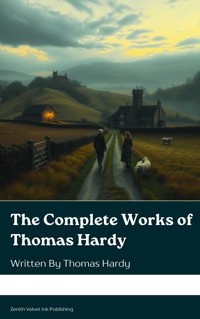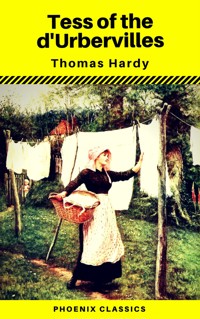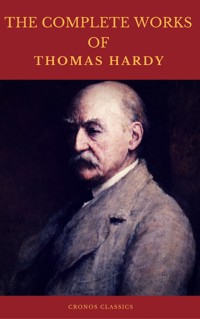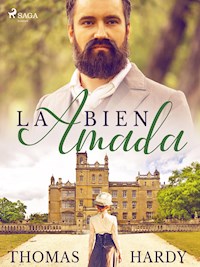
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"La bien amada" es la última obra escrita por Thomas Hardy. Fue publicada en tomos durante 1892 y en formato libro en 1897. "La bien amada" cuenta la historia de Jocelyn Pierston, nacido en la isla inglesa de Horeston. Pierston trabaja como escultor, y ante todo, es un romántico empedernido que cree fervientemente que se convertirá en un artista conocido por toda Inglaterra y encontrará a su Bien Amada, es decir, el amor de su vida, la mujer de sus sueños. Con una narración y escritura exquisita, propia de un genio de la escritura como Thomas Hardy, la historia nos muestra como la persecución de la Bien Amada se convertirá en un infierno más que en un sueño. A lo largo de más de cuarenta años que abarca la novela, y centrándose en la relación con tres generaciones de mujeres de una misma familia, la Bien Amada va cambiando de cuerpo y de mujer, y Pierson se da cuenta que es esclavo de una maldición que no le permite encontrar aquello que sigue persiguiendo a ciegas. Con esta obra, y con la delicadeza y profundidad que le caracteriza, Thomas Hardy explora la imposibilidad de eludir nuestro destino, así como las limitaciones del ser humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hardy
La bien amada
Saga
La bien amada
Original title: The Well-Beloved
Original language: English
Copyright © 1897, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672336
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRIMERA PARTE Un joven de veinte años
Una presentación imaginaria de la Bien Amada
Una persona muy distinta de los habituales transeúntes de la localidad escalaba el escarpado camino que conduce a través del pueblecillo costero llamado Street of Wells, y forma un pasillo en aquel Gibraltar de Wessex, la singular península, un tiempo isla y todavía así denominada, que se adelanta como una cabeza de pájaro en el canal inglés. Está enlazada con tierra firme por un largo y angosto istmo de guijarros «arrojados por la furia del mar» y sin igual en su clase en Europa.
El caminante era lo que su aspecto indicaba: un joven de Londres, de cualquier ciudad del continente europeo. Nadie podía pensar al verle que su urbanidad consistiera solamente en el vestir. Iba recordando con algo de execración que tres años enteros y ocho meses habían transcurrido desde la última vez que visitó a su padre en aquella solitaria roca donde nació, y todo aquel tiempo lo había invertido en diversas y opuestas camaraderías entre gentes y costumbres mundanas. Lo que le parecía usual y corriente en la isla cuando en ella vivía, le resultaba extraño e insólito después de sus últimas impresiones. Más que nunca semejaba el paraje lo que, según se decía, fue en otro tiempo la antigua isla de Vindilia y la Morada de los Honderos. Ya no eran para él familiares y habituales ideas la altísima roca, las casas sobre casas, los umbrales de la que en cada una se alzaban al nivel de la chimenea antevecina, los jardines que por una de sus tapias colgaban mirando al cielo, las hortalizas que crecían en parcelas al parecer casi verticales, y la compacticidad de toda la isla como un recio y único bloque calizo de cuatro millas de longitud. Todo ahora deslumbraba con sin igual blancura, en contraste del coloreado mar, y el sol relumbraba sobre las infinitas estratificaciones de las paredes de oolita,
… Melancólicas ruinas de cancelados ciclos…
con una claridad que atraía tan poderosamente la atención del caminante,
como ningún otro espectáculo que de lejos hubiese contemplado.
Tras laboriosa ascensión llegó a la cima, y atravesando la meseta se dirigió a la aldea, hacia el oriente. Como promediaba el verano, y eran las dos de la tarde, el camino estaba polvoriento y deslumbrador. Al llegar cerca de la casa de su padre, se sentó al sol.
Extendió la mano sobre la peña contigua, y vio que abrasaba. Aquélla era la temperatura peculiar de la isla, a la hora de la siesta, cuando dormía como entonces. Escuchó y oyó lejanos chirridos. Eran los ronquidos de la isla: los ruidos de los canteros y aserradores de piedra.
Frente por frente al sitio en donde estaba sentado había una espaciosa alquería o vivienda de familia, toda de piedra, como la isla; no sólo las paredes, sino los marcos de las ventanas, el techo, la chimenea, la cerca, el portillo, la pocilga, el establo y casi también la puerta.
Recordaba que allí había vivido, y probablemente seguía viviendo la familia Caro; los Caros de «yegua baya», como les llamaban para distinguirlos de otras ramas del mismo árbol genealógico, pues sólo se contaban en toda la isla media docena de nombres de pila con sus otros tantos apellidos. Cruzó el camino y sus ojos se internaron por el sendero que conducía a la puerta. En efecto, todavía estaban allí.
La señora Caro, que le había visto desde la ventana, salió a su encuentro en la entrada de la casa, y ambos se saludaron a la antigua usanza. Un momento después se abrió una puerta que daba a los aposentos interiores, y una muchacha de diecisiete o dieciocho años se acercó brincando.
—¡Cómo! ¿Eres tú, querido Joce? —prorrumpió alborozada.
Y adelantándose hacia el joven, le dio un beso.
La demostración era bastante grata viniendo de la dueña de tan cariñoso y brillante par de ojos castaños y de unas trenzas tan negras; pero tan repentina e inesperada para un hombre recién llegado de la ciudad, que retrocedió casi involuntariamente por un instante, devolviendo después el beso con algún reparo y diciendo:
—¡Avicia, mi linda chiquilla! ¿Cómo estás, al cabo de tanto tiempo?
Durante unos cuantos segundos la impulsiva inocencia de la muchacha apenas se dio cuenta del movimiento de sorpresa del joven; pero la señora Caro, la madre de ella, lo había advertido instantáneamente, y volviéndose hacia su hija con visible rubor, le dijo:
—¡Avicia! ¡Mi querida Avicia! Pero ¿qué haces? ¿No sabes que ya te has hecho una mujer desde que Jocelyn, el señor Pierston, estuvo aquí la última vez? Por supuesto, que no debes hacer ahora lo que acostumbrabas tres o cuatro años atrás.
A duras penas logró Pierston disipar la molestia suscitada por el incidente, diciendo que con seguridad esperaba que la muchacha continuaría tratándole como en su niñez, a lo que siguieron varios minutos de conversación sobre generalidades. Lamentaba Jocelyn con todo el alma que su involuntario movimiento le hubiese traicionado así. Al despedirse repitió que si Avicia le miraba de distinto modo del acostumbrado, nunca se lo perdonaría; pero aunque se separaron cordialmente, el rostro de la muchacha delataba el pesar que le había causado el incidente. Jocelyn volvió al camino, dirigiéndose hacia la cercana casa de su padre. La madre y la hija quedaron solas.
—¡Me he quedado atónita al verte, hija mía! —exclamó la madre—. ¡Un joven que viene de Londres y de ciudades extranjeras, acostumbrado a los rigurosos modales de sociedad y al trato de señoras que casi tienen por vulgar el sonreír abiertamente! ¿Cómo pudiste hacerlo, Avicia?
—¡No me acordé de que ya no soy una niña! —dijo la muchacha con pesar —. Yo acostumbraba a besarle, y él me besaba a mí antes de que se marchara. —¡Pero esto era hace años, querida mía!
—¡Oh!, sí; pero en aquel momento lo olvidé. Me pareció el mismo de otros tiempos.
—Bien; la cosa ya no tiene remedio. Has de ir con más cuidado en adelante. Él tiene muchas jóvenes entre quienes escoger, te lo aseguro, y poco piensa en ti. Es lo que llaman un escultor, y, según dicen, aspira a ser algún día un genio en este arte.
—Bien; ya está hecho, ya no tiene remedio —gimió la joven.
Entretanto, Jocelyn Pierston, el escultor de embrionaria fama, había ido a casa de su padre, hombre prosaico dado tan sólo al negocio y al comercio, de quien, no obstante, aceptaba Jocelyn una subvención anual mientras llegaba el día de la gloria. Pero el viejo, que no había sido avisado de la proyectada visita de su hijo, no estaba en casa para recibirle. Jocelyn echó una ojeada a la propiedad familiar, y a través de los prados comunales vio los vastos patios donde las eternas sierras iban y venían sobre los eternos bloques de piedra. Le parecían las mismas sierras y los mismos bloques que viera cuando estuvo la última vez en la isla. Después pasó, atravesando la vivienda, al jardín posterior.
Como todos los jardines de la isla, estaba rodeado de una tapia de cascotes en seco, y por su ulterior extremidad terminaba en un ángulo contiguo al jardín de los Caro. Apenas había llegado a este paraje, cuando escuchó, del otro lado de la tapia, murmullos y sollozos. En seguida reconoció la voz de Avicia, quien parecía confiar sus penas a una amiga.
—¡Oh! ¡Lo que he hecho! ¡Lo que he hecho! —decía amargamente—. ¡Tan atrevida! ¡Tan desvergonzada! ¡Cómo pude pensar en semejante cosa! Él nunca me perdonará; nunca, nunca me volverá a estimar. Me creerá una buena alhaja presumida; y sin embargo, sin embargo, me olvidé enteramente de cuánto había crecido. ¡Pero que él nunca se lo figure!
El acento de la muchacha denotaba que por vez primera tenía conciencia de su completa femineidad, como de un bien, poco envidiable, que la avergonzaba y estremecía.
—¿Pareció él enojado por ello? —preguntó la amiga.
—¿Enojado? ¡Ah!, no. Peor aún. Frío, altanero. ¡Oh! Ahora es persona fina, y en modo alguno un hombre de la isla. Pero es inútil hablar de ello. Quisiera morirme.
Pierston se retiró todo lo de prisa que pudo. Lamentaba el incidente que tal pena había infligido a aquel ingenuo corazón; y, sin embargo, empezaba a ser para él una fuente de placer indefinible. Se volvió a casa, y después de recibir la cariñosa acogida de su padre y de comer con él, salió otra vez, con ardiente deseo de dulcificar la tristeza de su joven vecina, de un modo que no se esperaba, aunque, a decir verdad, su afecto por ella era más bien un sentimiento de amistad, y en modo alguno creía que la caprichosa idealización a que llamaba su amor, y que desde su niñez se había trasladado infinidad de veces de una a otra envoltura humana, fuese a escoger ahora su morada en el cuerpo de Avicia Caro.
Se sospecha que la encarnación es verdad
Difícil era volverla a encontrar, aunque en aquel pedazo de roca la dificultad estribaba, por lo general, más bien que en hallarse, en evitarse. Pero Avicia se había transformado en otra joven muy distinta, por el tumulto que en su conciencia despertara aquel impulsivo saludo, y, a pesar de su contigua vecindad, Jocelyn no logró dar con ella por mucho que lo intentó. Tan pronto como él aventuraba un paso más acá de la puerta de su padre, se escondía ella como un hurón, subiendo a encerrarse en su aposento.
Anheloso Jocelyn de calmar a Avicia después del involuntario desaire que él le hiciera, no pudo aguantar más tiempo aquellas esquiveces. Las costumbres de la isla eran primitivas y francas, aun entre las gentes acomodadas, y al notar el retraimiento de Avicia, la siguió un día Jocelyn hasta dentro de su casa, al pie mismo de la escalera interior.
—¡Avicia!
—Soy yo, señor Pierston.
—¿Por qué corres de ese modo escaleras arriba?
—¡Oh! Tan sólo porque he de subir a buscar una cosa.
—Bien; pues cuando la encuentres, ¿volverás a bajar?
—No puedo bajar.
—Ven, querida Avicia. Ya sabes que te aprecio.
Avicia no respondió.
Jocelyn prosiguió diciendo:
—Pues bien; si no quieres, no deseo molestarte más.
Y Pierston se fue.
Se había detenido a mirar las flores de antiguo estilo que crecían al pie de la cerca del jardín, cuando oyó a sus espaldas una voz que le decía:
—Señor Pierston, no me he enfadado con usted. Al marcharme pensé que podía tomarlo a mal, y comprendí que me era preciso venir para asegurarle que todavía soy su amiga.
Al volverse vio Pierston a la ruborizada Avicia junto a él, y exclamó:
—Eres una buena y amable muchacha.
Y tomándole la mano, estampó en su mejilla el beso con que debió haber correspondido al de ella el día de su llegada.
—¡Querida Avicia! Perdóname el desaire del otro día. ¿Me lo perdonas? Dime que sí. Y ahora escucha, porque voy a decirte lo que jamás dije a mujer alguna, viva ni muerta. ¿Me quieres por marido?
—¡Yo, que, según dice mi madre, soy una muchacha vulgar!
—No lo eres, querida mía. Tú me conoces desde niño, y las otras no.
De un modo u otro, rebatió Jocelyn Pierston las objeciones que ella le oponía, y aunque no dio el sí, desde luego quedaron en encontrarse por la tarde para ir juntos a la punta meridional de la isla, llamada Beal o el Bill por los forasteros, deteniéndose en la traicionera caverna denominada Cave Hole, en la que el mar rugía y chapoteaba entonces lo mismo que cuando ellos la visitaban de niños. Para sostenerse mientras ella contemplaba la caverna, Jocelyn le ofreció su brazo, que ella tomó por primera vez como mujer, después de haber sido cien veces su camarada. Llegaron en su caminata hasta el faro, donde hubieran permanecido largo rato de no recordar Avicia de pronto que aquella misma tarde estaba comprometida para recitar una poesía desde el estrado en Street of Wells, la aldea que dominaba la entrada de la isla, y que por entonces había ya crecido hasta convertirse en villa.
—Recítala —dijo Pierston—. ¡Quién pensara que nada ni nadie viniesen a recitar aquí, excepto el eterno recitador que ahí escuchamos, el nunca callado mar!
—¡Oh! Es que nosotros somos ahora completamente intelectuales. Sobre todo en invierno. Pero, Jocelyn, ¿no querrás venir a la recitación? ¿Verdad? Si fueras, me echarías a perder mi parte, y deseo quedar tan bien como los demás.
—Si no quieres, no iré. Pero te aguardaré en la puerta para acompañarte a casa.
—¡Sí! —exclamó ella mirándole al rostro.
Avicia era entonces completamente dichosa. Nunca hubiera podido creer, en aquel aflictivo día de su llegada, que podría ser tan feliz con él. Al arribar a la orilla oriental de la isla, emprendieron la marcha de regreso, a fin de que ella tuviese tiempo para ocupar su sitio en el estrado. Pierston se fue a su casa, y ya anochecido, cuando era poco más o menos la hora de acompañar a Avicia, tomó el camino de Street of Wells.
Le invadían los remordimientos. Conocía a Avicia Caro desde tan pequeña que más bien sentía ahora por ella amistad que amor, y le asustaban las consecuencias de lo que aquella mañana se resolvió a decirle en un momento de impulsiva emoción; no porque fuese probable que ninguna de las muy artificiosas y refinadas mujeres que sucesivamente le habían atraído se interpusieran enojosamente entre ellos, pues estaba ya desengañado por completo de la presunción de que el ídolo de su fantasía fuese parte integrante de la personalidad en donde por corto o largo tiempo había morado.
Siempre fue fiel a su Bien Amada, la cual, sin embargo, había asumido varias personificaciones. Cada individualidad, llamada Lucía, Juana, Flora, Evangelina o cualquier otro nombre, había sido simplemente una condición transitoria de Ella. Pierston no consideraba esto como una excusa ni como una defensa, sino tan sólo como un hecho. Esencialmente, tal vez la Bien Amada no era de materia tangible. Era un espíritu, un sueño, un frenesí, un concepto, un aroma, un sexo compendiado, la luz de unos ojos, el abrir de unos labios… Sólo Dios sabía lo que en verdad era. Pierston no. Pierston la creía indescriptible.
Por no considerar suficientemente que su Bien Amada era un fenómeno subjetivo, vivificado por las fatales influencias de su linaje y nacimiento, se atemorizaba al descubrir en ella espiritualidad fantástica e independencia de las leyes e imperfecciones físicas. Nunca sabía en dónde iba a encontrarla la próxima vez, ni adónde le conduciría, pues tenía instantáneo acceso a todas las categorías y clases sociales y a cualquier morada humana. A veces soñaba por las noches que su Bien Amada era la «hija de Zeus» en persona, la tramadora de artificios, la implacable Afrodita, resuelta a atormentarle por los pecados que contra ella había cometido en su escultórico arte. Comprendía que amaba a la enmascarada criatura allí donde la encontrase, ya con ojos azules, negros o castaños, bien con prestancia corpulenta, endeble o rolliza. Nunca estaba ella en dos sitios a la vez; pero hasta entonces no había estado nunca mucho tiempo en un mismo lugar.
Como ya había comprendido esto con toda claridad antes de ahora, procuraba no reconvenirse agriamente. Ya sabía él que la que supo atraerle siempre conduciéndole como con un hilo de seda adonde ella deseaba, no había permanecido nunca mucho tiempo en un mismo cuerpo. No podía decir si por fin fijaría definitivamente en alguno su morada.
Si estuviese convencido de que su Bien Amada iba manifestándose en Avicia, se hubiera esforzado en creer que aquél era el punto final de sus trasmigraciones, y gustoso perseverara en la amorosa declaración. Pero ¿veía él del todo a su Bien Amada en Avicia? Esta pregunta era bastante perturbadora. Pierston había llegado al borde de la colina y bajó hacia la aldea, en cuya larga y recta calle romana no tardó en hallar el iluminado salón. No había terminado aún el acto, y dando vuelta al edificio, pudo atisbar desde un terraplén el interior, hasta la altura del estrado. Casi inmediatamente le tocó el turno, o el segundo turno, a Avicia. Su encantadora turbación en presencia del auditorio alejaba las dudas de Pierston. En verdad era lo que se llama una «primorosa» muchacha, ciertamente simpática, pero, sobre todo, primorosa; una de aquéllas con quienes los riesgos del matrimonio se aproximan casi a cero. Su inteligente mirada, su espaciosa frente, su aire pensativo le daban a Pierston la seguridad de que de cuantas jóvenes había conocido, no encontró ninguna con cualidades más encantadoras y consistentes que las de Avicia Caro. Esto no era simple conjetura, pues la conocía desde mucho tiempo y por completo, en todas sus modalidades y temperamento.
Pasó por la calle un pesado carruaje, pero su estrépito no podía apagar en los oídos de Pierston la suave y blanda voz de Avicia. El auditorio quedó complacido, y ella se sonrojó al escuchar los aplausos. En aquel momento Pierston se situó en espera junto a la puerta, y cuando ya hubo salido el público, la encontró dentro, aguardándole.
Despacito subieron por el Camino Viejo, remolcándose Pierston con apoyo de la baranda o pretil lateral, y llevando a Avicia del brazo. Al llegar a la cima dieron media vuelta y se detuvieron. A su izquierda los rayos del faro se desplegaban en el firmamento como un abanico, y frente a sus pies, a intervalos de quince segundos, se oía un recio y hueco golpe, como un redoble de tambor, y de uno a otro intervalo resonaba un prolongado rechinamiento como el de huesos entre enormes mandíbulas caninas. Provenía de la vasta concavidad de la bahía del Hombre Muerto, cuyas aguas rompían contra los guijarros del malecón.
Los vientos de la tarde y de la noche le parecían a Pierston que llegaban allí cargados de algo que sólo ellos podían revelar. Lo traían de aquella siniestra bahía occidental, cuyo rumor estaba oyendo. Era una aparición, esencia o imaginaria forma de la humana multitud que allá abajo yacía; todos cuantos habían naufragado en bajeles de guerra, mercantes índicos, falúas, bergantines y buques de la Armada; gentes distinguidas, vulgares o abyectas, cuyos intereses y esperanzas habían sido tan diversos y tan distantes entre sí como los polos, pero que se habían entrefundido en aquel inquieto lecho del mar. Casi podía sentirse allí el roce de su siniestra sombra, vagante en informe figura sobre la isla y clamando por algún dios compasivo que volviera a disgregarlos.
Entre tales influencias anduvo aquella noche un largo trecho la pareja, hasta llegar al antiguo cementerio de la iglesia de la Esperanza, que se extendía en un barranco formado desde hacía siglos por un hundimiento del terreno. La iglesia se había derrumbado con el resto del peñasco, y estuvo largo tiempo en ruinas, como proclamando que en este último reducto de las divinidades gentílicas, en donde todavía perduraban costumbres paganas, el cristianismo se había establecido precariamente a lo sumo. En aquel solemne paraje, Pierston le dio un beso a la joven.
En modo alguno fue este beso iniciativa de Avicia. Aquella primitiva desenvoltura parecía haber fortalecido su actual recato.
Aquel día fue el primero de un mes encantador, pasado principalmente en recíproca compañía. Pierston pudo comprobar que Avicia no sólo sabía recitar poesías en reuniones intelectuales, sino que tocaba deliciosamente el piano y cantaba acompañándose ella misma. Notó también que el propósito de quienes la habían educado había sido sustraerla mentalmente todo lo más posible a su natural vida propia, como habitante de una peculiar isla; hacer de ella una copia exacta de millares de gentes en cuyas circunstancias no hay nada especial, distintivo o pintoresco; enseñarle a olvidar todas las prácticas de sus antepasados; sofocar las baladas locales con piezas compradas en un almacén de música de Budmouth, y el vocabulario popular por el idioma de un aya que no hablara el de país alguno. Vivía en una casa que hubiera hecho la fortuna de un artista, y, sin embargo, aprendía a dibujar quintas suburbanas de Londres, copiadas de grabados.
Avicia había notado todo esto antes de que él lo indicase, pero condescendió con docilidad de muchacha. Congénitamente era isleña hasta la médula, aunque no podía substraerse a la tendencia de la época.
Se acercaba el día de la partida de Jocelyn, y ella lo preveía triste, pero serenamente, pues ya estaban prometidos con toda formalidad. Pierston pensó en la costumbre seguida en semejantes ocasiones por los lugareños, la cual había prevalecido durante siglos en las familias de uno y otra, pues ambas eran de la vieja cepa de la isla. La influencia de los kimberlines o extraños (como llamaban a los forasteros venidos de tierra de Wessex) había interrumpido en gran parte dicha costumbre; pero bajo el barniz de la educación de Avicia dormitaban muchas ideas tradicionales, y Pierston tenía comezón de saber si con la natural tristeza de la despedida se arrepentiría del cambio de costumbre que hacía impopular la ratificación formal de unos esponsales, según el precedente de sus padres y abuelos.
La cita
—Ya lo ves —dijo Pierston—; hemos llegado al término y remate de mis vacaciones. ¡Qué sorpresa tan agradable me reservaba mi vieja patria, a la que no pensé venir a ver durante tres o cuatro años!
—¿Te vas mañana? —preguntó Avicia intranquila.
—Sí.
Algo parecía apesadumbrarles un poco más que la natural tristeza de una ausencia que no había de ser larga. Resolvieron que, en vez de despedirse durante el día, él demoraría su marcha hasta la noche, tomando el tren correo de Budmouth. Así tendría tiempo de visitar las canteras de su padre; y si ella quería, podrían pasear juntos por la orilla del mar hasta el castillo de Enrique VIII, sobre los arenales, donde se detendrían a contemplar la salida de la luna de entre las olas. Avicia respondió que se figuraba que podría acompañarle.
Así es que, después de pasar el día siguiente con su padre en las canteras, Jocelyn se preparó para la marcha, y a la hora señalada salió de la pétrea casa natal, en su pétrea isla, para encaminarse por la playa a Budmouth-Regis, pues Avicia había bajado algo más temprano a ver a unas amigas de Street of Wells, que estaban a medio camino del paraje de la cita. Pronto llegó en su descenso al banco de guijarros, y dejando tras sí las últimas casas de la isla y las ruinas de la aldea destruida por la galerna de noviembre de 1824, anduvo a lo largo de la estrecha lengua de tierra. Cuando hubo caminado cien yardas, se detuvo, y ladeando el banco o malecón guijarroso que amurallaba el mar, se sentó en espera de Avicia. Entre él y las luces de los barcos anclados en la rada, pasaron lentamente dos hombres en la dirección que él intentaba seguir. Uno de ellos reconoció a Jocelyn, y le dio las buenas noches, añadiendo:
—Le felicito, caballero, por su elección, y espero que sea pronto la boda.
—Gracias, Leaborn. Allá veremos si nos la trae la Navidad.
—Mi mujer me lo dijo esta mañana, y exclamó: «Dios me dé vida para verlos casados, porque a los dos los conozco desde que andaban a gatas».
Aquellos hombres siguieron su camino, y cuando estuvieron fuera del alcance de los oídos de Pierston, dijo a su compañero el que no había pronunciado palabra:
—¿Quién es este joven kimberlin? No parece de los nuestros.
—Pues, sin embargo, lo es de pies a cabeza. Es el señor Jocelyn Pierston, hijo único del comerciante de bloques en las Canteras del Este. Se ha de casar con una linda joven, cuya madre es viuda, y lleva el mismo negocio lo mejor que puede; pero no gira ni la décima parte que Pierston, de quien dicen que es muy rico, aunque vive sencillamente en la misma casa rústica. Este hijo suyo está haciendo en Londres grandes cosas como escultor, y recuerdo que de pequeño esculpía figuritas de soldados en pedacitos de piedra que recogía del subsuelo de las canteras de su padre; después hizo una serie de peones de ajedrez, y así ha ido siguiendo. Me han dicho que está muy bien relacionado en Londres, y lo extraño es que haya vuelto aquí para escoger a la jovencita Avicia Caro, que es una linda muchacha, a pesar de… ¡Caramba! El tiempo va a cambiar.
Entretanto, Pierston esperó en el lugar de la cita hasta que dieron las siete de la tarde, hora convenida con su novia.
Casi en el mismo momento vio un bulto humano que desde el último farol del alumbrado se adelantaba hacia el pie de la cuesta. Mucho después el bulto resultó ser un muchacho que, dirigiéndose a Jocelyn, le preguntó si era el señor Pierston, y le entregó una nota.
Un caminante solitario
Luego que se hubo alejado el muchacho, Jocelyn se dirigió hasta el último farol y leyó la siguiente nota de puño y letra de Avicia:
MI MUY QUERIDO: Lamentaré si te causa pena lo que voy a decirte respecto a nuestro convenio para encontrarnos esta noche en las ruinas de Sandsfost. No es más sino que me figuro que por nuestras varias y recientes entrevistas tu padre se inclinará a insistir, y tú como heredero suyo te avendrás a ello, en que debemos sujetarnos a las costumbres de la isla en nuestro noviazgo, pues las gentes están inflexiblemente chapadas a la antigua. A decir verdad, mi madre supone que por razones evidentes te habrá insinuado tu padre lo que debemos hacer.
Ahora bien; la cosa es contraria a mis sentimientos, y casi me atrevo a prescindir de ella, pues no la creo buena, aunque, como en tu caso, hay motivos para justificarla en algún modo. Yo más bien confiaría en la Providencia.
Por lo tanto, en resumidas cuentas, es mejor que no vaya, aunque no sea más que por guardar las apariencias, y que nos encontremos en sitio y ahora adecuados a la costumbre, para que, ya que no nosotros, queden satisfechos cuantos lo sepan.
Tengo la seguridad de que no te molestará mucho esta decisión, pues comprenderás mis sentimientos y no pensarás mal de mí por ellos. Si procediéramos de otro modo y nos diera mal resultado, podríamos pensar, según los viejos sentimientos de familia, como pensarían nuestros antepasados y probablemente tu padre, que no podríamos casarnos honrosamente, y, por lo tanto, pudiéramos ser desgraciados. Sin embargo, volverás pronto, ¿no es verdad, querido Jocelyn?, y entonces no tardará en llegar el tiempo en que ya no sean necesarias más despedidas. Siempre y por siempre tuya,
AVICIA
Leída la nota, Jocelyn se sorprendió de la ingenuidad que denotaba y de la anticuada sencillez de Avicia y de su madre al suponer que todavía era una norma lo que para él y otros ausentados de la isla era un arcaísmo bárbaro. Su padre, como hombre de caudales, podía tener miras positivas con respecto a su descendencia, lo cual hacía plausible la conjetura de Avicia y su madre; pero, no obstante estar chapado a la antigua, nunca le habló a su hijo en pro de las viejas costumbres.
Aunque le halagaba el concepto de moderno en que le tenía Avicia, quedó desanimado y algo molesto de que tan imprevista razón le hubiese privado de su compañía. ¡Cómo sobrevivían las antiguas ideas bajo la educación moderna!
El lector ha de recordar que esto ocurría hace más de cuarenta años, aunque la fecha no sea muy lejana en la historia de la isla de los Honderos.
Aunque la tarde parecía encapotarse, Pierston no estaba dispuesto a retroceder para alquilar un carruaje, por lo que prosiguió la marcha enteramente solo. En tan descubierto paraje, el viento de la noche era borrascoso, y el mar azotaba y se revolvía contra el murallón de guijarros en complejos ritmos que lo mismo podían compararse a entrechoques de batalla que a exclamaciones de acción de gracias.
De pronto descubrió, en el trecho del camino que se extendía ante sus pasos, una figura de mujer. Recordaba que mientras leía la carta de Avicia a la luz del último farol, se le había adelantado en el camino una mujer a quien ahora iba a alcanzar.
Por un momento alentó la esperanza de que pudiera ser Avicia, que habría cambiado de opinión; pero era más alta y mejor proporcionada que su prometida; y aunque corría el otoño, iba envuelta en pieles o en una espesa y pesada prenda de rica apariencia.
Pronto llegó junto a ella, y a las luces de la rada pudo percatarse de su perfil. Su porte era majestuoso y arrogante como el de la misma Juno. Pierston nunca había visto una apostura más clásica. Andaba con pasos elásticos, pero con tal soltura y firmeza, que poca diferencia había en la velocidad de su marcha durante varios minutos, y todo este tiempo la miró Jocelyn conjeturando quién podía ser. Sin embargo, estaba a punto de adelantarse, cuando de pronto fue ella la que se volvió hacia él para decirle:
—Creo que es usted el señor Pierston, de las Canteras del Este.
Asintió él, y pudo entonces percatarse de cuán hermoso, imponente y arrogante era su rostro, completamente acorde con el altivo tono de su voz. Era un tipo del todo nuevo en sus experiencias, con un acento no tan local como el de Avicia.
—¿Me hace usted el favor de decirme qué hora es?
Él miró con ayuda de un fósforo el reloj, y al decirle que eran las siete y cuarto, observó, al momentáneo resplandor de la cerilla, que los ojos de ella estaban un poco rojos e irritados como si hubiese llorado.
—Señor Pierston —prosiguió ella—, aunque le parezca muy extraño, ¿me perdonará usted lo que voy a atreverme a decir? ¿Me podría prestar algún dinero por uno o dos días? He sido tan tonta que me dejé el monedero encima del tocador.
Parecía algo extraño, y, sin embargo, había en la personalidad de la joven desconocida tales rasgos, que al instante le dieron a él la seguridad de que no era una impostora. Accedió Pierston a la súplica y echó mano al bolsillo, deteniéndose en esta actitud por un momento, y preguntándose cuánto significaría para ella «algún dinero». Su espléndida apariencia y modales movió a Pierston a ponerse en armonía con ella, y correspondió generosamente. Barruntaba una novela, y sacó cinco esterlinas.
Tal generosidad no pareció sorprenderla, y al escuchar la suma que Pierston anunció en voz alta, por si ella no podía verla, dijo tranquilamente:
—Es bastante. Muchas gracias.
Mientras caminaba conversando con ella, Pierston no se había percatado de que el viento, pasando del soplo al gruñido y del gruñido al alarido, con la acostumbrada rapidez de sus mudanzas en aquellos sitios, había traído al fin la prometida lluvia. Las gotas que en un principio golpeaban sus mejillas por el lado izquierdo, como perdigones de una escopetita infantil, tomaron luego el carácter de nutridas descargas de fusilería, uno de cuyos disparos fue lo bastante violento para calar la manga de Jocelyn.
Se volvió la talluda joven y pareció algo interesada en aquel incidente de la lluvia, que, evidentemente, no había previsto antes de emprender la marcha.
—Debemos resguardarnos —dijo Jocelyn.
—Pero ¿en dónde? —respondió ella.
A barlovento estaba el largo y monótono banco guijarroso, de configuración demasiado obtusa para servir de abrigo desde donde oír el canino mascullido de los guijarros por el mar. A su derecha se extendía la bahía interior o rada, con las distantes luces de los buques, ya ofuscadas con fugitivo resplandor. Detrás, débiles centelleos en el horizonte denotaban el asiento de la villa. Ante ellos no había nada definido, y nada podía haber hasta que llegasen a un mal puente de madera, distante una milla, pues el castillo de Enrique VIII estaba todavía un poco más allá.
Pero precisamente en la cima del banco guijarroso, donde al parecer lo habían halado para sustraerlo al empuje de las olas, dormía uno de esos barcos locales, llamados lerrets, con la quilla al aire. Tan pronto como lo vieron escalaron con simultáneo impulso el guijarroso malecón para dirigirse al barco. Entonces se percataron de que hacía ya mucho tiempo que estaba allí yacente, consolándose al notar que podía prestarles mayor protección de la que cualquiera hubiese podido esperar si de lejos lo viera. Formaron un abrigo a pañol de pescador, pues el fondo de la embarcación estaba alquitranado como una techumbre. Arrastrándose bajo las arqueaduras que pendían del banco hacia sotavento, se encaminaron al interior del barco, en donde sobre algunas banquetas de remero, remos y otro fragmentario maderamen, había una enjuta red, por la cual treparon y se sentaron, vista la imposibilidad de permanecer en pie.
Una obligación
La oscuridad era completa y la lluvia caía sobre la quilla de la vieja embarcación como trigo arrojado a puñados por un colosal sembrador.
Estaban los dos agachados, tan juntos uno y otra, que él sentía el roce de las pieles con que ella se abrigaba. Ni uno ni otra habían despegado los labios desde que dejaron el camino, hasta que ella exclamó con intencionada indiferencia:
—¡Qué mala suerte!
Pierston asintió y, después de algunas observaciones, echó de ver claramente que ella había llorado, y que de cuando en cuando sofocaba coléricos sollozos.
Pierston dijo:
—Acaso sea peor suerte para usted que para mí, y sentiría que así fuera.
Ella nada respondió a esto, y él añadió que aquél era un lugar despoblado para una mujer sola y a pie, esperando que nada grave hubiese sucedido para traerla a tan desagradable situación.
Al principio ella no pareció dispuesta, en modo alguno, a declarar candorosamente sus cuitas, y Pierston quedó en conjeturas respecto a quién pudiera ser y cuál fuese su nombre y cómo le había conocido. Pero al ver que la lluvia no llevaba trazas de cesar, exclamó:
—Me parece que debiéramos volver atrás.
—¡Nunca! —respondió ella con una firmeza que se traslucía en el tono de su voz.
—¿Por qué no? —preguntó él.
—Hay poderosos motivos.
—No comprendo cómo puede usted conocerme, cuando no la conozco a usted.
—¡Oh! Pero usted me conoce, o, por lo menos, sabe algo de mí.
—Seguramente, no. ¿Cómo es posible? Usted es kimberlina.
—No, por cierto. Soy verdadera isleña, o, mejor dicho, lo fui… ¿Ha oído usted hablar de la Best-Bed Stone Company?
—¡Ya lo creo! Trataron de arruinar a mi padre arrebatándole su comercio, o, al menos, así quiso hacerlo el fundador de la compañía, el viejo Beucomb.
—¡Es mi padre!
—En verdad, siento haber hablado de él con tan poco respeto, porque no le conozco personalmente. Creo que después de transferir su vasto negocio a la Compañía, se retiró a Londres.
—Sí. Nuestra casa, o, mejor dicho, la suya, no la mía, está en South Kensington. Allí hemos vivido tres años. Pero esta temporada alquilamos aquí, en la isla, el castillo de Sylvania por un par de meses, pues el propietario está ausente.
—Así, yo he estado muy cerca de usted, señorita Beucomb, porque la modesta residencia de mi padre cae a pocos pasos.
—Pero si quisiera podría tener una vivienda mucho mayor.
—¿Le parece a usted? Yo lo ignoro. No me habla gran cosa de sus negocios.
—Mi padre —prorrumpió ella en un exabrupto— está siempre reprendiéndome por mi prodigalidad. Y ahora más que nunca. Dice que en la ciudad voy de tiendas tan endemoniadamente, que me excedo de mi pensión. —¿Se lo ha dicho esta misma tarde?
—Sí. Y entonces ha estallado entre los dos una tempestad de cólera, que quise encerrarme en mi aposento todo el resto de la velada; pero por fin me escapé, y no he de volver jamás a casa.
—¿Y qué va usted a hacer?
—Primero iré a ver a mi tía, que está en Londres, y si quiere hospedarme, trabajaré para ganarme la vida. ¡He dejado a mi padre para siempre! No sé qué hubiera hecho si no llego a encontrarle a usted. Supongo que hubiese tenido que ir a pie hasta Londres. Ahora tomaré el tren tan pronto como llegue a tierra más firme.
—¡Pero con este huracán!
—Me quedaré aquí sentada hasta que amaine.
Y se sentaron sobre las redes. Pierston sabía que el viejo Beucomb era el más acerbo enemigo de su padre, y que había amasado una gran fortuna devorando a los modestos comerciantes de cantería, aunque en el padre de Jocelyn encontró un hueso demasiado duro de roer, pues era entonces el principal émulo de la Best-Bed Company. A Jocelyn le pareció extraño que el destino le hubiera colocado en situación de desempeñar el papel de hijo de los Montescos con aquella hija de los Capuletos.
Por mutuo instinto, hablaban en voz baja; y, en consecuencia, el fragor de la tormenta los obligaba a acercarse mucho uno a otro. Alguna terneza se interpuso en sus acentos, por cuanto transcurrieron, uno tras otro, los cuartos de hora, y olvidaron el tiempo. Era ya muy tarde cuando se levantaron, alarmados de su situación.
—Llueva o no llueva, no puedo detenerme más tiempo —dijo ella.
—Volvámonos atrás —respondió él, tomándola de la mano—. Yo la acompañaré. Ha perdido ya el tren.
—No; quiero seguir adelante y alojarme en Budmouth, si acaso llego.
—Es tan tarde, que no encontrará usted ninguna casa abierta, excepto el fonducho cercano a la estación, en donde no le conviene a usted pernoctar.
Sin embargo, si tan resuelta se halla, yo le enseñaré el camino. No me es posible dejarla. Sería demasiada vejación para usted ir allí sola.