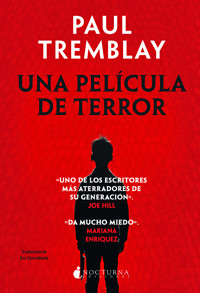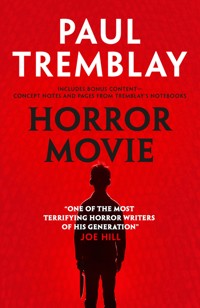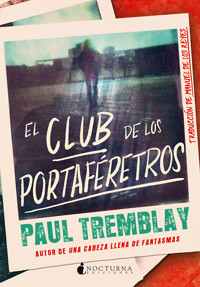7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Cuando la pequeña Wen y sus padres se van de vacaciones a una cabaña junto a un lago recóndito, no esperan recibir visitas. Por eso resulta tan sorprendente la aparición del primer desconocido. Leonard es el hombre más corpulento que Wen ha visto jamás, pero también es tan amable que se gana su simpatía enseguida, por mucho que a la niña siempre le hayan prohibido hablar con extraños. Leonard y Wen hablan y ríen y juegan, y el tiempo pasa volando. Hasta que él dice unas misteriosas palabras: «Nada de lo que va a pasar es culpa tuya. Tú no has hecho nada malo, pero los tres vais a tener que tomar unas cuantas decisiones difíciles. Espantosas, me temo. Tus padres no querrán dejarnos entrar, Wen. Pero tendrán que hacerlo». La cabaña del fin del mundo es la nueva novela del autor de Una cabeza llena de fantasmas, una historia cargada de tensión y con un ritmo frenético sobre la supervivencia y, quizás, el fin del mundo. La productora FilmNation ha comprado sus derechos cinematográficos. Cita de reseña crítica: «Un libro extraordinario, aterrador y que invita a la reflexión». Stephen King «Tremblay consigue con destreza que sus lectores duden sobre si es real o no la oscura advertencia de Leonard a medida que va desarrollándose la espeluznante trama». The Guardian «Una novela profundamente perturbadora». Publishers Weekly «Una deslumbrante historia de supervivencia y sacrificio». Kirkus «Un thriller absorbente que te dejará con una simple pregunta: ¿qué harías tú en su lugar?». J. D. Barker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: The Cabin at the End of the World
© de la obra: The Cabin at the End of the World © Paul Tremblay, 2018
© de la traducción: Manuel de los Reyes García Campos, 2021
Agradecido reconocimiento a Clutch por el permiso para reproducir un fragmento de «Animal Farm», letra y música de Clutch © 1995; a Nadia Bulkin por el permiso para reproducir un fragmento de «Siete minutos en el cielo», Ella dijo Destruye © 2017; y a Future of the Left por el permiso para reproducir un fragmento de «The Hope That House Built», letra y música de Future of the Left © 2009.
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: junio de 2021
Edición digital: Elena Sanz Matilla
ISBN: 978-84-18440-08-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Lisa, Cole, Emma y para nosotros
De nuevo en el suelo / nos miramos las manos / y nos preguntamos a gritos / si alguien podría tomar la decisión de morir / todo el mundo gana al final / todo el mundo gana al final
Future of the Left: «The House That Hope Built»
Mientras tanto, caen los aviones del cielo / la gente desaparece y silban las balas… No me sorprendería que se salieran con la suya / (Dicen que su sabor no se distingue del pollo).
Clutch: «Animal Farm»
[…] porque cuando la sábana de muerte vino a por nosotros nos la quitamos de encima a patadas y nos quedamos desnudos y temblorosos en el mundo.
Nadia Bulkin: «Siete minutos en el cielo», Ella dijo Destruye (trad. de Antonio Rivas)
LA CABAÑA DEL FIN DEL MUNDO
UNO
Wen
La niña del pelo negro baja las escaleras de madera del porche y se sumerge hasta los tobillos en la amarillenta laguna de hierba. Una brisa cálida se desliza ondulante entre las briznas, las hojas y los pétalos con forma de cangrejo de las flores de trébol. Estudia el patio, atenta a los sincopados movimientos mecánicos y los brincos frenéticos de los saltamontes. El tarro de cristal que acuna contra su pecho desprende una tenue fragancia a mermelada de uva y está pegajoso por dentro. Desenrosca la tapa agujereada.
Wen le había prometido a papá Andrew que soltaría a los saltamontes antes de que se asaran en el terrario casero, aunque no iba a pasarles nada porque ella se aseguraría de evitar que le diera directamente el sol a su bote. Le preocupa, eso sí, que se puedan lastimar ellos solos estrellándose contra los bordes aserrados de los orificios de la tapa. Su intención es capturar saltamontes pequeños, para que no salten ni tan alto ni con tanta fuerza; además, lo compacto de su tamaño les permitirá disponer de más espacio para estirar las patitas dentro del frasco. Les hablará en voz baja, tranquilizándolos; quizá así consiga que no sucumban al pánico y se empalen contra las peligrosas estalactitas metálicas. Satisfecha con su plan actualizado, arranca un puñado de hierba, con raíces y todo, dejando un pequeño cráter en el mar ocre y verdoso del patio. Deposita la hierba en el fondo del bote, la distribuye con esmero y se limpia las manos en su camiseta gris de Wonder Woman.
Faltan seis días para el octavo cumpleaños de Wen. Aunque sus padres albergan la no demasiado secreta sospecha (los ha oído hablando de ello) de que esa fecha, más que señalar el día exacto de su nacimiento, podría haberle sido asignada al azar por el orfanato de la provincia china de Hubei. Para su edad, se encuentra en el percentil 52 de altura y 42 de peso, o al menos así era hace seis meses, la última vez que la vio la pediatra. La doctora Meyer le había explicado el contexto de esas cifras con todo lujo de detalles. Se alegraba de superar la media de altura, pero al mismo tiempo le irritaba estar demasiado delgada. Wen, tan directa y decidida como espigada y atlética, se impone a menudo a sus padres tanto en los duelos de voluntad como en los combates de lucha libre coreografiados que libran con su cama como cuadrilátero. Sus ojos castaños son muy oscuros, y sus finas cejas parecen patitas de oruga cuando se contonean como si estuviesen dotadas de vida propia. Atraviesa su surco nasolabial la sombra de una cicatriz que sólo resulta visible en función de cómo le dé la luz y si uno se fija (o eso le han dicho). Esa sutil línea blanca es el recordatorio de un labio leporino reparado tras múltiples operaciones quirúrgicas que le habían practicado entre los dos y los cuatro años. Se acuerda del primer viaje al hospital y del último, aunque no de los otros. El hecho de que esas visitas y operaciones intermedias se hayan perdido, por así decirlo, es algo que le molesta. Wen es cordial, extrovertida y tan bromista como cualquier otra niña de su edad, pero no se prodiga con sus sonrisas reconstruidas. El que quiera una se la tendrá que ganar.
Hace un día de verano despejado en Nuevo Hampshire, a escasos kilómetros de la frontera con Canadá. La luz del sol baña las hojas de los majestuosos árboles que se alzan sobre la pequeña cabaña, un solitario punto rojo en la orilla meridional del lago Gaudet. Wen deja el tarro en un parche de sombra junto a las escaleras del porche y se adentra en la hierba con los brazos extendidos, como si estuviese vadeando un curso de agua. Utiliza el pie derecho para barrer la punta de los tallos adelante y atrás, como le enseñó papá Andrew. Se crio en una granja de Vermont, así que es el experto de la familia en encontrar saltamontes. Le ha dicho que su pie debería imitar los movimientos de una guadaña, pero sin llegar a cortar de verdad la hierba. Como ella no sabía a qué se refería con eso, papá Andrew le explicó en qué consistía la herramienta y cómo se usaba. Sacó el móvil para buscar imágenes de guadañas antes de que los dos se acordasen de que en la cabaña no había cobertura. En vez de eso, le dibujó una en una servilleta; una cuchilla con forma de medialuna en la punta de un palo muy largo, como un arma de las que podría usar cualquier orco o guerrero en las películas de El señor de los anillos. Tenía un aspecto amenazador y Wen no entendía por qué necesitaba la gente alto tan aparatoso y extremo para segar, aunque le encantaba la idea de hacer como si su pierna fuese el mango y su pie, la larga hoja curvada.
Un saltamontes marrón, tan largo como ancha era la palma de su mano, se eleva volando desde debajo de su pie y, con un estridente chirriar de alas, rebota en su pecho. El impacto provoca que Wen se tambalee de espaldas y esté a punto de caerse.
—Vale, tú eres demasiado grande —dice con una risita.
Reanuda los barridos exploratorios con su pie convertido en guadaña. Otro saltamontes, este mucho más pequeño, pega un brinco con tanta fuerza que lo pierde de vista en algún punto de su trayectoria elíptica hacia el cielo, pero le sigue la pista cuando aterriza a escasa distancia, a su izquierda. Es del mismo verde fluorescente que una pelota de tenis y su tamaño es perfecto, no mucho mayor que los racimos de semillas que hay en la punta de los tallos de hierba más altos. Si pudiera atraparlo… Sus movimientos son rápidos y difíciles de predecir, y se aleja de un salto en cuanto la niña acerca la temblorosa trampa de sus manitas. Wen se ríe y lo persigue trazando un zigzag desenfrenado por todo el jardín. Le asegura que no quiere hacerle daño, que acabará liberándolo, que sólo quiere estudiarlo para aprender y poder ayudar a todos los demás saltamontes a ser igual de ágiles y felices que él.
Wen termina capturando al acróbata en miniatura en la linde del césped y el camino de grava. Alojado en la pequeña cueva que forman sus manos, es el primer saltamontes que caza en su vida.
—¡Bien! —exclama, entre susurrando y gritando.
El pequeño insecto pesa tan poco que sólo nota su presencia cuando intenta escaparse saltando entre sus dedos cerrados. El deseo de entreabrir las manos para echarle un vistazo es casi irresistible, pero tiene la prudencia de contenerse. Cruza el patio corriendo, lo deposita en el tarro y cierra enseguida la tapa. El saltamontes rebota como un electrón, tintineando contra el cristal y el latón, hasta que se detiene de repente, se posa en las briznas de hierba y descansa.
—De acuerdo —dice Wen—. Serás el número uno. —Saca una libretita del bolsillo de atrás, con la primera hoja dividida ya en ondulantes filas y columnas con encabezados, y anota sus observaciones sobre el número uno: tamaño estimado («5 centímetros», escribe, incorrectamente), color («verde»), si es chico o chica («chica, Caroline»), y nivel de energía («halto»). Deja el tarro en su sitio, a la sombra, y vuelve a deambular por el patio delantero. No tarda en capturar otros cuatro saltamontes, todos de parecido tamaño: dos marrones, uno verde, y el último de un tono a medio camino entre ambos. Les pone el nombre de algunos de sus compañeros de clase: Liv, Orvin, Sara y Gita.
Está buscando un sexto saltamontes cuando oye a alguien paseando o corriendo por la interminable carretera de tierra que se curva junto a la cabaña y discurre en paralelo a la orilla del lago antes de internarse en el bosque cercano. Cuando llegaron, hace dos días, tardaron veintiún minutos y cuarenta y nueve segundos en recorrer esa carretera de tierra en toda su extensión. Wen lo había calculado. Papá Eric, por supuesto, conducía demasiado despacio; como siempre.
El sonido de aquellos pies que batían y trituraban la superficie de tierra y piedrecitas era cada vez más fuerte, más próximo. Algo grande está avanzando pesadamente por la carretera. Algo muy grande. A lo mejor es un oso. Papá Eric le había hecho prometer que los llamaría a gritos y se apresuraría a regresar adentro en cuanto viese cualquier animal mayor que una ardilla. ¿Debería estar emocionada o asustada? El cúmulo de árboles le impide ver nada. Wen se levanta en el centro del césped, lista para correr si hace falta. ¿Será lo bastante rápida como para llegar a la cabaña si se trata de un animal peligroso? Espera que sea un oso. Le gustaría ver uno. En caso necesario, podría hacerse la muerta. El oso en potencia está en la entrada del camino que ocultan los árboles. Su curiosidad da paso a la irritación por tener que ocuparse de lo que sea o quien sea que haya venido hasta allí, inmersa como estaba en un proyecto importante.
Un hombre dobla el recodo y toma el camino con paso vigoroso, como si estuviera en su casa. A Wen no se le da muy bien calcular a ojo lo que mide la gente, puesto que todos los adultos existen en ese espacio nebuloso que está por encima de ella, pero es obvio que es bastante más alto que sus padres. Podría ser más alto que cualquier otra persona que ella conozca, y tan corpulento como dos troncos juntos.
El hombre saluda a Wen con una mano que bien pudiera ser la zarpa de un oso y sonríe. Debido a sus múltiples operaciones de reconstrucción labial, Wen siempre se ha concentrado en las sonrisas; las estudia. Demasiada gente sonríe sin que eso signifique lo que debería. A menudo las sonrisas pueden ser mordaces y crueles, como las de los abusones del cole, que son como puñetazos. Peor aún son las sonrisitas tristes y desconcertadas de los adultos. Wen recuerda preoperatorios y posoperatorios en los que no le hacía falta ningún espejo para saber que su cara aún no era como la de los demás gracias a las temblorosas sonrisas de «ay, pobrecita» que veía en las salas de espera, en los recibidores y en los aparcamientos.
La sonrisa de este hombre es cálida y amplia. Las cortinas de su rostro se abren con naturalidad. Aunque Wen no sabría describir exactamente la diferencia entre una sonrisa sincera y una falsa, sí que sabe distinguir una de otra. No está fingiendo. La suya es genuina, tan auténtica que resulta contagiosa, y Wen se la devuelve con los labios apretados mientras se tapa la boca con el dorso de la mano.
La vestimenta del hombre no es la más apropiada para salir a correr o hacer senderismo por el bosque. Sus aparatosos zapatos negros, con las recias suelas de goma abultadas bajo sus pies, le hacen parecer aún más alto; no son zapatillas deportivas y tampoco se asemejan a los elegantes zapatos para vestir de papá Eric. Son más bien como las Doc Martens de papá Andrew. Wen recuerda el nombre de la marca porque le gusta que sus zapatos lleven el nombre de una persona. El hombre lleva unos polvorientos vaqueros azules y una camisa blanca de vestir, con los faldones por dentro del pantalón y abotonada hasta arriba, ciñéndole un cuello tan grande como una boca de incendios.
—Hola —dice. Su voz no tiene la misma presencia que él, ni de lejos. Se parece a la de un adolescente, como los consejeros estudiantiles de su programa extraescolar.
—Hola.
—Me llamo Leonard.
Wen no va a decirle su nombre, pero antes de que pueda contestar «deje que vaya a buscar a mis padres», Leonard le hace una pregunta:
—¿Te importa que hablemos un rato tú y yo antes de hablar con tus padres? También quiero hablar con ellos, te lo aseguro, pero antes nosotros podríamos charlar un ratito. ¿Qué te parece?
—No sé. Se supone que no debo hablar con desconocidos.
—Eres muy lista y tienes razón. Te prometo que quiero ser tu amigo y que no seguiré siendo un desconocido durante mucho tiempo. —En sus labios se dibuja otra sonrisa, tan grande como una carcajada.
Wen lo imita, y esta vez no usa la mano para cubrirse.
—¿Puedo preguntarte cómo te llamas?
Wen sabe que no debería decir nada más, sino dar media vuelta y entrar en la cabaña, y deprisa. Sus padres le han dado la charla sobre el peligro que representan los desconocidos en infinidad de ocasiones; viviendo en la ciudad, tiene sentido estar alerta porque allí vive muchísima gente. Una cantidad inimaginable de personas deambulan por las aceras y se hacinan en el metro, viven, trabajan y compran dentro de los altos edificios, los coches y los autobuses colapsan las carreteras a todas horas y Wen es consciente de que podría haber alguien que no sea de fiar mezclado entre todos los que sí lo son, es consciente de que ese desconocido podría estar en un callejón, o en una furgoneta, o en un portal, o en el parque de los columpios, o en el puesto de comestibles de la esquina. Pero allí, en el bosque y en el lago, en la hierba, bajo el sol, las adormiladas copas de los árboles y el cielo azul, se siente segura y piensa que este tal Leonard podría ser de fiar. Lo repite dentro de su cabeza: «Parece de fiar».
Leonard está en la linde del camino y el césped, a pocos pasos de ella. Tiene el pelo trigueño y desgreñado, capa sobre capa ensortijada de él, como el baño de glaseado que recubre un pastel. Sus ojos son castaños y redondos como los de un osito de peluche. Es más joven que sus padres. Tiene la piel pálida y tersa, sin la áspera sombra de barba que luce papá Andrew al final de cada jornada. Quizá Leonard estudie en la universidad. ¿Debería preguntarle a qué facultad va? Podría contarle que papá Andrew da clases en la universidad de Boston.
Lo que dice es:
—Me llamo Wenling. Pero para mis padres, mis amigos y todo el mundo en la escuela soy Wen.
—Bueno, pues encantado de conocerte, Wen. Dime, ¿qué haces? ¿Por qué no estás nadando en el lago, con la tarde tan agradable que hace?
Eso es algo que le podría preguntar un adulto. Quizá no estudie en la universidad.
—El agua del lago está helada, así que estoy cazando saltamontes.
—¿En serio? Vaya, a mí me encanta cazar saltamontes. De pequeño no hacía otra cosa. Es muy divertido.
—Sí que lo es. Pero esto es más serio. —Wen proyecta la mandíbula inferior hacia fuera, imitando intencionadamente a papá Andrew cuando ella le hace una pregunta cuya respuesta inmediata no va a ser un «sí», aunque lo será si se queda esperando lo suficiente.
—¿Más serio?
—Después de atraparlos, les pongo nombre y los estudio para averiguar si están sanos. Es lo que hace la gente que estudia a los animales y quiero ayudar a los animales cuando sea mayor. —Wen se siente un poquito mareada después de hablar tan deprisa. En la escuela, los maestros le piden que vaya más despacio porque les cuesta entenderla cuando se acelera de este modo. La sustituta, la señorita Iglesias, le dijo una vez que era como si las palabras se derramasen por su boca; después de eso, la señorita Iglesias ya no le caía tan bien.
—Me dejas impresionado. ¿Necesitas ayuda? Me encantaría echarte una mano. Ahora soy mucho más grande que cuando era niño. —Leonard extiende los brazos en cruz y se encoge de hombros, como si no se pudiera creer en lo que se ha convertido—. Pero sigo siendo muy delicado.
—Vale —asiente Wen—. Yo sujetaré el bote, para que los demás no se escapen de un salto, y a lo mejor tú podrías cazar uno o dos más para mí. Pero grandes no, por favor. No pueden ser de los grandes. No hay sitio. Sólo de los pequeños. Déjame que te enseñe.
Se acerca a las escaleras para recoger el tarro. Se pone de puntillas y se asoma a las ventanas abiertas de la cabaña que flanquean la puerta principal. Busca a sus padres para ver si están observándola o escuchando. No los encuentra ni en la cocina ni en la sala de estar. Deben de haber salido al porche de atrás y estarán reclinados en las tumbonas, tomando el sol (aunque papá Eric seguro que se quema e insistirá en que su piel, colorada como una langosta, no le duele ni necesita crema de áloe) y leyendo algún libro o escuchando música o podcasts aburridos. Contempla fugazmente la posibilidad de ir a informarles de que va a cazar saltamontes con Leonard. En vez de eso, coge el bote. Los saltamontes reaccionan como palomitas en el microondas, tamborileando contra la tapa. Wen les pide que no hagan ruido y regresa con Leonard, que está en el centro del césped, encorvado y escudriñando la hierba.
Wen se coloca a su lado. Levanta el tarro y dice:
—¿Ves? Nada de grandes, por favor.
—Entendido.
—¿Quieres que los cace yo y tú miras?
—Me gustaría atrapar uno, por lo menos. Ha pasado mucho tiempo. Ya no soy tan veloz como tú, así que iré muy despacio para no asustarlos. Ah, fíjate, ahí hay uno.
Leonard se agacha y extiende los brazos a ambos lados de un saltamontes que cuelga bocabajo en la punta de un tallo marchito. El insecto no se mueve, hipnotizado por ese gigante que está eclipsándole el sol. Las manos de Leonard se juntan lentamente y lo engullen.
—Hala… Se te da muy bien.
—Gracias. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? A lo mejor podrías poner el bote en el suelo, dejar que los de dentro se calmen un poco, y después abrimos la tapa y metemos este también.
Wen sigue sus indicaciones. Leonard apoya una rodilla en el suelo y contempla el tarro sin parpadear. Wen imita sus movimientos. Le dan ganas de preguntarle si el saltamontes está brincando en la oscuridad de sus manos, si nota el hormigueo de sus patitas contra la piel.
Esperan en silencio hasta que él dice:
—Vale. Vamos a intentarlo.
Wen desenrosca la tapa. Leonard desliza una mano sobre la otra hasta dejar al saltamontes atrapado en un puño inmenso y, con delicadeza, inclina la tapa para entreabrirla con la mano que ya tiene libre. Suelta el saltamontes dentro del bote, coloca la tapa de nuevo en su sitio y le da una vuelta en la dirección de las agujas del reloj. Los dos cruzan la mirada y se ríen.
—Lo conseguimos —dice Leonard—. ¿Quieres capturar otro?
—Sí. —Wen ha sacado su libreta y anota en las columnas pertinentes: «5 centímetros, verde, chico, Lenard, miedio». Se ríe para sus adentros por haberle puesto el nombre de Leonard a su saltamontes.
Leonard no tarda en atrapar otro saltamontes y lo deposita en el frasco sin incidentes ni intentos de fuga.
Wen escribe: «3 centímetros, marrón, chica, Izzy, bajo».
—¿Cuántos tienes ya?
—Siete.
—Es un número mágico, poderoso.
—¿Como un número de la suerte?
—No, sólo a veces trae suerte.
Su respuesta la irrita, porque todo el mundo sabe que el siete es el número de la suerte.
—Pues yo creo que sí que trae suerte, sobre todo para los saltamontes.
—Seguro que tienes razón.
—Bueno. Pues ya tengo bastantes.
—¿Qué hacemos ahora?
—Puedes ayudarme a observarlos. —Wen deja el bote en el suelo. Los dos se sientan con las piernas cruzadas, frente a frente, con el tarro en el centro. Wen ha sacado la libreta y el lápiz. Una ráfaga de viento agita el papel bajo la palma de sus manos.
—¿Has abierto tú sola esos agujeros en la tapa?
—No, fue papá Eric. Encontramos un martillo viejo y un destornillador en el sótano.
El sótano era un lugar sobrecogedor, con sombras y telarañas en todos los rincones y esquinas, que olía como debían de oler las profundidades sombrías de un lago. El suelo de hormigón estaba frío y arenoso al contacto de las plantas de sus pies descalzos. Se suponía que debía ponerse los zapatos para bajar ahí, pero estaba tan emocionada que se le había olvidado. De las vigas de madera desnudas del techo, los maltrechos huesos de la cabaña, colgaban cuerdas, herramientas de jardinería oxidadas y viejos chalecos salvavidas. A Wen le gustaría que su apartamento de Cambridge tuviera un sótano como ese. Como cabía esperar, en cuanto volvieron arriba papá Eric le advirtió que tenía prohibido bajar ella sola. Wen protestó, pero papá Eric insistió en que había demasiadas cosas puntiagudas y oxidadas allí abajo; cosas que, para empezar, ni eran suyas ni tenían permiso para tocarlas o usarlas. Al enterarse de la nueva normativa que decretaba el sótano como zona vedada, papá Andrew emitió un gemido lastimero desde el canapé de la sala de estar y protestó:
—Papi Fiesta es taaan riguroso…
«Papi Fiesta» era el apodo que, medio en broma, le habían puesto al que más se preocupaba de la familia y el que más prisa se daba en decir siempre a todo que no. Papá Eric, que nunca perdía la calma, replicó:
—Hablo en serio. Deberías asomarte ahí abajo. Es una trampa mortal.
—Seguro que es espantoso —dijo papá Andrew—. ¡Hablando de trampas! —Y abrazó a Wen por sorpresa, la hizo girar por los aires y le dio lo que él llamaba un beso «de cara con cara»: los labios plantados en el hueco entre su mejilla y su nariz para restregar juguetonamente el resto de su enorme carota contra la de ella. La sombra de barba raspaba y le hacía cosquillas mientras Wen se reía, chillaba y se contoneaba intentando zafarse. Se dirigió corriendo a la puerta, con el tarro, mientras papá Andrew añadía a su espalda—: Pero tenemos que hacerle caso a Papi Fiesta porque nos quiere mucho, ¿a que sí?
—¡No! —gritó Wen por toda respuesta, y sus padres reaccionaron con fingida indignación mientras ella cerraba la puerta a su espalda.
Wen levanta la vista del bote y descubre a Leonard observándola. Es tan grande como una montaña, tiene la cabeza ladeada y los ojos o bien entornados para protegerse del resplandor del sol o bien entrecerrados como si estuviera analizándola.
—¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando?
—Disculpa, es de mala educación. Es que me ha parecido, no sé…, gracioso.
—¿«Gracioso»? —Wen se cruza de brazos.
—Quiero decir guay. ¡Muy guay! Me parece guay que llames a tu padre por su nombre de pila. Papá Eric, ¿verdad?
Wen exhala un suspiro.
—Tengo dos padres. —Todavía no ha descruzado los brazos—. Los llamo por su nombre para que sepan a quién me estoy refiriendo.
Uno de sus compañeros de clase, Rodney, también tiene dos padres, pero van a mudarse a Brookline cuando pase el verano. Sasha tiene dos madres, aunque a Wen no le cae demasiado bien; es una mandona. En el barrio y en la escuela hay más niños que sólo tienen un papá o una mamá, y algunos tienen padrastros o madrastras, o gente a la que se refieren como la pareja de papá o mamá, o incluso alguien sin ningún nombre especial. Sin embargo, sabe que la mayoría de los niños tienen una mamá y un papá. Como los protagonistas de sus programas favoritos del Disney Channel. Hay días en los que Wen se pasea por el patio durante el recreo, o por el parque de los columpios (aunque nunca por los pasillos de la academia de chino), tocando a los demás niños en el hombro e informándoles de que tiene dos padres para observar su reacción. La mayoría ni se inmuta; hay niños que están enfadados con alguno de sus progenitores y le aseguran que desearían tener dos mamás o dos papás. También hay días en los que se le mete en la cabeza que todos los susurros o conversaciones en la otra punta de la habitación giran en torno a ella y le gustaría que los maestros o los consejeros dejasen de hacerle preguntas sobre sus padres y de decirle lo estupendo que es todo.
—Ah, claro —dice Leonard—. Tiene sentido.
—Creo que todo el mundo se debería llamar por su nombre. Es más agradable. No entiendo por qué tengo que llamar señor, señorita o señora a alguien únicamente porque sea mayor. Cuando te presente a papá Eric, me pedirá que empiece a llamarte señor lo-que-sea.
—Pero es que ese no es mi apellido.
—¿Cómo?
—«Loquesea».
—¿Eh?
—No importa. Puedes llamarme Leonard, permiso oficial concedido.
—Vale. Leonard, ¿a ti te parece raro tener dos papás?
—No, qué va. ¿Es eso lo que te dice la gente, que tener dos papás es algo raro?
Wen se encoge de hombros.
—A lo mejor. A veces.
Había un chico, Scott, que le contó que a Dios no le gustaban sus padres porque eran maricones, lo expulsaron durante una temporada y lo cambiaron de clase. Sus padres y ella convocaron una reunión familiar y tuvieron lo que ellos llamaban «una conversación importante». Le advirtieron que algunas personas nunca iban a entenderlos, que podrían decir cosas «ignorantes» (cita textual) para hacerle daño y que quizá no fuese culpa suya porque podrían haberlo aprendido de otras personas ignorantes con el corazón cargado de odio y, sí, sí que era una pena. Wen dio por sentado que se referían a las mismas personas malas o desconocidos peligrosos que se esconden en la ciudad y sólo piensan en secuestrarla, pero cuanto más hablaban de lo que había dicho Scott y de por qué había otros que podrían decir cosas parecidas, más le daba la impresión de que se referían a la gente normal. Pero ¿no eran ellos tres también gente normal? Fingió haberlo entendido para tranquilizar a sus padres, aunque no lo entendía y seguía sin entenderlo. ¿Por qué tenía su familia que darle explicaciones a nadie? Wen se alegra y se siente orgullosa de que sus padres confiaran lo suficiente en ella como para tener esa «conversación importante», pero, al mismo tiempo, no le gusta pensar en eso.
—A mí no me parece raro —dice Leonard—. Creo que tus padres y tú formáis una familia preciosa.
—Opino lo mismo.
Sentado en el suelo, Leonard se rebulle y se gira para mirar a su espalda, al SUV de color negro que está aparcado cerca de la cabaña, en la pequeña explanada de grava. Después sus ojos recorren el camino de acceso desierto y apuntan a la carretera que ocultan los árboles. Recupera la posición anterior, exhala, se acaricia la barbilla y dice:
—No hacen gran cosa, ¿verdad?
Wen piensa que está atacando a sus padres y se dispone a gritarle, a decirle que hacen muchas cosas y que son gente importante con empleos también importantes.
Leonard debe de presentir la erupción volcánica que se avecina y se apresura a apuntar al tarro.
—Me refiero a los saltamontes. No hacen gran cosa. Están ahí parados, de relax. Como nosotros.
—Oh, no. ¿Estarán enfermos? —Wen se agacha sobre el recipiente, con la cara a escasos centímetros del cristal.
—No, seguro que no les pasa nada. Los saltamontes sólo saltan si es necesario. Cuesta mucha energía pegar esos brincos. Estarán cansados después de la persecución a la que los hemos sometido. Me preocuparía más que empezasen a rebotar como locos contra las paredes.
—Supongo que tienes razón. Aun así, me preocupa. —Wen se sienta más erguida y anota «¿cansados, enfermos, tristes, hambre, asustados?» en la libreta.
—Oye, Wen, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
—Cumplo ocho en seis días.
La sonrisa de Leonard se tambalea ligeramente, como si la respuesta a su pregunta lo hubiera dejado triste.
—¿En serio? Vaya, pues feliz casi cumpleaños.
—Voy a celebrar dos fiestas. —Wen se llena los pulmones de aire y recita como una ametralladora—: Una aquí arriba en la cabaña nosotros solos y vamos a comer hamburguesas de carne de búfalo no estilo búfalo como el pollo, y también mazorcas de maíz y tarta de helado, y por la noche habrá fuegos artificiales y van a dejar que me quede levantada hasta las doce para ver las estrellas fugaces. Y después… —Se interrumpe y se ríe porque es incapaz de hablar tan deprisa como le gustaría. Leonard se ríe también. Wen coge impulso de nuevo y añade—: Y después, cuando volvamos a casa, Usman y Kelsey, mis dos mejores amigas, y yo y a lo mejor también Gita vamos a ir al museo de ciencias para ver la exposición sobre electricidad y la sala de las mariposas, y a lo mejor también el planetario y montaremos en la barca turística, creo, y comeremos más tarta y helado.
—Caray. Ya veo que está todo meticulosamente planeado y apalabrado.
—Me muero de ganas por cumplir ocho años. —Un mechón de cabello se escapa de su coleta y le tapa la cara. Wen se apresura a recogerlo detrás de una oreja.
—¿Sabes qué? Creo que tengo algo para ti. No es nada extraordinario, pero considéralo un regalo de cumpleaños por adelantado.
Wen arruga el entrecejo y vuelve a cruzarse de brazos. Sus padres le han explicado en términos inequívocos que no debe fiarse de los desconocidos, y menos de los que intenten ofrecerle regalos. Aunque no lleva tanto tiempo allí fuera, con Leonard, lo cierto es que empieza a hacérsele largo.
—¿Qué es? ¿Por qué quieres dármelo?
—Sé que te parecerá raro, es normal, pero el caso es que me olía que hoy iba a conocerte a ti o a alguien como tú y mientras paseaba por la carretera me encontré con esto. —Leonard empieza a rebuscar en el bolsillo de la pechera de su camisa—. Por alguna razón se me ocurrió recogerlo, aunque yo no suela hacer estas cosas. El caso es que ahora lo tengo. Y me gustaría dártelo a ti.
Leonard saca una florecita mustia, con un halo de finos pétalos blancos.
Por incómoda que le hiciera sentir antes la posibilidad de que un desconocido quisiera darle un regalo, lo cierto es que ahora Wen está decepcionada y no se molesta en disimular su desilusión.
—¿Una flor?
—Si no la quieres para ti, podríamos colocarla en el bote de los saltamontes.
Wen se siente mal de repente, como si estuviera portándose de forma ruin sin proponérselo. Intenta arreglarlo con una broma:
—Se llaman saltamontes, no saltaflores. —Pero ahora se siente aún peor, porque eso sí que ha sonado ruin.
Leonard se ríe.
—Cierto. No deberíamos manipular demasiado su hábitat, creo.
Wen está a punto de desmayarse de mentirijillas en la hierba, tal es el alivio que siente. Leonard extiende la flor por encima del tarro de los saltamontes, cruzando con el brazo el trozo de césped que media entre ambos. Wen la acepta, procurando no rozarle la mano sin querer.
—Se ha aplastado un poco en el bolsillo, pero sigue estando prácticamente de una pieza.
Wen se sienta con la espalda recta y estira el tallo rizado, que mide casi tanto como su índice. Está fláccido y seguramente no tardará mucho en caerse. La parte central de la flor es una bolita amarilla. Los siete pétalos son largos, delgados y blancos. ¿Esperará Leonard que se la coloque en el pelo o detrás de la oreja, o que entre corriendo en la casa para ponerla en un vaso de agua? Se le ocurre una idea mejor.
—Tiene pinta de estar casi muerta. ¿Y si la hacemos pedazos y jugamos a algo?
—Puedes hacer lo que quieras con ella.
—Nos turnamos para ir arrancando los pétalos y el que tenga uno puede hacer una pregunta para que la responda el otro. Yo empiezo. —Wen tira de un pétalo—. ¿Cuántos años tienes?
—Veinticuatro y medio. Esa mitad todavía me parece importante.
Wen le devuelve la flor y dice:
—Asegúrate de arrancar sólo uno.
—Haré lo que pueda con estas manazas que tengo. —Leonard sigue las instrucciones de la niña y, con cuidado, tira de un pétalo. Junta los dedos con fuerza para asegurarse de arrancar sólo uno—. Listo. Fiu.
Le pasa de nuevo la flor.
—¿Cuál es mi pregunta?
—Ah, cierto. Perdona. Hm…
—Las preguntas deberían ser rápidas y las respuestas también.
—Vale, lo siento. A ver, ¿cuál es tu película favorita?
—Big Hero 6.
—A mí también me gusta. —Lo dice con toda seguridad y, por primera vez desde que se conocieron, Wen se pregunta si le estará mintiendo.
Leonard le devuelve la flor. Wen arranca otro pétalo; su mano es muy rápida. Dice:
—Todo el mundo suele preguntarte por tu comida preferida. Lo que yo quiero saber es cuál es la que menos te gusta.
—Esa es fácil. El brócoli. Lo aborrezco. —Leonard coge la flor y tira de un pétalo. Echa un rápido vistazo a su espalda, al camino de acceso, y pregunta—: ¿Qué es lo primero que recuerdas?
Wen no se esperaba esa pregunta. Está a punto de protestar y decir que le parece demasiado difícil e injusta, pero no quiere que la acusen de inventarse las reglas sobre la marcha, como hacen algunas de sus amigas a veces. Es muy escrupulosa por lo que a respetar las normas del juego respecta.
—Lo primero que recuerdo es una sala muy grande. —Extiende los brazos y la libreta se cae de su regazo y aterriza en la hierba—. Yo era muy pequeña, a lo mejor incluso un bebé, y había médicos y enfermeras mirándome.
No se lo cuenta todo a Leonard, que había más camas y cunas en la habitación con ella, que las paredes eran de baldosas verdes (recuerda nítidamente aquel verde tan feo), que había niños llorando, que los médicos y las enfermeras estaban agachados sobre ella y sus cabezas eran tan grandes como la luna, y que eran chinos como ella.
Wen estira el brazo por encima del tarro y a punto está de tirarlo con las prisas por recuperar la flor antes de que Leonard rompa las normas y le haga otra pregunta sin esperar su turno. Arranca otro pétalo y hace una bolita con él entre sus dedos.
—¿Qué monstruo te da más miedo?
Leonard no titubea.
—Los gigantescos, como Godzilla. O los dinosaurios de las pelis de Parque Jurásico. Me moría de miedo con ellas. Tuve un montón de pesadillas en las que me devoraba o aplastaba un tiranosaurio.
A Wen nunca le habían dado miedo los monstruos gigantes, pero al oír a Leonard hablando de ellos y mirar a los árboles que se extienden hasta donde ella no podrá llegar nunca, al ver cómo se comban y se mecen con la brisa, no le cuesta nada entender que a uno puedan asustarle las cosas que son demasiado grandes.
Es el turno de Leonard, que le arranca otro pétalo a la flor y pregunta:
—¿Cómo te hiciste esa cicatriz blanca tan minúscula que tienes en la boca?
—¿Puedes verla?
—Por los pelos. Sólo un poquito, según para dónde te gires.
Wen mira hacia abajo y hace morritos con los labios en un intento por verla. Está ahí, por supuesto. La ve cada vez que se mira en el espejo y a veces le gustaría que desapareciera, que se perdiera sin dejar ni rastro; otras, en cambio, desea que se quede siempre con ella y traza los contornos del corte como si estuviera repasando un trazo con el lápiz.
—Disculpa, no pretendía incomodarte. No debería haberte preguntado eso. Lo siento.
Wen se rebulle sentada en el suelo, ajusta las piernas y dice:
—No pasa nada.
La fisura de su labio leporino se extendía hasta la aleta derecha de la nariz, donde los dos juegos de espacios vacíos y oscuros se solapaban y se convertían en uno. El otoño anterior Wen les había suplicado a sus padres que le permitieran ver sus fotos de bebé, las más antiguas que tenían de ella, anteriores a las operaciones y a su adopción. Le costó convencerlos, pero al final claudicaron. Tenían una serie de cinco imágenes en las que salía ella tumbada de espaldas encima de una manta blanca, despierta y con los puños apretados flotando junto a su cara irreconocible. Las fotografías impactaron inesperadamente a Wen, que se convenció de estar viendo su auténtico yo por primera vez; un auténtico yo que ya no existía, olvidado, desterrado o algo peor, una niña imperfecta e indeseada que debía de estar oculta, encerrada en alguna parte. Se había alterado tanto que le temblaban las manos, y los temblores se propagaron por todo su cuerpo. Cuando sus padres lograron consolarla, se tranquilizó y, en un tono inusitadamente formal, les dio las gracias por haberle enseñado las fotos. Después les pidió que las guardasen, porque no pensaba volver a mirarlas. Pero sí que las miraba, y bastante a menudo. Sus padres tenían la caja de madera con las fotos debajo de la cama, y Wen se colaba en su dormitorio para examinarlas a la menor ocasión. Había más fotografías en la caja, entre ellas varias de sus padres en China; papá Eric ofrecía un aspecto muy raro, con el pelo ralo y escaso aplastado contra la cabeza (que lleva rasurada desde que Wen tiene memoria), mientras que papá Andrew estaba exactamente igual, con el mismo pelo largo y moreno. También había fotos de los tres en el orfanato; en una de ellas, sus padres aparecían sosteniéndola en brazos. A Wen, del tamaño de una barra de pan y envuelta con firmeza en una mantita, sólo se le veían la coronilla y los ojos, fijos en la cámara. Primero miraba las fotos en las que salía con sus padres y después, esas en las que salía ella sola. Cuanto más las miraba, más se reducía la espeluznante impresión de estar contemplando a su verdadero yo en aquellas fotos suyas de bebé. Sí, aquella cabecita diminuta con una mata de ingobernables cabellos morenos sobre la arcilla a medio modelar de su rostro era la de ella, sin duda. Wen trazaba los límites de piel y ausencia de su labio leporino en las fotos y después se lo toqueteaba y lo movía en un intento por recapturar lo que debía de haber sentido poseyendo aquella desconexión, todo aquel espacio vacío. Cada vez que volvía a guardar la caja debajo de la cama se preguntaba si habría sido su aspecto el culpable de que sus padres biológicos la hubiesen dejado en el orfanato. Eric y Andrew no le han ocultado nunca que nació en China y es adoptada. Le han comprado muchos libros, la han animado a aprender todo lo posible sobre la cultura de su país de origen y en enero la matricularon en la academia de chino (cuyas clases se suman a las de la escuela normal, a la que asiste a diario), donde todos los sábados por la mañana aprende a leer y escribir el idioma. Rara vez les pregunta por sus padres biológicos. No saben casi nada de ellos; a sus padres les contaron que Wen había llegado al orfanato de forma anónima. Papá Andrew había especulado en cierta ocasión con que quizá sus padres biológicos fuesen demasiado pobres como para cuidar adecuadamente de ella y sólo desearan que disfrutase de una vida mejor en otro lugar.
—Cuando era bebé —dice—, tenía lo que se llama un labio leporino. Y me lo arreglaron. Hicieron falta muchos médicos y les llevó mucho tiempo.
—Pues hicieron un trabajo fantástico y tienes una cara preciosa.
Wen preferiría que no hubiera dicho eso, por lo que decide hacer como si no lo hubiera oído. Quizá haya llegado el momento de ir a buscar a uno de sus padres, o a los dos. Leonard no le da miedo ni está preocupada, no exactamente, pero empieza a notar algo raro.
—Papá Andrew —dice, mencionando su nombre como si así pudiese conjurarlo de la nada— tiene una cicatriz enorme que empieza detrás de su oreja y le baja hasta el cuello. Por eso lleva el pelo largo, para que no la puedas ver si él no quiere enseñártela.
—¿Cómo se la hizo?
—Se dio un golpe en la cabeza cuando era pequeño, en un accidente. Alguien estaba jugando con un bate de béisbol y él se acercó demasiado sin darse cuenta.
—Auch —dice Leonard.
Wen piensa en contarle que papá Eric se afeita la cabeza y a veces le pide a ella que compruebe que no se haya hecho cortes ni marcas. Nunca encuentra ninguna como la suya o la de papá Andrew, y si ve alguna señal roja, para cuando vuelve a mirar ya se ha curado y no queda ni rastro de ella. Lo que dice, sin embargo, es:
—No me parece justo, ¿sabes?
—¿El qué?
—Que tú puedas ver mi cicatriz y yo no pueda ver en ti nada malo.
—Que tengas una cicatriz no significa que pase nada malo contigo, Wen. Eso es muy importante. Me…
Wen suspira y lo interrumpe:
—Lo sé. Ya lo sé. No me refería a eso.
Leonard vuelve a girarse y se queda escorzado, como si hubiera visto algo, pero detrás de él no hay nada más aparte del SUV, el camino y los árboles. De pronto se oye un ruido procedente de alguna parte del bosque o de la carretera. Los dos se quedan sentados en silencio, escuchando, y los sonidos se acercan.
Leonard mira a Wen y dice:
—Yo no tengo ninguna cicatriz como tú o tu padre, pero, si pudieras ver mi corazón, verías que lo tengo roto.
La sonrisa se ha desvanecido de sus facciones. Ahora hay tristeza en su rostro, auténtica pena, como si pudiera echarse a llorar de un momento a otro.
—¿Por qué está roto?
Los sonidos ya pueden oírse con claridad, sin necesidad de que ninguno de los dos guarde silencio. Sonidos familiares, el compás de unos pies que aplastan y trituran la carretera de tierra, como justo antes de que apareciese Leonard. ¿De dónde vendría, por cierto? Debería habérselo preguntado. Debería haberlo hecho, lo sabe. Ha tenido que venir de muy lejos. Ahora suena como si toda una manada de Leonards (¿u osos?, a lo mejor esta vez sí que son osos) estuviera acercándose por la carretera.
—¿Hay más personas? —pregunta Wen—. ¿Amigos tuyos? ¿Son majos?
—Sí, hay más personas. Y ahora tú eres mi amiga, Wen. No te mentiría sobre algo así. Del mismo modo que no voy a mentirte sobre ellos. No sé si me atrevería a considerarlos amigos, la verdad. No nos conocemos muy bien, pero tengo un trabajo importante que hacer. El trabajo más importante en toda la historia del mundo. Espero que puedas entenderlo.
Wen se levanta.
—Tengo que irme.
El sonido se oye cada vez más cerca. Han llegado al extremo del camino de acceso, aunque todavía no han doblado el recodo ni salido de detrás de los árboles. Wen no quiere ver a esas personas. A lo mejor así, negándose a verlas, se van. Hacen tanto ruido… Quizá no sean osos, sino los monstruos gigantes y los dinosaurios de Leonard, que han venido para llevárselos a los dos.
—Antes de que entres para avisar a tus padres —dice Leonard—, tienes que escucharme. Esto es importante. —Se incorpora y apoya una rodilla en el suelo. Tiene los ojos anegados de lágrimas—. ¿Me estás escuchando?
Wen asiente con la cabeza y da un paso atrás. Tres personas doblan el recodo y toman el camino de acceso: dos mujeres y un hombre. Van vestidos con vaqueros azules y camisas de vestir de distintos colores: negro, rojo y blanco. La más alta de las mujeres tiene la piel blanca y el pelo castaño, y el tono de su camisa blanca es distinto del blanco de la camisa de Leonard. La camisa de él brilla como la luna, mientras que la de ella se ve apagada, desgastada, casi gris. Wen cataloga la aparente coordinación en la vestimenta de Leonard y los tres desconocidos como algo importante que contarles a sus padres. Se lo va a contar todo, seguro que ellos saben por qué los cuatro llevan puestos los mismos pantalones y camisas de vestir. Y quizá sepan también para qué sirven las extrañas herramientas, con el mango muy largo, que acarrean los tres recién llegados.
—Eres una bella persona —dice Leonard—, por dentro y por fuera. Una de las personas más bellas que he conocido en mi vida, Wen. También tu familia es bella y perfecta. Créeme, por favor. Esto no es por ti. Es por todo el mundo.
Aunque ninguna de las herramientas parece una guadaña, no por ello su aspecto resulta menos amenazador; son como versiones dantescas de ellas, con toscas inscripciones en el extremo de los palos en vez de afiladas hojas con forma de luna creciente. Los tres mangos de madera son recios y alargados, pertenecientes tal vez a rastrillos o palas. El hombre, bajo y fornido, lleva una camisa roja y una flor formada por varias hojas oxidadas de palas de jardinería atornilladas y sujetas con clavos a un extremo del mango. En el otro, apuntando al suelo junto a sus pies, hay un bloque rojo, grueso y romo de metal abollado y raspado, la cabeza de una almádena desgastada por el uso. Ahora que está más cerca, su palo parece más grande, más ancho, como el remo de una barca al que le hubieran cortado la pala con un serrucho. Mientras Wen camina de espaldas, en dirección a la cabaña, se fija en las cabezas de todos los clavos y tornillos que se encrespan en los extremos de su mango de madera, como cabellos rebeldes. La mujer más bajita lleva puesta una camisa negra y en la punta de su palo hay un molinillo de dientes de rastrillo, retorcidas garras metálicas amontonadas hasta formar una gran bola aserrada; su herramienta parece el chupachups más peligroso del mundo. En el extremo del instrumento de la otra mujer, la de la camisa que no llega a ser blanca, hay una hoja de pala solitaria, doblada y recurvada sobre sí misma en una punta, como un pergamino, que se ahúsa hasta formar un puntiagudo triángulo equilátero en la otra.
Los pasos de Wen, vacilantes y dubitativos, se transforman en zancadas igual de inseguras, en saltos.
—Voy a entrar ahora —dice. Tiene que anunciarlo en voz alta para asegurarse de entrar en la cabaña. Para obligarse a no quedarse allí plantada, mirando.
Leonard se ha puesto de rodillas y tiene los brazos, esos brazos temibles e inmensos, extendidos en cruz. Su ancha cara denota una tristeza inalcanzable para cualquier rostro menos franco que el suyo.
—Nada de lo que va a pasar es culpa tuya —dice—. Tú no has hecho nada malo, pero los tres vais a tener que tomar unas cuantas decisiones difíciles. Espantosas, me temo. Desearía, con todo mi corazón roto, que no tuvierais que hacerlo.
Wen sube las escaleras a trompicones, caminando todavía de espaldas, sin ojos nada más que para las desconcertantes amalgamas de madera y metal que portan los desconocidos.
Leonard grita, aunque no parece enfadado ni preocupado. Grita para que su voz pueda cubrir la distancia que los separa.
—Tus padres no querrán dejarnos entrar, Wen. Pero tendrán que hacerlo. Diles que tienen que hacerlo. No hemos venido para lastimaros. Necesitamos vuestra ayuda para salvar el mundo. Por favor.
DOS
Eric
Las cabrillas jaspean el agua como pequeñas pinceladas y rompen mudas contra la orilla rocosa y los pilotes metálicos del embarcadero de la cabaña, desvencijado pero operativo. Las tablas están descoloridas, grises y deformadas como huesos fosilizados, el costillar de un monstruo acuático de leyenda. Andrew le había prometido a Wen enseñarle a pescar desde el borde del embarcadero antes de que Eric pudiera sugerirles a todos que se mantuvieran lo más lejos posible de aquella estructura chirriante y decrépita. Eric sospecha que Wen renunciará a la pesca en cuanto vea la primera lombriz ensartada en el anzuelo. Si las tripas, las convulsiones y los estertores del gusano no surten efecto, tirará la toalla cuando haya tenido que tironear y rasgar para extraer el gancho curvado de la boquita de piñón de su primera perca. Por otra parte, también es posible que le encante e insista en hacerlo todo personalmente, incluso colocar el cebo. Su vena independiente es tan feroz que resulta casi desafiante. Se parece tanto a Andrew que Eric la quiere y se preocupa por su seguridad aún más, si cabe. Ayer por la tarde, mientras Wen se ponía el bañador, Andrew respondió al intento de Eric por reanudar el debate sobre las malas condiciones del embarcadero cruzándolo a la carrera, con toda la estructura estremeciéndose bajo sus pies, antes de arrojarse en bomba a las aguas del lago.
Ahora Eric y Andrew están sentados en el porche elevado de la parte de atrás de la cabaña, con vistas al inmenso lago Gaudet, oscuro y profundo; su cuenca, excavada por los glaciares hace mil quinientos años, está ribeteada por un bosque aparentemente interminable de abedules, pinos y abetos. Al otro lado del bosque, hacia el sur, irguiéndose tan distantes e inalcanzables como las nubes, se divisan las antediluvianas cumbres de las Montañas Blancas, la fortaleza natural del lago, tan inexpugnable como inescapable. El entorno natural es espectacularmente característico de Nueva Inglaterra y, al mismo tiempo, alienígena para ellos, acostumbrados a su vida cotidiana como habitantes de la ciudad. Hay un puñado de cabañas y campamentos repartidos por el lago, pero ninguno resulta visible desde su porche. La única barca que han avistado desde su llegada era una canoa amarilla que se deslizaba plácidamente en paralelo a la ribera más lejana del lago. Los tres se quedaron observándola, en silencio, hasta que se cayó por el borde invisible del mundo y la perdieron de vista.
La cabaña más cercana a la suya está a tres kilómetros de distancia, siguiendo la carretera que antiguamente se utilizaba para el transporte de troncos. Esa mañana temprano, mucho antes de que Andrew y Wen se despertaran, Eric había bajado corriendo hasta la cabaña desocupada, pintada hacía poco de azul marino; tenía los postigos de color blanco y un par de botas para la nieve decorando la puerta principal, también blanca. Tuvo que reprimir el inexplicablemente poderoso impulso de espiar por las ventanas y explorar la propiedad. Lo disuadió tan sólo el temor irracional a que sus ausentes propietarios pudieran descubrirlo y le obligaran a tartamudear cualquier excusa inventada para explicar su conducta.
Eric está reclinado en la tumbona, disfrutando del cálido brillo del sol. Se le olvidó colocar una toalla debajo antes de acomodarse y el dibujo de las bandas de plástico de la silla se le está clavando en la espalda desnuda. Deben de faltar escasos minutos para que sufra alguna quemadura leve como no se eche algo de protector. De pequeño soportaba esos alfilerazos de dolor a propósito, para después poder asustar a sus hermanas mayores cuando se le empezase a pelar la piel. Le gustaba aflojar grandes tiras y dejárselas adheridas al cuerpo, tan rígidas como las placas de la cola y el lomo de los estegosaurios, su dinosaurio favorito.
Aunque Andrew está sentado a escasos palmos de Eric, de su piel, siempre tan pálida, no hay ni una sola zona expuesta a los rayos del sol. Está encogido, replegado sobre sí mismo, con las piernas dobladas en un banco bajo la sombrilla casi transparente que guarece la vieja mesa de pícnic. Una mesa que parece estar mudando grandes tiras de piel sucia y rojiza. Lleva unos pantalones cortos holgados, de color negro, y una camiseta gris de manga larga con el escudo de la universidad de Boston; tiene el pelo largo echado hacia atrás y recogido bajo una gorra de color caqui. Andrew está encorvado sobre una colección de ensayos acerca de los escritores sudamericanos del siglo XX y el realismo mágico. Eric sabe de qué va el libro porque, desde que llegaron a la cabaña, Andrew ya se lo ha contado tres veces, y en los veinte minutos que llevan en el porche le ha leído en voz alta dos párrafos sobre Gabriel García Márquez. Eric había leído Cien años de soledad