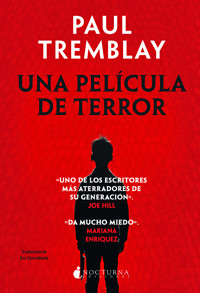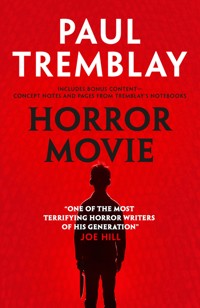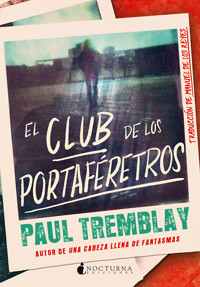
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la década de 1980, Art Barbara no era lo que se dice popular. Era un estudiante solitario que escuchaba hair metal, tenía que dormir con un monstruoso aparato ortopédico por su escoliosis y había iniciado un club extraescolar de voluntarios en funerales poco concurridos. Por eso fue una sorpresa cuando una chica se apuntó al Club de los Portaféretros y le dijo que era una idea genial. ¡Si hasta se llevó su Polaroid para hacer fotos de los cadáveres! Vale, esa parte sí había sido un poco rara. Como también lo era su obsesivo interés por una famosa tradición de Nueva Inglaterra que implicaba desenterrar a los muertos. Y había otras cosas extrañas que sucedían siempre que ella estaba cerca, algunas bastante inquietantes... Pero eran amigos, así que no pasaba nada, ¿verdad? Décadas más tarde, Art intenta darle sentido a sus recuerdos escribiendo El Club de los Portaféretros. Sin embargo, lo que parecía la forma ideal de reconciliarse con su pasado tendrá consecuencias insospechadas cuando su vieja amiga lea el manuscrito. Difuminando a la perfección las líneas entre la ficción y los recuerdos, lo sobrenatural y lo mundano, la nueva novela del autor de Una cabeza llena de fantasmas y La cabaña del fin del mundo pinta el escalofriante retrato de una amistad tan inolvidable como perturbadora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: The Pallbearers Club
THE PALLBEARERS CLUB © 2022 by Tremblay, Inc.
© de la traducción: Manuel de los Reyes García Campos, 2023
Agradecido reconocimiento a Bob Mould por el permiso para reproducir un fragmento de «Thirty Dozen Roses» (letra de Bob Mould), cortesía de Granary Mysic © 2019
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: julio de 2023
ISBN: 978-84-19680-08-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Lisa, Cole y Emma.
[PERO ¿estos quiénes son?]
De todo cuanto creía saber, sospecho que la historia de mi propia vida era aquello sobre lo que más lagunas tenía.
SARA GRAN:
Claire DeWitt and the Bohemian Highway
De modo que una parte de él aún vivía, en tanto la mayor parte de él ya había muerto.
RUDYARD KIPLING:
«El vampiro»
Mi corazón entelerido y su abotargada oquedad.
BOB MOULD:
Thirty Dozen Roses»
EL CLUB DE LOS PORTAFÉRETROS
Si yo os contara
(2007)
Que no soy Art Barbara.
Ese no es mi nombre de pila. Sin embargo, y aun a riesgo de contradecirme en los primeros compases de unas memorias, a todos los efectos mi nombre es Art Barbara.
Imaginaos que mi personaje, la totalidad de mi ser (prefiero ese término a «espíritu» o «alma»), existe en el mundo de las formas de Platón. Ese yo, atrapado en el ámbar de la filosofía griega, es Art Barbara. Mamá, papá: lo siento, pero el nombre que me asignasteis al nacer, aunque os honra, no representa la suma de aquellas de mis partes que fueron, las que son y las que todavía están por venir.
«Art Barbara» es una declaración de intenciones, un apelativo chocante que, al oírlo por primera vez, hace que uno frunza el ceño, ladee la cabeza y esboce una sonrisita dubitativa. Confesadlo: vuestro rostro ha sucumbido a su hechizo y se mueve ahora por voluntad propia. Quizá conozcáis a alguien que se apellide Barbara, o que se llame Art, pero jamás habéis conocido, ni os suena siquiera, un Art Barbara.
Pese a todo, ese «Oh» inicial que desembarca en estas orillas vírgenes de las nomenclaturas no holladas no tarda en dar paso a la incredulidad, a los aquí-tiene-que-haber-un-error. Porque, seamos francos (y os prometo hacer de la sinceridad mi bandera, palabra), el nombre se esfuerza un poquitín demasiado. Coquetea con la ridiculez y raya en el patetismo (término cuyas raíces etimológicas se remontan al pathos griego, como cabría esperar), sobre todo si se pronuncia con acento de Boston o Rhode Island, momento en el que el cónclave de erres se diluye en una ah fastidiosamente alargada. Incluso sin acentos de por medio, las dos primeras sílabas (o tres, si uno se empeña en pronunciar Barbara como Bar-bar-ah en vez de Bar’bra, mucho más breve) deben cargar con el lastre de una suerte de aliteraciones sesgadas. Pese a todo, considero que la combinación de las antedichas dos primeras sílabas, ese «Art-Bar», inspira respeto en el orador, lo obliga a pisar el freno y enunciar con claridad el emparejamiento inicial antes de verter todo un afluente sonoro en el turbio caudal de las erres y aes subsiguientes. Reconozco que la eufonía (o sonoridad de las palabras grata al oído de los hablantes, si hay que fiarse de la Wikipedia) no es mi especialidad, pero también salta a la vista que Art Barbara no es una combinación de fonemas que le regale los oídos a nadie.
Vi el nombre escrito en una pared del cuarto de baño del club Babyhead, en la primavera de 1991. Todo en mayúsculas, con trazos angulosos garabateados con tinta de color verde fosforito; una pintura rupestre que iluminaba las encantadoras tinieblas de comienzos de la década de los noventa. No se me ha olvidado nunca. Y para cuando hayáis terminado de leer estas memorias, a vosotros tampoco se os olvidará.
¿No es una cosa curiosa, el tiempo? Lejos de desarrollarse de forma lineal, se podría comparar más bien con un mazo de cartas que alguien estuviese barajando en todo momento.
Voy a cambiar algunos nombres para proteger tanto a los inocentes como a los que no lo son tanto. Y me pienso esmerar para asignarles el apelativo adecuado. Por asombrosos e inverosímiles que os parezcan los hechos detallados aquí, tened siempre en cuenta que los nombres pertenecen al ámbito de lo ficticio.
Más allá de la mera función comunicativa, de compartir mi historia, mi experiencia y mi vida, de explorar el miedo, el destino y lo sobrenatural (a falta de otro término mejor), el universo conocido y el microcosmos, las confesiones más vulnerables y los chismorreos más viles (Truman Capote y sus novelas de autoficción aquí van a brillar por su ausencia), tal vez alguna que otra endeble excusa para justificar un par de decisiones de esas que uno lamenta hasta el fin de sus días, de explicar por qué estoy aquí y dónde es posible que acabe, la intención de todo esto es la esperanza. Espero que al menos un lector, cuando no mil y uno, empaticen con el porqué de las innumerables decisiones que he tomado, sigo tomando y, qué duda cabe, me quedan aún por tomar.
Doy por sentado que esperabas que encontrase este manuscrito. Tal vez sea suponer demasiado, aunque, por otra parte, puede que no. A ver, que lo dejaste encima de la montaña de papeles que hay encima de tu escritorio, envuelto literalmente con un lacito amarillo. Es que, joder, me apuesto lo que sea a que voy a tener mucho que decir sobre este libro basándome en la carta de presentación.
Art Barbara… Tío, no me jodas.
Te prometo que mis comentarios van a ser tan sinceros como afirmas ir a serlo tú, aunque esta misma frase parezca dar a entender que ya estoy tachándote de embustero. Nada más lejos de mi intención. Nuestra relación siempre se ha caracterizado por sus altibajos, pero te considero uno de mis amigos más viejos e íntimos, y espero que el sentimiento sea mutuo.
La verdad, me da un poquito de miedo seguir leyendo, descubrir lo que piensas de mí.
Basándome en el título, creo que no peco de vanidosa al dar por supuesto que se me ha asignado un papel importante en estas, ejem, memorias.
Los recuerdos son una cosa jodida, sobre todo conforme el tiempo pasa, se despereza y dilata. Tu símil del mazo de cartas se aproxima bastante a la verdad, o a una de ellas, al menos. Para mi gusto, la representación más exacta del tiempo sería un castillo de naipes, un castillo de naipes de dimensiones inimaginables en el que las habitaciones, incluso alas enteras, se desmoronan y reconstruyen sin cesar. Esas habitaciones y alas desmoronadas albergan recuerdos, tanto personales como colectivos. En ese castillo de naipes moran a perpetuidad los fantasmas de nuestros recuerdos perdidos y los que conservamos con sutiles modificaciones.
Vale, disculpa, ya sé que este libro es tuyo, no mío.
Pero se me ocurre que, si nuestros recuerdos de ciertos sucesos difieren, eso no tiene por qué significar que uno de los dos esté mintiendo, y menos aún a propósito.
Procuraré que mis comentarios se ciñan a los finales de capítulo, sin salirse de ahí. Me lo leeré todo de forma ordenada e intervendré sin adelantarme a los acontecimientos. Sin embargo, no puedo prometer que no vaya a dejarte alguna que otra anotación intercalada entre las páginas del manuscrito. Como bien sabes, siempre he sido un poquito impulsiva.
Me muero de ganas de saber qué nombre piensas ponerme, señor Art Barbara.
Amanece un día más
(Octubre de 1988)
Capítulo en el que asistiremos a la forja del héroe de un club o, al menos, lo veremos levantar la mano
La Casa-A, uno de los tres pabellones adosados al edificio principal del Instituto de Educación Secundaria de Beverly, se proyectaba hacia el exterior como un telescopio gigante, tan vasto y desierto como el frío universo. El pase amarillo que aferraba en mi sudorosa mano adolescente me otorgaba permiso para ir al aula de audiovisuales, donde echaba una mano con la retransmisión matutina de Panthers TV, nuestra cadena de circuito cerrado. Como estudiante de último año que siempre se lo sacaba todo con matrícula, gozaba de unos cuantos «privilegios de veterano», entre ellos la potestad de transitar por el campus durante los recreos y las horas de estudio libre sin necesidad de pase. El hecho de que le hubiera pedido uno a mi profesor de cálculo, el señor Langan (un hombre de mediana edad bastante simpático, aunque también un poquito patoso, con la barba como Abraham Lincoln y sempiterno chaleco de lana), daba fe del tipo de alumno que era: asustadizo, miedica y desesperado por recibir cualquier tipo de aprobación.
Pasé como un espectro ante las taquillas, de las que colgaban aparatosos candados. En mi fuero interno ardía en deseos de dar media vuelta y volver a clase, renunciar a esta idea tan descabellada y olvidar que alguna vez se me hubiera pasado siquiera por la cabeza intentar algo así. Por otra parte, también era consciente de que este era uno de esos momentos a lo Robert Frost que determinan la senda de cada persona. Si seguía adelante con mi plan, este pequeño paso multimedia para la humanidad, mi vida se vería irrevocablemente alterada. Para cuando llegó por fin el momento de abrir la chirriante puerta metálica del aula de audiovisuales, toda mi determinación se había licuado y condensado en forma de manchas bajo mis axilas.
Ian, uno de los dos presentadores de Panthers, el de los hombros de nadador y sonrisota de barril de cerveza, me saludó con un:
—Hombre, pero si es Artie, la juerga personificada.
[Inciso: Ian no dijo eso. Como ya hemos hablado antes, Art no era mi nombre. Esta es la última vez que me entrometo para puntualizar cualquier otra posible discrepancia de pequeño calado. Baste con saber que Ian era la clase de mendrugo que podría haber dicho algo así si yo me hubiera llamado Art. Tampoco se dirigía a mí por mi nombre real, sino que me llamaba Raspa. Siempre había sido el chaval más flaco y debilucho de mi clase, y aquel momento, en el aula de audiovisuales, pesaba un adarme por encima de los sesenta kilos. Casi todos mis compañeros utilizaban ese mote conmigo, situación a la que yo en ningún momento había tenido la oportunidad de darle mi beneplácito porque, cuando contaba once años, se me había echado encima tan de sopetón como el puñetazo que me había aplastado la narizota. (Me defendí, pero lo único que conseguí con eso fue que otro chico, todavía más grande, me arreara un golpe en la boca del estómago). Entre los diecisiete y los dieciocho, mi apodo se pronunciaba impulsado por la inercia de la tradición, cuando no incluso con afecto, sin duda con una carga de crueldad mucho menos intencionada, aunque esta venía implícita en la historia del mote, por lo que no volveré a usarlo ni a referirme a él siquiera. Art será aquel al que nos atengamos hasta el final].
La otra presentadora, Shauna, me saludó agitando la mano y ladeando la cabeza en un gesto de sutil confusión mientras silbaba como una bala por los estrechos confines del estudio, repartiendo fotocopias de los anuncios de la mañana entre los productores, Ian (arrumbado detrás de la mesa de informativos, mezcla a partes iguales de James Dean y una montaña de ropa sucia) y el cámara. Llevaba puesto lo que en el instituto pasaba por un traje de oficina: su sudadera negra con hombreras a caballo entre las de un jugador de fútbol americano y el conjunto de David Byrne en Stop Making Sense. Shauna y yo asistíamos juntos a Cálculo, Inglés y Francés, y siempre se había mostrado cordial conmigo, aunque también desapasionadamente competitiva. Tenía la tercera nota media más alta de nuestra promoción, compuesta por trescientas veinticuatro personas. Yo era el número diecinueve, uno de los dos únicos chicos que figuraban entre los veinte primeros, cifras que hablan por sí solas del nivel de la sección masculina de mi clase.
Shauna me preguntó qué hacía allí, aunque no con cara de pocos amigos, y yo respondí que había ido porque quería anunciar la creación de un nuevo club.
—Vale —dijo por lo menos diez veces mientras escribía en la hoja de partes, antes de añadir (pensando en voz alta, deduje)—: Puedo encontrarle un hueco entre lo del consejo de estudiantes y la convocatoria del torneo de sófbol americano. —Y luego, esta vez sí para mí—: Listo, Art.
—Ah. Pues gracias, pero, en fin, como es un club nuevo y yo soy su fundador y presidente, creo que debería encargarme de anunciarlo en persona y, hm, el señor Tobin me aseguró que no habría problema.
Shauna sonrió, aunque se le empañaron los ojos como si estuviera a punto de echarse a llorar, en plan pero-cómo-me-puedes-hacer-esto-a-mí.
—Salimos a antena dentro de cinco minutos —dijo antes de que pudiera disculparme con ella—. ¿Sabes lo que vas a decir y cómo quieres decirlo, además de en qué fecha te gustaría que se emitiera?
Me encogí de hombros y le ofrecí una respuesta básicamente de compromiso, después de lo cual Shauna me empujó en dirección al estudio secundario contiguo, una cámara de aislamiento revestida de gruesos paneles de vidrio para que nadie pudiera oírme gritar.
Los anuncios comenzaron a su hora, amplificados por un altavoz diminuto instalado sobre la puerta del estudio. Ian y Shauna sonaban como si estuvieran atrapados en una lata, pero el que estaba atrapado allí dentro era yo, con el espacio justo para que cupiéramos mi persona (de pie, nada de sillas), un trípode y un becario aburrido agazapado detrás de una cámara.
En vez de ensayar lo que iba a decir mientras esperaba a que me dieran luz verde, me dediqué a repetir un mantra silencioso para mis adentros: «Esto lo estás haciendo para poder ir a la universidad». Según mi consejero estudiantil, el señor Brugués (el de las innovadoras corbatas con pececitos, mostacho estilo años setenta, camisas con exceso de almidón y bolsas para el almuerzo de papel de estraza que siempre se quedaban abiertas y a medio comer encima de su mesa), aunque sacaba unas notas excelentes, me faltaban actividades extraescolares. Nada de deportes, nada de consejos de estudiantes, nada de clubes, nada de voluntariados fuera del centro. Mi falta de plenitud académica era, en fin, pues eso, una falta, aparte de que, y cito textualmente, «reducía las probabilidades de que me aceptaran en la universidad de mi elección». El pánico se apoderó de mí en cuanto pronunció esas palabras. Ahora que la posibilidad de huir de esta gente y esta ciudad se vislumbraba al final del túnel, estaba desesperado por ingresar en cualquier sitio aparte de los centros de estudios superiores de Salem State o North Shore (que no es que esos colegios tuvieran nada de malo…, bueno, sí, lo cerca que estaban los dos de mi casa).
En eso estaba pensando cuando me planté delante de la cámara, atrapado bajo una miniatura de foco que se podría haber confundido con una de esas lámparas calefactoras que utilizaban en la cafetería. Siendo como era yo alguien que solía pasarse la mayor parte de las horas lectivas intentando pasar inadvertido, me creeréis si os digo que habría preferido que me tragara la tierra.
Vamos a echarme un vistazo:
Un metro ochenta de alto, después de haberme pasado el último año y medio estirándome al ritmo aproximado de un centímetro al mes. El crecimiento acelerado exacerbaba mi escoliosis, problema que me habían diagnosticado más tarde de lo debido porque, no sé cómo, siempre me las había apañado para superar los bochornosos reconocimientos médicos anuales consustanciales a las clases de educación física. Bueno, en realidad sí sé cómo, y es que los reconocimientos consistían en una fila de chicos descamisados (y yo cabizbajo, deseando ser invisible, con los brazos cruzados sobre el pecho como dos cerillas exageradas) y una enfermera desinteresada, carpeta con sujetapapeles en ristre, ante la que acababa tras la apropiada cantidad de espera y mortificación. Me agachaba hasta tocarme la punta de los pies, tan delgado que las vértebras me atirantaban la piel como a Godzilla las escamas del lomo, y la fría mano de la enfermera aterrizaba en mi omoplato derecho como un pez sacado del agua entre sonoros «hmmm» y «te veo un poquito revirado» (ese «te veo un poquito revirado» era la conclusión a la que llegaba todos los años) antes de recomendarme que empezara a usar el otro hombro para llevar la mochila. Desde el diagnóstico, dieciocho meses antes, asistía a sesiones de fisioterapia y dormía con un arnés rígido de metal y plástico todas las noches (el médico nunca había insistido en que me lo pusiera para ir al instituto, consciente de que no lo haría), lo que mejoraba la torsión de la zona lumbar, ya que no la torácica, entre las paletillas, donde costaba más corregir la escoliosis y presentaba treinta y cinco grados de desviación hacia la derecha. De que la curvatura se incrementara en esa zona dependía que terminara sometiéndome a una operación de fusión espinal. Me ponía ropa holgada para que nadie se fijara en los avances de la cifosis que me obligaba a replegarme sobre mí mismo. En la escuela nadie mencionaba nunca mi espalda ni yo hablaba de ella con nadie. Puede que no se fijaran en mi joroba incipiente merced a la colección de desagradables atributos físicos que me caracterizaban. Ya hemos comentado algo sobre mi constitución ectomorfa (por no tildarla de enclenque), pero también tenía la epidermis en carne viva, como un mapa de acné furibundo. En mi cara, mi pecho y mi espalda se formaban archipiélagos de volcanes cargados de pus susceptibles de entrar en erupción a las primeras de cambio. El hecho de que no tuviera a nadie que fuese a verme la espalda o el pecho representaba un magro consuelo. Y ahora, por supuesto, la mañana del anuncio, me había salido un nódulo rojo como el monte Washington, una cumbre escarpada que descollaba sobre la ventana derecha de mi nariz.
En el estudio secundario, la lámpara de interrogatorios me hacía sudar. El chaval que estaba detrás de la cámara respiraba haciendo mucho ruido, como si estuviera intentando acaparar todo el oxígeno. ¿Dónde estaba la dichosa luz verde? ¿Se habría propuesto Shauna eliminarme de los anuncios, como si yo fuera un famosete de tercera relegado a las bambalinas de un programa de entrevistas, sustituido por uno de esos interminables espectáculos con animales? Esa sala insonorizada y minúscula iba a convertirse en mi tumba.
El altavoz que había encima de la puerta enmudeció. La luz que había en lo alto de la cámara, apuntando a mi cabeza, por fin se puso de color rojo. Me llené los pulmones de aire. Y hablé.
—Hola, para los que no me conozcáis, me llamo Art Barbara, estoy en el último curso y voy a fundar una asociación. Se llamará el Club de los Portaféretros. Nos ofreceremos como voluntarios en las funerarias de la zona para hacer de asistentes y portaféretros en aquellas ceremonias de gente sin techo o mayores que hayan sobrevivido a los demás miembros de su familia y ya no tengan a nadie que vaya a llorarlos. Me he puesto en contacto con el tanatorio Stephens, en la calle Cabot, y me han dicho que estarían encantados de aceptar nuestra, hm, nuestra ayuda.
Miré de reojo a la derecha, por la ventana que daba al estudio. El gesto de Ian era una mezcla de jactancia, petulancia y repugnancia, lo que se podría denominar «japepugnancia», para abreviar. Shauna se dedicaba a hacer molinetes vertiginosos con las manos delante de ella, lo que deduje que era la señal de que había que ir concluyendo. Solo que yo no estaba listo para concluir todavía. Mi discurso no había hecho más que empezar.
—Ya sé que puede parecer un poco raro o incluso dar repelús, pero estaríamos prestándole un servicio extraordinario a la comunidad y, eh, a los fallecidos, claro, aunque ellos no se vayan a enterar. Pese a todo, considero que sería algo bonito. Además, quedaría bien en cualquier solicitud de ingreso en la universidad, o eso me ha dicho el señor Brugués. Los servicios se celebrarían principalmente en fin de semana. Y hm…
Shauna estaba en la ventana, aporreándola con los puños como si fueran martillos. El cristal reforzado había empezado a resquebrajarse.
—Bueno, pues eso. Si alguien está interesado, encontraréis folletos informativos repartidos por el instituto. O buscadme a mí si queréis saber más. Mi aula es la A-113, o también me podéis dejar un mensaje en secretaría. O, si se os olvida mi nombre, dejad una nota dirigida al Club de los Portaféretros. Gracias. Os devuelvo la conexión, Ian y Shauna. Eh…, arriba esos Panthers.
Me gusta cómo has colado ahí la palabra “mendrugo”, aunque a un editor o corrector profesional se le podrían disparar las alarmas.
Este capítulo es un poco “ay, pobre de mí”, ¿no te parece? Nada más lejos de mi intención que juzgarte o restar importancia a tu experiencia como estudiante de secundaria, ni tampoco a tu estado de salud mental, pero, para poner las cosas en perspectiva, te diré que siempre has gozado de tus privilegios de varón blanco cis-hetero, no te criaste en la indigencia ni sufriste ninguna tragedia en tu infancia. Que yo sepa, al menos. Me disculpo de antemano por si más adelante nos fueras a ofrecer alguna revelación al respecto.
Pero te entiendo, no creas. Los niños/adolescentes están confusos, son crueles y tienen la mala costumbre de convertirse en adultos confusos y crueles también. Las cicatrices emocionales que describes, tan similares a las que mucha gente sufre y oculta, son el crisol que nos moldea, sobre todo si nos obstinamos en reflexionar sobre ellas. Espero que el hecho de haber escrito esto te haya ayudado a purgar ese veneno, al menos en parte. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo ocurrido desde que redactaste este capítulo, me atrevería a decir que no ha sido así.
Por si sirviera de algo, que conste que, al menos a mí, tu yo de aquella época no me parecía un patito feo sin remisión. Y si lo eras, lo cierto es que tu apabullante falta de autoestima y habilidades sociales no contribuía a mejorar las cosas. Me limito a constatar un hecho, ojo, no es que pretenda culparte de nada.
Sospecho que no estoy sabiendo explicarme muy bien, pero el caso es que, en mi opinión, no hay nadie más cruel e inflexible con uno que la persona que le devuelve la mirada desde el espejo. Esos espejos siempre nos devuelven una imagen distorsionada de nosotros mismos, ¿verdad?
Disculpa, parezco una gurú de autoayuda. Siempre he querido ayudarte. He intentado ayudarte. Te lo digo de veras.
De momento, nada de lo que he leído me pilla por sorpresa. Supe lo que te hacía falta la primera vez que vi tu “revirada” figura.
Perdón, no he podido evitarlo.
Hoy he aprendido una cosa
(Noviembre de 1988)
Capítulo en el que se presentan los difuntos.
Actas del Club de los Portaféretros[Anda, pero si levantabais actas y todo… Qué fuerte]
Se abre la sesión: Llama al orden Art Barbara. Miércoles, 5 de noviembre, 14:37. La reunión se celebra en la puerta del despacho del señor Brugués. Nos ofrece una bolsa para bocadillos medio llena de palitos de pretzel.
Presentes: Todos los socios actuales/originales. Art Barbara, Cayla Friedman y Eddie Patrick.
Aprobación de la agenda, aprobación de las actas: Dos votos a favor y ninguno en contra. Se abstiene Eddie Patrick, alegando que le parece una chorrada.
Asuntos pendientes de la asamblea anterior: Ninguno. Esta es la primera.
Orden del día: Vamos a hacer de portaféretros/asistentes en el modesto servicio de una indigente. Todavía no han informado al club de cómo se llama.
Adenda: Después de una breve pausa para la propuesta de alguna moción (no se propone ninguna), Art Barbara es elegido presidente, vicepresidente y secretario del club. Seguramente la misma persona no debería desempeñar los tres cargos a la vez, pero, como señala Cayla Friedman, tampoco hay ninguna norma que prevenga este resultado. Posible asunto a tratar en futuras reuniones.
Receso: La asamblea concluye cuando Eddie Patrick finge atragantarse con un palito de pretzel e insiste en que Cayla Friedmen le practique la maniobra de Heimlich. La aludida declina. La próxima reunión tendrá lugar en la empresa de pompas fúnebres Stephens, a las 9:00, media hora antes del comienzo previsto para la ceremonia.
Actas redactadas por: Art Barbara
Actas aprobadas por: Art Barbara
[Presenté estas actas junto con mi solicitud de ingreso en los colegios universitarios de Bates y Middlebury con la intención de poner de manifiesto mi creatividad y sentido de la disciplina. No me aceptó ninguno de los dos. A mi yo de 2007 todavía le escuece semejante desaire].[Te está bien empleado]
Eran las 8:45 cuando me presenté en la empresa de pompas fúnebres Stephens al volante de la ranchera de mis padres, una tartana de color azul. Siempre me ha dado mucha rabia llegar tarde a los sitios. El aparcamiento, tan inmenso como el océano bajo el cielo estrellado, me obligó como un embudo a pasar por delante por un coche fúnebre aparcado bajo el emparrado de la marquesina que guarecía el zaguán del edificio. La casa colonial reformada, situada a una distancia considerable de la bulliciosa calle Cabot, tenía las paredes encaladas y las esquinas pintadas de negro, los colores oficiales de cualquier tanatorio de Nueva Inglaterra que se precie. No tengo ni idea de arquitectura, pero supongamos que pertenecía al estilo gótico colonial. La luctuosa mansión, de tres plantas de altura, se erguía y expandía al pie de un jardín muy cuidado.
El director de la empresa, el señor Stephens, estaba en la entrada fumando un cigarrillo. Aunque éramos igual de altos, debía de sacarme como cincuenta kilos o así. El traje del señor Stephens, negro, calvo y de mediana edad, era azul marino, de rayas e inmaculado. Una corbata granate completaba el conjunto. Le invadían el rostro unas gafas enormes cuyas lentes podrían haber servido como bebedero de patos.
—Qué elegante te has puesto, muchacho. —Su voz era un gruñido arropado en volutas de humo, si bien todas las sílabas resonaban con una pronunciación exquisita, como si hubiera ensayado lo que iba a decir—. ¿Es el mismo traje con el que hiciste la primera comunión?
—Esto…, ¿no? —Los puños de mi camisa blanca sobresalían como hongos de las mangas de mi americana azul, demasiado cortas. Intenté taparme la muñeca derecha con la mano izquierda, pero lo único que conseguí así fue dejar al descubierto el puño opuesto. Empecé a alisarme y tironear de las mangas.
El señor Stephens se rio de buena gana y yo hice lo mismo sin poder evitarlo. (Existe una diferencia sutil entre las carcajadas de un abusón y las que denotan empatía; unas risas que revelan, ya que no el conocimiento fruto de compartir una misma experiencia, sí al menos cierta fragilidad en común. Detectar esa diferencia es algo instintivo para algunas personas, mientras que otros necesitamos muchos y muy rigurosos correctivos para aprender la lección).
—No te preocupes —me dijo—, tu atuendo es más que adecuado. Art Barbara, supongo. —Apagó la colilla con la suela del zapato y la envolvió en un pañuelo antes de guardársela en el bolsillo—. Yo soy Philip Stephens. Te agradezco el ofrecimiento y espero que este sea el comienzo de una continuada relación al servicio a la comunidad.
Me llevó adentro y me enseñó toda la planta baja. En las habitaciones reinaban la corrección y el inmovilismo. Pero no el inmovilismo propio de los museos, donde al menos uno se podía imaginar que las obras expuestas representaban la vitalidad del pasado y el presente. No, la inmutabilidad de ese sitio era entrópica.
Los suelos eran de duramen con vetas oscuras y las paredes, de un falso blanco cuyos tonos tendían al melancólico albor del amanecer. Se me quedó grabada esa frase cuando el señor Stephens me explicó que una de las salas se llamaba, de hecho, Melancólico albor. Todas tenían un nombre, entre ellos Bosque a la luz de la luna y el más abstracto Deseo de medianoche.
—¿Les dice a sus clientes cómo se llaman las habitaciones? —pregunté.
—No, mis clientes están muertos.
—Ah…, no, me refería a las visitas.
Volvimos a la entrada principal, salimos y esperamos debajo de la marquesina a que llegaran mis compañeros de club. La idea de tener compañeros de club me puso una sonrisa en los labios.
El señor Stephens rescató la colilla, le devolvió su forma cilíndrica y la prendió de nuevo.
—Tú no fumarás, ¿verdad, Art? Es un vicio maravilloso y terrible. No lo cojas a menos que estés decidido a llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
Repliqué con una risita diplomática y, ansioso por compartir con él alguna vivencia personal, le confesé que era la primera vez que entraba en una funeraria y que tenía cuatro años cuando falleció un tío abuelo mío, la única misa a la que había asistido. El tío Heck. Diminutivo de Hector, evidentemente. No recordaba la ceremonia, aunque sí a él dejando que le agarrase la nariz con mis manos diminutas. Mis padres y otros familiares me repetían a menudo que eso era lo que hacía siempre con el tío Heck cuando este aún vivía, por lo que cabe la posibilidad de que mis recuerdos no sean más que una representación ficticia y mental de esa historia. ¿Cómo notaría la diferencia?
El señor Stephens hizo oídos sordos a mi sesuda reflexión sobre la naturaleza de la memoria y dijo:
—Conque la primera vez que pisas una funeraria… No sé si es que tienes mucha suerte o más bien todo lo contrario. La ley de los promedios termina pasándonos factura a todos.
El señor Stephens no se mostró igual de afectuoso con Cayla y Eddie, ni de lejos. (Quizá presintiera que yo presentaba más carencias de amabilidad que ellos o quizá le molestara la raquítica corbata negra de Eddie, que colgaba como una soga floja alrededor de su cuello, y que Cayla, pese a haberse puesto un respetuoso vestido negro, estuviera mascando chicle con la boca abierta).
Condujo al Club de los Portaféretros por unas amplias escaleras hasta una sala de velatorios que había en la primera planta. La habitación era mucho más pequeña que las de abajo. Me habría gustado preguntarle si también tenía nombre, o tal vez incluso sugerirle alguno (¿Despensa de lágrimas, por lo reducido de sus dimensiones?), pero dejé escapar la ocasión. Contra la pared del fondo se veía un féretro abierto.
Los miembros del club entramos y nos desviamos a la izquierda moviéndonos como un banco de peces. Trazamos el perímetro y nos colocamos en la pared opuesta a la del ataúd. Hablo como presidente del club al decir que todos teníamos serias dudas tanto sobre el motivo de nuestra presencia allí como sobre la declaración de intenciones y propósito de la asociación.
El señor Stephens nos contó que la mujer se llamaba Kathleen Blanchet y que había fallecido debido a las complicaciones por la falta de tratamiento de la tuberculosis que la aquejaba. Era una antigua residente de la Casa en la Orilla (un centro de acogida para personas sin techo que había en la zona), y el velatorio y el servicio los cubría un mecenas anónimo. El señor Stephens ignoraba si iba a aparecer algún residente del centro para presentar sus respetos, aunque todos habían recibido la invitación. Era muy posible que nosotros fuéramos los únicos asistentes. Ahora teníamos que esperar a que llegase el padre Wanderly para pronunciar unas breves palabras. En vez de preguntarnos si teníamos alguna duda, el señor Stephens nos informó de que iba a bajar para hacer unas cuantas llamadas, con la promesa de que regresaría enseguida. Nos indicó dónde se encontraban los aseos de la primera planta, «por si no os queda más remedio que usarlos». El eco de sus pasos en las escaleras sonaba como si estuviera descendiendo a un abismo de profundidad insondable.
Eddie suspiró y, sin mirar a nadie a la cara, dijo:
—Este tío es un rasta. —Porque rasta rima con pederasta.
Durante el primer mes de mi primer año en el instituto, Eddie se sentaba detrás de mí en clase de inglés y se dedicaba a pegarme patadas en los muslos y plantarme el pie en los riñones. En susurros, me amenazaba con partirme la cara aderezando su discurso con la terminología homófoba propia de los ochenta. Mi estrategia defensiva era la misma que se aplican las liebres entre los matorrales: ni darme la vuelta, ni un movimiento, ni una palabra. Un día, sin tener nada que ver con el tormento al que me sometía, la profesora lo expulsó del aula por haberla insultado y lo mandó al despacho del jefe de estudios. Si la insultó realmente, la verdad, no me acuerdo. El caso es que al día siguiente, en clase, me giré para encararme con él mientras se sentaba (con él, con su efigie de tarugo y con sus mofletes siempre tan colorados) y, antes de que pudiera soltarme cualquier burrada, me apresuré a farfullar que, si quería, le podía contar al jefe de estudios que yo no había oído ninguna palabrota salir de sus labios. Se le ensancharon los ojillos de alimaña (pero sin ablandarse, eso nunca), asintió con la cabeza y el rubor de sus mejillas se degradó un par de tonos a partir del intenso rojo chillón como pinturas de guerra que solía teñirlos. Así conseguí firmar una tregua con él, pero ¿a qué precio para mi alma?[Siempre has sido un manirroto espiritual.]
—Todo esto es muy raro —dijo Cayla. Estaba en una de mis clases de nivel avanzado, participaba en carreras campo a través, era cajera en el Star Market (donde yo también trabajaba) y le gustaba dibujar y pintar. A pesar de que se llevaba bien con todo el mundo en la escuela, lo cómoda que parecía sentirse en su propio pellejo surtía el efecto de dejarnos un poquito descolocados al resto de adolescentes disfuncionales que la rodeábamos. Presumía a menudo, aunque fuese en tono de broma, de pertenecer a la única familia judía de Beverly.
Eddie y Cayla aún no me habían revelado el porqué de su afiliación a nuestro esotérico club. Sin embargo, ambos expresaban el mismo deseo que yo de acumular créditos con esas actividades extraescolares que más adelante, casi con toda seguridad, nos allanarían el camino hacia el éxito en la vida. Fuera cual fuese el verdadero motivo, no me quitaba el sueño. Puesto que compartíamos una empresa tan honorable, abrigaba la esperanza de forjar con ellos una amistad que habría de durar para siempre (introdúzcase aquí el pertinente montaje, a lo peli de los ochenta, de alocadas aventuras mientras aprendíamos a aceptar nuestras diferencias).
[Inciso: Jamás haríamos nada por el estilo, pero es lo que pensaba en aquellos instantes].
Eddie se dio la vuelta, empezó a caminar de espaldas en dirección al féretro con una mueca burlona cuya crueldad estaba diseñada para enmascarar la ineptitud social que lo caracterizaba, y dijo:
—Cinco pavos y le meto el meñique en la nariz.
Cayla respondió a su farol apresurándose a hurgar en el bolso que llevaba colgado del hombro para sacar un billete de cinco. Eddie desistió de su empeño con un encogimiento de hombros y un efímera inclinación de cabeza.
Los tres nos acercamos al reclinatorio acolchado instalado junto al féretro, tan cerca unos de otros que nos podríamos haber cogido de la mano. Cosa que, metafóricamente hablando, ya hacíamos. Nos estábamos prestando un apoyo mutuo y palpable en previsión de ese ritual ancestral, vital y social en el que estábamos a punto de participar. Y así, contemplamos los restos de Kathleen Blanchet.
La tapa del ataúd se dividía en dos partes y una de ellas estaba abierta, dejando el cadáver al descubierto de cintura para arriba. La mujer presentaba la piel tensa en las cejas y la frente despejada, que se ahusaba hasta converger en un campo seco, otoñal, de pardos tallos capilares. Tenía las mejillas hundidas y los párpados se extendían en precario equilibro sobre las geodas de sus cuencas oculares. Estaba marchita, como un insecto disecado. ¿Cuánto tiempo llevaría muerta? La generosa aplicación de base de maquillaje no conseguía insuflar a sus facciones ni salud, ni peso, ni vida. No parecía alguien que estuviera disfrutando de un plácido sueño, ni tampoco un maniquí sobrenatural y ceroso. El féretro era demasiado grande para ella, que se hundía en el revestimiento mullido. Llevaba puesto un bonito vestido azul marino de manga larga. Tenía las manos recogidas sobre el vientre, y me fijé en que sus muñecas y sus dedos eran más sarmentosos aún que los míos. Oculté las manos a la espalda, temeroso de estar contemplando una instantánea de mi cadáver futuro y grotescamente delgado. La chispa de curiosidad inicial que se había encendido en mi interior ante la perspectiva de ser testigo del misterio más físico y definitivo de la vida ya se había apagado. Me pregunté cuántos años tendría. ¿Veintimuchos? ¿Treinta y pocos? ¿Qué habría sentido cuando su corazón dejó de latir? ¿Notaría ese último bache? ¿Se sumiría la consciencia en un último pozo de oscuridad o llegarían las sombras primero, seguidas de la impresión de estar flotando a la deriva, o cayendo tal vez? ¿Nos reduciríamos a nuestra mínima expresión hasta no convertirnos en nada, momento en el que ese verbo carecería por completo de significado? Porque solo podemos convertirnos en algo, ¿verdad? Fuera cual fuese la naturaleza de esa transición (de la vida a la muerte), se trataba de algo que nadie podía describir porque nadie tenía experiencia de primera mano. Sabía que era pueril, pero ¿por qué no hablábamos más de eso? ¿Cómo era posible que no formase parte de nuestro discurso cotidiano? ¿Cómo era esto algo natural? ¿Cómo se permitía y se toleraba, se celebraba incluso? Quería saber qué había pasado con ella y quería conocer la totalidad de su historia, aunque ya me hubieran estropeado el final. ¿Cómo podía significar algo cualquiera de nuestras historias cuando el desenlace era tan de dominio público como inevitable? Ya no me apetecía quedarme allí ni seguir mirándola. Pero la miraba. Memoricé su rostro, los pliegues y los surcos de su oreja derecha, las arrugas que le surcaban la piel y las que brillaban por su ausencia, pero deberían haberla surcado. Cuanto más tiempo pasaba observándola, más me esperaba que abriese los ojos de golpe. Batiría los párpados con un crujido polvoriento y sonoro. Los vi aletear para revelar dos cuencas vacías, o quizá se le hubieran puesto los ojos en blanco, un blanco espantoso, como el de los ojos de un tiburón que se abalanza sobre su presa o el de un racimo de turgentes huevos de araña listos para eclosionar, y lo peor era que sentiría cómo me veían. Me verían siempre. Volvía a ser aquel lebrato asustado; si no me movía, tal vez lograse rehuir su escrutinio. Me esforzaba por no respirar, por contener el aliento, por ahorrarlo como amasaría sus monedas un usurero. Miré a los lados, a mis compañeros de club, en un intento por romper el hechizo, pero para romper un hechizo hace falta conocer la palabra adecuada. ¿Debería preguntarles si alguno de ellos había visto antes un cadáver? Pues, aunque contemplar aquel cuerpo era horrible, me seguía invadiendo cierta sensación de estar saliéndome con la mía, algo parecido, aunque no idéntico, al schadenfreude que se podría traducir como Gracias a Dios que yo no soy tú y tú no eres yo y cuando salgamos de este edificio hablaremos más alto y nos reiremos más fuerte y correremos más deprisa y silbaremos al pasar por delante de los cementerios.
Eddie meneó el reclinatorio acolchado con la puntera del zapato, cubierta de rozaduras. Me dio un codazo y dijo:
—¿Cómo se te ocurrió la idea de montar este club tan macabro? ¿Quieres ser enterrador de mayor o algo de eso? Te pegaría. Solo te falta un sombrero que dé mal rollo.
—Hay otra asociación como esta cerca de San Francisco. Lo vi en las noticias. —Me abstuve de confesar que usaba la tele por cable para ver las noticias para jóvenes en Nickelodeon, el canal para niños.
—Y pensaste, «Toma ya, esto mola cantidubi».
Miré a Cayla como si pudiera responder ella por mí, pero cuando se alejó de nosotros y del féretro, contesté:
—Quería hacer algo que llamara la atención en una solicitud de ingreso a la universidad. —Lo que omití fue: «Para poder estudiar en algún sitio que esté lejos de aquí y lejos de ti, Eddie, y de todos los demás putos Eddies del mundo».
Cayla se quitó el prendedor negro y se arregló el pelo.
—Pues esto va a llamar la atención de narices —comentó riéndose. Se tapó la boca, con lo que únicamente consiguió reírse aún con más ganas.
Me pregunté si Cayla estaría allí porque había decidido convertirme en su caso de caridad social personal. Al ver el anuncio aquella mañana, pensó que me sentiría abochornado/destrozado/dolido cuando nadie se uniera al club y por eso asistió a la primera reunión, y al ver que Eddie era el único que se había presentado, aparte de ella, tuvo que quedarse (porque, a ver, era Eddie) a modo de favor tácito para el probrecito paria de mí. Si en algo de todo eso hubiera habido al menos el equivalente a la mitocondria de una célula en el organismo de la verdad, la habría amado y me habría odiado por ello.
El padre Wanderly (blanco, de cuarenta y pocos años, tan bajito, estilizado y formal como un muñeco de plástico en lo alto de una tarta nupcial; nos pidió que lo llamáramos «padre W.») y el señor Stephens estaban muy serios cuando entraron en la sala con otros dos hombres vestidos de negro, seguramente empleados de la funeraria, que no nos dijeron su nombre.
Estampamos nuestra firma en la hoja en blanco de un libro de visitas y el padre W. ocupó su lugar junto a la cabeza del féretro. Nosotros, por nuestra parte, nos apartamos y formamos un semicírculo alrededor del sacerdote, que leyó una plegaria de su libro con tapas de cuero. Dijimos amén cuando se nos convino a ello. Los amenes del señor Stephens eran los más tonantes, con los de Cayla pisándoles los talones. Sí, me dediqué a medir el volumen. Los míos eran un simple murmullo y aun así se imponían a los de Eddie, aunque por falta de comparecencia de estos. Quizás Eddie hubiese sufrido algún tipo de abuso o maltrato y la ira que rezumaban sus poros era su mecanismo de defensa. Quizá se hubiera unido al club para enfrentarse a un dolor y unas emociones que nunca había logrado procesar como era debido. O quizá fuese un capullo incorregible sin nada mejor que hacer.
El padre W. roció agua bendita sobre Kathleen y su ataúd. Entonamos un último amén. El señor Stephens cerró la tapa. De un caballete metálico, al pie del féretro, colgaba una solitaria corona de flores. Su banda amarilla, cruzada como una bisectriz sobre el agujero de dónut, reclamaba PAZ en silencio.
El señor Stephens ascendió al centro del semicírculo y se dirigió a la concurrencia como si los presentes nos contáramos por decenas.
—Gracias por tan amables palabras, padre W., así como por su gracia impecable. —El padre en cuestión había recorrido ya la mitad de la distancia que lo separaba de la puerta de la sala, contoneándose como John Travolta en Fiebre del sábado noche. Demostró haber escuchado el agradecimiento con una pequeña reverencia y un pronto alzamiento de la mano izquierda. Debía de ir por la mitad de las escaleras cuando el señor Stephens continuó—: Así concluye el servicio de esta mañana por el alma de Kathleen Blanchet. Gracias por formar parte de nuestra íntima congregación. Aunque seamos pocos, la pena que se comparte también se divide a partes iguales, al tiempo que multiplicamos nuestra celebración de la vida. Que en paz descanse, y podéis ir en paz.
Inclinó la cabeza y mantuvo la pose.
Los dos hombres de negro salieron de la habitación, primero uno y luego el otro, pisándole los talones. El Club de los Portaféretros estaba desconcertado. Nos miramos. El presidente, como es lógico, debería hablar en nombre del grupo. Me resistía a importunar al señor Stephens, que daba la impresión de estar inmerso en un momento especial, pero mejor yo que Eddie, así que le pregunté:
—Disculpe, señor Stephens. Han sido unas palabras, eh…, muy bonitas, pero ¿ya está? ¿Hemos terminado?
El señor Stephens volvió a la vida y me dio tal palmada en la espada que tuve que retroceder unos cuantos pasos, tambaleándome, para dispersar la transferencia de energía e inercia.
—Todavía no, amigo mío —replicó—. Ha llegado el momento de que portéis el féretro entre los tres, por así decirlo.
—¿Eh? —Por lo menos Eddie fue sucinto y al grano.
—Nos hará falta que carguéis con ella hasta el coche fúnebre.
—Soy más fuerte de lo que aparento.
Vale, no lo dije en voz alta, pero sí para mis adentros.
Los dos hombres trajeados se habían colocado al pie del ataúd para cargar con la mayor parte del peso mientras guiaban nuestro descenso por las escaleras, sosteniendo su extremo en alto en un intento por mantener el féretro lo más recto posible. Cayla y yo estábamos en el centro, con el señor Stephens y Eddie haciendo de ancla en la cabeza.
—¿Chapoteará mucho si lo meneamos? —preguntó Eddie.
A Cayla se le escapó un «puaj» involuntario, en voz baja.
El señor Stephens se dedicó a enumerar las partes del féretro por encima de nuestros resoplidos y gemidos de protesta.
—Ya habéis visto el interior, por supuesto, también llamado lechiga. El marco interior de la tapa sería el reborde. La tapa es el puente. El delantal sería el forro que queda a la vista durante los velatorios, la parte que se pliega sobre la corona se denomina cubierta…
El féretro era pesado, pero no ingobernable. Intenté cruzar la mirada con mi compañera de fatigas y hacer como si aquello no fuese nada, como si pudiera llevarlo con una sola mano si me diera la gana. Cayla hinchó los carrillos y soltó un chorro de aire en lo que supuse que era su forma de darme a entender que estaba sudando la gota gorda. Asentí con la cabeza y me encogí de hombros. Bueno, esto último no, porque me lo impedía un lastre considerable.
—En el extremo inferior, a los pies, estarían la cola de pez, el arco conopial, el rincón, el puntal…
Era algo más que un poquito extraño pensar que esa mañana me había levantado de la cama, me había duchado, había desayunado un tazón de cereales con miel, me había vestido con mis mejores galas y ahora estaba ayudando a transportar una caja ornamentada que contenía un cadáver, o una persona, o una antipersona. Reflexioné sobre la pregunta de Eddie, relativa a los movimientos que podían producirse dentro del ataúd, y agucé el oído atento al menor golpe o topetazo, a cualquier posible tamborileo, sutil pero cargado de anhelo. Procuré no imaginarme esos ojos abriéndose de nuevo. Ya habíamos cruzado el ecuador de las escaleras y la abrazadera plateada empezaba a tornarse resbaladiza, pero no podía soltarla para secarme las manos. La consiguiente reacción aterrada de mi organismo resultó en un ascenso exponencial de mi temperatura corporal que me hizo dejar empapado de sudor hasta el último palmo de tela que me recubría. Notaba una opresión tirante en el pecho.
—Esas placas de ahí, donde están montadas las manillas, son guías u orejas, y la manilla en sí está sujeta con abrazaderas. Es curioso, aunque también comprensible, quizás, que el nombre de tantos componentes del exterior derive de nuestras partes del cuerpo.
Sorteamos las escaleras y traspusimos la puerta principal, pero, de alguna manera, era como si la masa de nuestro cargamento hubiese aumentado. Quizá mi posición de apoyo central hubiera hecho que las personas situadas delante y detrás cargasen con la mayor parte del peso mientras bajábamos por las escaleras, pero ahora que la distribución era más equitativa, me temblaban los brazos y las piernas y me costaba respirar.
—¿Estás bien? —preguntó Cayla.
—Estoy bien —respondí sin mirarla, ni a ella ni a nadie.
Pero no estaba bien. Se me había nublado la vista, en cuya periferia acechaban unas manchas de Rorschach imposibles de interpretar. Notaba la cabeza llena de musgo y peltre mojado, y me pitaban los oídos mientras me hundía en las arenas movedizas de mi propio ser. ¿Estaría desmayándome? Parpadeé en un intento por exorcizar todas esas manifestaciones y empecé a aspirar hondas y sonoras bocanadas de aire mientras arrastraba los pies por el asfalto legamoso hasta el coche fúnebre, el coche fúnebre al fin.
Los dos adultos depositaron su extremo en la parte de atrás, sobre unas guías con ruedas, y el ataúd se deslizó hasta encajar en su sitio, adentrándose cuan largo era en el tenebroso interior del amortajado vehículo.
Ahora que ya no estaba sujetando la manilla del féretro, di un paso atrás y me sentí revitalizado al instante. Se me despejó la vista y la opresión de mi pecho desapareció. Di una palmada y solté una carcajada nerviosa, aliviado al comprobar que no me iba a desmayar ni a morir. Al menos no en ese preciso momento.
Todos los demás se me quedaron mirando.
—Pan comido, ¿a que sí? —dije—. ¿Pasa algo?
—Que te has puesto azul —replicó uno de los hombres de negro, a lo que el otro añadió:
—Verdoso, más bien. Parece que se ha mareado.
El señor Stephens me pasó un brazo por los hombros, envolviéndome entero, y tuve que reprimir un gritito.
—Tampoco pesaba tanto —repuso Eddie—. Deberías probar a meterte un bocata entre pecho y espalda de vez en cuando, palillo.
Me zafé del abrazo del señor Stephens.
—No es que me costara cargar con él, pero no sé qué ha pasado. Estaba bien, estaba pareciéndome fácil, y de pronto…, no sé, fue como si se me estuviera yendo la cabeza. O como si se me hundiera en los hombros.
—Lo has hecho de maravilla —aseguró el señor Stephens—. Ha sido una ceremonia muy emotiva y algunas personas experimentan respuestas fisiológicas retardadas al ver su primer cadáver. He sido testigo cientos de veces.
[Inciso: Mi yo de 2007 sabe que las «respuestas fisiológicas retardadas» del señor Stephens en realidad no eran sino el primer indicio involuntario (por su parte) sobre lo que me había ocurrido y lo que estaba aún por venir, una de esas pistas con las que al universo le gusta tomarnos el pelo].
Uno de los hombres de negro se materializó a mi lado con un vaso de plástico lleno de agua que acepté a regañadientes. Las miradas y la atención de los demás se desviaron de mí mientras me la tomaba a sorbitos.
Cayla le preguntó al señor Stephens si estaría dispuesto a escribirle una carta de recomendación para la universidad, petición que acompañó de un sobre (es un misterio dónde lo llevaba escondido) que contenía su expediente académico y una lista de actividades extraescolares.
Eddie se arrancó la corbata, se la anudó en la frente como un Rambo de baratillo y, riéndose por lo bajo, se piró discretamente en dirección a su coche. Aunque sabía que se estaba burlando de mí, opino que no hay nada más triste que una persona riéndose sola.
El otro hombre trajeado de negro hurgó en una bolsa de papel de estraza y me ofreció la mitad de su sándwich de jamón, untado con el amarillo radiactivo de la mostaza. Detestaba la mostaza.
Deseé haberme desmayado o incluso muerto.
Yo no me acuerdo del primer cadáver que vi. ¿Es raro? ¿Habrá pasado tanto tiempo que ya lo he olvidado? Esa ala del castillo de naipes de mi memoria debió de desmoronarse y remodelarse hace siglos. Quienquiera que fuese, tenía que ser un anciano. Puedo conjurar el rostro de los mayores de mi familia fallecidos, pero no en sus respectivos féretros. Con sinceridad, doy gracias por ello. Debí de ver mi primer cadáver cuando era aún muy pequeña, y estoy segura de que me causó una honda impresión. De lo contrario sería un monstruo, ¿verdad? Aunque lo cierto es que la reacción de nuestra cultura occidental frente a la muerte y los moribundos no deja de ser un puto desastre. Hay países (o eso tengo entendido) en los que la muerte no es un tabú, algo que se deba esconder o desterrar a los níveos páramos de los pasillos de hospitales y residencias de ancianos. Tampoco suena tan mal, dicho así, aunque reconozco que yo, al igual que tú, no dejo de ser un engranaje más de nuestra cultura capitalista, consumista y puritana. Lo confesaré: la muerte me acojona.
Lo que sí recuerdo con pelos y señales es el primer velatorio al que asistí. Creo que no te lo había contado nunca. No me gusta hablar de ello. Mi madre pasó a mejor vida cuando yo era una cría. No cuenta como el primer cadáver que vi porque su ataúd estaba misericordiosamente cerrado…, o lo estaba, al menos, en mi presencia. El modo en que murió era pasto de crueles murmullos entre la congregación, como si temieran que lo que le había pasado a mi madre pronto pudiera acaecerles a ellos también. Una prima mayor me dijo que mamá se había secado y volado con el viento, así que me la imaginé recogida dentro del féretro como una montañita de polvo. No me gustaba nada esa imagen. Intenté sustituir el polvo, ceniciento y gris, por un montón de hojas secas pero de vivos colores. Aquel velatorio todavía me da pesadillas. En ellas no es que suceda nada estrictamente sobrecogedor, pero el horror consiste en el mero hecho de volver a estar allí, reviviendo esa sensación de impotencia, una sensación teñida de rabia y tristeza mientras contemplo el pequeño ataúd sepultado bajo tantas flores deslumbrantes, radiantes, porque el horror es algo que abarca todos los colores del espectro.
Celebro oír de nuevo la voz del “señor Stephens”. Siempre ocupó un rinconcito especial en mi corazón.
Sin embargo, no entiendo adónde pretendes ir a parar con eso de que casi te desmayas cargando con el féretro y el comentario del señor Stephens era, supuestamente, una pista del universo.
Libros de ovnis
(Noviembre de 1988)
Capítulo en el que me hago amigo de una chica muy rara[Tú sí que eres raro]
Era la tarde de un martes, diez días después de que zarpase el club. Mamá había vuelto a casa del banco (era cajera a tiempo parcial), papá todavía estaba trabajando (era el encargado de clasificar la correspondencia en la fábrica de United Shoe) y yo estaba en el cuarto de la tele. Lo llamábamos así; ni cuarto de estar, ni sala de estar, ni salita, ni siquiera salón. (Los nombres son importantes. Ya lo veréis). Como todos los días después del instituto, estaba viendo la MTV a solas, esperando que pusieran algún vídeo antiguo de Def Leppard y no la cutrez de «Pour Some Sugar on Me» por enésima vez. Mientras esperaba que apareciese algún vídeo mejor, me dedicaba a escuchar cintas en el walkman. O a ver alguna película en HBO, aunque me la supiera ya de memoria. O a ver reposiciones de M*A*S*H o de Cheers, y si tocaba Cheers me invadía un curioso amor patrio porque la serie estaba ambientada en Boston y mamá era de allí, se había criado en una de esas viviendas de protección oficial que el gobierno había repartido entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y sus familias. O a lo mejor no estaba atrincherado en el cuarto de la tele, sino en el comedor, tumbado con la espalda apoyada en el suelo y la cabeza flanqueada por los altavoces del equipo de música, escuchando discos de los Scorpions y la Creedence Clearwater Revival mientras me imaginaba sobre un escenario, cantando y tocando la guitarra. Todos los asistentes habían ido para verme a mí y a nadie más que a mí y, la verdad, los estaba dejando impresionados y pensaban que yo era una persona importante, cuando no directamente admirable.
Cuando sonó el teléfono, me encontraba enfrascado en una de las actividades arriba descritas. Lo descolgó mamá, que después de cruzar unas cuantas palabras en voz baja se desplazó de la cocina al cuarto de la tele. O, si donde estaba yo era perdido entre los estéreos, cruzó el comedor para arrearles un puntapié a mis despatarradas pezuñas.
—¿Qué pasa?
Mamá era alta y morena, me sacaba poco más de veintiún años y llevaba el pelo corto (no tanto como Annie Lennox en «Sweet Dreams Are Made of This», pero casi). El cordel del teléfono se extendía con holgura a su espalda. Tenía una mano puesta encima del auricular. Sus ojos eran dos ventanas abiertas de par en par el primer día de primavera y su sonrisa era la puerta de un porche.
—Art, es para ti. —Pausa obligatoria, porque nunca era para mí—. Una chica.
Intenté restarle importancia, como si llevara todo el día esperando esa llamada.
—¿Quién es? —me preguntó mamá una y mil veces, y puede que en su cabeza sonara como una amiga o colega prestándome apoyo en vez de como lo que era, una madre desesperada porque su hijo tuviera amistades, no digamos ya novia. Mis repetidos encogimientos de hombros, en vez de indiferencia, debían de traducirse en una serie de «no tengo ni idea, qué digo, qué hago» a juzgar por la arrolladora sonrisa de mamá y su—: ¿Quieres que le pregunte cómo se llama?
Le arrebaté el teléfono. Mamá se replegó en la cocina como si una ola se la hubiera llevado con la marea. Pero se quedó flotando en la periferia.
—Hola. ¿Hola? —Hice una mueca porque, en efecto, había dicho dos veces «hola».
—Hola. ¿Hablo con Art Barbara?
Fuera quien fuese, no pertenecía a mi clase. No porque no hubiera reconocido su voz en esas cinco palabras, sino por lo que denotaban las mismas. ¿Qué adolescente que no me conociera y no quisiera burlarse de mí utilizaría mi nombre y apellido de esa manera?
—Pues sí —respondí—. Hablas con él o, eh…, conmigo. ¿Puedo preguntar quién llama?
—Claro.
Silencio.
—Ya te he dicho que sí —añadió—. Puedes preguntar.
—Ah, vale. Bueno, pues… ¿quién llama?
—Jolín. Mira, me llamo Mercy y he visto el folleto de tu club en la biblioteca. [Mercy. ¿En serio?]
¡Mi folleto había captado a una socia en potencia y seguro que reclutaría más al servicio de los difuntos! Antes de esa llamada, el club se componía de uno (yo) o tal vez dos miembros. Cayla no había querido comprometerse a asistir a un segundo servicio el próximo fin de semana. Eddie se había comprometido con vehemencia a no volver por allí. Ahora, cada vez que me veía en el instituto, me llamaba Enterrador y hacía como si se desmayara bajo el peso de su mochila para los libros. Era evidente que me estaba parodiando a mí, portando aquel féretro, pero al menos, si no malinterpretaba la reacción consistente en una absoluta falta de reacción por parte de los testigos, nadie más sabía de qué narices iban sus pantomimas. Fuera como fuese, con el bienestar del club en mente, yo ya había borrado irrevocablemente su nombre de nuestro escudo de armas.
Mercy continuó: