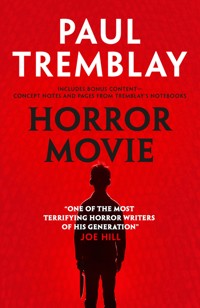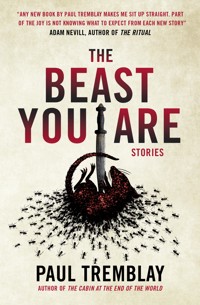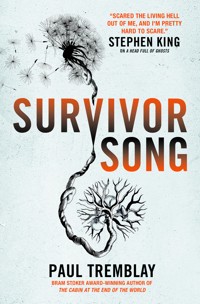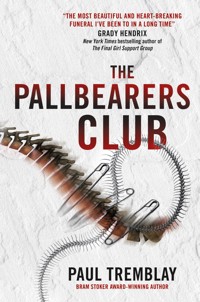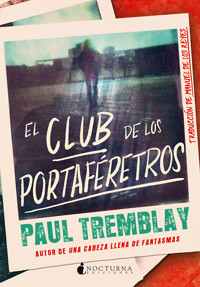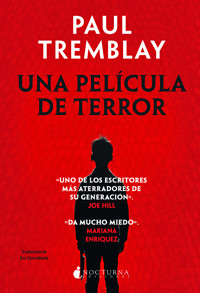
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1993, un grupo de jóvenes dedicó un mes al rodaje de Una película de terror, un terrorífico largometraje independiente. ¿Lo curioso? Solo vieron la luz tres escenas de la película, que con el tiempo ha conseguido una legión de fans. Treinta años después, Hollywood impulsa un remake de gran presupuesto. El hombre que interpretó al Chico Flaco recuerda a la perfección los secretos ocultos en el guion, los extraños sucesos del rodaje y la tragedia que ocurrió. A medida que emergen los recuerdos, las fronteras entre la realidad y el cine, el pasado y el presente empiezan a difuminarse. Tres décadas después, el único superviviente del reparto original va a ayudar a rehacer la película. Pero ¿a qué precio? Una película de terror es una novela enigmática, escalofriante y llena de suspense, que se desarrolla imparable hasta un desenlace inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título original: Horror Movie
HORROR MOVIE © 2024 by Paul Tremblay
© de la traducción: Eva Cosculluela, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: noviembre de 2025
ISBN: 979-13-87690-25-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Lisa, Cole y Emma.
En memoria de Peter Straub.
Hay que asumir que el cine es un arte serio y muy difícil. Exige que
te entregues en sacrificio. Él no te pertenece a ti: le perteneces tú aél.
ANDRÉI TARKOVSKY
Mr. Was born
in a cocoon.
He’ll come out better.
He’ll come out soon.
Or let’s hope.
PILE:
«AWAY IN A RAINBOW!»
UNA PELÍCULA DE TERROR
1
AHORA
EL PRODUCTOR
Nuestra peliculita, que no llegó a existir, tuvo un equipo de rodaje cuya dimensión se ha vuelto fluida con el tiempo, y ha crecido como por arte de magia desde que Valentina subió el guion y tres fotos fijas a algunos foros y tres breves cortes a YouTube en 2008. Ahora que vivo en Los Ángeles —de forma temporal: por favor, que no soy un monstruo— no sabría decirte cuánta gente me ha dicho que conoce a alguien o que son amigos del amigo de otro amigo que estuvo en el rodaje. En nuestro rodaje.
Como ahora. Estoy tomando un café con uno de los productores del remake de Una película de terror. ¿O es un reboot, una versión nueva del todo? No estoy seguro de cuál es el término correcto para lo que están haciendo. ¿Sigue considerándose un remake si la película original, rodada hace más de treinta años, nunca se exhibió? Tal vez «reboot» sea el término adecuado, pero no como lo utilizan en Hollywood.
El productor es un tío que se llama George. Creo. Finjo que he olvidado su nombre para desquitarme de nuestra primera reunión, hace seis meses, que fue a través de Zoom. Mientras que yo estaba metido en el cuchitril atestado de cosas que es mi apartamento, él estaba al aire libre, paseando por un jardín. Se disculpó por llevar puestas las gafas de sol y por la imagen de su teléfono, quemada por el sol y que no paraba de moverse, una forma de decir hago-lo-que-me-da-la-gana, y explicó que necesitaba salir y caminar un poco porque había estado encerrado en el despacho toda la mañana y volvería a estarlo toda la tarde. Traducción: me digno a hablar contigo, pero no eres tan importante como para que interrumpa mi paseo. Toda una demostración de poder. Estuve tentado de colgarle o de fingir que la imagen se congelaba en mi ordenador, pero no lo hice. Bah, me estoy haciendo el duro. No podría permitirme —en ninguno de los sentidos del término— desperdiciar ninguna posibilidad, por pequeña que fuera, de sacar adelante la película. En el sinuoso curso de nuestra discusión de un único sentido, en la que solo pude dejarme arrastrar por la corriente de su río, dijo que buscaba proyectos de terror porque «el terror está de moda», pero que como todo lo que pasaba en el mundo real era tan sombrío, tanto él como los estudios buscaban un terror que fuera «inspirador y optimista». El rugido de sus aguas agitadas era tan atronador que no le dejó oír el gruñido de mi risita burlona ni ver cómo ponía los ojos en blanco. Nunca creí que pudiera salir nada de aquella conversación.
En los últimos cinco años he tenido innumerables llamadas con ejecutivos de los estudios y productores aduladores que aseguraban ir en serio sobre lo de la nueva versión de Una película de terror y me querían en el equipo, en distintos puestos mal pagados donde no se tomaba ninguna decisión, lo que pensaban que serviría, o eso esperaban, para que no me cague en ellos ni en sus propuestas en público, dado que de una forma inexplicable el personaje que me he creado y yo tenemos un grupo de seguidores pequeño pero ruidoso, incluso voraz. Después de aguantar su ostentoso entusiasmo, las presentaciones rápidas —la misma película, ¡pero una comedia de terror!; la misma película, ¡pero con veinteañeros viviendo en L. A., San Francisco o Atlanta!; la misma película, ¡pero con extraterrestres!; la misma película, ¡pero con viajes en el tiempo!; la misma película, ¡pero con esperanza!— y las promesas de trabajar juntos, nunca volvía a saber de ellos.
Pero sí que volví a saber de la productora de este tío. Le pregunté a mi amiga Sarah, una guionista increíblemente lista —no como yo— llegada desde la Costa Este —como yo—, qué sabía de él y de su empresa. Me dijo que tenía un gusto de mierda, pero que hacía las películas. Dos de dos.
Hoy, el Tío de la Productora George y yo estamos en Culver City comparando el tamaño de nuestros cafés de Starbucks, sentados en una mesa de exterior de metal y mimbre que se tambalea porque tiene una pata más corta, la cual sujeto en su sitio con el dedo del pie sin quitarme la zapatilla. Ahora que nos vemos en persona, cara a cara, jugamos en un terreno más parecido, si es que eso es posible. Él está bronceado, tiene el torso ancho, lleva gafas de sol de aviador, un polo y zapatos cómodos; es más joven que yo, por lo menos una década. Yo llevo mi uniforme habitual: vaqueros negros desgastados, camiseta blanca y un desencanto que es a la vez fingido y ganado con los años.
Habla sobre la película refiriéndose a los arcos que recorren los personajes y otros términos y expresiones de moda vacíos que ha descubierto en una de esas webs con listas. Después discutimos sobre cuál será mi papel a este lado de la pantalla, la reunión que tendré enseguida con la directora y otros asuntos que podíamos haber resuelto por correo electrónico, en una llamada o en un Zoom, pero que yo insistí en tratar en persona. Ni idea de por qué, aparte del café gratis y de tener algo que hacer mientras espero a que empiece la preproducción. Tal vez quería enseñarle los dientes a George.
Cuando estamos a punto de irnos cada uno por nuestro lado, dice:
—Oye, ¿sabes qué? Me enteré por casualidad de que un amigo de mi prima, una prima muy cercana, desde los ocho a los dieciocho pasamos dos semanas juntos todos los veranos en el lago Winnipesaukee; bueno, que este amigo suyo trabajó en Una película de terror contigo. ¿No es una pasada?
Lo absurdo de todo esto es que se supone que tengo que seguirle el rollo, a él y a todos los demás, con lo de las falsas conexiones y los recuerdos de una película que se ha convertido en leyenda, que se ha vuelto irreal, cuando una vez fue decidida y cuantitativamente real, y luego está la expectativa social de que reconozca nuestro nuevo vínculo compartido. Lo entiendo. Todo es pura ficción, el negocio de la ficción, y se filtra en la irrealidad del ecosistema del entretenimiento. Tal vez deba ser así. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Pero me niego a seguirle el juego. Esa es mi demostración de poder.
—¡Anda! ¿Cómo se llama? —pregunto.
Insisto a la gente para que suelten el nombre de quien sea que supuestamente estaba en el rodaje conmigo hace treinta años. Respeto a los que por lo menos dicen uno y ponen sus cartas sobre la mesa para que yo pueda descubrir que van de farol.
Es infalible: la Persona Importante del Gremio X —ahí sí que hay un verdadero monstruo, uno de verdad; ¡¡es la Persona Importante del Gremio X, uhh!!— se pone nervioso y se hace el ofendido por mi atrevimiento a pedirle un nombre que no puede recordar.
La sombrilla que nos cubre las cabezas da una sombra defectuosa, imperfecta. El bronceado del Tío de la Productora George es, de repente, menos bronceado.
—¿Que cómo se llama mi prima? —me pregunta.
—No. —Tengo paciencia. Después de todo, con la parafernalia de mi cargo de productor asociado vamos a ser compañeros de trabajo—. El amigo de tu prima, el que estaba en el rodaje conmigo.
—Ah, ah, vale. ¿Sabes qué? Que no me lo dijo y no caí en preguntarle. —Agita las manos en el aire en un gesto de «olvídalo»—. Sería un ayudante de cámara o un extra, no te acordarás.
Me inclino sobre la mesa, aparto el pie de la pata en forma de garra y la mesa tiembla. La taza de café vacía de George se tambalea y se vuelca, se pone a dar vueltas como un desagüe imaginario soltando gotas de un líquido tibio y marrón. Trata de agarrar la taza a tientas, es muy gracioso, pero es demasiado torpe para que pueda ser cómico de verdad, la comedia siempre debe tener algo de pathos. Endereza la taza y se inclina, absorbido por la fuerza gravitacional de mi espantosa sonrisa; una sonrisa que llevo mucho tiempo sin poner delante de la cámara.
—Tu prima no conoce a nadie que estuviera allí, deja de fingir que sí —le digo.
Parpadea detrás de sus gafas de sol. Aunque no puedo verle los ojos, conozco esa mirada. Mi demostración de poder es una especie de hipnotismo: decir a los mentirosos que son mentirosos sin tener que utilizar la palabra.
Rompo el hechizo preguntándole si me puede prestar diez pavos para el aparcamiento porque no llevo suelto, lo cual puede ser cierto o no. Como ganar amigos e influir sobre las personas, ¿no es así?
Mira, soy buena persona. De verdad. Soy honesto, amable, generoso cuando puedo serlo, comprensivo y me quitaría la camiseta blanca para dártela si la necesitaras. Hasta puedo tolerar que me vengan con gilipolleces; va con mi puto curro. Pero que la gente mienta y diga que estuvo en el rodaje de Una película de terror me toca las narices. Lo siento, pero si no estabas allí no tienes derecho a decir que lo estabas. No es tanto una cuestión de narcisismo por mi parte (aunque no puedo garantizar que no haya un poco de eso: ¿cómo saben los narcisistas que lo son?), sino que es más por proteger el honor de los que sí estuvieron. Es todo lo que puedo hacer, ya que no puedo cambiar nada de lo que pasó.
Nuestra película no contó con un equipo de cientos de personas ni de decenas, ni siquiera de unas pocas. Por aquel entonces, no éramos muchos, y ya ves, ahora somos todavía menos los que quedamos por aquí.
2
ENTONCES
EL PRIMER DÍA
El primer día de rodaje fue el 9 de junio de 1993. No suelo acordarme de las fechas, pero de esta me acuerdo. La directora, Valentina Rojas, reunió al elenco y al equipo. Excepto Dan Carroll, el director de fotografía y cámara, que estaba en algún lugar del soporífero desierto de la treintena, los demás éramos jóvenes y estúpidos, de veintipocos o incluso menos. Digo «estúpidos» en el mejor de los sentidos, y también en el más envidiable, ahora que ya he pasado los cincuenta. Valentina esperó a que todos nos calláramos y formáramos un semicírculo a su alrededor, como si fuera la maestra. Tras un pequeño silencio y algunas risitas nerviosas, pronunció un discurso.
A Valentina le gustaban los discursos. Se le daban bien. Demostraba lo inteligente que era, y te quedabas con la esperanza de que se te pegara un poco. Me gustaban el ritmo y la cadencia del acento de Rhode Island que se le escapaba, tal vez a propósito. Si parecía pagada de sí misma, bueno, pues lo era. De un modo agresivo y sin complejos. Yo admiraba ese ethos: podías ser un ególatra, un gilipollas o las dos cosas, siempre que fueras competente y no un puto vendido. Para nosotros, en aquella época, no había nada peor que ser un vendido. El compromiso era enemigo de la integridad y del arte. Ella y yo manteníamos una lista actualizada de músicos que clasificábamos como vendidos: evitábamos los obvios U2, Metallica y los Red Hot Chili Peppers, que estaban claros, en favor de opciones más sutiles y matizadas, y ella incluyó a nuestros héroes locales de la uni de Amherst, los Pixies, solo para fastidiar a cualquiera que fisgara en nuestra lista.
Menciono esto ahora, al principio, porque nuestra efímera amistad universitaria —soy demasiado supersticioso, o tímido, no me acuerdo de cuál de las dos cosas, para calificarla de relación en toda regla— fue el motivo de que me eligiera para el papel del Chico Flaco. Eso y mis evidentes atributos físicos. Y mi sed de sangre.
Ya lo sé, el chiste de la sangre es malísimo, joder. Si te ha molestado, lo entiendo. No te preocupes, yo también me odio. Pero mira, si voy a contar todo esto, tengo que hacerlo a mi manera; de lo contrario, ni saldría de la cama por la mañana. No es negociable.
Con nuestro pequeño ejército reunido en el arcén del ancho callejón de un barrio residencial, Valentina reiteró que el plan era rodar las escenas en el orden en que aparecerían en la película, construyendo cada escena a partir de la anterior hasta llegar al inevitable final. Dijo que teníamos cuatro semanas para hacerlo todo, cuando en realidad eran cinco. Nadie la corrigió.
Me quedé al fondo del círculo, temblando de los nervios y con una sensación general de fatalidad. Dan me susurró, sin malicia, que los padres de Valentina no iban a pagar la quinta semana. Dan era un hombre negro, bajito y fibroso, exigente pero paciente con los novatos, con los que no éramos nadie en el mundo del cine. Era copropietario de una productora pequeña aunque prestigiosa que rodaba anuncios y producía el veterano informativo de los domingos por la mañana de la cadena ABC en Providence. Sonreí ante su broma y asentí, como si tuviera alguna idea del presupuesto.
Valentina terminó su charleta diciendo que «una película es una colección de hermosas mentiras que, de algún modo, se superponen para formar la verdad, o una verdad. Una verdad fea, en este caso. Pero la primera frase de cualquier película no es ninguna mentira y siempre es la más verdadera».
Después Valentina preguntó a Cleo si tenía algo que añadir. Cleo iba cargada con un montón de miniguiones para las escenas que se iban a rodar ese día. En la jerga cinematográfica, estos miniguiones son conocidos como separatas. Yo llevaba la mía doblada en el bolsillo de atrás de los vaqueros. La noche de antes había podido leer por primera vez las escenas del día.
Cleo era pelirroja, tenía el pelo largo y la piel clara. Ya estaba en vestuario y parecía la estudiante de instituto que iba a interpretar, preparada para hacer una presentación delante de la clase. No podía mirar a nadie y hablaba con la mirada fija en el suelo bajo nuestros pies.
—Esta película va a ser difícil de hacer. Gracias por confiar en nosotras. Vamos a portarnos bien los unos con los otros, ¿vale? —dijo Cleo.
UNA PELÍCULA DE TERROR
Escrita por
Cleo Picane
EXT. CALLEJUELA DE UN BARRIO RESIDENCIAL - TARDE
La calle es un túnel. Sus paredes son casas de dos pisos en parcelas arboladas. Las ramas de los árboles se entrelazan incestuosas, las hojas verdes se quedan con la luz del sol y forman el techo del túnel.
Las casas bien conservadas y el césped y los setos bien arreglados son los únicos signos visibles de presencia humana. Este barrio residencial es una ciudad fantasma… No, es un pintoresco infierno que muchos se esfuerzan desesperadamente por conseguir y del que muy pocos logran escapar.
Cuatro ADOLESCENTES estudiantes de secundaria caminan por el medio de la calle, una en la que hay poco tráfico. No hay líneas amarillas, no hay carriles señalizados, lo que ofrece una ilusión de libertad.
VALENTINA (es bajita, una mata de pelo rizado y negro se le escapa del gorro de lana, tiene los ojos caídos y lleva la raya pintada, va con unas botas gruesas y camina con paso pesado, viste ropa holgada negra y gris, la más holgada de las ropas holgadas, su camuflaje de supervivencia para el instituto; se imagina que esta ropa la hace si no invisible, al menos ignorable para sus compañeros de clase).
CLEO (viste como el resto de sus compañeros de clase, lo cual es un camuflaje de supervivencia para el instituto mucho más eficaz que el de Valentina; es pelirroja y lleva el pelo largo retirado de la cara con una diadema, gafas de montura ancha, vaqueros remangados por encima de las Converse All-Stars blancas de caña alta, una americana roja como un camión de bomberos por encima de un top de rayas horizontales blancas y negras; a Cleo le va bien en el instituto, lucha contra la depresión y solo sale de su habitación para ir a clase o quedar con sus tres amigos). Cleo lleva una BOLSA DE PAPEL arrugada de una tienda.
KARSON (complexión y altura medias, hombros caídos que algún día pueden ser anchos, lleva un peto porque cree que eso le hace parecer más alto; los tirantes del peto están abrochados por encima de una sudadera gris carbón rota y deshilachada en el cuello; tiene el pelo castaño, lo lleva largo por delante y rapado en los lados y por detrás; se pasa sin cesar las manos por el flequillo en un tic nervioso).
Valentina, Cleo y Karson caminan en línea, en una despreocupada coreografía en cada paso que dan. Cuando no hay nadie cerca para verlos y juzgarlos, son estrellas de rock.
Los tres adolescentes no hablan, pero se turnan para chocar con quien está al lado, después se saludan con un golpe de cadera y se ríen, nunca rompen la formación. En este momento son indestructibles. Su amistad va más allá del lenguaje. Su amistad es un motor de movimiento perpetuo. Su amistad es fácil, grávida, intensa, paranoica, celosa, necesitada, salvadora.
Un cuarto adolescente, FLACUCHO, se queda rezagado, languidece detrás de la hilera. Borroso, aparece y desaparece de nuestra vista como si flotara ante nuestros ojos.
No vemos, no podemos ver y no veremos con claridad el rostro del Chico Flaco.
Pero casi lo vemos, y más tarde tendremos el falso recuerdo de haber visto su rostro.
Ese rostro lo construiremos a partir de lo que no se ha visto, a partir de una amalgama de otros rostros; rostros de gente que conocemos y de gente que hemos visto en la tele y en películas y entre el gentío. Tal vez le imaginaremos un rostro amable, cuando es más probable que tenga un rostro, para nuestra eterna vergüenza, que no nos inspire ningún cariño.
Habrá algunos atisbos de los vaqueros del Chico Flaco, de un color demasiado oscuro, demasiado azul, y de sus largos pies, enfundados en deportivas baratas, anodinas, que no molan dentro de ninguna tribu urbana.
Habrá un plano nítido de sus pálidos brazos de palillo, cuerdas flojas que se desenrollan de la ondulante vela de la camiseta blanca, sin ningún logo, como si no se hubiera ganado el derecho a llevarla de marca.
Habrá una mancha borrosa de pelo castaño desgreñado y se verá su perfil larguirucho en un parpadeo desenfocado.
El Chico Flaco camina detrás de los tres adolescentes, sin seguirles el paso, sin llegar a tiempo, haciendo más esfuerzo del que los otros hacen, y va más rápido que ellos, pero no llegará a su altura, no los alcanzará.
Cleo gira la cabeza para mirar, solo una vez, al Chico Flaco.
Su sonrisa relajada se desvanece mientras agarra más fuerte la bolsa de papel.
EXT. CALLEJÓN SIN SALIDA / LÍMITE DEL BOSQUE - MOMENTOS DESPUÉS
Los adolescentes dejan de caminar al final del callejón sin salida, en el umbral de un sendero cubierto de maleza que se adentra en el BOSQUE.
Un par de CONOS DE TRÁFICO y un CABALLO DE MADERA destartalado bloquean la entrada.
KARSON
(sus ojos solo miran el sendero)
¿Estáis seguros de que es por aquí?
VALENTINA
(se sube las mangas sobre sus manos agitadas)
Fuiste tú quien dijo que iba por allí con la bici a dar vueltas hasta que se te pinchaba una rueda.
KARSON
(tartamudea)
Bueno, sí, pero eso fue hace mucho tiempo y estoy segurísimo de que iba por otro camino.
Valentina rodea los conos y el caballo y se adentra en el sendero. Se le desenrollan las mangas y le caen de nuevo sobre las manos.
VALENTINA
Pues vamos a ir por aquí.
Karson se encoge de hombros, se pasa las manos por el pelo y la sigue.
Cleo es la siguiente en entrar en el sendero.
Se detiene, cruza la barrera, toma la mano del Chico Flaco.
Lo vemos todo desde atrás. No vemos la cara del chico. No vemos su gesto. No podemos saber qué está pensando, pero podemos conjeturar.
El Chico Flaco se mete las manos en los bolsillos irritado, o tal vez es broma.
CLEO
(susurra, ni paciente ni impaciente)
Vamos. Venga. Confía en tus amigos.
El Chico Flaco hace lo que le dice y se adentra en el sendero.
EXT. CAMINO EN EL BOSQUE – MOMENTOS DESPUÉS
El estrecho sendero está cubierto de maleza. Caminan en fila india. Recogen ramas rebeldes o se agachan bajo ellas.
KARSON
¿Y qué pasa si hay otros chavales allí?
VALENTINA
No habrá otros.
KARSON
¿Cómo lo sabes? No puedes saberlo.
Valentina entrelaza su brazo con el de Karson. Con la mano cubierta por la manga, le da unos golpecitos en el codo.
Está siendo condescendiente y buena amiga a la vez, haciéndole un gesto de reconocimiento y restándole sus temores bien fundados sobre los «otros chavales».
VALENTINA
Venga, que todo irá bien.
Cleo levanta la bolsa de papel y la sacude, como si fuera la campana de un pregonero, como si fuera una advertencia.
CLEO
(pone una voz exageradamente profunda, la voz de su padre)
Espantaremos a esos gamberros y les daremos su merecido.
Valentina se echa a reír.
Karson niega con la cabeza y murmura algo para sí, y cuando Valentina desenreda sus brazos entrelazados, él le aprieta la parte de arriba del gorro de lana, hace un sonido como de BOCINA y después agarra y tira del extremo de la manga, la estira como si fuera un chicle.
Valentina finge gritar, gira y le golpea el pecho con la parte de la manga que le sobra.
FLACUCHO
¿Por qué estoy…?
VALENTINA
No hay ningún porqué. Lo siento, nunca lo hay.
Esto es importante: ella no se está burlando del Chico Flaco y no suena cruel ni fría. Todo lo contrario. Valentina suena dolida, suena tan triste como la verdad que ha dicho.
Se preocupa por el Chico Flaco.
Cleo y Carson se preocupan también. Se preocupan mucho.
El Chico Flaco arranca HOJAS de las ramas por las que pasa y se las mete en el bolsillo.
3
ENTONCES
LA PROPUESTA PRIMERA PARTE
A mediados de abril de 1993, Valentina dejó un mensaje en el contestador automático de mi apartamento. Llevábamos casi dos años sin hablar. Consiguió mi número a través de mi madre, que se lo daba a todo el mundo con una alegría de la leche, si quieres saber mi opinión. Valentina dijo que tenía una propuesta, se echó a reír, se disculpó por reírse y me aseguró que la propuesta era seria. ¿Cómo iba a resistirme?
Ella y yo no fuimos juntos a la universidad, pero nos conocimos cuando éramos estudiantes, antes de graduarnos. Yo trabajaba de camarero limpiando mesas en Hugo, en Northampton, un bar que estaba tan cerca del campus como para que mi mierda de coche aguantara el viaje y tan lejos del campus como para no tener que lidiar con los gilipollas que iban a mi facultad. Una noche entre semana, cuando el bar no estaba a tope, me quedé en la puerta fingiendo leer un ejemplar de El almuerzo desnudo con un montón de páginas señaladas —no me lo tengas en cuenta, Hugo era ese tipo de sitio en ese tipo de ciudad— y Valentina apareció con dos amigos. El pelo oscuro y rizado le caía sobre los ojos. Llevaba una camisa enorme de franela, las mangas le cubrían las manos hasta que quería recalcar algo; entonces, señalaba con el dedo y gesticulaba con ellas, moviéndolas como si estuvieran ardiendo. Era bajita, incluso con las botas militares de tacón grueso, pero tenía presencia física, gravedad. Se notaba cuando entraba o salía del local. Comprobé su carné de identidad y le hice un chiste ingenioso sobre lo raro que era que exagerara en la altura en un documento oficial emitido por el Gobierno; ella se vengó arrebatándome el libro y tirándolo a la calle, lo cual fue justo. Más tarde acabamos jugando al billar, enrollándonos torpemente en un rincón oscuro e intercambiando los teléfonos. Quedamos unas cuantas veces después de aquella noche, pero lo más normal era que nos encontráramos en Hugo, donde éramos habituales. Me gustaba ser el tío raro —así era como me llamaba— de la universidad pública que de vez en cuando entraba en su órbita. Mis apariciones fugaces me hacían mucho más interesante de lo que era. Me gradué en la Universidad de Massachusetts-Amherst con un título en Comunicación y con préstamos estudiantiles que dejé de pagar dos veces. Ella se graduó en la Universidad de Amherst, mucho más prestigiosa y cara que el zoo en el que se ha convertido la mía. Después de la graduación, me imaginé que no volveríamos a vernos.
Cuando le devolví la llamada, la conversación fue breve. No quería contarme la propuesta por teléfono, así que quedé con ella y su amiga Cleo en un restaurante de Bridge Street, en Providence, el fin de semana. Mi coche —la misma chatarra que tenía en la universidad— consiguió llegar a duras penas desde Quincy, Massachusetts. No era automático y, cuando entré en la autopista, tuve que sujetar el cambio de marchas para que se quedara en quinta, porque si no volvía a punto muerto. A la vuelta, me rendí y conduje todo el camino a 110 en cuarta. Echo de menos aquel cochecito leal.
El restaurante Fish Company tenía vistas al oscuro río Providence. Demasiado tarde para comer y demasiado pronto para cenar, el sitio estaba medio vacío aquella tarde de domingo nublada pero cálida. Llegué con quince minutos de retraso y encontré a la primera a Valentina y a Cleo sentadas fuera, en la terraza de madera del muelle, lejos de oídos curiosos. Tenían una carpeta abierta en la mesa con páginas llenas de bocetos enmarcados en recuadros. Después me enteraría de que Valentina había hecho el storyboard entero de la película, plano a plano. La silla vacía al lado de Cleo estaba ocupada por una bolsa de papel de una tienda de comestibles. Al acercarme, Cleo acercó la silla hacia ella, transmitiéndome que no pensaba mover la bolsa. Valentina cerró la carpeta y la guardó en una mochila militar.
Me saludó con un «¿Qué pasa, tío raro?».
Excepto por el gorro de lana sobre el pelo rizado, el aspecto de Valentina no había cambiado mucho a primera vista. En el primer minuto de cháchara para ponernos al día tuve claro que ya era una adulta, o al menos más adulta que yo. Las miradas nerviosas, el modo de desviar la vista y las medias sonrisas de aún-no-sabemos-quiénes-somos-pero-espero-caer-bien-a-los-demás, tan naturales en la universidad, eran ahora más duras, más afiladas, mostraban más determinación, pero aún no había rastro de decepción en ellas. Tal vez fuera una máscara. Todos llevamos una. Me puse nervioso porque me pareció que, fuera cual fuera su propuesta, se trataba de algo serio. No estaba preparado para nada serio.
Cleo era amiga de Valentina desde el instituto. Tenía el pelo largo y rojo, gafas grandes y una risa escandalosa, contagiosa y casi incontrolable. Cuando no se estaba riendo, su intensa mirada se perdía y la sombra de su risa irrefrenable parecía imposible. Tal vez estoy proyectando, tantos años después, pero era de esas personas revestidas de tristeza y de una especie de vulnerabilidad que en su caso no se traducía en que fuera alguien frágil. Para nada. Había peleado y lo había hecho con todas sus fuerzas. Pero si aún no estaba rota, lo estaría porque el mundo nos rompe a todos.
Mientras esperábamos la comida, Valentina explicó que estaban haciendo una película juntas: ella era la directora y Cleo, la guionista, y ambas actuarían también. Habían conseguido financiación de diversos inversores locales, además de una modesta subvención de Rhode Island. No era mucho dinero, pero serviría. Tenían previsto empezar la producción en unos meses. Había muy poco margen para rodar porque una de sus localizaciones, una antigua escuela en ruinas, iba a ser demolida a mediados de verano.
Todo eso me flipó, aunque sabía que Valentina había hecho cursos de cine mientras estaba en la universidad. No recuerdo qué carrera estudió, pero era, por supuesto, algo en lo que sus padres habían insistido, algo que les parecía que tenía salidas. Su madre era directora de marketing y su padre era el propietario de una cadena local de gasolineras y estaciones de lavado. Puesto que pagaban el importe completo de la considerable matrícula, insistieron en que tenían algo que decir en lo que denominaban «su inversión educativa». Valentina era hija única y cuando hablaba sobre sus padres, aunque fuera de pasada, lo hacía con una mezcla explosiva y bipolar de orgullo y resentimiento. Daba igual en qué se hubiera graduado: su pasión era el cine. Cuando éramos estudiantes, yo estaba más obsesionado con la música indie/underground que con el cine, aunque como buen adolescente solitario y taciturno había pasado tantas horas viendo películas en la televisión por cable una y otra vez que, al menos, me daba para seguir el hilo de sus profundas conversaciones sobre cine. Una vez fuimos juntos a ver El gabinete del doctor Caligari y después, en el Hugo, me explicó el expresionismo garabateando esquemas en una servilleta: cómo la escenografía extraña y melancólica con la perspectiva distorsionada representaba la realidad interior de la historia. Recuerdo que dije muchas chorradas e intenté parecer más listo de lo que era trazando paralelismos con el aspecto performativo de las bandas punk y art-rock de los setenta y ochenta. En favor de Valentina, he de reconocer que no me dijo que todo eso era una gilipollez, sino que me ayudó a conectar algunos de esos puntos. Fue una de esas conversaciones de bar absurdas y perfectas que tienen los amigos recientes cuando son jóvenes, con las que vibran de un modo portentoso con los descubrimientos reales y los imaginados. Ahora sería incapaz de mantener una discusión así, no estoy seguro de si es porque sé demasiado o porque la vida ha demostrado que ninguno de nosotros sabe nada.
En respuesta a su revelación sobre que estaban haciendo una película, le dije «Ostras» y «Tiene una pinta genial» al menos una docena de veces porque no sabía qué más decir, hasta que reuní el coraje suficiente para hacer la pregunta obvia:
—Bueno, y ¿por qué estoy aquí?
—Buena pregunta. Cleo, ¿por qué está aquí? —dijo Valentina, gesticulando con los brazos de un modo exagerado, sobreactuado—. ¿Se lo pedimos?
Cleo no sonrió ni se rio ante lo que me pareció una broma. Esa mirada suya. Aún puedo sentirla arrastrándose por mi piel, luego metiéndose por debajo hasta golpearme en los huesos; la mirada de un maestro de ajedrez evaluando el tablero y calculando todos los movimientos posibles y sus resultados, sabiendo que daba igual lo que dijera, iba a empatar o a perder.
—Vale, por mí sí —contestó.
—Genial. —Valentina dio una palmada—. Bueno, pues queremos que interpretes uno de los papeles. Uno de los más importantes.
Después de preguntarles varias veces si me estaban tomando el pelo, las dos me aseguraron que no. Les dije que no había actuado nunca, ni siquiera en la escuela, lo cual era casi cierto, lo que quiere decir que era mentira. Fui a clase de teatro en mi segundo año de universidad, y el examen final consistió en un trabajo en grupo en el que teníamos que escribir un sketch y representarlo. No merece la pena que cuente los detalles. Basta decir que no volví nunca a clase de teatro.
—No hay problema —dijo Valentina—. Sacaremos de ti la actuación que necesitamos.
—Eso suena a amenaza. —Me eché a reír. Ellas no. Me temblaron las piernas, parpadeé, se me aceleró el corazón y tuve que vencer el impulso de salir corriendo. En cambio, me encogí y arranqué la etiqueta de la botella de cerveza, que se desprendía en tiras húmedas y rasgadas—. Joder, tía, no sé. No querréis que este careto llene la pantalla. —Al oírlo, Valentina puso los ojos en blanco y movió la mano en un gesto desdeñoso ante mi desesperado desdén por mí mismo—. Y me pondría muy nervioso con eso de aprenderme los diálogos, los diría titubeando o sonaría como un robot. A no ser que quieras que interprete a un robot, algo parecido a Terminator, pero yo tendría que ser un prototipo fallido, jodido. Uno al que Skynet nunca mandaría al pasado, y un humano o algún mutante me encontraría en la basura, me encendería y yo le preguntaría si quiere pizza o algo. Mira, ya estoy divagando, ¿veis? ¿Me estáis haciendo un casting o qué?
Cleo se echó a reír.
—Pues no vas tan desencaminado, aunque suene raro.
—Tú serás el Tío Raro —declaró Valentina—. Relájate, es un papel importante, pero no tienes que hablar. Estarás un montón delante de la cámara, pero no tienes frases.
Aunque no iba a hacerlo de ninguna manera, me decepcionó que mi papel no tuviera diálogos. Lo sentí como un juicio hacia mi personaje.
—Bueno, tiene una o dos al principio —puntualizó Cleo.
Valentina volvió a agitar las manos.
—Si se te da fatal, podemos hacer que alguien las lea en posproducción. Pero no será el caso.
Cleo se subió las gafas. Me miró como si fuera a ocurrirme algo terrible en un futuro cercano. Ahora me miran mucho así, o tal vez reconozco esa mirada con más facilidad. Pero por aquel entonces nunca me había sentido tan observado, tan examinado, y su modo de mirarme, al principio, me pareció un horror.
Al final de la reunión y de la comida, concentrar toda esa atención sin rodeos —cuando estaba tan acostumbrado a esconderme—, aunque me resultaba incómoda e intrusiva, me hizo sentir entusiasmo. Fue por eso por lo que dije que sí sin decirlo. Me pareció una oportunidad de crear otra versión de mí, una sobre la que tuviera más control. Lo cual era, por supuesto, absurdo y loquísimo. Yo cambiaría, pero ¿lo habría hecho por mí mismo? Joder, ya parezco un actor pretencioso.
Había algo, muchos algos que no me estaban contando.
—Vale, pero ¿por qué yo? —solté.
—Necesitamos a alguien de tu talla —explicó Cleo.
—Ah. O sea, que es verdad que voy a hacer de robot y me vale el traje, ¿es eso? —Me senté con la espalda erguida y moví los brazos rectos arriba y abajo como un robot—. Espero que no sea muy pesado y que no dé mucho calor. Una vez me puse un disfraz de un trozo de pizza de cuerpo entero en un partido de los PawSox. Olí a humanidad todo el día siguiente.
—No vas a interpretar a ningún robot —dijo Valentina—. Necesitamos a alguien con tu altura y tu complexión.
—¿Mi altura y mi complexión? —Se me encendió la cara y me puse muy rojo en un segundo. Me di cuenta de que la cara de Cleo reflejaba la mía. Traté de hacer una broma, pero sabía que sonaría dolido—: Querrás decir mi falta de complexión. Hace falta mucho trabajo para mantener este físico. —Flexioné mi inexistente bíceps.
—Venga, para, estás genial. Es solo que el papel requiere un hombre alto y… larguirucho. Tiene que parecer que aún está en el instituto. Me refiero a la versión del instituto que sale en las películas, donde siempre son un poco mayores. No tan mayores como los adolescentes en la Carrie de De Palma. Coño, que algunos actores tenían patas de gallo cuando sonreían. Y Cleo y yo volveremos al infierno del instituto contigo. Será divertido.
—Sí, suena superdivertido.
—Tu nombre en el guion es Chico Flaco. —Sonrió, hizo una mueca de dolor y añadió en tono interrogativo—: ¿Lo siento?
Valentina le dio una ligera palmada en el hombro y dijo:
—No lo sientas.
—¿No podría llamarse Grandote? —pregunté.
—Otro que intenta reescribir el guion —bufó Valentina—. No te hace falta hacer dieta del todo, pero si quieres profundizar en el método, meterte del todo en tu personaje, procura no pasarte con la pizza y la cerveza durante los próximos dos meses. Hasta podrías perder dos o tres kilos, eso sería perfecto.
—¡Ostras, Valentina! —exclamó Cleo.
—¿Qué pasa? Es una sugerencia. No es para el resto de su vida, solo para el rodaje. Cuanto más delgado esté, mejor para el papel.
No tenía ni idea de lo que me depararía este encuentro con Valentina, pero no había previsto que me pidieran perder peso. Medía 1,90 y pesaba unos 70 kilos, y me acomplejaba ser tan flaco, siempre lo había sido. Decir que «me acomplejaba» se queda corto: odiaba mi cuerpo y lo mucho que se obstinaba en no desarrollarse. No hace falta que cuente el acoso que sufrí en secundaria ni la variedad de motes que nunca tuve la ocasión de aprobar en el instituto. Al parecer, yo era una de esas personas destinadas a tener motes, incluido el de Tío Raro. Ese me gustaba, pero era difícil no enumerarlos y tomárselos todos como algo personal. El nombre de mi personaje no era exactamente un mote, pero bien podría haberlo sido. Así es como me conocían por aquel entonces y como me conocen ahora.
De nuevo quise levantarme de la mesa, salir corriendo e ignorar cualquier llamada de Valentina, tal vez desconectar el teléfono, mudarme, cambiarme de nombre y de identidad.
—Pero la pizza es una categoría de alimentos —protesté.
—No le hagas caso —respondió Cleo. Parecía más horrorizada que yo.
—Oye, que es broma —dijo Valentina de un modo que interpreté, correctamente, como que no lo era.
Después de unos instantes de silencio incómodo, Valentina habló un poco más de la producción y de que necesitaría estar disponible para el rodaje durante cuatro semanas, seis como mucho si las cosas no salían según lo planeado.
—¿Podrás pedirte vacaciones en el trabajo? Por cierto, ¿a qué te dedicas ahora? Perdona, te lo tendría que haber preguntado antes —dijo.
Al acabar la carrera había vuelto a casa, a Beverly. Mis padres estaban separados y esa primavera mi madre se había mudado a un apartamento al otro lado de la ciudad. La casa en la que crecí era un lugar triste y lleno de ira, envenenado por las discusiones y recriminaciones que se habían intensificado durante mis cuatro años de ausencia. Necesitaba mudarme lo antes posible, y para eso necesitaba un trabajo. Durante el último semestre de la carrera no mandé ningún currículum ni preparé entrevistas; por tanto, no tenía ni idea, ninguna pista de qué quería hacer. Nadie me iba a pagar por pasarme el día jugando a la Nintendo y era una pena. Me apunté a una empresa de empleo temporal y pedí trabajos manuales, como el de empaquetador y almacenero en la Shoe Factory que había hecho durante los cuatro veranos anteriores. Habría vuelto si la fábrica no hubiera cerrado. La empresa de empleo temporal me asignó al almacén de una cadena de supermercados y la primera semana descargué camiones de ternera congelada, piezas de cincuenta kilos que apilaba en palés. Yo, o más específicamente, mi quejosa zona lumbar no éramos los más adecuados para la tarea. Me pasaron a preparar los pedidos que hacían los supermercados y ese fue el peor trabajo que he tenido, sin que ningún otro se le acerque. A quienes preparábamos los pedidos no nos pagaban por hora, sino por pedido preparado. Corríamos de un lado a otro por un laberinto refrigerado de alimentos y mercancías montados en transpaletas eléctricas. Si parece divertido, no lo era. Como en uno de esos juegos de equilibrios con bloques, pero a la inversa, buscábamos y apilábamos artículos en un palé de madera, pegábamos la etiqueta con el pedido, envolvíamos la tambaleante torre con film transparente, movíamos el palé a la cola de reparto y pasábamos corriendo al siguiente pedido. Era una competición despiadada. En teoría se permitían los descansos, pero si descansabas, no ganabas dinero. Los otros almaceneros eran mayores que yo; y si no lo eran, lo parecían. No les gustaba que el universitario flacucho se moviera torpe entre las pilas. Cada vez que les estorbaba, lo cual ocurría con mucha frecuencia, se notaba por su expresión que me imaginaban ensartado en las horquillas neumáticas. Duré dos semanas más en el almacén, ganando una media inferior al salario mínimo por una combinación de torpeza al hacer el trabajo y culpa de clase, y me volví a la empresa de trabajo temporal, hice una prueba de mecanografía que pasé y me asignaron a un puesto de entrada de datos introduciendo información inmobiliaria sobre propiedades en venta en una base de datos nueva de una empresa del sector. Para cuando me reuní por primera vez con Valentina y Cleo, llevaba unos dieciocho meses trabajando allí. Ya no era un trabajador temporal, pero no llevaba tanto tiempo en la empresa como para haberme ganado dos semanas de vacaciones, y menos todavía cuatro o seis.
—Puedo alargar las vacaciones. O dejarlo. —Ahí fue cuando dije que sí que estaría en la película sin llegar a decir que sí.
—¿Estás seguro? Oye, no dejes el trabajo por esto, por favor —contestó Cleo.
—¿No quieres saber cuánto te pagaremos? —preguntó Valentina.
—Eh… Sí, claro, me gustaría saberlo.
—Dos mil quinientos dólares.
Valentina mencionó un porcentaje de algo si firmaba/cuando firmara con un distribuidor, pero me concentré en el dinero real por adelantado. Eso era mucho más de lo que ganaría en el trabajo de entrada de datos en esas cuatro semanas. Pero ¿era suficiente para dejar el trabajo y tener un colchón económico con el que pagar el alquiler mientras buscaba otro? Probablemente no. Por aquel entonces medía mi porvenir en semanas y asumía que mi yo del futuro lejano sería un adulto responsable y capacitado que sabría encontrar una salida para cualquier lío en el que mi yo de ahora se metiera.
Valentina y Cleo hablaban, más entre ellas que conmigo, sobre los distintos escenarios que emplearían en la película. No fue por nada que hubieran dicho, pero me pareció raro el momento que habían elegido para hacerme la propuesta. Les dije:
—No es que me importe, pero ¿soy el primero al que ofrecéis el papel del Chico Flaco?
—No, no lo eres. Hace un par de meses hicimos castings y el tío al que contratamos… Bueno, digamos que nos separamos por mutuo acuerdo.
—¿Puedo preguntar por qué?
Valentina y Cleo cruzaron las miradas. No estaba bien que no lo compartieran conmigo. Entonces Valentina dijo:
—No iba a funcionar. Había…
—Diferencias creativas. —Cleo terminó la frase por ella.
—Es una forma educada de decirlo —comentó Valentina—. Ya sé que somos nuevas en esto, y sabemos que no va a ser una película para todo el mundo, ni mucho menos perfecta. Pero nosotras la vemos así y estamos decididas a hacerla a nuestra manera.
—Quería reescribir el guion y cambiar un montón de escenas. No estaba…, no estaba cómodo del todo con su papel ni con la historia —explicó Cleo.
Valentina puso los ojos en blanco.
—Le estás dando demasiada importancia. No estaba cómodo con nosotras, dos mujeres dirigiendo el cotarro. Hizo anotaciones en el guion de Cleo como si fuera un profesor de Literatura; uno de mierda, por cierto.
—Sí, fue un poco exagerado —dijo Cleo—. He ido a clases de guion y he leído cientos de ellos. No digo que sea una experta, solo que soy consciente de que mi guion es… poco ortodoxo. Muy poco ortodoxo. —Se echó a reír y yo también lo hice—. Pero la rareza es… Mmm… Es justo su razón de ser. Hemos pasado, ¿cuánto, casi dos años?, pensando y comentando por qué lo escribí tal como lo hice. Confiamos en nuestro instinto. —Cleo alternaba entre mantener un contacto visual estricto e inquebrantable conmigo y mirar el envoltorio de papel de su pajita, hecho una bola—. No digo que todos los guiones tengan que escribirse así. Para nada. Pero para esta historia y el modo en que queremos contarla, es la forma adecuada. O la mejor. No nos malinterpretes, estamos abiertas a sugerencias e ideas, sobre todo cuando estemos en el rodaje. Se lo explicamos al otro actor un montón de veces, pero por lo que sea no le entraba en la cabeza.
—Bah, creo que nunca he leído un guion —dije—, así que no sabría decir si es poco ortodoxo o no. A no ser que lo hayáis escrito con plastidecores.
—¡Qué buena idea! —exclamó Cleo, contagiándonos la risa de nuevo.
Les pregunté si me iban a dar una copia para llevarme a casa y les prometí que lo leería rapidísimamente.
—Preferiría no hacerlo —contestó Valentina.
—Ah, vale. Espera, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? —Yo mismo respondí a mi pregunta como si estuviera hablando solo, que es más o menos lo que estaba haciendo en ese momento—. ¿No estáis seguras de darme el papel y lo vais a decidir cuando me vaya?
—Claro que te queremos para el papel. Es tuyo, si lo quieres —respondió Valentina.
—Pues claro que lo quiero. Pero… ¿No debería leer el guion primero, por si acaso? ¿Para que todo sea oficial y eso? —pregunté mientras asentía; creo que mi imitación de un pájaro enloquecido las animaba a estar de acuerdo con algo, lo que fuera.
—Si insistes en leerlo antes de que empiece el rodaje, podrás hacerlo, por supuesto —dijo Cleo—, pero Valentina tiene bastante claro cuándo deberías leerlo.
Valentina explicó que parte de su plan para lograr que les diera la interpretación que querían de mí, un novato total y reconocido en esto de la actuación, implicaba que no conociera la historia completa antes del rodaje. Dividirían el guion en escenas y me las darían de una en una; solo podría leerlas la noche previa al día de la grabación. De ese modo estaría en el mismo punto que mi personaje en cuanto a la historia. Lo experimentaría como él lo experimentaba. Como actor, no tendría la carga de saber lo que iba a suceder, hacia dónde iba la historia y dónde acabaría, eso no interferiría con mi modo de actuar y con mi relación con el personaje. No tener apenas diálogos que memorizar me brindaba esa posibilidad. No había una necesidad apremiante ni práctica de tener el guion completo de antemano. Valentina estaba convencida de que mi interpretación mejoraría mucho si confiaba en ellas y seguíamos adelante con su plan.
—Vale, parece sensato —acepté. No estaba mintiendo, me entusiasmaban las expectativas. Pero la idea de no leer las escenas hasta la noche de antes de interpretarlas me hacía sentir incómodo. Sería como dar tumbos en una habitación a oscuras en la que nunca había estado y que de repente encendieran la luz—. ¿Qué tipo de película es?
—Es una película de terror —dijo Valentina.
Su concisa respuesta me desconcertó. Suponía que iba a describir una película artística, de vanguardia, inclasificable.
—Y ese es justo su título. Al menos de momento —indicó Cleo.