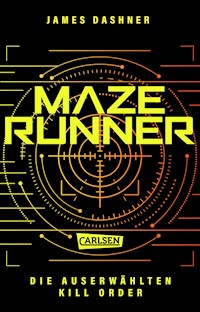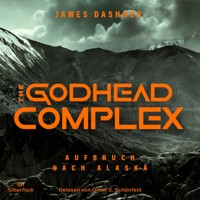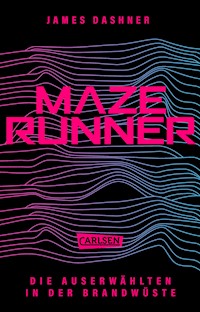6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Asesinatos, una maldición... La Casa de Las Lenguas es la nueva novela del autor de El corredor del laberinto, un sangriento thriller de terror David Player ha hecho todo lo posible por olvidar parte de su infancia. Los asesinatos, las amenazas, el incomprensible odio que algunos sentían por su familia... Y, sobre todo, el miedo que se respiraba en la pequeña población de Carolina del Sur donde su amiga Andrea y él encontraron el primer cadáver. Será ahora, al regresar al viejo caserón familiar, cuando David se vea obligado a enfrentarse a sus fantasmas y a retornar a un lugar que se juró no volver a pisar jamás: la Casa de las Lenguas. La Casa de las Lenguas es la nueva novela independiente del autor superventas de El corredor del laberinto, una desasosegante y oscura historia de crímenes y de dos jóvenes que, por estar en el lugar equivocado, se ven envueltos en ellos. «Respira hondo antes de empezar un libro de James Dashner». Deseret News «Con un ritmo narrativo trepidante, sobredosis de giros argumentales y sin escatimar en muertes, James Dashner consiguió entrar en la lista de títulos más vendidos de The New York Times y conquistar a los lectores». El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: The House of Tongues
Published originally under the title «The House of Tongues»
© 2021 by Riverdale Avenue Books
Spanish translation copyright: © 2023 by Nocturna Ediciones
© de la obra: James Dashner, 2021
© de la traducción: Ana Isabel Sánchez, 2023
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: febrero de 2023
ISBN: 978-84-18440-96-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LA CASA DE LAS LENGUAS
PRÓLOGO
Soy viejo.
Al menos eso me dicen mis hijos. Si soy sincero conmigo mismo, y contigo —algo que me he prometido de corazón hacer al contarte esta historia—, no es solo lo que me dicen, es lo que piensan de verdad. Están convencidísimos de que soy viejo. De que estoy a una hamburguesa doble con queso del ataque al corazón que enviará a su anciano padre a una tumba acuosa y embarrada. Pero, bueno, los niños son tontos. No soy viejo. Tengo cuarenta y cuatro años. La gente vuela en aviones que tienen más años que yo; déjame cumplir al menos cincuenta antes de obligar al forense a levantarse del sofá de su frío despacho. Puede que incluso setenta u ochenta. (Aunque no tengo ningún interés en llegar a ver los noventa, así que tampoco forcemos las cosas).
Pero. Pero…
¿Me siento viejo? Esa pregunta es totalmente distinta.
Sí. Me siento tan viejo como las pacanas destruidas por el huracán Hugo, arrancadas de la hermosa tierra del patio salpicado de hierba de mis padres, una hazaña que habría considerado imposible si no la hubiera presenciado en vivo y en directo. Experimenté una melancolía increíble al contemplar esos cúmulos de raíces, esos dedos largos y blancos cubiertos de barro, extirpados de su cálido hogar subterráneo para no volver jamás, destinados a arder junto con el resto del árbol en algún campo que ya no era lo bastante fértil para generar cosechas. Podría regodearme en eso, y quizá fuese apropiado que lo hiciera, pero debo avanzar con el relato.
Sí, el relato. Siempre hay una historia que contar por estos lares.
Y la que sigue es la mía.
No habrá trampa alguna en lo que estoy a punto de compartir, ni un solo engaño. Así que voy a dejártelo claro desde el principio: mucha gente cree que soy un asesino. Peor que un asesino. Un monstruo. Un monstruo tan monstruoso como pueda uno imaginarse. Un poco melodramático, sin duda, pero es como percibo estas cosas. Te lo imaginas, ¿no? Si supieras que van diciendo eso de ti, ¿cómo te sentirías?
¿Qué puedo hacer, sino contarte la verdad? Es lo único que tiene sentido.
Una cosa te advierto: esta es una historia oscura. Se dirán cosas que no te creerás; tu corazón te engañará para que pienses que no puede existir tal oscuridad en el mundo. No te lo reprocharía. Qué leches, si no hubiera vivido lo que voy a compartir, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, yo tampoco me lo creería mucho, más o menos como lo del árbol arrancado y sus raíces desoladas. No pasa un solo momento sin que desee que mi historia no sea cierta, que sea el hechizo de un sueño con el que un brujo me asedia para que lo reviva un día tras otro, una noche tras otra, en el sótano de mi mente.
Pero, por desgracia, es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como suelen decir los abogados. Me da paz iniciar el relato con tanta sinceridad, exponiéndote lo que más me duele: que mucha gente me considera un monstruo. Lo único que puedo replicar es esto: en el fondo de mi corazón, como acostumbraba a decir Dickens, sé a ciencia cierta que no soy un asesino y mucho menos un monstruo.
Así las cosas, que comience el relato. Debe presentarse en dos partes, ninguna más importante que la otra. Porque una vez fui niño, cuando empezaron los horrores; y, cuando los horrores volvieron, el niño se había convertido en padre. No te ocultaré nada; eso lo prometo.
Y tú, extraño invisible, serás mi último juez.
CAPÍTULO 1
Sumter, Carolina del Sur 17 de diciembre de 1979 Siete años
Olía la Navidad en el aire.
Una brisa fría bailaba con el polvo y lo hacía dar cabriolas en las cunetas de cemento de la calle Mayor, y yo casi alcanzaba a tocar la emoción que lo invadía. Cuando ese mismo viento me atravesó la piel y los escalofríos me calaron hasta los huesos, no me pareció distinto a la anticipación temblorosa que había experimentado unos minutos antes, encaramado en el regazo del mismísimo Papá Noel. (Si Papá Noel también trabajaba a media jornada en el taller de coches Brogdon y olía ligeramente a ginebra).
Había pedido una cosa, una sola cosa, porque creía que mis posibilidades aumentaban con cada petición no esencial que eliminaba. Mi único objeto de deseo era el nuevo camión Tonka que acababa de salir al mercado: un pedazo de buldócer que venía con su propio volquete. Por supuesto, era más que consciente de que en realidad eran dos camiones Tonka, pero esperaba que el viejo Papá Noel lo contara como uno, ya que formaban pareja. Que estuviese demasiado cansado para que le importara un bledo la distinción.
—Un Tonka, ¿eh? —me había contestado con alegría la voz añeja mientras la pierna rolliza daba botecitos bajo mi trasero—. Es un muy buen regalo para un joven de tu edad. ¿Crees que esos dichosos elfos del Polo Norte serán capaces de sacarse algo así de la manga?
Sonrió; tenía los dientes de un intenso color amarillo, sobre todo al atisbarse entre la falsa barba blanca.
—Sí, señor, creo que sí —le había respondido, intentando mostrar toda la confianza que puede mostrarse en una situación de tanto nerviosismo.
—Pues, entonces —había dicho Papá Noel—, supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa. Más vale que te vayas ya y que te portes bien con tus padres en la granja. Son buena gente, de las mejores personas que he conocido en mi vida. Dales recuerdos de parte del viejo Jeffrey.
Entonces me había echado a reír, pues me resultaba hilarante que el Viejo Brogdon ni siquiera se molestara en fingir que era El Verdadero. Pero todos los niños saben de sobra que Papá Noel tiene un montón de ayudantes repartidos por todo el mundo. No me preocupó en lo más mínimo ni puso a prueba mi férrea fe. En esa época mi alegría era ilimitada, sin restricciones. Ojalá hubiera podido paralizar el universo, el tiempo mismo, detener mi crecimiento inevitable. Un insecto conservado en ámbar.
Unos minutos más tarde, mientras estaba de pie en la acera bajo el cartel de la TIENDA DE REXALL, me froté las manos y luego me rodeé el torso con los brazos para intentar invocar algo de calor en el ralo y frío aire. Había quedado con mi padre, que debía de estar a punto de llegar; se había ido al mercado a vender unos fardos de tabaco seco que habían guardado de la cosecha de otoño. Por lo general, le rogaba que me dejara acompañarlo para escuchar a los subastadores hablar más rápido que un disco con las revoluciones por minuto demasiado altas… Pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con Papá Noel, ¿verdad? (Bueno, o con el ayudante de Papá Noel, por lo menos).
Un vehículo giró hacia la calle Mayor un poco más arriba. Casi di un paso adelante antes de darme cuenta de que no era la camioneta de mi padre, a pesar de que también era enorme y negra, de que estaba llena de polvo y hecha un cacharro. En realidad, ni siquiera era una camioneta. Era un coche fúnebre —esas cosas grandes y aterradoras que transportan cosas más pequeñas y más aterradoras— con el sello de la FUNERARIA WHITTACKER en las portezuelas laterales. Aunque tampoco es que las palabras se leyeran bien tras una o dos décadas de desgaste y tirones. Solo habían sobrevivido unas cuantas letras del logotipo, junto con una representación del campanario de una iglesia vieja que sobresalía de la letra «U» de FUNERARIA. Pero, legible o no, en el pueblo solo había un sitio que recogiera muertos, y solo un hombre que condujese el desvencijado coche fúnebre.
El motor eructaba y escupía gases tóxicos mientras avanzaba por la calle de doble sentido, con las ventanillas tan sucias que no lograba distinguir a la persona diminuta que sabía que iba sentada al volante: Tapón Gaskins, un hombre orquesta en lo que a los recién fallecidos se refería. Necesitara lo que necesitase Whittacker, Tapón se lo proporcionaba: recoger al difunto, limpiarlo, embalsamarlo, vestirlo, enterrarlo. La gente del pueblo decía que el viejo Tapón Gaskins era capaz de cavar una tumba más rápido que Parson Fincher de rezar una oración funeraria. Yo no lo tenía tan claro, pero imaginaba que, como mínimo, sería una competición reñida.
El coche fúnebre se detuvo con brusquedad a apenas cinco metros de mí. Mientras su motor gruñía y traqueteaba hasta terminar apagándose con una serie de chasquidos y silbidos, me imaginé a un enorme dragón que se acomodaba para echarse a dormir tras un largo día cazando ovejas y princesas. No me avergüenza lo más mínimo reconocer que un escalofrío me recorrió la columna vertebral en ese momento, algo más que lógico en un día tan invernal. La portezuela se abrió de golpe y, durante una milésima de segundo, tuve la certeza de que de allí saldría un demonio con la piel roja reluciente, la boca abierta y llena de dientes afilados, los ojos amarillos y con la pupila vertical. Los hombros se me hundieron de alivio cuando el pequeño Tapón Gaskins bajó de un salto y aterrizó sobre los dos pies, como si acabara de apearse de un enorme camión articulado. Mi padre siempre decía lo siguiente acerca de la escasa estatura de Tapón: ese hombre podría perderse en un campo de trigo estando de puntillas, y en el pueblo nadie tenía ni idea de cómo narices manipulaba todos esos cadáveres.
—¿Qué tal andas, mocoso? —me gritó Tapón cuando me vio encogido bajo el cartel de Rexall.
Gaskins estaba esquelético y apenas medía metro y medio; tenía la cabeza medio calva y una parte del pelo que le quedaba, fino y revuelto, le llegaba casi a los hombros. Llevaba la cara bien afeitada, como si quisiera presumir de las cicatrices que le había dejado el acné juvenil. Como una insignia de honor. Tenía unos ojos bastante amables, lo único que lo salvaba, pero daban la sensación de estar tan fuera de lugar como si los hubiera tenido en los codos, uno en cada uno.
—Muy bien, señor —respondí, todavía temblando a causa del frío antinatural que Tapón había llevado hasta allí junto con el coche fúnebre.
Estiré el cuello para mirar por encima del maltrecho vehículo, con la esperanza de que la camioneta de mi padre apareciera por arte de magia.
—¿Está tu madre en la tienda o algo así? No pareces muy contento ahí plantado; vas a pillarte un resfriado de muerte, chaval.
Se me podría haber perdonado que pensara que al hombre le habían brillado los ojos al decirme esa última frase. A lo mejor había poco trabajo esa semana y el viejo Tapón necesitaba algo de acción para atajar el aburrimiento.
—Estoy esperando a mi padre, nada más —respondí. Y luego añadí enseguida—: Llegará en cualquier momento. En cualquier momento.
Eché otro vistazo a la calle.
—En cualquier momento, ¿eh? Bueno, es el mejor padre que conozco. —Escupió en la acera—. Pórtate bien. Tengo que hacer unos recados.
Tapón me hizo un gesto con la cabeza y se encaminó hacia la parte trasera del coche fúnebre. Giró la manilla de la cerradura hasta que se oyó un clic y luego levantó el enorme portón. Mientas lo abría, las bisagras chirriaron una melodía infeliz y yo esbocé una mueca de dolor, convencido de que había despertado a quienquiera que fuese el muerto que yacía en la parte trasera. Gaskins metió la mano en el coche fúnebre, sacó algo y luego cerró el portón de golpe. El estruendo resonó en la calle Mayor, perseguido por el viento gélido.
No me sorprendió nada ver que Tapón llevaba agarrada su fiel pala y que sujetaba el astillado mango de madera con ambas manos. En el pueblo era bien sabido que le gustaba llevar consigo la pala de su abuelo, casi como si fuera un objeto de apego, y que a menudo la utilizaba a modo de bastón improvisado. Estábamos a por lo menos doce kilómetros del cementerio, pero eso nunca impedía que Tapón Gaskins fuera por ahí cargando con la pala. Juro por las tumbas de mis antepasados que una vez lo vi sostenerla sobre el regazo en la iglesia.
Se echó la pala al hombro de tal manera que el extremo de la cuchara quedó suspendido a su espalda. El metal se había oxidado, tenía los bordes dentados y cubiertos de terrones de tierra que quizá dataran del siglo pasado. Algunos hasta decían que esa misma pala se había utilizado para enterrar a soldados de la Guerra Civil. (Con un poco de suerte, muertos).
La camioneta de mi padre por fin —¡por fin!— dobló una esquina de la calle y se dirigió hacia nosotros. Eso me provocó un repentino e inexplicable arrebato de valor y le hice la pregunta que terminaría persiguiéndome durante el resto de mi vida. Pensaría en ella hasta bien entrada la noche incluso décadas después de que las autoridades hubieran desenterrado los cadáveres hundidos en las profundidades de Pudding Swamp, algunos con la cabeza todavía unida al cuerpo, otros sin ella.
—Oye, Tapón —lo llamé cuando pasó a metro y medio de mí, de camino a algún desconocido destino situado calle abajo para hacer «recados».
—¿Sí, chico? —respondió; se detuvo un segundo y agarró con ambas manos la pala que ahora tenía apoyada sobre la parte posterior de los hombros.
—¿Por qué llevas siempre esa cosa —le pregunté—, incluso cuando no estás trabajando?
El viejo Tapón Gaskins asintió un par de veces, como si estuviera buscando la respuesta perfecta. Cuando por fin contestó, dejó escapar una sonrisa que alcanzó cerca de un nueve coma seis en la escala de lo espeluznante.
—Verás, hijo —dijo el hombre—: nunca se sabe cuándo vas a encontrarte un cuerpo que haya que enterrar. Nunca se sabe.
Y luego se marchó, con la vieja pala rebotando a cada paso.
CAPÍTULO 2
Lynchburg, Carolina del Sur Marzo de 1989 Dieciséis años
El tiempo pasó como pasa el tiempo: un río que fluye, mi vida una mera hoja sobre el agua; siempre supe la dirección aproximada que se dibujaba ante mí, pero nunca supe muy bien adónde iría a desembocar. En el breve lapso de mis dieciséis años en la Tierra, la vida en la granja había cambiado de manera drástica. Mientras que mis hermanos mayores habían dedicado su tierna infancia a recoger tabaco y a secar tabaco y a liar tabaco, con los brazos siempre cubiertos de alquitrán negro y pegajoso —una némesis que nunca se quitaba del todo, por muy creativo que se pusiera uno desde el punto de vista químico—, mi mundo era algo muy distinto.
En el crepúsculo de mi primera década, nuestro padre decidió que era demasiado viejo para seguir siendo agricultor, así que alquiló la vasta extensión de tierra que consideraba suya, satisfecho de ver a otros pobres idiotas hacer el trabajo duro. Esto, por supuesto, significaba tener menos dinero. Pero, si había un hombre que no necesitaba mucho para salir adelante, ese era mi padre. Mi pobre madre, sin embargo…
Pero tengo que parar.
Lo estoy haciendo todo mal.
Esta no es forma de dibujar mi camino.
Sí, la historia de mis años de adolescencia deber ser contada, y lo será, porque una historia sin un comienzo como es debido no tiene apenas valor cuando llega el final. Pero ¿cómo consigo que todo esto importe? ¿Cómo te imprimo la relevancia de estos sucesos sin presentar a los personajes clave a los que estos horrores visitarían algún día? Ellos son lo importante.
Son lo único que importa en este mundo, así que mi diabólico relato es una cáscara vacía hasta que te los haya presentado.
Me refiero, claro está, a mis hijos.
CAPÍTULO 3
Autopista I-20 Julio de 2017 Cuarenta y cuatro años
1
—¡Papá! ¡Wesley ha vuelto a darme un codazo!
Mientras sujetaba el volante con las manos y la autopista se extendía ante mí como un gran río de piedra, observaba las líneas pintadas en la calzada, que morían una a una al desaparecer bajo mi coche. Con el zumbido grave de los neumáticos como una melodía de criaturas marinas alienígenas atascadas en una nota, cerré los ojos por un breve instante. Respiré hondo y luego solté el aire. Abrí los ojos. Vi que la carretera no había cambiado y que no estábamos mucho más cerca de casa de la abuela. De hecho, nos quedaban cuatro horas de camino, en el mejor de los casos.
—¡Papá!
Volví a inhalar, sentí el aire frío que pasaba directamente del conducto del aire acondicionado a mis pulmones y luego volvía a salir a regañadientes, casi como la neblina ardiente de una droga. Esta vez mantuve los ojos abiertos.
—¿Qué, Mason?
Su vocecita, a veces tan dulce que me dolía el corazón —por las punzadas de amor—, me parecía ahora el mismísimo alarido de los ángeles de Satanás.
—¡Wesley no deja de tocarme la pierna! ¡Y lo hace solo para fastidiarme!
En el mundo hay personas —puede que incluso tú, que estás leyendo mi historia— que creen que todo ese rollo de que «Fulanito o Menganita me está tocando» es un tópico sin fundamento. Si no hay ningún otro hecho que consideres cierto en mi relato, este es tan fiable como la gravedad: si tienes una criatura y está sentada cerca de otra criatura, es tan seguro como que la Tierra gira y que la luz de la luna es blanca que una de las criaturas tocará a la otra, tras lo cual la criatura agraviada le dejará claro a cualquier adulto que pueda oírla que se ha sentido muy ofendida por dicho contacto. Creo que ya he comentado antes que los niños son tontos, ¿no?
—Wesley —dije mirando hacia atrás por encima del hombro e intentando mantener a raya el cabreo—, por favor, deja de tocar a tu hermano pequeño.
Le eché un vistazo por el espejo retrovisor: dieciséis años, pelo rubio que se le metía un poco en unos ojos que mostraban una sabiduría profunda, propia de un hombre de sesenta años. Me dedicó una sonrisa que decía muchas cosas. Que solo estaba chinchando a Mason, que lo sentía, que estaba aburrido, que me quería. Todo lo bueno del mundo brilló en esa sonrisa.
—Sí, padre —respondió con un sarcasmo que pesaba tanto como el coche en el que viajábamos—. Obedeceré tu razonable exigencia si le pides a Mason que tenga la amabilidad de dejar de eructar después de cada patata frita que se come. Me están dando náuseas.
—Me gustaría insertar un comentario aquí. —Esas palabras procedían de Hazel, que tenía la desgracia de ir sentada al otro lado del flatulento Mason.
—Adelante, por favor —dije con verdadero interés.
Hazel tenía tendencia a hablar como una catedrática a pesar de tener diez años, así que siempre esperaba con ganas la siguiente ocurrencia que pudiera salir de su boca. Desvié la vista hacia ella en el espejo —tal vez te preocupe que no estuviera prestando demasiada atención a la carretera y que estuviese a punto de matar a mis hijos en un violento accidente, pero te aseguro que no fue el caso— y sonreí ante su belleza. Piel oscura, la cabeza engalanada por el pelo negro y ensortijado. Carita de ángel, por ponerte un tópico del que sí merezca la pena quejarse. (Y sí, es adoptada, para quitarnos el asunto ya de encima. Todos mis hijos lo son a partir de Wesley. Hay uno, sentado al fondo del todo, profundamente dormido, al que aún no he mencionado. Se llama Logan, como Lobezno).
Después de pontificar un poco, incluso con el dedo índice presionado contra los labios durante unos segundos, al fin Hazel nos ofreció su respuesta reflexiva:
—Los eructos de Mason apestan, eso es verdad. Creo que tiene un problema gastrointestinal. Tenemos que llevarlo a que lo diagnostique un facultativo como es debido.
Dos cosas que le encantaban a Hazel: el uso de la expresión «como es debido» y llamar a un médico «facultativo». Diez años, recuerda.
—Coincido con la bienhablada señora de Atlanta —añadió Wesley—. Su observación de que Mason hiede es, en efecto, de lo más certera. Puede que incluso por ambos extremos, si mi apreciación no es del todo errónea. —Solo hablaba así para burlarse de Hazel, pero lo hacía con tanta gracia y cariño que me llegó al corazón—. Esperemos que el facultativo decida no extirparle las entrañas.
Como es lógico, Mason optó por llorar ante esa morbosa afirmación y prorrumpió en un grito que me perforó los oídos. Tiene siete años, así que podemos perdonarlo. Logan, a quien no debemos olvidar ahí atrás, tiene cuatro y todavía va atado a una sillita de coche, aunque considera absurdo que haya que aprisionar a un niño tan grande. Como ya habrás deducido, mi esposa y yo pudimos concebir un hijo por medios naturales, Wesley, antes de pasar por una época de varios años sin suerte (a pesar de nuestros enormes esfuerzos, debo añadir). Y si había algo que mi dulce esposa y yo quisiéramos tener en la vida, era una familia numerosa, como aquellas de las que procedíamos. Así que seguimos la vía de la adopción y buscamos niños por todo el mundo: África, China, Detroit. En ese orden.
Mi mujer no iba en el coche en el momento de todos estos eructos, quejas y pontificaciones, y me entristece decir que la razón es muy melancólica. Murió dos años antes del viaje por carretera sobre el que estás leyendo. Había viajado por trabajo a la lejana Singapur y pereció de forma muy sospechosa, pero esa historia deberá contarse en otra ocasión. Te contaría más, pero es ese tipo de amor que suena demasiado bonito para ser verdad. Tal vez algún día. Pero la echo de menos tanto y con tanto dolor como te imaginas.
—¿Sabéis qué? —dije tras la propuesta de Hazel de que hiciéramos intervenir a una autoridad médica (con la conformidad de Wesley). Mason se había calmado hasta emitir solo un ligero sollozo que era gloria para mis oídos—. Hagamos un trato. Mason, solo puedes eructar una vez, cuando te hayas terminado toda la bolsa de patatas fritas. Hazel, te prometo que le preguntaré al méd…, al facultativo por los problemas gastrointestinales de Mason en su próxima revisión. Wesley, si paras de tocar a Mason, te dejaré conducir después de la próxima parada. ¿Trato hecho?
Los miré a los ojos a través del espejo, uno por uno —vuelvo a asegurarte aquí que mis sentidos percibían la carretera a la perfección mientras llevaba a cabo este necesario ejercicio—, y los vi asentir a todos. De los tres, Wesley parecía el más satisfecho.
Unos siete segundos después, Logan —no lo olvidemos, cuatro años, al fondo, atado a una sillita de coche contra su voluntad— se despertó y anunció con una voz extraordinaria aunque inexplicablemente feliz que se había hecho pis encima.
Inhalé; exhalé.
Y miré la carretera.
2
Dos gasolineras, una muda de ropa limpia, un trayecto por el autoservicio de una hamburguesería de mala muerte, al menos una decena de discusiones inútiles aunque a veces entretenidas y un debate profundamente filosófico con Wesley acerca de la inclusión de la religión y la raza en el análisis del fanatismo más tarde, llegamos a casa de la abuela. No tengo claro por qué al abuelo se le hacía ese feo de forma universal, pero siempre nos referíamos al hogar en el que crecí como la morada de la abuela y solo de la abuela. Primero conocí a mis padres como papi y mami, palabras que poco a poco fueron transformándose en papá y mamá antes de llegar a la adolescencia. Cuántos nombres para unas personas tan sencillas y amables.
Vivían justo en medio de la nada, junto a una carretera polvorienta y estrecha —por algo se llamaba Narrow Paved Road— que se extendía como la flecha más larga y recta del mundo entre las tierras de cultivo de Lynchburg, Carolina del Sur. Como estábamos en pleno verano, el pavimento negro de la calzada infinita centelleaba bajo el calor y el aire que flotaba sobre ella casi hervía al atravesarlo. Las hermosas hileras de los cultivos quedaban atrás, las líneas de tierra blanca destellaban como una extraña especie de luz estroboscópica cuando las pasábamos a toda velocidad. Nunca me cansaba de contemplar esos preciosos cultivos cuando volvíamos a casa: las anchas hojas de tabaco; las hinchadas bolas blancas de algodón llenas de semillas espinosas; las plantas de soja, humildes y de aspecto más bien ordinario. Bajaba un poco la ventanilla para captar los acogedores olores de la tierra, la vegetación y el estiércol, que se mezclaban para honrar mis sentidos con la certeza de que había vuelto a la tierra que me vio nacer.
Las casas eran pocas y estaban separadas, pero el porche, la chimenea de ladrillo y el enlucido blanco de la estructura centenaria de mis padres no tardaron en aparecer a lo lejos, arriba a la derecha, y todos nos quedamos callados por el asombro. Mis hijos veneraban ese lugar —y a las personas que lo habitaban— tanto como yo. No éramos una familia corriente, de las que ahorran hasta el último dólar para ir a lugares mágicos y brutales como Disney World o Nueva York. Cuando teníamos vacaciones, cuando llegaba el verano, cuando se acercaba la Navidad, hacíamos lo que todos y cada uno de nosotros queríamos hacer: visitar a los abuelos. Visitar a mis tropecientos primos y tíos. Comer muchísimo y contar historias de los viejos tiempos en la granja.
«Este preciso lugar —pensé mientras enfilaba el camino de grava que rodeaba el patio delantero— era el lugar en el que todos queríamos estar». Al menos eso es lo que me decía. A lo mejor mis hijos querían ir a ver a Mickey Mouse y solo intentaban no herir mis sentimientos. O a lo mejor estaba equivocándome al no mostrarles más cosas del mundo. En cualquier caso, una sombra se cernía sobre mi hogar en mis recuerdos de aquel día. Una sombra que no oscureció mi alegría. Ni siquiera pensar en el fantasma del abuelo Fincher en el desván de la vieja casa —una aparición que había oído con mis propias orejas, lo juro por Dios, los ángeles y los testigos— pudo infiltrarse en mi euforia. Lo más seguro —«lo más seguro»— era que el fantasma no fuese real, pero nos encantaba fingir que sí.
Dejé de pensar en esas cosas cuando mis padres aparecieron en el porche de cemento y dejaron que la chirriante puerta mosquitera se cerrara tras ellos. Mi padre, todo pelo y bigotes grises, agitó una mano huesuda y arrugada, con la piel tan curtida por el sol que hasta se podría haber fabricado un buen guante de béisbol con ella. Mi madre esbozó su radiante sonrisa, demasiado ocupada secándose las manos en un delantal como para saludar. Estereotipo o no, lo único que esa mujer adoraba más que cocinar era cocinar cuando tenía invitados. Y nadie ha probado jamás nada más delicioso que los bienaventurados bocados que tenían la suerte de salir de su horno o de sus fogones.
—¿Qué tal, compadre? —dijo mi padre cuando abrí la portezuela, lo mismo que salía siempre de su boca en ese momento. Nunca llegué a saber si lo decía con ironía o no—. Me alegro de que hayáis llegado sanos y salvos, justo a tiempo. Se está cociendo una tormenta por el sur, y viene hacia aquí.
Mi padre, un hombre que preferiría consultar el parte meteorológico antes que respirar.
—Hola, hijo.
Mi madre me abrazó antes de que pudiera erguirme del todo, me estrechó con fuerza y me besó en ambas mejillas. Y entonces los niños salieron del coche y se desató el caos.
—¡Abuela!
—¡Abuelo!
—¡Mason!
—¡Hazel!
—¡Abuela, abuelo!
—¡Wesley!
—¡Abuelo!
—¡Abuela!
—¿Dónde está mi pequeño Lobezno?
—¡Que alguien me saque de esta birria de sillita de coche!
Hubo abrazos, alguien se cayó, mi padre sufrió un tirón en la espalda y creo que vi una o dos lágrimas enjugadas con vergüenza, pero, con tanto movimiento confuso, no me acuerdo de quién fue. El reencuentro fue todo alegría y alboroto, la emoción de las siguientes semanas invadía el aire casi como el entusiasmo nevado de la Navidad. Estábamos otra vez en casa de la abuela, qué leches, así que todo iba bien en el mundo.
—A por las maletas, chicos —dije mientras los azuzaba con las manos hacia ningún sitio en concreto.
En ese momento miré a mi padre y vi algo que me hizo detenerme. Una oleada de tristeza, quizá. Desapareció tan pronto como había llegado, pero noté una leve grieta en mi paquete de bienvenida. Siempre había sido un poco misterioso, a veces sombrío.
Se abrió el maletero, se sacaron las bolsas, alguien pellizcó a alguien, alguien gritó.
—¿Qué tal el viaje? —quiso saber mi madre.
—No ha estado mal. —Ya empezaba a olvidar las partes olvidables de nuestro trayecto—. Aunque puede que Mason necesite unos antiácidos.
Mis cuatro hijos se echaron a reír, sobre todo Mason.
—¿Qué has hecho estos días, Wesley? —le preguntó la abuela a mi hijo mayor.
Todos soltaron gruñidos exagerados de esfuerzo mientras subíamos las maletas por los escalones del porche.
—Poca cosa, abuela. —Se encogió de hombros, un movimiento perfeccionado por los adolescentes prehistóricos y un arte nunca perdido desde entonces—. Echo un poco de menos a mis amigos desde que terminó el instituto, pero estaba deseando venirme aquí, claro. Tengo muchas ganas de ver a los primos. Y de que me embutas de comida hasta que explote.
Siempre hablaba con una… adultez que no dejaba de sorprenderme.
Vislumbré la misma sensación en la mirada de mi madre cuando le respondió:
—Espera a probar mi nuevo guiso. Tiene algo que hará que se te pongan los pelos de punta.
—¿Y eso es bueno? —preguntó Wesley—. Me gusta tener el pelo en su sitio.
La abuela se rio con ganas, un poco desproporcionadamente con relación a la calidad de la broma.
Bueno, ya habíamos llegado.
Con un suspiro que valió más que mil palabras, seguí a todos los demás hacia el interior de la casa.
3
La cena fue todo lo que mi madre había prometido. No supe si a alguien se le habían puesto los pelos de punta —a mí, desde luego, no—, pero fue una de las mejores comidas en las que había tenido la dicha de participar. No tengo claro si a la abuela le gustaba tener sobras en la nevera o si pensaba que nos habíamos convertido en elefantes, pero todavía quedaban montones de comida en la mesa mucho después de que nos reclináramos contra el respaldo de la silla, con las manos en la tripa y una expresión algo angustiada en la cara. Yo me había notado lleno al menos veinte minutos antes de dejar de comer.
Pero, antes de eso, en algún punto indeterminado de todo ese ejercicio de trasladar carnes y verduras y productos horneados desde fuentes y bandejas hasta platos y cubiertos, después hasta la boca y por fin hasta la garganta, Hazel se detuvo, dejó el tenedor cargado paralizado en el aire y habló con voz clara y fuerte:
—¿Te importaría contarnos una anécdota de los viejos tiempos, abuelo? —Sus palabras y su tono de voz podrían haber procedido tanto de cualquier mujer que haya conocido en mi vida como de una niña de diez años—. Una anécdota como es debido, por favor.
—Sí —intervino Wesley—. Cuéntanos la del cerdo muerto en la bañera.
Sonreí con la boca llena porque sabía muy bien a qué historia se refería. No es ni por asomo tan morbosa como parece.
—¿Te refieres a la de la barbacoa de otoño? —preguntó mi padre, siempre dispuesto a contarles una historia a sus nietos. Dejó el tenedor en la mesa y se echó hacia atrás, con una expresión melancólica asomándole entre los bigotes y la frente arrugada. El semblante sombrío de antes parecía haber desaparecido—. Fueron buenos tiempos. Teníamos más gente apretujada en este patio y en esta casa que hormigas hay en un hormiguero. Íbamos a la pocilga y cogíamos al bicho más grande que encontrábamos. Luego al pobrecito lo colgábamos, sacábamos un cuchillo de sierra gigantesco…
En ese momento de la narración, mi madre se acercó a él y le dio unos golpecitos en el brazo.
—Podrías saltarte los detalles más asquerosos, cariño.
—¡NO!
Nunca había oído a mis hijos hablar con tanta rotundidad y a un unísono tan perfecto.
—Está claro que tienes que contarnos las partes asquerosas —dijo Wesley, que le lanzó una mirada de «perdón» a su abuela—. Sangre, tripas, intestinos, todo.
—¡Sí! —exclamó Mason.
—¡Tripas con sangre! —gritó Logan.
Mi padre estaba más contento que un niño con zapatos nuevos, un dicho que me enseñó él.
—Bueno, digamos que nos ocupamos del asunto… Y yo siempre lo hacía muy rápido. Adoraba a esos cerdos y jamás le habría hecho daño a ninguno de ellos si no hubiéramos tenido que alimentar a nuestros hijos. Y ese día íbamos a alimentar a un pu… Uy, eh…, a un dichoso ejército de parientes. Pero, sí, como fuera, se montó un buen follón de sangre y vísceras y, para cuando tuvimos a esa pobre bestia a punto para meterla en la cocina, no me quedaba limpio ni un solo centímetro del cuerpo.
—¿Qué tiene que ver una bañera con todo eso? —preguntó Hazel con tanta inocencia en la cara como el día que la recogimos.
—Era una vieja bañera de hierro que usaba el padre de tu abuela —contestó papá. Se refería al abuelo Fincher, cuyo fantasma se había instalado en el desván. Eso no lo discutía nadie—. La guardábamos en el cobertizo de atrás, junto a la caja fuerte. Era perfecta para descuartizar un cerdo, tiene hasta desagüe propio. Aunque todo esto lo hacíamos en el porche, claro. —Cambió de postura en el asiento y señaló la puerta trasera que daba al campo de exterminio del que estaba hablando—. Sí, señor. Justo ahí fuera. Ay, mis niños, espero que nunca tengáis que oír el chillido de un puerco sacrificado.
—Bueno, vale ya —lo interrumpió mi madre—. Creo que hasta aquí llega la historia de la bañera. ¿Alguien quiere más guiso de cerdo?
Varias caras aturdidas negaron al unísono, acompañadas de unos cuantos «No, gracias» silenciosos, pero articulados. Yo me encogí de hombros y acepté de buen grado otra palada. Al final, todo el mundo sucumbió y se rellenó el plato, pero pronto llegamos a ese momento mencionado con anterioridad, reclinados contra el respaldo de la silla, con las manos en la tripa, sin poder creernos que hubiéramos sentido hambre, ni siquiera una vez, en toda nuestra vida.
—Abuela —dijo Wesley—, tienes que hacer un programa en la tele. Estaba la hostia de bueno.
La frase se le había escapado del todo antes de que se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Me miró y yo le devolví la mirada. Miró a la abuela, luego al abuelo y ellos le devolvieron la mirada. Hazel tenía la boca tan abierta que parecía algo antinatural, como la entrada de la madriguera de un oso. Una cucharada de puré de patatas empapado de salsa quedó a medio camino de la boca de Mason, pero volvió a caer en el plato y lo salpicó todo. Logan estaba distraído, sacándose o metiéndose algo en la nariz.
Mi madre soltó una especie de carcajada breve que intentó disimular. Mi padre intentó no sonreír mientras negaba con la cabeza. Wesley se sonrojó.
—Lo siento —murmuró—. Iba a decir «la leche de bueno», pero no me pareció que le hiciera justicia a tu comida.
Todos permanecimos callados unos segundos, reflexionando sobre esa afirmación tan confusa.
Mi padre volvió a negar con la cabeza, emitió un gruñido que, a saber cómo, resultó amable y se levantó para recoger los platos. Todos sabíamos que no tenía intención de hacerlo solo, así que nos pusimos a ayudarlo de inmediato. Un frenesí de tintineos y ruidos metálicos invadió la cálida habitación.
Me acerqué a Wesley mientras llevábamos unos cuantos platos a la cocina.
—¿Delante de mis padres? ¿En serio?
Creí que era el único reproche que podía hacerle sin parecer un viejo cascarrabias.
—Venga ya, papá —respondió—. El abuelo es granjero, ¿de verdad crees que no ha usado nunca esa palabra? ¿Cuando las…, lo que sea, las vacas le mordían?
—¿Las vacas? ¿Cuando lo mordían las vacas?
—Yo qué sé. ¿Cuando el tractor atropellaba una gallina o algo así?
Dejé escapar un suspiro muy exagerado.
—Error.
Wesley enjuagó bien nuestros platos en el fregadero y los metió en el lavavajillas.
—A lo mejor tendría que haber jugado más a ese juego de granjas que tengo en el móvil.
—Doble error—respondí.
—A lo mejor tendría que dejar el instituto y hacerme agricultor.
—Vale, deja de hablar.
Justo en ese instante sonó el timbre de la puerta. Todo el mundo levantó la vista a la vez, como si esperáramos que el mismísimo Dios se hubiera pasado por allí a hacernos una visita.
—Debe de ser la tía Evelyn —supuso mi madre.
Como queríamos a mi hermana casi tanto como a la comida de mi madre, volcamos al menos una silla al echar a correr hacia la puerta principal.
4
No era la tía Evelyn.
La puerta con retenedor emitió su chirrido corrupto cuando mi padre la empujó para abrirla. Yo estaba de pie justo detrás de él, mirando a través del cristal y la mosquitera a un hombre al que no había visto en mi vida. Este dio un paso a un lado para dejarse ver mejor cuando la puerta alcanzó el tope con un clic. Era un ser nervioso y alargado, todo tendones y piel bronceada, con la mirada clavada en el suelo como si hubiera ido a confesar sus horribles pecados.
—¿Qué quiere? —preguntó papá.
El desconocido se movió con nerviosismo, tocándose las yemas de los dedos como si fueran un instrumento musical. Siguió sin levantar la vista. Me pareció que tendría unos treinta y cinco años, quizá más bien cuarenta. Era difícil adivinarlo con la tupida barba que se le amontonaba en la cara y en el cuello. Se había peinado el pelo de color rubio sucio hacia un lado con gran empeño, engrasándoselo con algo de calibre industrial. Toda la cabeza le brillaba como el bronce pulido.
—¿Señor? —entonó mi padre con firmeza para dejar claro que más valía que se le explicara de inmediato la presencia de aquel hombre o empezaría a haber problemas.
Con eso, el desconocido levantó la vista al fin. Tenía los ojos más oscuros que había visto jamás, el blanco que se los rodeaba humedecido por las lágrimas recientes y la piel hinchada por el llanto.
—Perdón… Lo siento —murmuró—. No pretendo hacerle daño a nadie. No, señor.
—Entonces, ¿qué está haciendo aquí plantado, en mi porche, por el amor de Dios? —La voz de mi padre se correspondía con la inquietud que flotaba en el aire como unas cortinas mohosas—. ¿Tengo que llamar a las autoridades?
Me empujó con la mano, como si quisiera que hiciera eso o al menos que sacara el teléfono para fingirlo. Lo hice, y lo alcé para que se viera.
—¡No, señor, por favor! —suplicó el desconocido—. No he venido a hacerle daño a nadie, ¡es mí a quien le han hecho daño! —Habló con tanta seriedad que los tendones del cuello se le abultaron y removieron bajo la barba—. Por favor, solo tengo que… solucionar una cosa. No tengo ni armas ni nada, puede comprobarlo.
En ese momento, mi padre se volvió hacia mí con una expresión que entendería mejor al cabo de unos días. Era una cara de compasión, casi de súplica, pero también con un profundo dejo de falsedad, como si lo hubieran contratado para hacer un anuncio y fuera un actor malo con avaricia.
—Oye, papá —empecé a decir, pero hizo algo (un ligero temblor en los labios, un ceño algo fruncido, unos ojos que parecían pensar por sí solos, perdidos en palabras demasiado profundas como para pronunciarlas en voz alta) que me detuvo. Me confundió, la verdad. Con un suspiro cordial, centré mi atención en nuestro visitante—. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Llamamos a una ambulancia? ¿A la policía? ¿Te has metido en algún tipo de lío?
El desconocido sacudió la cabeza para decir que no con tanta voracidad que solo me habría sorprendido un poco si se le hubiera caído entre los arbustos.
—No, no, estoy como una rosa, lo juro. Solo he venido a decir unas palabras, nada más. Me han dicho que estabas en el pueblo y pensé en venir hasta aquí antes de que el sol se pusiera del todo.
Clavó la mirada en mí de una manera tan repentina y absoluta que di un paso atrás. Los ojos se le aclararon en cuanto lo hizo, y cualquier posible rastro del personaje inconexo, triste y tambaleante desapareció de golpe.
—¿Yo? —pregunté, y me sentí bastante estúpido, como si nuestros papeles en aquella extraña situación acabaran de invertirse—. ¿Te conozco?
—Tú… conociste a mi padre.
Me resulta imposible describir el cambio que se produjo en su rostro cuando dijo esas palabras y, cuando reconocí el parecido que vi en él, la transformación aún más exagerada que se produjo en mí. Perdió todo el color de la cara, como estoy seguro de que me ocurrió a mí, y dio la sensación de mutar como por arte de magia en las nubes de tormenta que se cernían sobre nosotros, lo que hizo que el mundo se volviera repentina y tenebrosamente oscuro.
Sé que abrí la boca, que tuve la intención de hablar, pero no recuerdo si llegué a pronunciar alguna palabra.
—No vayas a juzgarme —dijo el desconocido, con un muro de defensa casi visible titilando ante él—. No me parezco en nada a mi padre y no llevo en la sangre nada que vaya a hacer que me parezca nunca a él. Lo del palo y la astilla y todo eso… no son más que un montón de gilipolleces.
El hombre del porche, plantado delante de mí, frente a la casa donde mi abuela había dado a luz a mi madre, era Dicky Gaskins. Ya me has oído hablar de su padre en este relato, y de un encuentro fortuito que tuve con él cuando era un pequeño inocente, inmerso en la reciente alegría de haber conocido a un Papá Noel falso. Aquel no fue más que nuestro primer encuentro, y el último que resultó agradable.
—Eres el chico de Tapón Gaskins, ¿eh? —dijo mi padre en un susurro sin aliento.
Una vez más, había algo artificial en su tono. Tuve la sensación de que sabía muy bien quién era aquel tipo, pero que, por alguna razón, no quería que yo supiera que lo sabía.
Dicky asintió, haciendo todo lo posible por ofrecer una apariencia de humildad: la cabeza gacha y los hombros hundidos, las manos unidas ante él como un mojigato.
—Sí, señor, soy yo. Y he pasado hasta el último día de mi desgraciada vida intentando disculparme por ello. No soy mi padre.
Diría que yo no había movido un solo músculo durante esos largos y eternamente atormentados momentos. Un narrador mejor que yo habría organizado las cosas como es debido para que pudieras conocer el pavor infernal que se había apoderado de mí. Pero hay método en mi locura (que dijo el Bardo) y te pido paciencia mientras se desarrolla mi historia. Baste decir que no habría sentido más miedo y consternación si Satanás y todos sus demonios hubieran pisado el patio de mis padres.
—Lárgate de aquí —le espeté mientras combatía contra mi instinto de hacer llover puñetazos sobre el descendiente de mi tormento—. No digas ni una palabra más y sal de la propiedad de mi padre.
Si se dice que la sangre hierve de rabia, la mía se estaba cocinando como un guiso. Notaba el rubor acalorado en la piel de la cara.
—Vas a oír lo que he venido a decir —insistió Dicky Gaskins.
Entonces le grité algo, algo entreverado con todas las palabras que mi madre me enseñó a no decir nunca. Luego una compulsión se apoderó de mí, como si me hubieran secuestrado a nivel emocional, y me abalancé hacia delante, agarré a Dicky por la camisa y tiré de él hacia mí. Recurriendo a una fuerza que no sabía que tenía, lo levanté del suelo y lo tiré de espaldas contra el suelo de hormigón del porche. Oí la bocanada de aire que le abandonaba el cuerpo. Fuera cual fuese su ascendencia, la expresión de auténtico terror que lo invadió desencadenó una oleada de culpabilidad indeseada en lo más profundo de mi ser. Aun así, eché la mano hacia atrás, la cerré en el puño más potente que había blandido en mi vida y me preparé para darle un puñetazo en aquella cara vulnerable, débil y similar a la de Tapón Gaskins.
—¿Papá?
Era una voz suave, angelical. Procedía de mi derecha. Sin alterar la posición de mi puño, suspendido en algún punto indefinido entre Dicky y los cielos, miré hacia allá. Mis cuatro hijos estaban allí plantados, presenciando mi ataque de ira. Debían de haber salido por la puerta de atrás y dado la vuelta por el patio lateral. Hazel era la que había hablado, pero el tono desgarrador de su única palabra había transmitido a la perfección los sentimientos de todos ellos. Incluso Wesley, en quien a menudo pensaba como en alguien mayor y más sabio que yo, me miraba con una confusión infantil. Aunque me lo hubiera esperado más de Mason, Logan gimió, con las lágrimas rodándole por las mejillas.
Salí de golpe del trance. Me aparté de Dicky dando tumbos y retrocedí hasta que golpear la pared frontal de la casa con los hombros. Mi padre seguía de pie junto a la puerta mosquitera abierta, inmóvil y callado.
—Perdón —susurré, aunque estoy seguro de que nadie lo oyó, y menos mis hijos, a quienes me dirigía en realidad.
—No pasa nada —dijo Dicky, que malinterpretó la situación. Se puso de pie y se sacudió el polvo—. Bueno, vamos a lo que…
—¡Lárgate de una vez! —grité, ahora más cabreado por lo que me había hecho hacer delante de mis hijos que por cualquier otra cosa—. ¡Lárgate de una vez y no vuelvas nunca!
Aunque no lo miraba a él. Miraba a Wesley, que, a su vez, me escudriñaba como el búho más sabio de todos los cuentos infantiles.
No sabía qué decir. No sabía qué hacer. No me preocupaba tanto que Wesley —de entre todos ellos— presenciara mi rabieta como verme obligado a explicar el motivo de la misma. En la cara de Dicky veía a su padre, y en su padre veía todo lo malo que me había ocurrido.
Ya me había enderezado, y respiraba como si acabara de hacer cien abdominales. Mis hijos tenían que saberlo por mí, debían entender mi reacción. Tenía pensado ahorrarles esos horrores, pero no me quedaba otra opción. Abrí la boca para hablar, sin saber lo que podría salir de allí.
—Chicos, una cosa…
Pero hasta ahí llegué. Dicky hizo un ruido como de arcadas, una exhalación brusca que resonó por todo el patio. Lo miré, desconcertado; pensándolo en retrospectiva, me avergüenza decir que no sentí la menor preocupación, solo una curiosidad morbosa. Había sido un ruido raro, uno de esos sonidos antinaturales que, cuando proceden de un cuerpo humano, hacen que uno comprenda enseguida que algo ha salido terriblemente mal, que la muerte está llamando a la puerta y solo un médico puede mantenerla al otro lado del umbral.
Dicky empezó a sufrir espasmos en el suelo y se agarró el cuello con ambas manos. Tenía los ojos desorbitados, la cara hinchada y roja tirando a morada y los tendones tan tensos como las cuerdas de un piano bajo la piel. Aquel hombre se retorcía de dolor al límite del porche. Al final se cayó por el borde y se desplomó desde una altura de un metro que una vez me había parecido de cuatro. Aplastó un floreciente arbusto de azalea con su peso. Durante todo el proceso, los horribles ruidos que brotaban de su garganta no dejaron de espesar el aire.
—¡Me cago en la leche, haced algo! —gritó mi padre, dirigiéndose a todos nosotros y a nadie en particular.
Los niños, acurrucados los unos contra los otros para protegerse, una pequeña manada de lobos, se habían acercado a la parte delantera del porche; mantenían cierta distancia, pero eran incapaces de no mirar. El miedo que transmitían sus ojos era algo que hasta entonces había esperado que no los afligiera, y ese no fue más que el primero de mis muchos fracasos de ese verano.
—¡David!
Mi padre por fin abandonó su posición junto a la puerta mosquitera y se encaminó hacia el lugar donde había caído Dicky. No conseguí salir del trance hasta que oí mi nombre, pero entonces me moví deprisa y llegué primero hasta el hombre que se retorcía y sufría. Bajé de un salto hasta las azaleas, sentí el pinchazo de sus ramas, me arrodillé, noté más pinchazos y evalué la situación.
Nuestro visitante estaba en bastante mal estado: la cara entera parecía un hematoma terrible, tenía la piel tan hinchada que le habría reventado si se hubiese clavado un alfiler. Los ojos le sobresalían tanto de las órbitas que era un milagro que se le mantuvieran dentro de la cabeza. No era necesario facultativo para ese diagnóstico: Dicky se estaba asfixiando y le faltaba muy poco para morirse allí mismo, entre los arbustos. Pero, a menos que no lo hubiera visto sacarse a escondidas un trozo de carne seca del bolsillo y empezar a masticarlo, era incapaz de imaginar qué se le habría alojado en el gaznate para hacerlo sufrir así.
—¡Papá, llama a un médico!
Levanté las manos en el aire, con los dedos extendidos, sin que ninguno de los diez tuviera ni idea de qué hacer; Dicky se retorcía, se ahogaba, se revolvía debajo de ellas. El malvavisco púrpura que era su cara parecía a punto de estallar, si no le explotaban primero los ojos. Estaba de espaldas, mirando al cielo como si esperara que los ángeles vinieran a llevarse su alma.
—Dicky —dije tratando de ocultar el terror que me teñía la voz—. Estate quieto un segundo. Necesito… —No sabía lo que necesitaba. Lo que él necesitaba. Estiré el brazo y le toqué las manos, con las que seguía aferrándose el cuello; luego el pecho; luego la zona que le rodeaba la boca, que estaba abierta de par en par. Se había quedado callado, lo que significaba que había empeorado—. ¡Dicky! Voy a intentar hacerte la maniobra de Heimlich.
Como si anunciar mi intención me volviera más capaz de hacerlo.
Clavé las rodillas en las azaleas para tener un punto de apoyo, agarré a Dicky por los hombros y lo puse de lado, luego bocabajo. Me senté a horcajadas sobre su espalda y le rodeé el cuerpo con los brazos hasta juntar las manos a la altura del estómago; las ramas que tenía debajo me arañaban la piel. Más que consciente de que no era lo bastante fuerte como para levantar a Dicky, lo apreté con fuerza e hice todo lo posible por alzarlo.
—¡Levántate! —gruñí—. ¡Dicky, levántate! —Moví los brazos hacia dentro y hacia fuera, clavándole el puño formado por mis dos manos en el abdomen cada vez que lo hacía, al mismo tiempo que intentaba colocar los pies debajo de mí para levantarme. Si hubiera sido un simulacro de seguridad, mis hijos se habrían reído de lo ridículo que debía de parecer—. ¡Dicky, levanta el culo, tío!
A pesar del forcejeo, de las arcadas silenciosas y de la proximidad de la muerte, las sinapsis del cerebro de Dicky todavía chispeaban, porque me oyó y logró hacer lo poco que podía para que ambos nos pusiéramos en pie. Una vez erguidos, pude hacerle la famosa maniobra de Heimlich con más acierto. Lo sé porque he visto un millón de películas.
Pero no funcionaba.
Le clavé los puños en el estómago, apretando con todas mis fuerzas, hasta levantarle el cuerpo con el esfuerzo. Cuando bajó, volví a hacerlo. Repetimos la desafortunada danza al menos una decena de veces sin ningún resultado. Dicky iba debilitándose de manera cada vez más obvia ahora que tenía el conducto del aire completamente bloqueado. Se estaba desvaneciendo, muriendo entre mis brazos.
Un fuerza tremenda impactó contra mi costado, un hombro huesudo que me sorprendió ver que pertenecía a mi hijo, Wesley. Me había golpeado con tanta fuerza como para que soltara mi presa sobre Dicky y el hombre cayese al suelo una vez más, esta vez fuera de los arbustos; se desplomó sobre la hierba, y ya no tenía los ojos desorbitados.
—Es la lengua, papá —dijo Wesley.
No estoy seguro de haber oído en toda mi vida una frase de cuatro palabras que me resultara más confusa. Al menos, en medio de aquel frenesí, no tuvieron el menor sentido para mí.
—¿Qué? —pregunté como un idiota, pero Wesley no había esperado a que le contestara.
Se había tirado al suelo, tan cerca de Dicky que sus rodillas le rozaban una de las mejillas moradas e hinchadas. Entonces observé con asombro a mi hijo mientras con una mano le apretaba las mejillas al hombre —se las apretaba con fuerza— y con la otra le abría la boca. Al principio se le resistió, pero luego se abrió con la misma facilidad que una pompa de jabón. Wesley metió la mano con la que le había apretado la cara en la cavidad abierta de la boca. La mano fue adentrándose cada vez más, Wesley se mordía el labio inferior con los dientes mientras miraba al suelo de soslayo con una expresión de intensa concentración. Juraré hasta el día en que me muera que le metió el brazo hasta el codo.
—¡La tengo! —gritó Wesley.
Sacó la mano de la boca de Dicky y se desplomó de espaldas sobre los arbustos de azaleas. En cuanto a Dicky, ahora cogía aire con fuerza, un jadeo tras otro, tragaba y expulsaba aire como un fuelle humano. Luego llegaron las toses y los resuellos ahogados y todos los demás ruidos desagradables que cabía esperar de un hombre que había estado a punto de morir tragándose su propia lengua.
Me encontraba lo bastante cerca del borde del porche como para sentarme, aturdido. Todo lo que me rodeaba se había vuelto absurdo. Mis otros hijos se habían echado a llorar. No había ni rastro de mi padre por ningún sitio. El aire parecía estar demasiado estancado para ser natural, como si la sustancia del universo se hubiera quedado trabada.
La extraña sucesión de acontecimientos se reprodujo de nuevo en mi mente. El hijo de un asesino en serie se presenta en la puerta de nuestra casa, el hijo del hombre que me había hecho más daño que todos los demás villanos de mi vida —grandes y pequeños— juntos. Ese hijo de un asesino en serie decía que venía a verme a mí. Luego se tragaba su propia lengua, sin razón aparente. Y mi hijo, que nunca había mostrado el más mínimo indicio de saber ni un ápice de lo que había que hacer para salvar a una persona en una situación tan desesperada, había hecho justo eso.
Pero, por muy extraño que resulte todo esto, debo decirte que lo que subyacía bajo la superficie —lo que en verdad había ocurrido en esos aterradores momentos— era algo tan oscuro aún no estoy preparado para describirlo.
Ahora debemos volver al instante en que empezó todo.
CAPÍTULO 4
Marzo de 1989 Lynchburg, Carolina del Sur Dieciséis años
1
Todos los horrores de mi vida se remontan a un día: el día en que Andrea Llerenas y yo fuimos a dar un paseo por el bosque.
Comenzó cuando Andrea pronunció las palabras que me destrozaron el corazón. Las palabras que casi me dañaron literalmente los oídos cuando la vibración de sus ondas sonoras me recorrió los canales auditivos. Las palabras que acuchillaron, quemaron y destruyeron a la que yo creía que era la joven más perfecta que había pisado la tierra.
—Led Zeppelin no es mejor que todos esos otros grupos de melenudos que escuchas.
Íbamos caminando junto a las viejas vías abandonadas del tren, cuyos largos raíles seguían rectos, aunque un poco oxidados y en mal estado. Todo lo bueno que llega con el fin del invierno y el comienzo de la primavera nos rodeaba. Los robles, los abedules y los arces se vestían de hojas verdes y le reclamaban parte de la gloria a los pinos que habían plantado cara a los meses de frío. El sotobosque volvía a estar vivo, los arbustos, la hiedra y la maleza rellenaban los huecos solitarios e invernales y le conferían a todo el lugar un aspecto abarrotado y feliz. Asomaban incluso algunas flores, unas cuantas rojas y azules, aunque en esa primera fase eran sobre todo amarillas. Todo olía fresco y vibrante y, en cierto modo, el zumbido constante de los insectos, un rugido sibilante que se convierte en su propio tipo de silencio, lo intensificaba aún más.
Estábamos rodeados de belleza e iba paseando con la mejor amiga que tenía: uno de los momentos más felices que recuerdo, hasta que ella pronunció esas palabras y empañó la atmósfera.
—Espera un segundo. —Me detuve en una de las traviesas de madera podrida de las vías—. Creo que acaba de fallarme el oído. —Me metí el dedo meñique en la oreja y lo sacudí como si estuviera buscando gusanos—. Es imposible que acabes de decir lo que creo que has dicho. Aunque lo hayas dicho. Estoy bastante convencido de que lo has dicho, pero es imposible…
Dejé de intentar hacerme el gracioso.
—Hum, vale —respondió Andrea—. No sé muy bien qué has dicho, pero vale. Poison, Skid Row, Guns ’N Roses, Led Zeppelin…, son todos iguales. Y por iguales me refiero a malos a rabiar.
Todavía encaramado a la traviesa podrida, con los pies hundiéndoseme en ella como si fuera de arcilla, me froté las sienes con ambas manos.
—Muy bien, en primer lugar, eso está mal al menos a dos niveles. Por un lado, todos y cada uno de esos grupos son alucinantes. Pero, además, Led Zeppelin no se parece en nada a los otros. Son totalmente distintos. Están a un nivel totalmente distinto. A ver, son todos alucinantes, pero… Zeppelin es aún más alucinante.
—¿Llevan todos el pelo largo? —preguntó.
—Sí, pero…
—¿Llevan todos ropa ridícula?
—Sí, pero…
—¿Tocan todos ese insoportable solo de guitarra que nadie quiere escuchar en el medio?
—No son iguales. Todos alucinantes, uno aún más alucinante. Fin de la discusión.
—Con esa elocuencia, no sé cómo seguir discutiéndotelo. —Se cruzó de brazos y exhaló un exagerado suspiro de derrota—. Salvo diciendo que son todos una mierda.
—Sí, ni punto de comparación con Madonna y Tiffany.
—Retira eso. Retira eso ahora mismo.