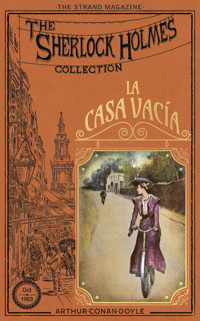
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La historia transcurre tres años después de la supuesta muerte de Sherlock Holmes. En la noche del 30 de marzo de 1894, se produce en Londres un crimen aparentemente irresoluble en una habitación cerrada: el asesinato del honorable Ronald Adair, hijo del conde de Maynooth, gobernador colonial en Australia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
La casa vacía.
El constructor de Norwood.
Los bailarines.
La ciclista solitaria.
El colegio Priory.
Peter el Negro.
Notas
Títulos originales: Te Adventure of the Empty House;Te Adventure of the Norwood Builder;Te Adventure of the Dancing Men, 1903; Te Adventure of the Solitary Cyclist;Te Adventure of the Priory School; Te Adventure of Black Peter, 1904
Traducción: Amando Lázaro Ros
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: julio de 2025
REF.: OBDO516
ISBN: 978-84-1098-378-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
“PUDE VER QUE, AL OTRO LADO DE MI MESA DE TRABAJO,
Y SONRIÉNDOME, ESTABA SHERLOCK HOLMES”.
THE SHERLOCK HOLMES COLLECTION
OCTUBRE DE 1903
La casa vacía.
DE A. CONAN DOYLE
N LA PRIMAVERA del año 1894, el asesinato del ilustre Ronald Adair, ocurrido en circunstancias por demás extrañas e inexplicables, había despertado el interés de todo Londres y sumido en el espanto al mundo aristocrático. La gente estaba ya informada de los pormenores relativos al crimen, que se hicieron públicos durante las investigaciones policíacas; pero como el ministerio fiscal disponía de pruebas abrumadoras para su acusación, no juzgó necesario poner sobre el tapete todos los hechos, y fue muchísimo lo que se suprimió en aquel entonces. Hasta el día de hoy, en que se han cumplido ya casi diez años, no he sido autorizado a dar a conocer los eslabones que faltaban para completar la notable cadena de los acontecimientos. Aquel crimen resultaba interesante por sí mismo, pero ese interés quedó diluido para mí debido a una consecuencia inimaginable que de él se derivó y que me produjo una sorpresa y un desasosiego como no me lo ha producido jamás ningún otro suceso en mi azarosa vida. Aun ahora, después de tan largo intervalo, me estremezco al pensar en este episodio, y vuelvo a sentir aquel súbito torrente de júbilo, asombro e incredulidad que anegó por completo mi mente. Al llegar aquí, me veo obligado a decir a ese público que ha mostrado algún interés por las fugaces visiones que he dado a conocer de los pensamientos y de los actos de un hombre notabilísimo, que no debe censurarme porque no le haya hecho partícipe de lo que yo sabía. Habría considerado que el comunicárselo era el primero de mis deberes, de no impedírmelo la prohibición terminante que escuché de su propia boca, y que hasta el día 3 del mes pasado no fue levantada.
Ya se imaginarán los lectores que la estrecha relación que mantuve con Sherlock Holmes me llevó a interesarme profundamente en los hechos criminales, y que, aun después de la desaparición de aquel, no se me pasaba sin una lectura cuidadosa ninguno de los varios problemas que surgían ante el público. En más de una ocasión, y para darme a mí mismo ese gusto, intenté aplicar a su solución los métodos de Sherlock Holmes, aunque solo obtuve resultados medianos. Ninguno me atrajo tanto, sin embargo, como esta tragedia de Ronald Adair. Al leer las pruebas que salieron a la luz en la instrucción de la causa, y que determinaron un veredicto de asesinato voluntario cometido por una o varias personas desconocidas, comprendí con más claridad que nunca la pérdida que suponía para la sociedad la muerte de Sherlock Holmes. Se daban en ese extraño suceso ciertos detalles que tengo la certeza de que le habrían atraído vivamente; los esfuerzos de la policía se habrían visto reforzados o, lo que es más probable, superados por la experta facultad de observación y la despierta inteligencia del primer agente criminalista de Europa. Durante todo el día, mientras hacía mis visitas médicas, estuve dando vueltas al caso, sin dar con una explicación que me resultase adecuada. Aunque corra el riesgo de repetir un relato muy trillado, voy a recapitular los hechos que se hicieron del dominio público al darse por cerrada la instrucción de la causa.
El ilustre señor Ronald Adair era el segundo hijo del conde de Maynooth, gobernador por aquel entonces de una de las colonias de Australia. La madre de Adair había regresado de ese país para someterse a una operación de cataratas, y vivía, junto con su hijo Ronald y su hija Hilda, en el 427 de Park Lane. El joven frecuentaba los mejores círculos sociales, no se le conocían enemigos ni tampoco tenía vicios notables. Estuvo comprometido con la señorita Edith Woodley, de Carstairs, pero el compromiso se rompió unos meses antes y de común acuerdo, sin que se advirtiesen señales de que la ruptura hubiera dejado algún resentimiento. Así, la vida de Ronald se movía dentro de un círculo rutinario, pues era hombre de costumbres tranquilas y carácter frío. Pues bien, ese joven halló la muerte del modo más inesperado entre las diez y las once y veinte minutos de la noche del 30 de marzo de 1894.
Ronald Adair era aficionado a los juegos de naipes; jugaba continuamente, pero nunca hacía apuestas arriesgadas. Era miembro de los clubes Baldwin, Cavendish y Bagatelle. Se comprobó que el día de su muerte había jugado en este último club una partida de whist después de cenar. También había jugado por la tarde. Las declaraciones de sus compañeros de juego —el señor Murray, sir John Hardy y el coronel Moran— confirmaron que había jugado al whist, y que la suerte había estado bastante repartida. Adair perdió todo lo más cinco libras. Esa pérdida no podía afectarle, porque poseía una fortuna considerable. Jugaba casi todos los días en un club o en otro, pero era jugador cauto, y lo corriente era que ganase. Por las declaraciones de los testigos se supo que algunas semanas antes, jugando de compañero del coronel Moran contra Godfrey Milner y lord Balmoral, había ganado cuatrocientas veinte libras. Y no entro en más detalles que sobre los últimos tiempos de su vida se hicieron públicos en la instrucción de la causa.
La noche del crimen regresó del club a las diez en punto. Su madre y su hermana habían salido a pasar la velada en casa de unos parientes. La criada declaró haber oído cómo entraba en la habitación delantera del segundo piso, que se usaba como cuarto de estar. La criada había encendido fuego en dicha habitación y, según declaró, había abierto la ventana a causa del humo. No se oyó ruido alguno en el cuarto hasta las once y veinte minutos, hora en que regresaron a casa lady Maynooth y su hija. La madre fue a la habitación para dar las buenas noches a su hijo, pero se encontró la puerta cerrada por dentro, y nadie contestaba a sus gritos y llamadas. Llegó auxilio, y se forzó la puerta. El desgraciado joven yacía en el suelo, cerca de la mesa. Tenía la cabeza destrozada por una bala explosiva de revólver, pero no se encontró arma de ninguna clase dentro de la habitación. Había sobre la mesa dos billetes de diez libras y diecisiete libras y diez chelines en monedas de plata y de oro, dispuestas en montoncitos de distintas cantidades. También se encontró un papel que tenía varias cifras, seguidas de los nombres de algunos amigos del club, de lo cual se dedujo que había estado calculando sus pérdidas o ganancias en el juego.
El examen minucioso de las circunstancias que rodeaban el suceso sirvió solo para que el caso resultase más complicado. En primer lugar, no se encontró razón que explicase por qué el joven había cerrado la puerta por dentro. Existía la posibilidad de que la hubiese cerrado el asesino, antes de escaparse por la ventana. Sin embargo, la altura de esta era de seis metros, y debajo de ella había un macizo de iris amarillos en plena floración. Ni en las flores ni en la tierra se advertía señal alguna de pisadas, y tampoco se descubrían huellas de pies en la estrecha franja de césped que separaba la casa de la carretera. Parecía, pues, que quien cerró la puerta fue el joven mismo. Pero ¿cómo ocurrió la muerte? Nadie pudo trepar hasta la ventana sin dejar rastro. Supongamos que alguien hubiese disparado contra el joven por la ventana abierta; tenía que ser un extraordinario tirador para hacer con un revólver blanco tan mortal. Además, Park Lane es una arteria concurrida, y hay una parada de coches a menos de cien metros de la casa. Nadie oyó el disparo. Y, sin embargo, allí estaba el muerto, y allí la bala de revólver, que se había dilatado como un hongo, al estilo de las balas de punta blanda, causando una herida que debió de producir una muerte instantánea. Tales eran las circunstancias que rodeaban el misterio de Park Lane, que se complicaban aún más por la ausencia de un móvil, ya que, como he dicho, no se le conocía un solo enemigo al joven Adair, y tampoco hubo ninguna tentativa para apoderarse del dinero u objetos de valor que había en la habitación.
Estuve todo el día dándole vueltas a estos hechos, tratando de encontrar alguna hipótesis que los abarcase a todos y de hallar esa línea de mínima resistencia que, según afirmaba mi pobre amigo, debía de servir de punto de partida de toda investigación. Reconozco que avancé muy poco. Durante la tarde di un paseo por el parque, y a eso de las seis me hallaba en el extremo de Park Lane que desemboca en Oxford Street. El grupo de ociosos que había en las aceras mirando fijamente hacia una ventana me indicó cuál era la casa que yo había venido a ver. Un hombre alto y enjuto, que llevaba gafas oscuras, y que me pareció un detective de paisano, estaba exponiendo yo no sé qué hipótesis de su invención, y los demás se agrupaban a su alrededor escuchando lo que decía. Me aproximé cuanto pude, pero encontré sus explicaciones tan absurdas, que me aparté algo molesto. Al hacerlo, me tropecé con un hombre mayor y deforme, cayéndosele al suelo algunos libros que llevaba en la mano. Recuerdo que, al recogerlos yo del suelo, me fijé en el título de uno de los volúmenes, El origen del culto a los árboles, lo cual me hizo pensar que se trataba de algún bibliófilo que coleccionaba libros raros, ya fuese por negocio o por afición. Traté de disculparme, pero vi claro que los libros que yo había maltratado tan desdichadamente eran a los ojos de su propietario objetos por demás valiosos. Torció la boca con desdén y giró sobre sus talones, desapareciendo sus espaldas encorvadas y sus largas patillas blancas entre la multitud.
Mi examen de la finca número 427 de Park Lane contribuyó muy poco a aclarar el problema en que yo estaba interesado. La casa estaba separada de la calle por un murete y una barandilla, y entre uno y otra no superaban el metro y medio de altura. Era, pues, facilísimo para cualquiera entrar en el jardín; la ventana, en cambio, resultaba inaccesible, porque no había tubería de agua ni nada que pudiera servir de ayuda para trepar hasta ella. Más desconcertado que nunca, volví sobre mis pasos hasta Kensington, y no llevaría en mi estudio más de cinco minutos, cuando entró la doncella a anunciarme que había una persona que deseaba verme. Vi con gran asombro que se trataba del mismísimo coleccionista de libros; en su cara afilada y ajada, los ojos me miraban por debajo del marco de sus blancos cabellos, y sus preciosos volúmenes, en número no inferior a la docena, asomaban por debajo de su brazo derecho.
—Le sorprende verme, ¿no es así, señor? —dijo con su voz rara y cascada.
Le contesté que así era, en efecto.
—Pues verá usted, señor, yo soy hombre de conciencia, le seguí con mi paso cansino, le vi entrar en esta casa, y me dije: «Entraré un momento a visitar a este caballero y decirle que si me mostré antes algo refunfuñón, no lo hice con ninguna mala voluntad, y que le quedo muy agradecido por haberse agachado a recoger mis libros».
—Da usted excesiva importancia a una insignificancia —le dije—. ¿Puedo preguntarle cómo me conoció?
—Verá, señor, si no es tomarme excesivas libertades, le diré que soy vecino suyo; encontrará usted mi tiendecita de libros en la esquina de Church Street, y tendré grandísimo gusto de verlo por allí. Quizá sea también un coleccionista, señor; aquí tiene los libros Aves de Inglaterra, el Catulo y La guerra santa, todos ellos, una verdadera ganga. Le bastarían cinco volúmenes para llenar ese hueco del segundo estante. Está algo descuidado, ¿verdad, señor?
“ME TROPECÉ CON UN HOMBRE MAYOR Y DEFORME,
CAYÉNDOSELE AL SUELO ALGUNOS LIBROS”.
Giré la cabeza para mirar la biblioteca que tenía detrás. Cuando la volví a su posición anterior pude ver que, al otro lado de mi mesa de trabajo, y sonriéndome, estaba Sherlock Holmes. Me puse en pie, me quedé mirándolo atónito durante unos segundos y después, según parece y por primera y última vez en mi vida, debí de sufrir un desmayo. De lo que estoy seguro es de que enturbió mis ojos una niebla gris y de que, cuando esta se disipó, me encontré con el cuello desabrochado y sentí en mis labios el picante regusto del coñac. Inclinado sobre mi silla y con una botella en la mano, estaba Holmes.
—Querido Watson —dijo una voz que yo recordaba bien—, no tengo más remedio que pedirle mil disculpas. No pensé que sufriría semejante impresión.
Le agarré fuertemente por el brazo y exclamé:
—¡Holmes! Pero ¿de veras es usted? ¿Es posible que, en efecto, se halle usted con vida? ¿Cómo pudo trepar hasta salir de aquella sima?
—Espere un instante —me contestó—. ¿De verdad que se siente ya con ánimos para que entremos a hablar de asuntos? Con mi aparición inútilmente dramática le he ocasionado una emoción tremenda.
—Estoy ya bien. Lo que pasa, Holmes, es que aún no acabo de creer en lo que ven mis ojos. ¡Santo Dios! ¡Pensar que usted, el hombre que menos podía esperar, está aquí, en mi estudio!
Le agarré otra vez de la manga, palpando el brazo delgado y musculoso que había debajo, y dije:
—Bien, por lo menos tengo la seguridad de que no se trata de un espíritu... Estoy desbordante de alegría con su llegada, querido amigo. Siéntese y cuénteme de qué manera logró salir con vida de aquel horrendo precipicio.
Sherlock Holmes se sentó frente a mí y encendió un cigarrillo con la despreocupación de otros tiempos. Vestía la ajada levita del librero, pero todo lo que quedaba ahora de aquel personaje se amontonaba sobre la mesa en forma de una peluca blanca y unos libros. Encontré a Holmes aún más enjuto y flaco que antaño, pero en su rostro aguileño se advertía una tonalidad mortecina que me dio a entender que su manera de vivir en los últimos tiempos no había sido muy saludable.
—Watson, qué placer poder estirarme todo lo largo que soy —me dijo Holmes—. No es una broma para persona de talla elevada tener que menguar, por espacio de varias horas todos los días, treinta centímetros de su estatura normal. Ahora bien, querido compañero, en lo referente a esas explicaciones que me pide, si es que puedo contar con su ayuda, tenemos por delante una noche de tarea dura y peligrosa. Quizá sea mejor dejar las explicaciones para cuando hayamos terminado esa tarea.
—Estoy que me consumo de curiosidad. Preferiría con mucho oír ahora mismo ese relato.
—¿Me acompañará usted esta noche?
—Le acompañaré cuando quiera y adonde quiera.
—Ya estamos, pues, como en los viejos tiempos. Tomemos un bocado antes de salir. Veamos eso del precipicio. No encontré ninguna dificultad en salir del mismo, puesto que nunca llegué a caer en él.
—¿Que no llegó usted a caer en el precipicio?
—No, Watson, no caí. La carta que le dejé era por completo auténtica. Pocas dudas abrigaba yo de que había llegado al final de mi carrera cuando descubrí la siniestra figura del difunto profesor Moriarty, en pie, en el estrecho sendero que conducía a la salvación. Leí en sus ojos grises una determinación inexorable. Por ello intercambié con él algunas frases y obtuve su permiso cortés para escribir la breve carta que más tarde recibió usted. La dejé junto con mi pitillera y mi bastón, y avancé acto seguido por el sendero. Moriarty me siguió. Cuando llegué al final, me vi sin escapatoria posible. El profesor no sacó arma alguna, sino que se abalanzó contra mí, intentando ceñirme con sus largos brazos. Él sabía que su carrera había terminado, y no sentía otro anhelo que el de vengarse de mí. Mantuvimos un fuerte forcejeo al borde mismo del precipicio. Pero yo tengo ciertos conocimientos de bartitsu, el sistema japonés de lucha, lo cual me ha sido en más de una ocasión muy útil. Me desembaracé de su presa, y el profesor, dejando escapar un alarido horrible, pataleó como un loco durante unos segundos, y se aferró con ambas manos al aire. A pesar de todos sus esfuerzos, no logró restablecer el equilibrio y cayó al precipicio. Asomándome por el borde del abismo, lo vi caer dando tumbos. De pronto chocó contra una roca, rebotó y cayó con violencia en la masa de agua.
Yo escuchaba atónito esta explicación, que mi amigo fue dándome entre chupada y chupada a su cigarrillo.
—Pero ¡y las huellas! —exclamé—. Yo vi con mis propios ojos dos hileras de pisadas que se adentraban en el sendero, sin que ninguna de las huellas volviera hacia atrás.
—Todo ocurrió de la siguiente forma. En el mismo momento en que vi desaparecer al profesor pensé que el destino me ofrecía una posibilidad única. Yo sabía que Moriarty no era el único hombre que había jurado matarme. Había por lo menos otros tres que verían acrecentado su afán de venganza al conocer la muerte de su jefe. Los tres eran hombres de una peligrosidad extrema. Uno u otro conseguiría matarme. Por otra parte, si todo el mundo llegaba al convencimiento de que yo había muerto, esos tres hombres actuarían sin demasiado recato; se descubrirían y, antes o después, yo acabaría con ellos. Entonces sería el momento de anunciar que yo seguía perteneciendo al mundo de los vivos. El cerebro actúa con tal rapidez que todas esas razones pasaron por el mío cuando aún no había llegado el profesor Moriarty al fondo de la catarata de Reichenbach.
»Me levanté y me puse a examinar la pared rocosa que se alzaba a mis espaldas. Usted afirmaba en el pintoresco relato que escribió de aquel suceso, y que yo leí con gran interés unos meses más tarde, que el muro tenía una superficie lisa, lo cual no es del todo exacto. Había en esa superficie algunos pequeños puntos de apoyo para los pies y hasta descubrí ciertos indicios de la existencia de un reborde o escalón. El precipicio era tan alto que resultaba imposible trepar hasta arriba; pero también era igualmente imposible retroceder por el sendero mojado sin dejar algunas huellas. Es cierto que yo podría haberme puesto las botas al revés, como he hecho en otras ocasiones parecidas, pero la presencia de tres juegos de pisadas en una sola dirección habría hecho pensar que se trataba de un engaño. Así pues, bien mirado, lo mejor era que yo me arriesgase a trepar. La tarea no tuvo nada de agradable, Watson. La catarata rugía por debajo de mí. Yo no soy persona impresionable, pero le doy mi palabra de que me pareció estar oyendo los gritos que me lanzaba Moriarty desde el abismo. El menor desliz habría sido fatal. En más de una ocasión, al arrancar mi mano matojos de hierba, o al resbalar mi pie en las húmedas grietas de la roca, pensé que caía al abismo. Sin embargo, forcejeé y subí, hasta llegar por último a un reborde que tenía varios centímetros de fondo y que estaba recubierto de suave musgo verde. Allí podría permanecer tendido con absoluta comodidad, y oculto a las miradas. Allí estaba yo, mi querido Watson, cuando usted y todos sus acompañantes investigaban de la manera más ineficaz las circunstancias de mi muerte.
»Finalmente, pude quedarme a solas, cuando ustedes se marcharon hacia el hotel, tras haber formado sus conclusiones erróneas. Pensé que mis aventuras habían terminado, pero un hecho inesperado vino a demostrarme que aún me aguardaban algunas sorpresas. Un pedrusco enorme cayó desde lo alto, saltó por encima de mí, chocó contra el sendero y desde allí rebotó al abismo. Por un momento creí que se trataba de algo casual, pero, al mirar hacia arriba, vi dibujada sobre el fondo del firmamento nocturno la cabeza de un hombre, y otro pedrusco cayó y rebotó en el reborde mismo en que yo estaba tendido, a menos de un palmo de mi cabeza. No había lugar a dudas sobre lo que aquello significaba. Moriarty no había acudido solo. Mientras el profesor me acometía, un compinche suyo había permanecido de guardia, y bastó aquella rápida visión para hacerme comprender lo peligroso que era aquel hombre. Desde lejos, y sin que yo advirtiese su presencia, había sido testigo de la muerte del profesor y de mi salvación. Esperó pacientemente, y luego, dando un rodeo hasta lo alto del precipicio, intentó conseguir lo que su camarada no logró.
»Apenas tuve tiempo de pensar en ello, Watson. Aquella cara amenazadora volvió a aparecer en lo alto del precipicio y comprendí que presagiaba la caída de otro pedrusco. Me descolgué hasta llegar al sendero. Creo que no habría podido hacerlo a sangre fría. El descenso me resultó mucho más difícil que la subida, pero no tuve tiempo de ponerme a pensar en el peligro; cuando me hallaba colgado del borde, aferrado al mismo con mis manos, saltó por encima de mí otro peñasco. Hacia la mitad de la pared resbalé, pero, gracias a Dios, fui a caer, sangrando y lleno de arañazos, al sendero mismo. Salí corriendo en la oscuridad, por las montañas, y recorrí un trecho de más de quince kilómetros, y una semana después estaba en Florencia, con la absoluta certeza de que nadie en el mundo, ni remotamente, sabía lo que era de mí.
»Solo he tenido un confidente: mi hermano Mycroft. Le debo a usted, mi querido Watson, muchísimas disculpas, pero era de la mayor importancia que me creyesen muerto; si usted no hubiese tenido la seguridad de mi muerte, no habría escrito un relato tan convincente de mi desdichado final. Durante estos últimos tres años he tomado en varias ocasiones la pluma con intención de escribirle, pero temí siempre que el afecto que me profesaba lo lanzase a cometer alguna indiscreción que traicionara mi secreto. Por esa misma razón me alejé esta noche de su lado cuando usted hizo que se me cayesen los libros al suelo; en ese instante me encontraba yo en peligro, y la menor muestra de sorpresa o de emoción en usted habría podido atraer la atención sobre mi verdadera personalidad, con resultados lamentables e irreparables. En cuanto a Mycroft, era preciso que me confiara a él a fin de conseguir el dinero que necesitaba.
»En Londres, las cosas no se desarrollaron todo lo bien que yo esperaba, porque el proceso contra la banda de Moriarty dejó en libertad a dos de sus componentes más peligrosos, y que eran también mis enemigos más encarnizados. Por todo ello, durante dos años me dediqué a viajar por el Tíbet, y me entretuve visitando Lhasa y pasando algunos días con el Gran Lama. Quizá leyese usted en los periódicos el relato de las notables campañas de exploración de cierto personaje noruego llamado Sigerson, pero tengo la seguridad de que jamás se le pasó por la cabeza que estaba usted enterándose de las andanzas de su amigo. Desde allí me dirigí a Persia, crucé el país, me asomé a La Meca, y realicé una visita breve, pero llena de interés, al califa de Jartum, cuyos resultados comuniqué al Foreign Office. De regreso en Francia invertí varios meses en investigaciones acerca de los productos derivados del alquitrán, en un laboratorio de Montpellier, en el sur de Francia. Terminadas estas investigaciones, y al enterarme de que solo quedaba en Londres uno de mis enemigos, me disponía a regresar, cuando aceleró mi viaje la noticia del asombroso misterio de Park Lane. No solo despertó mi interés por las circunstancias que lo rodeaban, sino que vino a ofrecerme determinadas oportunidades personales. Llegué, pues, a Londres, hice acto de presencia en Baker Street, ocasionándole con ello a la señora Hudson un ataque de histeria y me encontré con que mi hermano Mycroft había conservado mis habitaciones y documentos tal como yo los dejé. Y esa es la razón, mi querido Watson, de que hoy, a las dos de la tarde, me haya encontrado en mi sillón y en mi cuarto de antaño, sin otro deseo que el de tener al viejo amigo Watson sentado en el otro sillón, que con tanta frecuencia su persona había adornado.
Ese fue el extraordinario relato que escuché aquella tarde del mes de abril, un relato que me habría resultado increíble de no venir confirmado por la vista auténtica de la figura alta y enjuta, y del rostro agudo y lleno de vivacidad que ya nunca creí que volvería a ver. Se había enterado Holmes, yo no sé cómo, de mi triste soledad, y su simpatía hacia mí se exteriorizaba en sus maneras más que en sus palabras.
—El trabajo es, mi querido Watson, el mejor antídoto contra el pesar —me dijo—. Tengo tarea esta noche misma para los dos. Es una tarea que, si la culminamos con éxito, bastaría para justificar el paso por nuestro planeta de la vida de una persona.
En vano le supliqué que me diese más detalles, porque me contestó:
—Antes de que amanezca habrá oído y visto por sí mismo lo suficiente. Con todo lo sucedido en estos últimos tres años, disponemos de tema de conversación hasta las nueve y media, que es el momento en que tendremos que lanzarnos a la aventura de la casa deshabitada.
A esa hora, como en los viejos tiempos, estaba sentado junto a Holmes dentro de un coche Hansom. Llevaba el revólver en el bolsillo y la emoción de la aventura hacía estremecer mi corazón. Holmes permanecía silencioso y con expresión seria. A la fugitiva luz de las farolas que iluminaban sus austeras facciones pude ver que tenía las cejas fruncidas y los labios apretados como si estuviese sumido en meditaciones. Ignoraba yo qué clase de fiera íbamos a cazar en la oscura jungla del Londres del crimen, pero la actitud de aquel insuperable cazador me daba a entender que era la nuestra una aventura grave, y la sonrisa burlona que de vez en cuando asomaba por entre su ascética seriedad presagiaba poco bueno para aquel en cuya busca íbamos.
Yo me había imaginado que nos dirigíamos a Baker Street, pero Holmes detuvo el coche en la esquina de Cavendish Square. Al apearse, me fijé que dirigió a derecha e izquierda una mirada muy escrutadora y que en todas las esquinas tomaba las máximas precauciones para asegurarse de que nadie nos seguía. El camino que recorríamos era verdaderamente extraordinario. Holmes conocía muy bien las travesías y callejuelas de Londres, y en esta ocasión cruzó rápidamente y con paso seguro por toda una red de cocheras y establos cuya existencia yo ni siquiera sospechaba. Salimos por fin a una pequeña calle bordeada de casas antiguas y tristonas desde la que desembocamos en Manchester Street y luego, en Blandford Street. Una vez en esta calle, nos metimos rápidamente por un estrecho atajo, cruzamos un portón de madera y salimos a un patio desierto; Holmes abrió con una llave la puerta trasera de una casa. Entramos en ella, y él cerró la puerta una vez que estuvimos dentro.
Reinaba en aquel lugar la más negra oscuridad, a pesar de lo cual comprendí que la casa estaba deshabitada. Nuestros pies hacían crujir y rechinar el entarimado desnudo, y mi mano extendida iba apoyándose en una pared de la que el empapelado colgaba a retazos. Los dedos, fríos y delgados, de Holmes se cerraban alrededor de mi muñeca; de ese modo me hizo avanzar por un largo vestíbulo, hasta que percibí vagamente el sucio abanico de luz por encima de la puerta. Una vez allí, torció de pronto hacia la derecha y nos encontramos en una habitación amplia, cuadrada y vacía, en cuyas esquinas se espesaban las sombras, pero que se hallaba débilmente iluminada en el centro por las luces de la calle a la que daba la casa. No había cerca ninguna lámpara, y los cristales de la ventana tenían una espesa capa de polvo; por eso apenas lográbamos distinguirnos el uno al otro en el interior. Mi acompañante me puso la mano en el hombro, y me cuchicheó al oído:
—¿Sabe usted dónde estamos?
—Con seguridad que estamos en Baker Street —le contesté, mirando hacia fuera por la polvorienta ventana.
—Así es. Nos encontramos en Camden House, que se alza justo en frente de nuestras antiguas habitaciones.
—¿Y para qué hemos venido aquí?
—Porque desde aquí se tiene una excelente vista de ese pintoresco edificio. ¿Quiere molestarse, mi querido Watson, en acercarse un poco más a la ventana, procurando que nadie pueda verlo? Luego, mire hacia nuestras antiguas habitaciones, punto de partida de tantas de nuestras pequeñas aventuras. Vamos a ver si mis tres años de ausencia me han despojado por completo de mi capacidad para despertar la sorpresa de usted.
Avancé con cuidado y miré hacia la ventana tan conocida que se alzaba enfrente. Al posar en ella mis ojos se escapó de mi pecho un jadeo, seguido de un grito de asombro. La cortinilla estaba bajada, y la habitación, iluminada por una potente luz.
“AVANCÉ CON CUIDADO Y MIRÉ HACIA LA VENTANA
TAN CONOCIDA QUE SE ALZABA ENFRENTE”.
En la cortinilla transparente que cerraba la ventana se proyectaba la silueta negra y bien marcada de un hombre sentado en un sillón. No cabía confusión alguna al observar la postura de la cabeza, la anchura de hombros y lo bien marcado de sus rasgos. Tenía medio ladeada la cara, produciendo el efecto de aquellas negras siluetas que tan aficionados eran a poner en cuadros nuestros abuelos. Resultaba una reproducción perfecta de Holmes. Fue tal el asombro que me produjo, que alargué la mano para cerciorarme de que el original se hallaba a mi lado. Holmes se estremecía con risa silenciosa.
—¿Qué me dice usted? —preguntó.
—¡Santo Dios! Es maravilloso —exclamé yo.
—Me parece que ni los años han ajado ni la rutina ha envejecido lo infinito de mis recursos —dijo Holmes, y yo distinguí en su voz el gozo y el orgullo que inspiraba al artista su propia creación—. ¿Verdad que se me parece bastante?
—Yo estaría dispuesto a jurar de que es usted mismo.
—El mérito de la ejecución hay que atribuírselo a monsieur Oscar Meurier, de Grenoble, que invirtió varios días en modelar la figura. Es un busto de cera. Lo demás lo compuse yo mismo esta tarde durante mi visita a Baker Street.
—¿Y con qué objeto?
—Mi querido Watson, porque tenía las más poderosas razones que pueden tenerse para desear que ciertas personas creyeran que yo me encontraba allí, precisamente cuando estaba en otro lugar.
—¿Sospechó que alguien vigilaba esas habitaciones?
—No sospeché, lo sabía.
—¿Y quién las vigilaba?
—Mis enemigos de antaño, Watson. La amable organización, cuyo jefe yace en el fondo de la catarata de Reichenbach. Recuerde que ellos sabían, y nadie más que ellos, que yo seguía con vida. Estaban convencidos de que, antes o después, regresaría a mis habitaciones. Por eso tenían montada guardia permanente, y esta mañana me vieron llegar.
—¿Cómo lo sabe usted?
—Porque al mirar por la ventana reconocí a su centinela. Se trata de un individuo bastante inofensivo, de apellido Parker, estrangulador de profesión y músico notable tocando el birimbao. Él no me preocupó. Pero sí me inquietó muchísimo el formidable individuo que opera con su ayuda, el amigo íntimo de Moriarty, el hombre que lanzó contra mí los peñascos desde el desfiladero, el criminal más astuto y peligroso de Londres. Ese hombre es el que esta noche me persigue, Watson, y ese hombre es el que no sospecha ni remotamente que nosotros lo perseguimos a él.
Se me iban revelando gradualmente los planes de mi amigo. Desde aquel cómodo retiro eran vigilados los que vigilaban y se perseguía a los perseguidores. Aquella silueta angulosa que se proyectaba enfrente era el cebo, y nosotros éramos los cazadores. Permanecimos juntos y callados en medio de la oscuridad viendo cómo cruzaban rápidas en un sentido y otro las figuras de los transeúntes. Holmes permanecía inmóvil y sin articular palabra, pero yo me daba perfecta cuenta de que estaba alerta, y de que tenía los ojos clavados en la corriente humana que cruzaba la calle. Era una noche cruda y ruidosa, y el viento pasaba silbando desesperado por la larga calle. Eran muchas las personas que iban y venían, embozadas casi todas ellas en sus abrigos y bufandas. Una o dos veces me pareció que una misma figura volvía a pasar; me fijé de modo particular en dos hombres que daban la impresión de haberse cobijado del viento en el portal de una casa a cierta distancia calle arriba. Intenté llamar la atención de mi compañero hacia ellos, pero Holmes dejó escapar una ligera exclamación de impaciencia y siguió con la vista clavada en la calle. Más de una vez dio pataditas en el suelo y tamborileó vivamente con los dedos en la pared. Era para mí evidente que empezaba a intranquilizarse, y que sus planes no salían del todo como él había calculado. Por fin, y cuando ya estaba encima la medianoche, se puso a andar por la habitación, presa de un nerviosismo indomable. Estaba yo a punto de hacer algún comentario, cuando alcé los ojos hacia la ventana iluminada, y volví a experimentar una sorpresa tan grande como antes. Agarré con fuerza a Holmes por el brazo y le señalé la ventana, exclamando:
—¡La sombra se ha movido!
En efecto, ya no se mostraba su perfil, sino que estaba de espaldas hacia nosotros.
Era evidente que los tres años transcurridos no habían suavizado las asperezas de su carácter, o la impaciencia que en él despertaba cualquier inteligencia menos activa y aguda que la suya.
—Naturalmente que se ha movido —dijo—. ¿Tan tonto de remate me cree en cuestiones de farsa, Watson, como para pretender pegársela a algunos de los individuos más agudos de Europa con un simple fantoche inmóvil? Dos horas llevamos en esta habitación, y en ese tiempo la señora Hudson habrá variado ocho veces la posición de la figura, es decir, una vez cada cuarto de hora. Ella la maneja desde la parte delantera, de modo que no pueda proyectarse su sombra. ¡Ah!
Holmes hizo una inspiración súbita y nerviosa.
En la penumbra que allí reinaba pude distinguir cómo echaba hacia delante la cabeza, con todo el cuerpo rígido en actitud de atención. Quizá los dos hombres aquellos estuviesen agazapados en el portal, pero yo no los distinguía. Reinaban en todas partes el silencio y la oscuridad, salvo en aquella cortinilla iluminada de viva luz amarilla, con la negra figura silueteada en su centro. Volví a escuchar en medio del silencio absoluto la nota aguda y sibilante que delataba una intensa emoción reprimida. Un instante después tiró de mí, haciéndome retroceder hasta el ángulo de la habitación en que la sombra era más densa, y me puso luego la mano en la boca como señal advertidora. Los dedos que me agarraron temblaban. Nunca había visto yo tan emocionado a mi amigo, aunque la oscura calle seguía estando muda y solitaria.





























