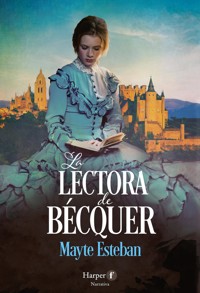3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Rocío, camarera de pisos de un hotel rural y escultora en sus ratos libres, vive al borde de un ataque de ansiedad: el día de su boda está a la vuelta de la esquina, faltan muchos detalles por concretar aún y su novio no ayuda. Para colmo, se encuentra con que tiene que trabajar horas extra en el hotel. Todo debe estar impecable para la llegada de Alberto Enríquez y Lucía Vega, la pareja de actores de cine más rutilante del momento. Cuando aparecen, a Rocío le ocurre algo que no logra entender. Es verdad que Alberto tiene un físico imponente y una mirada terriblemente sexy, pero lo que empieza a sentir es desconcertante e inoportuno, y por ello lo trata de manera fría, hasta brusca. Alberto enseguida descubre que Rocío no es la típica muchacha encandilada por un famoso y justo eso es lo que llama su atención. Sin embargo, algo se le escapa: ¿por qué Rocío evita mirarlo a los ojos? Impaciente por descubrirlo, idea mil maneras de tropezar con la esquiva camarera. Con lo que no cuenta es con que la prensa sensacionalista es capaz de cualquier cosa con tal de lograr una exclusiva. Es una novela con la que reflexionar y pasar un buen rato, es una historia a la que engancharse. Detrás de la pistola Mayte Esteban es una magnífica autora que ha conseguido atraparme con este novela tan divertida y refrescante, escrita de manera diferente a través de sucesivas escenas que hacen su lectura más dinámica, que te engancha sin remido haciendo que no pares de leer hasta el final. El estilo de Mayte es sencillo, directo , elegante con sentido del humor con el que he disfrutado mucho. En definitiva me ha parecido una historia fresca, divertida, muy bien escrita con unos personajes totalmente creíbles. La paginas de mis libros Una historia fresca y original. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Mayte Esteban
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La chica de las fotos, n.º 74 - junio 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Fotolia.
I.S.B.N.: 978-84-687-6612-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Parte I. Grimiel
Toma 1
Toma 2
Toma 3
Toma 4
Toma 5
Parte II. Madrid
Toma 6
Toma 7
Toma 8
Toma 9
Toma 10
Toma 11
Toma 12
Toma 13
Toma 14
Toma 15
Toma 16
Toma 17
Toma 18
Parte III. Grimiel
Toma 19
Toma 20
Toma 21
Toma 22
Toma 23
Si te ha gustado este libro…
Parte I
Grimiel
Toma 1
Cocina del hotel. Lunes por la tarde.
Rocío irrumpió en la cocina del hotel empujando la puerta con energía y se dejó caer rendida en la silla más cercana al acceso del restaurante. Las bisagras batientes tardaron un poco en encontrar de nuevo el punto de reposo.
—¡Catorce habitaciones terminadas! ¡Odio los lunes con todas mis fuerzas! —dijo mientras se servía agua de una jarra.
—No te quejes tanto, sabemos que te encanta venir a vernos cuando acabas de borrar el rastro de los clientes del fin de semana.
Daniel, el cocinero, acercó a Rocío un café recién hecho y el último trozo de la tarta de chocolate que había preparado para celebrar su entrada en la treintena.
—¡Felicidades! —dijo ella, levantándose para darle un sonoro beso. Apretó los labios contra su mejilla dejando un bonito estampado de carmín digno de protagonizar una camiseta.
—Ya pensaba que se te olvidaba, por eso he decidido guardarte una pista —aclaró Daniel—. Estos buitres no han dejado nada más.
Desde el otro extremo de la cocina se escuchó un gruñido, un murmullo ininteligible al que ninguno de los dos prestó la más mínima atención. Luisa, ayudante de cocina y camarera ocasional, limpiaba la plancha con energía. Para ella la jornada laboral se terminaba en el instante en el que decidía que se podía ir a casa. No le preocupaba si había llegado la hora, solo si le parecía que el trabajo estaba terminado.
—¿Qué hora es? —preguntó Rocío. Se había vuelto a olvidar del reloj en el cuarto donde se cambiaban.
—Las cinco y media. Hoy has acabado antes que otros días. ¿No te habrás dejado alguna habitación a medias?
—¿Dudas de mi profesionalidad, Daniel? —Sonrió Rocío—. ¡Esta tarta está deliciosa! Me tienes que dar la receta —dijo, saboreando los restos de chocolate prisioneros en la comisura de sus labios.
—¿Y se puede saber para qué quieres mi receta de la tarta de chocolate? Reconócelo, no tienes ni idea de repostería, te acabarás cargando esta obra de arte.
—Tendré que empezar a aprender ahora. Mi madre dejará de cocinar para mí dentro de poco más de un mes —apuntó Rocío —. Por cierto, ¿de verdad crees que tengo tan mala memoria como para olvidarme por completo de tu cumpleaños, Daniel?
Se levantó, salió al comedor a través de la puerta de la cocina y volvió con una enorme caja que llevaba todo el día esperando escondida debajo de una de las mesas.
—¡Vamos, Dani! ¡Cógela! ¡Cuidado, pesa mucho!
El cocinero, estupefacto por recibir un regalo y por el tamaño del colorido paquete que cargaba la camarera, tardó un poco en reaccionar. Rocío se lo puso en las manos cuando todavía no había logrado cerrar la boca.
—¿Lo abro?
—No, si quieres te puedes quedar mirándolo eternamente… ¡Pues claro, hombre! ¡Ábrelo!
La paciencia no era una virtud de Daniel así que en pocos instantes el envoltorio acabó hecho trizas, desperdigado por la cocina del hotel.
—No quiero ver un solo papel en el suelo —gruñó Luisa.
Incluso de espaldas era capaz de adivinar el desorden montado por Daniel. Sin embargo, este, más pendiente de descubrir lo que contenía el paquete que de su huraña ayudante, no le hizo el más mínimo caso. Debajo de los papeles había una caja blanca. Cuando Daniel quitó la tapa y descubrió su contenido los ojos se le abrieron como platos.
—¡La madre que…!
—Como puedes comprobar, sí sé hacer tartas, colega —dijo Rocío sonriente, remarcando la afirmación—. Las mías tienen un aspecto tan apetecible como las tuyas aunque… te aconsejaría que no intentes hincarle el diente, puede que después necesites visitar al dentista y de eso no me haré cargo, te lo advierto.
—¡Pero es espectacular, Ro! Parece… real.
—Tócala, es real… pero no creo que te la quieras comer.
La tarta, de tres pisos, simulaba estar recubierta de una capa de fondant blanca y una cascada de flores rosas con sépalos y hojas verdes la recorría formando una espiral. El delicado diseño de las flores se repetía en el plato sobre el cual se apoyaba. Cuando Daniel la sacó, comprobó que pesaba bastante más que las suyas.
—Desventajas de usar arcilla en lugar de huevos, azúcar y harina —dijo Rocío intuyendo su pensamiento por la expresión de su rostro.
—Eres una artista, deberías dedicarte a esto profesionalmente, te lo digo en serio.
—Me moriría de hambre, Dani. Mejor seguiré limpiando habitaciones que es muchísimo más rentable: el arte no llena la bolsa, al contrario, acabaría gastando todo en más material. Felicidades, ya me contarás cómo es eso de inaugurar la tercera década.
La ayudante dejó de frotar para interrumpir la conversación con una lacónica pregunta.
—¿Ya tienes todo preparado para la boda?
Rocío sonrió. A veces parecía que Luisa vivía en su mundo, pero no era cierto, siempre se enteraba de todo. En lo concerniente a su boda era normal: ella no hablaba de otra cosa desde hacía unos meses, del gran día que la uniría para siempre a Óscar, su novio de toda la vida. Los preparativos le estaban robando mucho tiempo, pero le encantaba tenerlo todo bajo control.
—No, quedan muchos detalles, pero aún tengo tiempo.
—Yo no me voy a casar nunca —dijo Daniel—. Cada vez que lo pienso... Fotos, invitaciones, flores, trajes, restaurante, iglesia... y eso sin contar con colocar a la gente en las mesas del superbanquete. ¡Qué locura! Si algún día a mi cabeza le da por hacer saltos mortales sin red y decido casarme lo haré en secreto.
—Se te ha olvidado la despedida de soltera en esa lista interminable —sonrió Rocío.
—No se me ha olvidado, bonita, suponía que de esa se iban a encargar tus amigas.
—Ni loca dejo que se ocupen de ella, ¡qué dices...! A saber qué se les ocurriría.
—Ese día está pensado para hacer una última locura hasta que te encierren en esa cárcel sin rejas que se llama matrimonio. Si la preparas tú, seguro que locuras haréis pocas —apuntó Daniel.
—Yo volví a los dos días a casa —dijo Luisa—, y no me acordaba de nada.
Daniel y Rocío se quedaron mirándola un instante. Luisa rondaba los sesenta años y hasta donde sabían estaba soltera, por lo que el comentario los pilló desprevenidos. No entendían a qué despedida se refería. De todos modos era muy complicado seguir los pensamientos de Luisa y siempre era mejor no preguntarle si no se querían llevar una respuesta brusca, así que siguieron hablando como si ella no estuviera.
—La verdad, estoy atacada —continuó Rocío—. No me imaginaba que preparar una boda estresara tanto, pero estoy contenta, es lo que quiero.
—El merluzo de tu novio te estará ayudando, ¿no? —preguntó el cocinero.
—¡No le llames merluzo!
—Es pescadero y un poco merluzo, si me lo permites.
—¡Dani!
—¿Te está ayudando Óscar o no?
—Lo que puede, ya sabes que se levanta pronto para ir al mercado y luego le espera la tienda... Yo me ocupo de casi todo lo relacionado con la boda.
Daniel se dio la vuelta. No quería hacer otro comentario desagradable. Le tenía demasiado cariño a Rocío como para dañarla, pero por otro lado sentía que alguien debería hacer algo antes de que cometiera el error de su vida. Le parecía una flor demasiado preciosa para marchitarse al lado de un tipo como Óscar. Acabaría trabajando con él en la pescadería y terminaría desdibujándose entre la rutina que esperaba agazapada en cuanto se apagasen las luces de esa boda. Con él, el recorrido era corto: de casa a la pescadería y de la pescadería a casa.
—Rocío, te estaba buscando, ¡menos mal que no te has ido!
Marcos, el dueño del hotel, entró precipitadamente en la cocina, llevándose por delante los cubos de agua que Luisa había dejado preparados para fregar el suelo cuando terminase con la plancha. La mirada reprobadora a su jefe provocó que este se arrugase al instante.
—Perdón, Luisa. Lo siento, de verdad, no los he visto. Ya lo recojo, no te preocupes.
Rocío y Daniel contuvieron la risa ante la cara de apuro del que se suponía que era el jefe de todos, aunque, por su manera de actuar, siempre parecía estar tres pasos por debajo de Luisa en el escalafón de mando.
—Rocío, una emergencia —logró decir Marcos mientras escurría la fregona en el cubo rojo.
—¿Emergencia? —preguntó ella mientras apuraba la tarta.
—Sí, te necesito un rato más.
—Pero...
—Te prometo que te pagaré el doble por este tiempo, pero tienes que preparar la suite.
Rocío lo miró extrañada. La suite se había ocupado el día anterior y la había dejado lista, como el resto de las habitaciones.
—La suite está perfecta, Marcos. ¿Me he olvidado de algo?
—No, no, tú has hecho bien tu trabajo, de eso estoy seguro. Luisa, ¿así está bien? —preguntó Marcos, dirigiéndose a la ayudante de cocina, que contestó con un gruñido cuando comprobó que el suelo estaba casi más mojado que al principio.
—Pues no lo entiendo —dijo Rocío—. Si está bien, ¿para qué tengo que prepararla otra vez?
—Me acaban de llamar porque Alberto Enríquez y Lucía Vega llegarán dentro de un par de horas para quedarse hasta el jueves. ¡En mi hotel! ¿No es genial?
—¿Los actores? —preguntó Daniel.
—Los mismos. Se ve que van a estrenar una película y han decidido tomarse unos días de vacaciones antes de que empiece todo el lío ese de la promoción.
Rocío no era demasiado asidua de la prensa rosa ni de los programas del corazón, pero no había que serlo para conocer a Alberto Enríquez y Lucía Vega. Además de ser dos de los actores españoles con más proyección internacional, acababan de protagonizar una película cuyo estreno era inminente. No se hablaba de otra cosa en esos programas televisivos que su madre devoraba cada tarde.
La elección del hotel para aislarse durante unos días parecía justificada. El establecimiento era un pequeño alojamiento rural con encanto situado muy cerca de la montaña y relativamente alejado de la capital. Era el lugar ideal para que se pudieran sentir cómodos. En un pueblo diminuto seguro que su presencia generaría cierto revuelo: los vecinos sentirían curiosidad por los ilustres visitantes y especularían sobre las razones de su visita, pero enseguida volverían la vista hacia sus asuntos y les dejarían pasar unos días tranquilos. La curiosidad de la gente de la zona por los extraños se limitaba al principio. Cuando algo alteraba su calma, la rutina suave que presidía su forma de vida, se paraban a mirar. No duraba mucho. De todos modos, era tan poca la gente en el pueblo durante el invierno que el alboroto no provocaría un vendaval sino, como mucho, una suave brisa.
—Pero, Marcos, ¿qué tengo que hacer...? —Rocío se quería marchar, aunque la curiosidad impulsó sus labios.
—Nada, nada, manías de famosos. Quieren sábanas de hilo, toallas rosa palo, un jabón especial que solo tienen en la farmacia de Lorsa y... ¡No me acuerdo! ¡Algo más que se me olvida!
—Tranquilo, Marcos —dijo Daniel—. Siéntate y te preparo una tila.
Rocío se levantó de la silla para cedérsela a su jefe.
—¡Ya sé! Una cesta de fruta, un benjamín de cava, bombones...
—Una caja de condones... —añadió Daniel.
—¡Dani! ¿No ves que se está poniendo muy nervioso? —Se enfadó Rocío—. Deja de decir chorradas.
—Era otra cosa, algo más de la habitación... Era... Era...
—Marcos, ya te acordarás, no te preocupes. Hay que buscar sábanas de hilo y toallas rosa palo. Lo que no sé es de dónde las vamos a sacar. En el hotel no hay nada de eso y en Lorsa lo veo complicado —dijo Rocío. El pueblo de al lado era más grande que Grimiel, pero no tanto como para que les fuera fácil localizar unas toallas de ese color sin encargarlas.
—¡Ay, Dios! La oportunidad del siglo para elevar la categoría de este sitio definitivamente, y vamos a fallar por unas malditas sábanas rosa palo y unas toallas de hilo.
—Al revés —corrigió la chica.
—¿Qué?
—Sábanas de hilo y toallas rosa palo, o eso has dicho antes.
—Ya no sé ni lo que digo... No lo lograremos.
—Creo... —Ella había tenido una idea.
—¿No me digas que sabes dónde encontrarlas?
La radiante sonrisa de Rocío dibujó la posible solución al contratiempo.
—Vuelvo en un momento.
Garaje de los padres de Rocío. Lunes por la tarde.
Mientras caminaba hasta la casa unifamiliar con jardín de sus padres, situada apenas a doscientos metros del hotel, repasaba mentalmente la caja grande que ocupaba el trastero del garaje. Estaba segura de que allí había sábanas como las que buscaban y unas horrendas toallas rosa. La madre de Óscar había llegado a la conclusión de que, en lugar de casarse, iban a poner un puesto en un mercadillo, y les había confeccionado un completísimo ajuar compuesto por sábanas, mantas, toallas, paños de cocina, cortinas, sartenes, cacerolas y demás objetos elegidos con un gusto bastante dudoso, que consideró imprescindibles para su nueva vida en común. Rocío, incapaz de poner objeción a nada que viniera de la familia de su novio, no tuvo el valor de reconocer que nada de lo que allí había le gustaba lo más mínimo. Por eso los había ido guardando ordenados, como repuestos imposibles, con la esperanza de que la caja se perdiera en el traslado hacia la casa que ambos compartirían en adelante. Era difícil por su tamaño, aunque cosas más raras ocurren.
Entró en la casa de sus padres por el garaje y apartó la bicicleta buscando tener espacio suficiente para adentrarse en la caja. Celia, su madre, alertada por el ruido, irrumpió en la habitación armada con la fregona.
—¡Ah! Eres tú, hija. Me has asustado. Como no es hora de que llegue tu padre pensé...
—Perdón, mamá. Debí entrar por la puerta principal y no por aquí, pero tengo algo de prisa.
—¿Ya has terminado de trabajar por hoy?
—No, todavía me queda una habitación. Mamá, ¿tú recuerdas si aquí había unas toallas rosa?
—Rosa... creo que sí. ¿Para qué las quieres? Dijiste que no te gustaban...
—Pues para deshacerme de ellas con una excusa perfecta. —Sonrió Rocío—. ¿Sabes si también hay sábanas de hilo?
—Hija, ¿qué pasa? —Celia se preocupó.
—Nada, mami, no te preocupes. Van a venir al hotel unos clientes un poco especiales y necesitamos sábanas de hilo y toallas rosa palo. No es más que eso.
—Me habías asustado. Creía que te estabas volviendo atrás con la boda... ¿Te has vuelto atrás?
—¡Mamá, cómo me voy a volver atrás a estas alturas! ¡Estás loca!
—Nada, hija, no he dicho nada. ¿Te ayudo?
—Anda, sí, entre las dos terminaremos antes.
La caja, de dimensiones considerables, ocupó el centro del pequeño garaje. El coche del padre, Cosme, no estaba, porque aún no había vuelto de su trabajo en el Centro de Recursos Cinegéticos de Lorsa, y eso les permitió ir dejando desparramados los enseres en montones. Tras bucear un rato entre telas y menaje de cocina, aparecieron las sábanas y las toallas que podrían sacar del apuro al hotel.
—¿Me haces un favor, mamá? Recoge todo, tengo que volver al trabajo —le pidió Rocío.
—¿Me puedo quedar con esto? —dijo Celia, mostrándole un cazo decorado con motivos florales que, por el diseño, podría datarse en la década de los sesenta.
—Te puedes quedar con lo que quieras, mamá. Por lo único que no he tirado todas estas cosas es por Óscar. La intención de su madre habrá sido la mejor del mundo, pero... es que no me gusta nada de lo que ha elegido.
—No me extraña.
Celia lo dijo bajito, asegurándose de que Rocío no escuchase su comentario. La camarera, por su parte, corrió hacia el hotel. No sabía cuánto tiempo tenía todavía antes de que los famosos aparecieran.
Cocina del hotel. Lunes por la tarde.
Luisa seguía gruñéndole al aire. No tenía previsto trabajar aquella noche, aunque, si había clientes, la cocina tendría que abrirse, le apeteciera a ella o no. La ayudante de cocina no tenía a nadie esperando en casa, pero los lunes por la noche ponían en la televisión una serie que no se perdía nunca. Una de crímenes. Nada de melodramas de los que conseguían sacarla de sus casillas. Esa noche no apuntaba a que pudiera sentarse tranquilamente a verla.
—¿Dónde está Marcos? —preguntó Rocío, entrando jadeante por la puerta trasera de la cocina. Había hecho el recorrido desde su casa al hotel en una carrera.
—No ha vuelto de Lorsa.
—¿Y Dani?
—Se ha ido con él para comprar ingredientes para la cena. Hoy no había cena. Hoy tocaba serie de televisión —gruñó.
—Luisa, por favor, ¿me puedes ayudar? Tardaremos menos si lo hacemos juntas. —Rocío la miró suplicante con sus grandes ojos castaños, enseñándole las sábanas.
—Está bien —resopló la mujer—. Pero que conste: te pediré que me devuelvas el favor cuando tengamos el restaurante a reventar.
—¡Eres un sol! —dijo Rocío plantándole a la mujer un sonoro beso.
—¡Quita! No hace falta que me hagas la pelota.
Suite del hotel. Lunes por la tarde.
Ambas subieron a la suite distribuida en dos alturas. El salón ocupaba la planta principal y un sofá blanco era la estrella del espacio. Unas escaleras al fondo daban acceso al dormitorio en la buhardilla y al baño equipado con un espacioso jacuzzi. La altura del edificio, en comparación con los que tenía a los lados, había permitido a los decoradores un pequeño capricho: el jacuzzi se situaba en un lateral, donde el tejado empezaba su inclinación y un enorme ventanal dejaba pasar la luz y permitía unas vistas espectaculares de la cara más inaccesible de la montaña. Era imposible que los ocupantes de la bañera de burbujas pudieran ser observados desde ninguna parte.
Los tonos de la suite, en ambas plantas, mantenían el equilibrio entre el blanco y el negro, permitiéndose algunos tonos de gris en detalles como la barandilla, los cuadros o un plaid a los pies de la cama. Rocío empezó a desarmarla para poner las sábanas, sin dejar de pensar que unas toallas rosa no eran tan solo una pequeña discordancia: suponían una aberración que esperaba que el decorador del hotel no llegara a ver jamás, porque, con lo quisquilloso que era, la impresión le costaría un ingreso hospitalario. Aunque fuera una petición de los clientes, Marcos podría haberse fingido sordo.
—¿Vas a ponerlas sin planchar? —preguntó Luisa.
—Pues... —Dudó.
—Yo no lo haría.
Tenía razón. No era una idea brillante poner las sábanas nuevas, con los dobleces de fábrica. Corrió escaleras abajo, al sótano donde tenían la lavandería, mientras Luisa desvestía la suite entre murmullos que dejaban oír su descontento con las horas extra.
La tarea de planchar no le resultó demasiado sencilla a Rocío. Las dichosas sábanas de hilo no eran precisamente fáciles. Cuando finalmente logró dejarlas medio aceptables planchó las toallas, pensando por enésima vez que eran horrendas y dando gracias porque alguien tuviera el gusto estropeado y le brindase una excusa perfecta para perderlas de vista. Subió los escalones de dos en dos hasta la suite y, sin aliento, empezó a extender la sábana bajera en la cama.
—Queda media hora —dijo Luisa con su laconismo habitual.
—Por eso tenemos que darnos prisa...
—No creo que tardemos media hora en hacer una cama.
Mientras estiraban las sábanas Rocío pensaba en el destino que tenían. Eran para ella, para que las compartiera con Óscar, un regalo para la nueva vida que pronto empezarían juntos. Sin embargo, ahí estaba, preparando la cama para otro hombre, teniendo cuidado de que no quedase ni una sola arruga para que un extraño las ocupara. Imaginó al actor tumbado en ellas, tan guapo como aparecía en las portadas de las revistas, en las películas y en la pequeña pantalla. Alberto Enríquez emanaba un atractivo irresistible. Nada que ver con su novio. Pensó que, seguramente, sería un idiota engreído, pagado de sí mismo. Una estrella que, quién sabía por qué, se iba a dejar caer del firmamento y aterrizaría precisamente en sus sábanas de hilo.
—¡Niña! —le gritó Luisa.
—Perdona, Luisa, estaba distraída —respondió ella, abandonando sus pensamientos.
—¿Distraída? —Dejó la pregunta en el aire, para contestarse ella misma instantes después—. Distraída..., eso es lo que estás. Abre los ojos.
—¡Vale, no me regañes más! Ya me centro.
—Tú no te vas a centrar hasta que no te den con algo en la cabeza.
Rocío miró a Luisa sin comprender, pero poco importaba. A Luisa casi nunca la entendía.
Diez minutos más tarde, Daniel colocaba los últimos detalles en la habitación más lujosa del hotel: una enorme bandeja con frutas, cava y bombones junto al sofá, y dos flores naturales para el jarrón de la entrada. Añadió una de las cursis tarjetas que Marcos se empeñaba en poner a los clientes, esas que desean una feliz estancia con letras góticas y dibujos de flores.
—¡Ya me he acordado! —Marcos entró gritando en la habitación.
—¿Puedes no dar esos sustos? He estado a punto de tirar la bandeja —le dijo el cocinero.
—Dani, no era cava... ¡Menos mal que llegamos a tiempo! ¡Agua! ¡Agua mineral! Si es que no se puede estar tan nervioso, ¿cuánto queda?
Daniel se miró el reloj de pulsera.
—Suficiente tiempo para que te dé un infarto. Sal de aquí, ahora me llevo el cava y pongo unas botellas de agua.
Cocina del hotel. Lunes por la tarde.
Luisa entretenía el tiempo en la cocina repasando por enésima vez la plancha. Aunque estuvo a punto, no se había marchado a ver la serie porque la llegada de dos actores tan famosos despertaba su interés y le apetecía saber si eran tan guapos como se los veía en televisión o si, por el contrario, eran personas normales y corrientes a quienes una buena capa de maquillaje convertía en divos.
Los minutos pasaban y la impaciencia de Marcos se fue contagiando. Incluso Luisa, a pesar de su natural parsimonia, comenzó a ponerse algo nerviosa. Rocío pensó en los preparativos de su boda, las tareas que había dejado aplazadas por atender la emergencia en el hotel y también comenzó a inquietarse. Llegó a la conclusión de que, definitivamente, ese día lo había perdido.
Recepción del hotel. Lunes por la tarde.
En el pequeño bar de recepción, durante las tardes de invierno apenas se congregaban un par de clientes del pueblo y el personal solía sentarse con ellos para charlar y tomar algo cerca de la chimenea. Al calor del fuego, la inicial impaciencia fue dando paso a conversaciones triviales con las que combatir el aburrimiento.
—Dicen que viene frío —dijo Luisa sin apartar los ojos del fuego. Parecía hipnotizada.
—Varios días —respondió Clemente, el panadero, con su eterna cerveza de la tarde entre las manos, mirando hacia el mismo lugar.
—Pues a abrigarse —dijo Daniel—. Oye, Ro, ¿has mirado en internet qué tiempo hará el día de tu boda?
—Queda más de un mes, Dani —le contestó Rocío, pensando que se había vuelto loco. Lo que le faltaba, tener que preocuparse además por el tiempo. Ponerse todavía más nerviosa por ese detalle.
—En internet lo saben todo. Fíjate, estás tú tan tranquila en tu sofá, mirando una pantallita y te están pasando cosas que te trastocan. Es raro.
Luisa continuaba absorta en el fuego, inconsciente de que sus pensamientos habían encontrado el camino para salir de su cerebro sin permiso. Nadie le hizo demasiado caso. Luisa muchas veces hablaba sola.
La puerta del pequeño bar se abrió y un viento gélido sorprendió a la comitiva reunida en el local. Con un gorro de lana, un maquillaje perfecto y vestida como para hacer un anuncio de ropa de alta montaña, la silueta de Lucía Vega se dibujó en la entrada, eclipsándolo todo. Su casi metro ochenta, acompañado por su melena rubia y unos increíbles ojos azules, se convirtieron en una seductora visión para los tres hombres que se arremolinaban en torno a la chisporroteante chimenea del establecimiento. Nadie, excepto Rocío, se fijó en Alberto, quien, dos pasos por detrás, le había cedido el honor a Lucía de hacer una entrada triunfal, de esas a las que ella jamás renunciaba, ya estuvieran en Cannes o en un pueblo perdido de la montaña.
—Muy buenas tardes —dijo Marcos, acercándose a ellos con los brazos abiertos—, les estábamos esperando. Soy Marcos Peña, director del hotel. Pasen, pasen, acérquense al fuego. Hace una tarde terrible. Seguro que vienen helados.
—Gracias, muy amable, pero lo que en realidad nos apetece es ir a nuestra habitación enseguida. El viaje ha sido agotador —dijo Lucía sin perder la sonrisa.
—No se preocupe, señorita —respondió Marcos algo desencantado—. Está todo preparado para ustedes. Si quieren, excepcionalmente, yo mismo subo sus maletas.
—Gracias —dijo Alberto—, puedo subirlas yo, no se moleste. Díganos dónde está y la encontraremos.
—No, por Dios, no. Faltaría más. Síganme, es por aquí.
Lucía se giró, saludó con un «buenas noches» y un pestañeo simultáneo, y sonrió a todos los presentes, desconcertando a Luisa, que ya había decidido antes de que llegasen que aquella mujer no le agradaba y se había propuesto hacérselo saber a la mínima oportunidad.
A Luisa le gustaba su papel en la vida. No era guapa. No había tenido suerte en el amor. No sabía coser. No tenía la mano de Daniel para la cocina. Nada de eso. Ella lo que sabía hacer mejor que nadie era ser una antipática. Borde como ninguna persona que uno se pudiera cruzar. Cuando vio la negativa de Lucía a compartir unos momentos con el escaso personal que ocupaba la recepción, le pareció que su sitio se podía tambalear pero, visto el giro y la sonrisa, dio un suspiro de alivio. Esa chica no le quitaría el puesto. No, señor.
—Nos gustaría cenar pronto en la habitación, ¿puede ser? —Oyeron desde abajo que Alberto preguntaba a Marcos mientras subían la escalera.
—Claro, ningún problema. La camarera les subirá la cena que pidan.
—¿Qué camarera? —preguntó Rocío a Daniel, abriendo los ojos excesivamente.
—Yo no pienso subir, desde luego —dijo Luisa.
—Pero... yo me tengo que marchar de una vez... ¡Encima mañana me tocará venir, porque habrá que hacer la habitación! ¡Dios, con la de cosas que tengo pendientes!
—No te quejes, este dinerillo extra te va a venir fenomenal para cubrir imprevistos de la boda, de esos que siempre aparecen a última hora. Piénsalo —le dijo Daniel mientras le guiñaba un ojo.
El móvil de Rocío empezó a entonar una melodía. Sonaba siempre como un teléfono retro, salvo cuando su novio, Óscar, era quien esperaba al otro lado de la línea.
—¿Diga?
Se apartó de los demás para conseguir algo de intimidad.
Clemente, el panadero, empezó una conversación con Daniel sobre la pareja que había llegado al hotel. Le sonaban sus caras, pero no lograba saber de qué. Dani le explicó que se trataba de dos estrellas de cine que se estaban tomando unos días de vacaciones lejos del bullicio del mundo del espectáculo. A Clemente no le impresionó la explicación. No le agradaba mucho el cine, de hecho estaba seguro de que la última vez que estuvo en una sala fue a finales de los setenta, y la película le gustó tan poco que ni siquiera se acordaba del título, porque se durmió. La consecuencia de la mala postura le acarreó un dolor de cuello que, eso sí, aún recordaba.
Rocío colgó y volvió a incorporarse al corrillo, casi a la vez que Marcos, que bajaba de la habitación emocionado por haber conocido a dos famosos y dispuesto a repartir órdenes. Quería que todo estuviera perfecto para que aquella pareja se llevara tan buen recuerdo que acabara hablando de su hotel en cada una de las entrevistas que les hicieran a partir de ese momento. Marcos era muy de imaginar.
—Ella quiere una ensalada mediterránea y un yogur desnatado y él me ha pedido un bocadillo de tortilla de patata y un zumo —dijo haciendo un esfuerzo para que no se le olvidara nada.
—¿Me estás diciendo que nos hemos quedado para esto? ¿He ido a comprar a Lorsa el día de mi cumpleaños, dejando de lado cenar con mi familia como tenía previsto, para preparar una ensalada y un bocadillo de tortilla? —preguntó Dani desconcertado.
—¡Qué quieres que le haga! Es lo que quieren y el cliente, ya sabes...
—Está bien, voy a la cocina. ¡Ellos se lo pierden! —gruñó mientras pensaba en el exquisito menú que tenía en mente y que quedaría en una idea fugaz.
—¿Yo me puedo ir? —preguntó Rocío.
—No, espera un poco, les he dicho que la camarera subiría la cena.
—Entonces yo me voy. —Luisa no esperó a que Marcos le mandase nada. Agarró su abrigo y se marchó sin más.
—Había quedado, Marcos. Ya me puedes pagar bien. Yo soy camarera, pero de pisos —protestó Rocío.
—No te preocupes, te pagaré estas horas al doble de lo normal, y las sábanas y las toallas. Quédate un poco más, por favor.
Cocina del hotel. Lunes por la noche.
Daniel entró en la cocina, seguido muy de cerca por Rocío, y en poco tiempo tenía la petición de los clientes lista en una bandeja.
—Odio subir las escaleras de este hotel, Marcos podría hacer una excepción y dejarme usar el ascensor.
—Lo siento, Ro, sabes que no transige con eso. El ascensor es únicamente para clientes —dijo Daniel.
—Ya lo sé, pero son tres pisos y me quiero ir —se quejó ella—. Hoy es también una excepción.
—Ahí lo tienes todo, ánimo, en cinco minutos estarás en casa.
Suite del hotel. Lunes por la noche.
Rocío, resignada, subió los pisos cargada con una bandeja que pesaba bastante más de lo que había calculado. Respiró hondo antes de llamar con suavidad a la puerta. No quería molestar.
—¿Sí? —Se oyó una voz masculina al otro lado.
—Servicio de habitaciones. Traigo su cena.
La puerta se abrió al cabo de unos instantes, alentada por la frase mágica. La banda sonora de la habitación la formaban el murmullo de un televisor y el agua corriendo en el baño. Nada que se saliera de lo habitual durante cualquier noche con la suite ocupada. El atractivo del jacuzzi era irresistible, y encender el televisor, un acto reflejo de los clientes para eliminar el silencio y la impersonalidad de una habitación que no pertenecía a su espacio vital cotidiano.
Rocío se quedó clavada frente a la puerta, sujetando la bandeja en la que traía la cena. Lo que menos esperaba, cuando sus nudillos golpearon la madera, era encontrarse con Alberto Enríquez con la camisa completamente desabrochada y unos vaqueros ajustados que le sentaban maravillosamente bien, recibiéndola sonriente. La tranquilidad con la que había subido las escaleras se transformó en confusión al escuchar la sensual voz masculina del actor dedicándole un «buenas noches» en exclusiva. A pesar de que trató de disimular su turbación mirando hacia el suelo y echando un vistazo poco profesional al interior de la habitación, alcanzó a ver que en su torso destacaban los marcados oblicuos, como si un escultor del Renacimiento hubiera pasado semanas trabajando en ellos. Rocío experimentó una oleada de calor que no tenía que ver con la temperatura inusualmente alta de la calefacción en la habitación.
—Que tengan una buena noche —soltó en cuanto él agarró la bandeja.
Ni siquiera esperó a que Alberto le diera las gracias. Se dio la vuelta y comenzó a bajar los escalones de dos en dos. Por fin se iba a acabar ese día que estaba resultando más largo de lo previsto.
Alberto Enríquez se quedó plantado en la puerta con la bandeja en la mano mirando a la camarera que desaparecía escaleras abajo. Estaba acostumbrado a que las mujeres se lo quedaran mirando embobadas, no solo porque tenía un físico imponente, sino porque su popularidad lo convertía en objeto de deseo para el otro sexo. La camarera, sin embargo, no parecía haber sucumbido a sus encantos. Ni siquiera le había pedido un autógrafo o que se hicieran una foto con el móvil. Nada. Tras unos instantes de duda cerró la puerta y se miró al espejo para comprobar si tenía mal aspecto, pero la imagen que le devolvió era la misma de siempre. Cuerpo perfecto, ni rastro de ojeras. Sorprendido y, en cierto modo, herido en su vanidad, dejó la bandeja encima de la mesa baja y arrugó el semblante. A lo mejor estaba perdiendo atractivo y no era capaz de apreciarlo.
Se propuso averiguar en los días que estuvieran en el hotel si su encanto seguía siendo el mismo. Mentalmente anotó poner a prueba a la camarera.
—Ya han traído la cena —dijo alzando la voz.
—Déjala ahí, voy a darme un baño —respondió Lucía desde la buhardilla.
—Yo voy a empezar, me muero de hambre.
—Haz lo que quieras, yo no puedo esperar para probar este jacuzzi. ¡Necesito relajarme! Ese coche tuyo tiene unos asientos de lo más incómodos, a ver si te compras otro.
—En eso estaba pensando justo ahora —dijo Alberto a media voz.
—¿Decías? —preguntó Lucía, asomando la cabeza por la puerta del baño en un intento por escuchar mejor.
—Nada, que lo disfrutes.
Escalera del hotel. Lunes por la noche.
Un piso más abajo, Rocío, clavada entre el cuarto y el quinto escalón, trataba de serenarse. Había llegado bien, un poco sofocada por el esfuerzo de subir tres pisos con la bandeja, pero se había tomado su tiempo antes de llamar con cuidado. La voz de Alberto al otro lado había ejercido un efecto extraño en su organismo, descompasando su ritmo cardíaco. Había respirado profundamente antes de que la puerta se abriera y, cuando la calma parecía haberse hecho dueña de la situación, se encontró mirándolo de frente, inundada por completo por el perfume que emanaba su cuerpo. Fue un segundo en el que el universo pareció detenerse, y disimuló su turbación echando un vistazo poco profesional al interior de la suite. Prefería que la tomasen por una cotilla que por una de esas fans que ante la presencia de su ídolo pierden la compostura, gritan, se arrancan la ropa y sufren lipotimias. Más que nada porque hasta ese día, hasta que lo había visto entrar por la puerta del hotel, Alberto Enríquez era un actor más para Rocío. Sin embargo, había sentido ganas de gritar como esas fans locas, sobre todo debido al terror que le provocaban las sensaciones que se habían despertado en su interior, sensaciones que ni siquiera tenía idea que ella pudiera experimentar.
—Rocío, espabila, ¿qué te pasa? —murmuró para sí misma mientras volvía a iniciar la marcha hacia la recepción. Se tomó su tiempo, sin embargo. No quería que nadie supiera que se había puesto colorada.
Suite del hotel. Lunes por la noche.
El teléfono de Alberto comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo tomó en sus manos y el número en el visor le reveló quién estaba al otro lado: Gustavo, su representante.
—¿Sí?
—¿Habéis llegado bien? —preguntó impaciente Gustavo.
—Muy bien, no te preocupes —respondió Alberto.
—¿Había prensa?
—Nadie, esto es muy tranquilo. Yo creo que ni siquiera hay más clientes en el hotel. No he visto a nadie ni se oye ruido alguno.
—Perfecto, todo está saliendo como esperábamos. Mañana mandaré a Cristian Perales. Le diré que sea discreto, no quiero que nadie en el pueblo acabe con nuestros planes.
—Como quieras —respondió lacónico Alberto.
—¿Te pasa algo? Te noto raro.
—Eh, no, supongo que estoy cansado de conducir. Nada más.
—¿Y Lucía? —preguntó Gus.
—Se está relajando en el jacuzzi —dijo mientras se acercaba a la escalera, desde donde podía escuchar el agua del baño con claridad.
—Dale recuerdos de mi parte.
—Lo haré, tranquilo.
—Que paséis una buena noche.
Gustavo colgó antes de que Alberto tuviera tiempo de reaccionar. Este dejó el móvil en su bolsillo de nuevo y agarró el mando del televisor. Se acomodó en el sofá de la habitación, con la bandeja entre las piernas y fue cambiando de canal. Nadie hablaba de ellos, eso estaba bien. La noticia de su relación no podía saltar a la luz por lo menos hasta la semana siguiente, cuando una importante revista rosa airease el robado que Cristian estaba preparando. La idea era publicarlo primero en papel, para vender posteriormente las imágenes a la televisión, justo después del estreno de la película. Iba a ser todo un bombazo. Lucía Vega —ganadora del premio de la crítica de Cannes el año anterior, nominada dos veces al Óscar— y Alberto Enríquez —tres Goyas al mejor actor principal, un Globo de Oro por su papel secundario en la última película de Tom Hanks—, enamorados. Y todo ello descubierto justo al mismo tiempo que el estreno de la película que acababan de protagonizar juntos. La publicidad estaba garantizada, sin invertir millones en que hablasen de ellos. Aquella historia haría todavía más rentable la película y los ecos del mundo rosa atravesarían el Atlántico, abriéndole a él caminos nuevos.
Lucía, en el jacuzzi, empezó a entonar una melodía bastante desafinada. Era una excelente actriz, pero como cantante no tenía, definitivamente, ningún futuro. Alberto, aburrido con la programación televisiva, con el estómago lleno después de comerse su bocadillo, decidió acostarse. Estaba cansado por la paliza de conducir durante horas y el aspecto tristón del día invitaba a descansar.
—Lucía, me voy a dormir.
—De acuerdo —contestó ella, interrumpiendo su canción—. ¿Te importa dejar el televisor encendido un rato más?
—Vale.
No estaba muy de acuerdo, necesitaba relajarse y con el murmullo de fondo del televisor le resultaba difícil, pero accedió.
Costaba discutirle algo a Lucía.
Toma 2
Recepción del hotel. Martes por la mañana.
El día amaneció desapacible en el pueblo. El invierno se había hecho con el mando definitivamente, y los únicos argumentos para combatirlo eran unos guantes abrigados, un chaquetón grueso, un gorro y una bufanda. Rocío se los enfundó antes de salir de casa, dispuesta a enfrentar su jornada laboral inesperada. La presencia de los dos únicos clientes del hotel le proporcionaba la excusa perfecta para trabajar algunas horas extra y eso, a poco más de un mes de la boda, era muy bien recibido. Necesitaba dinero y sus exiguos ingresos procedían del hotel. En el pueblo las opciones de trabajo eran tan escasas que la mayoría de sus amigas habían huido a la ciudad en busca de un futuro mejor. Las que optaban por no emigrar se tenían que conformar con quedarse en casa o trabajar alguna una hora suelta cuidando a personas mayores, la mayoría de la población grimieleña. Eso, con suerte.
—¿Me pones un café? —le preguntó a Luisa nada más entrar en el bar. La mujer trajinaba detrás de la barra, bayeta en mano.
—Si no hay más remedio...
A pesar del amago de protesta, antes de que Rocío se quitase el abrigo Luisa ya le había servido el café. Daniel entró en el hotel, dejando que con él penetrase un viento gélido que arrastró varios papeles del mostrador de recepción.
—Déjalo —dijo Rocío cuando lo vio mirarse las manos enguantadas—. Ya los recojo yo.
—Gracias. ¡Qué mal día hace! Si para un poco el viento, yo creo que empezará a nevar.
—Espero que te equivoques —dijo Rocío—, tengo que ir a la ciudad. El fotógrafo quiere hacerme hoy unas pruebas para las fotos del álbum.
—Pues me parece que tendrás que posponerlo. Yo que tú, no me marchaba —apuntó Daniel—. Es posible que si te vas no seas capaz de volver.
—¿Tú crees?
—¿Qué tal se te da conducir con nieve?
—Mal, la verdad.
Luisa colocó otro humeante café delante del jefe de cocina sin que este se lo pidiera.
—Gracias, Luisa.
—Mañana ven más pronto. Te toca poner el café a ti. —La voz de Luisa sonó como un gruñido.
Los papeles permanecían en las manos de Rocío. Al principio pensó que serían facturas del hotel o quizá comandas del restaurante, pero al fijarse mejor reparó en que eran notas tomadas con la letra de Marcos. Parecía que los famosos eran exactamente como los pintaban en la televisión: caprichosos. Se habían pasado la noche utilizando el servicio de habitaciones. Dejó de nuevo los papeles en su sitio, debajo de un bote de lápices y bolígrafos, para evitar que el viento volviera a hacerlos volar.
—Me pregunto por qué me ha hecho Marcos venir tan pronto —reflexionó en voz alta Rocío.
—No tenemos camarero entresemana —dijo escueta Luisa.
—¿Y?
La respuesta a la pregunta de Rocío fue una sonrisa por parte de Daniel. Conocía a Marcos lo suficiente para saber que no iba a reconocer ante los dos actores, sus únicos clientes, que él era, además del dueño y el recepcionista, el camarero, el chico de los recados, el encargado de mantenimiento y, cómo no, el responsable de la lavandería del sótano.
—¡Ah, no! ¡Yo me largo!
—¿Cómo que te largas, Ro? —dijo Marcos. En ese momento bajaba de la habitación que ocupaba en la primera planta cuando había clientes y el hotel no cerraba del todo.
—Sabes que no tengo ni idea de servir mesas, Marcos. Se me da fatal.
—Por favor —suplicó su jefe—. No me puedes hacer esto, Rocío. ¿Qué te cuesta?
—Marcos, no sé ni preparar un café en condiciones.
—Ya es hora de que vayas aprendiendo —dijo Luisa mientras recibía una mirada reprobatoria de Rocío.
—¿Para eso me has hecho venir tan temprano?
—Pues claro, no tengo ni idea de a qué hora se van a levantar. Te he dejado un uniforme en la lavandería. Era de mi hermana, quizá te esté un poco grande.
—Un poco, dice el niño. —Luisa no se aguantó las ganas de hablar.
Daniel trató de contener la risa, pero se quedó solo en eso, en un intento. Laura, la hermana de Marcos, tenía por lo menos tres tallas más que Rocío.
Esta dejó la discusión para otro momento. No le hacía ninguna gracia interpretar un papel y mucho menos delante de actores profesionales. No hacía falta ser muy listo para ver que no tenía ni la más remota idea de servir mesas. Antes de arrepentirse y regresar a su casa, agarró su bolso, se tragó las ganas de ahogar a Marcos y bajó las escaleras que conducían a la lavandería. Allí, colgado en una percha, estaba el viejo uniforme de Laura. La chica había abandonado a su hermano hacía año y medio, buscando ese futuro mejor que la capital ofrecía. Marcos, desesperado, no pudo encontrarle sustituta. A duras penas podía con el sueldo del cocinero y su ayudante cuando los clientes escaseaban, así que contratar una camarera o un camarero era impensable más allá de los extras para cubrir los fines de semana. A partir de ese momento él se ocupó de las mesas de lunes a viernes, haciendo malabares con el tiempo. Laura limpiaba también las habitaciones, y fue ese hueco el que ocupó Rocío. No debería resultarle extraño que también le tocase alguna vez ser sustituta de sala.
El uniforme le quedaba aún peor que en la imaginación de Daniel. Rebuscó por su bolso unos imperdibles que se había guardado tras la prueba del traje de novia y con ellos trató de acomodarse la falda. Lo de la camisa fue misión imposible. Parecía un saco cubriendo su menudo cuerpo. El chaleco, igual de desproporcionado, no ayudaba mucho a mejorar su aspecto. Silenciosamente dio las gracias por no tener un espejo a mano que le recordase que parecía un adefesio y subió de nuevo. Pasar desapercibida con los tres miembros del personal del hotel ocupando la recepción fue imposible.
—No quiero risas —dijo, anticipándose a la reacción de Dani.
—Lo siento, guapa. Es que... —Peleaba por no soltar una carcajada.
—Estás preciosa —terció Marcos, mintiendo para que Rocío no saliera corriendo y lo dejase colgado.
—Ya. Parezco una princesa...
La puerta del ascensor que comunicaba la recepción con las plantas superiores se abrió en ese momento, descubriendo tras ella a Lucía y Alberto. Ella se había maquillado, como era su costumbre, presentando el aspecto espectacular que adornaba siempre sus apariciones públicas. Para Lucía todo era espectáculo, incluso en aquel lugar perdido. Siempre había periodistas acechando para preguntarle cualquier cosa y se obligaba a estar perfecta ante cualquier imprevisto. Alberto, sin embargo, se había puesto un chándal y su actitud era la menos parecida a la de una estrella cinematográfica.
—¿Podemos desayunar ya? —preguntó Lucía con una sonrisa.
—Sí, sí, por supuesto —contestó Marcos con su nerviosismo habitual—. Pueden pasar al restaurante, esperen, daré la luz.
Restaurante del hotel. Martes por la mañana.
Lucía esperó en la puerta del salón para, acto seguido, entrar en él como si fuera un plató de televisión, con una sonrisa luminosa y un caminar pausado estudiado al milímetro.
—No hay nadie —le recordó Alberto al oído. Se sentía bastante incómodo cuando ella se comportaba así.
—Nunca se sabe —respondió Lucía—. Podría haber alguien asomado a las ventanas.
—¡Lucía! ¿Quién? ¿Un jubilado?
—Pueden sentarse en la mesa que les apetezca. El hotel hoy es todo suyo.
Dicho esto, Marcos desapareció por la puerta de la cocina, donde Daniel y Luisa ya habían empezado a organizar la mañana.
—Rápido, chicos. Todo tiene que estar perfecto.
—¿Perdemos algún tren? —preguntó Luisa—. ¿Han pedido ya algo?
—Pues, no... ¿Dónde está Rocío?
—Detrás de ti, Marcos —contestó esta de mala gana. Seguía peleándose con el vestuario.
—Sal y pregunta.
La chica empujó la puerta de la cocina, entrando en el comedor con evidente desgana. Respiró hondo y se dirigió con la mejor sonrisa que logró esbozar a la mesa ocupada por los actores. A medio camino recordó que no llevaba la carta en las manos y se vio obligada a retroceder hasta la alacena. Allí, al lado de la puerta de la cocina, esperaban las elegantes carpetas. Tomó en sus manos dos cartas y volvió a dirigir sus pasos hacia la mesa. Cuando se situó a la altura de los clientes trató de ignorar el maldito uniforme y las ganas que tenía de asesinar a Marcos por haberle sugerido que se lo pusiera. Se sentía como si fuera carnaval y hubiera elegido el disfraz más feo de la tienda.
—Buenos días —dijo con toda la convicción que logró reunir para que aquellas palabras no dejasen ver su verdadero estado de ánimo.
—Buenos días —contestó Lucía—. ¿Qué nos recomiendas?
—Pues... —No sabía qué tenían de desayuno, había olvidado preguntarlo antes de salir—. Café, tostadas y zumo.
No era la mejor respuesta y Marcos se puso nervioso desde el lugar en el que espiaba los pasos de Rocío. ¿Café, tostadas y zumo? Eso lo tenía cualquiera. No era un desayuno para estrellas de cine.
—Eso estará bien —contestó Alberto sin dejar de mirarla.
—A mí me apetece un huevo duro y una infusión de hierbaluisa con un poquito de menta y sacarina. ¡Ah!, y también cinco nueces. Mejor si están peladas.
—Ahora lo traigo. —Recogió las cartas y estaba a punto de marcharse cuando se dio cuenta de que no había preguntado a Alberto el sabor del zumo. Se dio la vuelta y antes de que le diera tiempo a articular palabra él habló, clavando la mirada en sus ojos.
—De naranja —dijo, dejándola desconcertada.
Rocío volvió a la cocina de la forma más calmada que pudo, aunque tenía ganas de salir corriendo. No le gustaba ni un poquito el papel de camarera y encima ese chico tenía la virtud de hacer que se pusiera muy nerviosa. Se entretuvo dejando las cartas en la alacena, intentando tranquilizarse, justo a tiempo de escuchar un comentario de la actriz.
—¡Pobrecilla, qué mal le queda el uniforme!
Entró en la cocina empujando bruscamente la puerta y con ella a Marcos, que espiaba detrás, seguida por unos pensamientos que la estaban poniendo muy furiosa.
—No vuelvo a salir ahí, Marcos, que lo sepas —le dijo sin gritar, pero tan cabreada como para que él lo entendiera de una vez.
—¿Por qué? Lo has hecho fenomenal. —Estaba claro que mentía, pero no era el momento de reconocer pequeñeces como aquella. Necesitaba hacerle un poco la pelota y no quedarse sin camarera en mitad del servicio.
—¡Qué dices! Ni siquiera me acuerdo de lo que me han pedido. Zumo de naranja él. Nada más.
—Seguro que lo recuerdas —la animó Marcos.
—¿Sabes lo que recuerdo? —respondió, empezando a quitarse el chaleco—. El comentario que le ha hecho ella de mi aspecto. «¡Pobrecilla!» —Imitó la voz de Lucía—. Sal tú, Marcos, yo me voy a mi casa.
—Él te ha pedido zumo de naranja, tostadas y café. Ya está preparado —dijo Luisa—. Ella quiere un huevo duro, que tardará un poco todavía, y una infusión que no tenemos, hierbaluisa. Yo creo que se la ha inventado. Ya le pondré lo que me dé la gana, que para eso me llamo Luisa y soy la que controla las hierbas. Y cinco nueces. Hay que ser pija para desayunar eso.
—¿Cómo te has enterado? —preguntó Rocío. No le parecía que hubiesen hablado tan alto como para que Luisa escuchase desde el otro extremo de la cocina.
—Este idiota —dijo señalando a Marcos—, que ha ido repitiendo lo que pedían palabra por palabra.
—Ponte el chaleco y saca esto. —Daniel le entregó una bandeja con uvas, plátanos y manzanas—. Cortesía de la casa mientras se hace el huevo y encontramos las nueces. No te alteres, Marcos —dijo Daniel, atajando la cara de pánico de su jefe—, hay nueces. Ahora no sé dónde, pero aparecerán.
Rocío se volvió a colocar el chaleco y salió con la bandeja de fruta. No se manejaba demasiado bien con ella, prefería la fregona en todo caso, pero trató de que no se le cayese encima de Lucía. Ganas de estampársela encima por el comentario no le faltaban, pero no era demasiado sensato poner en peligro su único trabajo.
—Tardaremos un poco en tener el desayuno —les dijo mientras colocaba el plato con frutas encima de la mesa—. Esto es corte…
La pérdida de peso de la bandeja fue algo que no calculó debido a la falta de costumbre y le resultó imposible mantenerla en equilibrio sobre su mano izquierda. Hubiera sido una suerte que aterrizase en el suelo, aunque hubiera causado el mayor de los estrépitos. Pero no. La bandeja, empujada por su intento de sostenerla en la mano hizo un giro extraño y aterrizó en la cabeza de Alberto. Exactamente en su ojo derecho.
—¡Ay!
—¡Lo siento, lo siento!
Mientras Rocío luchaba por sobreponerse al estropicio que acababa de armar, Lucía estallaba en una carcajada que se convirtió pronto en una risa incontrolable.
—¿Por qué te ríes? —preguntó Alberto, dándole más importancia a la reacción de su compañera que al mismo hecho de que Rocío le hubiera empotrado la bandeja en el ojo.
—Lo siento yo también —dijo la actriz muerta de risa—. Es que has puesto una cara...
—Pido disculpas, no sé qué ha pasado —se excusó Rocío avergonzada.
—¡Qué dolor! —dijo Alberto sin apartar la mano de su ojo.
Marcos salió de la cocina veloz. Traía hielo en una bolsa para que Alberto se lo pusiera enseguida en el ojo y evitase la hinchazón.
—Mil disculpas, por favor. No sé cómo ha podido pasar esto. Tome, hielo, le vendrá bien.
—Gracias, pero no ha sido nada, no se preocupe.
—¡Cómo que nada! Permítanme que compense esto de algún modo...
—Insisto —dijo Alberto—, no ha sido nada.
—Rocío —dijo Marcos muy seco—, vuelve a la cocina.
—Rocío —se apresuró a decir Alberto—, no ha pasado nada. Llevar una bandeja tiene su técnica y es normal que algunas veces se caiga. No es importante, de verdad.
—Perdón —repitió ella.
Volvió a la cocina seguida de Marcos, azorada por el episodio que acababa de protagonizar y convulsionada por algo que en apariencia pudiera parecer intrascendente, pero que había descolocado sus esquemas: Alberto Enríquez la había llamado por su nombre.
—¡Pero Rocío...! —empezó a gritar Marcos.
—Te dije que no era buena idea —contestó ella enfurecida.
—A cualquiera le podría pasar, Marcos, déjalo —dijo Daniel.
—¿Y si nos demandan? Mirad, que el hotel no está para tirar cohetes... ¡Ay, Dios! Esto será un desastre. A tomar por el culo las recomendaciones que esperaba...
—Pues si tanto te importaba quedar bien, Marcos, podías haber salido tú. Mira, ahora sí que me largo.
Hizo un nuevo intento de volver a quitarse el chaleco, pero esta vez fue Luisa quien la retuvo. La agarró de los hombros y mirándola a los ojos le dijo muy seria:
—Ya está preparado el desayuno. Lo vas a servir y en cuanto vuelvas te quitas esa risión de uniforme, te pones el tuyo y haces la habitación. De la mesa ni te preocupes, ya la recogerá este —dijo señalando a Marcos con una severa mirada de autoridad.
—A veces se te olvida quién es aquí el jefe —puntualizó Marcos, mirando a Luisa enfadado.
—No, es a ti al que a veces se le olvida quiénes somos los demás. Ella, que yo sepa, es quien se ocupa de las habitaciones, no de las mesas.
Rocío sacó la bandeja de nuevo con el desayuno que habían pedido los clientes. Para asegurarse de que no se le volvía a caer la agarró con las dos manos, en una postura que no era nada profesional y cuando llegó a la mesa buscó un hueco libre para descargarla de manera segura.
Lucía y Alberto no hablaban. Observaban sus torpes movimientos mientras comían uvas. Los escasos dos minutos que necesitó para colocar las viandas en sus lugares correspondientes se hicieron eternos para Rocío. Lucía había concentrado su atención en un mensaje que había sonado en su teléfono móvil, pero Rocío notaba la mirada de Alberto clavada en ella, a pesar de que evitó cualquier contacto visual con él.
Suite del hotel. Martes por la mañana.
Marcos, disgustado por el incidente, se deshacía aún más en atenciones con los clientes, preguntándoles qué les apetecía del menú para ese día, si necesitaban una almohada extra o que rellenasen el minibar con alguna bebida en especial. Los actores sonreían, pero se notaba de lejos que estaba consiguiendo lo contrario, que se sintieran incómodos con su constante revoloteo intentando agradar. Rocío, por su parte, volvió a su trabajo y arregló la habitación, poniendo un cuidado extremo en no olvidar ni un solo detalle, como si con aquello pudiera compensar su torpeza matinal. Estaba a punto de dar por terminada la tarea cuando escuchó unos pasos a su espalda. Alguien había atravesado la puerta abierta. Se dio la vuelta a tiempo de ver a Alberto parado delante del sofá de la suite.
—Hola —saludó él.
—Hola. —No tenía más que sacar el carro de allí y marcharse, eso era todo, pero sintió que tenía que volver a pedir perdón—. Me gustaría disculparme, yo...
—No eres camarera, ¿verdad? —Parado frente a ella, ajeno a los oídos del dueño del hotel, Alberto dejó de lado los formalismos al dirigirse a Rocío.
—Pues no.
—Hasta Lucía, que jamás ha trabajado en otra cosa que no sea el cine, lo ha captado.
—¡Vaya! Intenté hacerlo lo mejor posible, pero es que creo que no he nacido para ello.
—No conozco a nadie que haya nacido para ser camarero —dijo Alberto soltando una carcajada. No era un oficio que saliera en los primeros puestos del ranking de los más deseados en la infancia—. Más bien sucede lo contrario —continuó—, acabas trabajando como camarero porque no encuentras otra cosa. Yo lo he hecho durante años y tengo que decirte que necesitas unas clases para manejar la bandeja.
La confesión la pilló descolocada. El actor de moda, ganador de mil premios, resultaba que había sido camarero. En Los Ángeles era muy común que la gente empezase por ahí, sirviendo mesas antes de encontrar una oportunidad. Algunos, de hecho, jamás tropezaban con la que les desprendiera definitivamente del uniforme. No sabía que los esquemas se repetían en todas partes por igual. Lo de Lucía lo imaginaba. Desde pequeña había sido una actriz muy conocida, por lo que no le resultaba extraño que jamás se hubiera visto obligada a servir una copa.
—¿Es tan obvio que no sé?