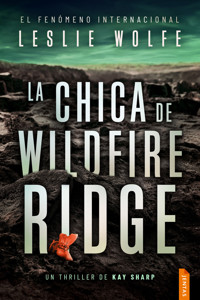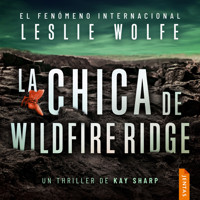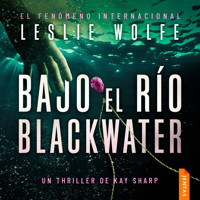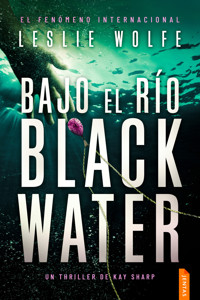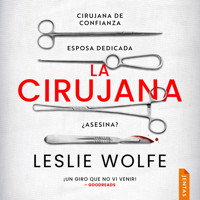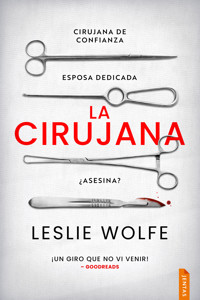Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kay Sharp
- Sprache: Spanisch
Alison Nolan y su hija Hazel, de seis años, están en camino para pasar unas vacaciones muy necesarias en lago Cuwar, conocido en la zona como el Lago Silencioso, donde las montañas nevadas están rodeadas por los colores del otoño. Horas después, no hay rastro de ellas. La agente especial Kay Sharp ha dejado su trabajo para regresar al hogar de su infancia. Apenas se ha instalado cuando se entera de que ha aparecido un cadáver junto al Lago Silencioso y se apresura a llegar a la escena. La mente de Kay da vueltas. Una semana antes, fue encontrado en el lugar el cuerpo de una turista, con el cabello trenzado y atado con plumas. El instinto le dice que las dos muertes están conectadas y que no pasará mucho tiempo hasta que haya más víctimas. Las pistas la llevan hasta el coche vacío en el que viajaban Alison y Hazel. El tiempo juega en su contra, pero Kay está decidida a hallarlas con vida. Justo cuando cree que ha encontrado la pieza que falta, Kay se da cuenta de que la están observando. ¿Se está acercando demasiado o su propio pasado la está alcanzando? Con la vida de una niña en juego, Kay no se detendrá ante nada. ¿Logrará encontrar al asesino más retorcido que jamás haya conocido y evitar que mueran más inocentes? La chica del Lago Silencioso es el primer libro de una serie de suspense criminal totalmente absorbente y emocionante. Una novela llena de giros que dan un nuevo significado a las palabras «imposible de soltar»!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CHICA DEL LAGO SILENCIOSO
La chica del Lago Silencioso
Título original: The Girl from Silent Lake
© Leslie Wolfe, 2021. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Castillo
ISBN: 9788742812754
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
First published in Great Britain in 2021 by Storyfire Ltd. trading as Bookouture.
AGRADECIMIENTOS
Doy las gracias especialmente a mi amigo y lince de las leyes de Nueva York Mark Freyberg, quien me guio con pericia por los entresijos del sistema judicial.
CAPÍTULO UNO
Silencio
Lo observó entre lágrimas, con el corazón golpeándole las costillas y las ataduras de plástico cortándole la carne de las muñecas mientras luchaba por liberarse. El hombre le daba la espalda mientras colocaba unos objetos en una bandeja; el suave tintineo metálico era un presagio surrealista que le helaba la sangre y sumía sus pensamientos en un torbellino de terror sin sentido.
Lanzó una rápida mirada a su hija, obligándose a transmitir esperanza y valor a través de sus ojos llenos de lágrimas. Su niña, Hazel, de ocho años, estaba atada a una silla a pocos metros de la suya. Gimoteaba y su pequeño pecho se agitaba con su respiración entrecortada. Cuando se miraron a los ojos, los sollozos de Hazel se hicieron más intensos, amortiguados por el pañuelo que el hombre le había atado a la boca, pero aún eran lo bastante fuertes para llamar su atención.
—Ya basta —ordenó él en voz baja. Se volvió y dio unos pasos decididos hacia Hazel. Luego se detuvo, con sus ojos amenazadores a escasos centímetros de los de la niña.
Alison se quedó helada.
El hombre agarró un mechón del largo cabello de Hazel y jugó con él, enroscándolo alrededor de sus dedos; después se inclinó más cerca e inhaló su aroma. La mirada aterrorizada de la niña parecía divertirle. Le soltó el pelo y limpió una lágrima de la mejilla de la pequeña con el pulgar, luego lamió el líquido salado con un gemido de satisfacción.
—No llores —susurró—, tu mami te quiere mucho, ¿verdad?
Hazel se quedó callada, como si estuviera demasiado asustada para emitir otro sonido, pero sus lágrimas corrían libremente por sus mejillas, empapando la tela del pañuelo. Había algo inquietante en la voz del hombre, en la forma en que había susurrado aquellas palabras, y un mal presentimiento hizo que Alison sintiera escalofríos incontrolables.
—Por favor —dijo Alison—, es solo una niña.
Una sonrisa ladeada se dibujó en la comisura de los labios del hombre.
—Lo es, ¿verdad? —añadió, con un tono casi amargo—. Siempre lo son.
Después les dio la espalda, y el tintineo de los objetos depositados en la bandeja se reanudó contra el frío silencio.
No era el monstruo que vive en los bosques y viste harapos que uno imaginaría capaz de secuestrar a una madre y a su hija y retenerlas como rehenes en una cabaña remota. Estaba bien afeitado y olía a after shave caro, vestía ropa nueva y cara, y la cabaña donde las había llevado estaba limpia y era grande. Si había algo que no encajaba, era la ausencia total de objetos personales, aunque era evidente que el lugar había estado habitado durante algún tiempo.
Parecía cómodo y habitual en sus actividades, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. No había vacilación en sus movimientos ni miedo en sus ojos oscuros cuando la miraba, cuando parecía estudiarla como lo haría con un mueble o una obra de arte que quisiera adquirir.
De los anchos hombros y el pelo negro como un cuervo del hombre, la mirada de Alison pasó a las impolutas paredes blancas y el suelo de baldosas. En la esquina más alejada de la habitación, junto a la puerta, la lechada de cemento estaba manchada; algo marrón rojizo decoloraba el material gris claro y poroso. No podía apartar los ojos de aquel lugar, donde las líneas del cemento que se entrecruzaban compartían una mancha que debía de haber sido más grande, como un charco de líquido que avanzaba por las juntas entre las baldosas de granito y se detenía en la pared.
Seguramente había limpiado las baldosas, pero el líquido había decolorado de forma permanente el cemento, dejando el testimonio de lo que había ocurrido en aquel suelo.
Sangre.
Alison sintió que una nueva oleada de pánico se apoderaba de su cerebro. Se obligó a controlarse, a conservar una pizca de dominio sobre sus pensamientos acelerados. Respiró despacio, reteniendo el aire en sus pulmones durante unos segundos antes de exhalarlo.
El recuerdo de su madre invadió su mente, el olor a canela y el suave tono de su voz diciéndole: «¿Por qué ir hasta la costa del Pacífico de vacaciones? Tú sola, con una niña pequeña. Eso no es seguro, cariño. Hoy en día, no. Ya no. ¿Por qué no llevamos tú y yo a Hazel a Savannah?».
El sonido de la voz de su madre resonando en su memoria hizo que sus ojos ardieran en lágrimas. ¿Había sabido lo que iba a ocurrir? Tal vez había visto una de sus extrañas señales de advertencia, una luna ensangrentada o una puesta de sol manchada; señales que Alison siempre había rechazado con indiferencia, atribuyéndolas a las raíces cajún de su madre, nada más que superstición sin fundamento.
«Oh, mamá —pensó—, ¿volveremos a casa?».
Inspiró con fuerza una vez más, fortaleciendo su voluntad. Tiró de las ataduras y sintió dolor en las muñecas, donde el plástico le había cortado la piel. Estaba sentada en una silla de madera, con las manos amarradas al respaldo recto y estrecho. Le había sujetado los tobillos a las patas cuadradas y gruesas de la silla, y por mucho que se esforzara en doblarlos e intentar romper las ataduras, lo único que conseguía era cortarse aún más la piel.
Cuando se volvió y se acercó a ella, gimió y sacudió la cabeza, a pesar de su decisión de mantener la calma el mayor tiempo posible por el bien de su hija. El pánico le recorría el cuerpo a cada paso que el hombre daba hacia ella, con los ojos clavados en la bandeja de plata que llevaba, y luego, en el taburete de cuatro patas que empujó entre su silla y la de Hazel, sobre el que colocó la bandeja.
Lo miró fijamente tratando de leer la expresión de sus oscuras pupilas, el significado tras su fría sonrisa. Cuando empezó a comprender, unos sollozos incontrolables cortaron su respiración mientras el terror que inundaba su cuerpo se volvía absoluto, despiadado.
Nunca iba a dejarlas marchar. La muerte estaba escrita en sus ojos, una sentencia silenciosa que estaba a punto de ejecutar, dándole la bienvenida con una sonrisa que clamaba sed de sangre y con el comportamiento despreocupado de un hombre inmerso en una placentera actividad de domingo por la tarde.
«Mi pobre niñita —pensó—, esto no puede estar pasando. No puedo permitirlo».
Luchó frenéticamente por liberarse. Se tiró al suelo, esperando que la silla se rompiera bajo su peso.
Cayó con fuerza, y el golpe la dejó sin aire en los pulmones durante un momento. Él volvió a levantarla con facilidad, agarrándola con unos dedos implacables que aplastaban su carne.
—No, no —suplicó, ahogándose en sus propias lágrimas—. Por favor, déjanos ir. No diremos ni una palabra, lo juro.
Él no respondió; la única reacción a sus palabras fue el ensanchamiento de su sonrisa. Alison guardó silencio.
Cogió un cepillo de color hueso de la bandeja y le peinó el pelo, tomándose su tiempo, hasta que crepitó. Su mente se aceleró tratando de anticipar lo que vendría a continuación, agradecida de que él estuviera centrado en ella y no en Hazel.
«Si la hubiera dejado marchar», pensó, aferrándose a esa esperanza surrealista como quien se agarra a un clavo ardiendo.
Le dividió la melena por la mitad, desde delante hasta atrás, y separó sus largos mechones en dos secciones iguales. Cada vez que sus dedos tocaban su pelo o rozaban su piel, ella se estremecía, sus dientes rechinaban, todo su ser se revolvía, sin saber cuándo llegaría el golpe ni cómo. Solo sabía que llegaría. Pronto.
Empezó a trenzarle el pelo, despacio, con paciencia, aparentemente saboreando la actividad, tarareando en voz baja una canción de cuna. Verlo moverse, verlo guiado por la experiencia y sentir sus dedos contra su cuero cabelludo era una pesadilla viviente, de la que había dejado de esperar despertar en algún momento.
—¿Por qué? —susurró ella, girando un poco la cabeza para mirarlo.
La tiró del pelo para mantenerle la cabeza en su sitio.
—Quédate quieta. Ya estamos terminando.
Cuando acabó la trenza, la sujetó con una inusual goma para el pelo, hecha a mano con lo que parecía ser cuero y adornada con pequeñas plumas. Después se movió hacia su lado izquierdo y comenzó a trenzar de nuevo, tarareando la misma melodía.
Durante un rato, no reconoció la melodía, pero le resultaba familiar. Entonces su frenética mente empezó a imponer la letra sobre el tarareo. Siguiendo su instinto, se tragó las lágrimas y empezó a cantar en voz baja.
—Si ese ruiseñor no canta, mamá te comprará un dia…
Se quedó helada al ver su reacción al oírla cantar. En lugar de ablandarlo, como ella esperaba, sus facciones se habían vuelto de piedra, con los músculos rígidos anudándose bajo la piel, la mirada intensa, ardiente, los nudillos crujiendo al apretar los puños.
—Canta —le ordenó, pero solo un gemido salió de sus labios—. Canta, maldita seas —gritó, agarrándole la trenza a medio terminar y obligando a Alison a girarse y mirarlo.
Hazel gritó; un grito corto y apagado que se ahogó rápido en tristes sollozos.
La voz de Alison temblaba al desafinar, pero a él no parecía importarle.
—Si ese anillo de diamantes se convierte en latón, mamá te comprará un espejo —logró decir, luego moqueó y gimoteó—: Por favor, te lo ruego.
—¡Canta! —gritó.
Se estremeció, la letra que tan bien conocía desapareció de repente de su memoria.
—Canta —repitió con voz inflexible.
Casi había terminado de trenzarle el pelo, ¿qué haría después?
«Por favor, Dios, no dejes que toque a mi pequeña», rezó en silencio. Luego, con una voz demasiado quejumbrosa para una canción, cantó la rima.
—Y, si ese espejo se rompe, mamá te comprará un…
Se detuvo cuando él anudó el extremo de su trenza con la goma del pelo. Temblaba desmesuradamente y sentía frío; estaba congelada, a pesar del sol de última hora de la tarde que entraba por la ventana. En el silencio sepulcral, oyó el canto de los pájaros al otro lado de la ventana, ajenos a la pesadilla que encerraban las paredes de la aislada cabaña.
Miró a Hazel durante un largo y profundo instante; luego, alargó la mano y tocó el pelo de la niña. Parecía estar pensando qué hacer a continuación.
Alison contuvo la respiración, sus pensamientos frenéticos la invadían.
«No, no…».
Como si hubiera oído su súplica, se acercó a Alison y se detuvo frente a ella. Estudió su rostro durante largo rato sin decir ni hacer nada más.
Tragó saliva, con la garganta contraída por un miedo indescriptible, y se obligó a cantar un poco más.
—Y, si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el bebé más dulce…
Sin previo aviso, le arrancó la blusa. Ella jadeó e intentó apartarse de él empujando con sus pies contra el suelo, pero él la retuvo en el mismo sitio, con la mano abrasándole la piel desnuda.
—Por favor, no delante de mi hija —suplicó—. Haré lo que quieras.
Ojalá Hazel no tuviera que presenciar lo que iba a suceder. Ojalá no tuviera que verla así.
La risa del hombre resonó en las paredes vacías. Se inclinó hacia su rostro, tan cerca que ella sintió su aliento caliente en la cara.
—Sé que harás todo lo que yo quiera —respondió él, aún riendo—. ¿Estás lista?
Los arrendajos azules que habían estado llenando el valle con sus gorjeos se callaron de golpe cuando su grito rasgó el aire claro de la montaña.
CAPÍTULO DOS
Hogar
La última hora del trayecto de vuelta a casa fue tan encantadora como Kay recordaba. La franja de hormigón perfectamente recta de la interestatal que atravesaba el llano y desolado desierto de polvo fue sustituida de forma gradual por serpenteantes curvas inclinadas con suavidad que atravesaban los espesos bosques del parque nacional. Después, a medida que aumentaba la altitud, el follaje se desvanecía, favoreciendo a los árboles de hoja perenne, mientras que las pendientes eran más abruptas y las curvas más cerradas, implacables. El paisaje de octubre estaba cambiando, un espectáculo que bien merecía el viaje a las montañas al norte de San Francisco, aunque solo fuera para contemplar los colores del hermoso otoño californiano.
Cortó el flujo de aire acondicionado que salía de las rejillas de ventilación del Ford y, en su lugar, abrió una ventana, dejando que el viento jugara con su ondulado pelo rubio y le trajera el aroma casi olvidado de las hojas caídas, del rocío matutino sobre las verdes briznas de hierba, de las cascadas, las agujas de pino y la promesa de la nieve.
Se iba a casa.
No era un viaje que quisiera hacer, nunca más.
Suspiró y, sin darse cuenta, tocó el lateral de la caja de cartón que había colocado en el asiento del copiloto con unos dedos largos, finos y helados que habrían enorgullecido a cualquier concertista de piano. La caja blanca llevaba la insignia del FBI y contenía sus efectos personales. Unas horas antes, había vaciado su mesa y recogido todo lo que había hecho suyo uno de los escritorios de la quinta planta de la oficina regional de San Francisco. Una taza de café con la figura caricaturesca de un perro olfateando, regalo de un colega suyo. Un par de libros, uno sobre psicología de la investigación y otro sobre elaboración de perfiles de delitos violentos, ambos plagados de notas post-it rojas y amarillas insertadas entre sus páginas. Una foto suya, pescando en la costa del Pacífico, frente a la rocosa Sea Cliff. Una placa de escritorio en oro pulido sobre nogal macizo, con su nombre en letras mayúsculas precedido de su título: «Agente especial Kay Sharp». El mero sonido de esas palabras en su mente solía hacerla enderezar sus anchos hombros y poner un resorte en su paso, añadiendo unos dos centímetros a su estatura y haciendo que su delicada barbilla se levantara con confianza.
Todo eso había quedado en el pasado, y ella se iba a casa.
Recordó lo doloroso que había sido recoger todos aquellos objetos, meterlos en la caja prestada por el depósito de pruebas y salir por la puerta sabiendo que no volvería allí el lunes. Había mantenido la cabeza alta mientras se despedía, luchando contra el escozor de las lágrimas mientras miraba la oficina por última vez y luego corría hacia el ascensor y estrechaba una mano más, antes de que bajar las cinco plantas y abandonar del edificio. Al salir del aparcamiento con su Ford Explorer blanco, echó un último vistazo al rascacielos y, como siempre, observó el reflejo del cielo azul en las ventanas de espejo. Después, giró a la izquierda, en dirección norte.
De vuelta a casa.
Solo porque Jacob no podía controlar su maldito temperamento.
Su tímido hermano pequeño, Jacob, se había convertido en un hombre bastante corpulento, con los brazos y la espalda marcados por los músculos que había desarrollado trabajando en la construcción durante el verano, cuando encontraba trabajo. Jacob siempre había tenido problemas; no se relacionaba bien con los demás y, al parecer, también tenía dificultades para controlar la ira. Eso era nuevo; para ella siempre había sido una persona amable, retraída, que no haría daño ni a una mosca.
Cuando la había llamado unos días antes, su voz estaba cargada de vergüenza y arrepentimiento.
—Voy a ir a la cárcel, hermanita —había dicho, yendo directo al quid de la cuestión, como siempre hacía—. No sé cómo ocurrió. Me provocó, me tiró una botella a la cabeza y solo le pegué una vez. Pero le pegué. —Hizo una pausa, se aclaró la voz y luego dijo, hablando casi en un susurro—: Nunca esperé que el juez me condenara tanto tiempo, por eso no te lo conté.
—¿Cuánto tiempo? —había preguntado ella, mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Su pequeño Jacob, en prisión. A pesar de su estatura, no estaba hecho para la cárcel; no duraría mucho. Su naturaleza bondadosa y su actitud tímida invitaban al abuso por parte de criminales profesionales que sabían cómo actuar desde dentro. Si se lo hubiera dicho, ella se habría presentado para testificar a su favor, para hablar de su carácter, y tal vez el juez habría considerado suspender la sentencia.
—Seis meses —respondió tras un largo silencio—. Pero podría estar fuera…
—Cielos —reaccionó ella—. ¿Cómo pudiste…?
No quiso continuar. No tenía sentido machacarlo; él ya era consciente de lo que había hecho y de todas las implicaciones, y por lo que parecía, se ahogaba en la culpa.
—Sabes lo que eso significa, hermanita —añadió—. Tienes que…
—¿Cuándo has de comparecer y dónde? —le cortó.
—Este próximo viernes, a las nueve de la mañana, en High Desert.
La prisión estatal de High Desert estaba a solo unas horas en coche de casa. Podría visitarla y hablar bien de Jacob con el alcaide, tal vez por cortesía profesional, si es que algo así se les concedía a los exagentes del FBI. Y querría hablar con el juez y preguntarle por qué se había sentido obligado a encarcelar a un delincuente primerizo por lo que parecía no haber sido más que una pelea de bar.
Lo haría todos los días y aprovecharía al máximo cada jornada. El mantra de una existencia plagada de adversidades.
Sin embargo, aquel viernes por la tarde no tuvo más remedio que volver a casa.
Y eso significaba dejar atrás su carrera, todo el duro trabajo que había invertido en su papel de perfiladora para el FBI en los últimos ocho años tirado por el desagüe, y pronto sería olvidado.
Mientras tanto, debía volver a vivir en un lugar que había jurado no volver a ver. Debía construirse una vida allí, en una ciudad atormentada por recuerdos que había intentado olvidar durante años.
Un estúpido puñetazo de borrachera y su carrera se detenía bruscamente.
Se secó una lágrima rebelde del rabillo del ojo y maldijo, con las palabras tragadas por el viento mientras conducía con las ventanillas bajadas, invitando al aire frío de la montaña a refrescar su acalorada frente.
«Maldita sea, Jacob. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿A nosotros?».
Era casi de noche cuando pasó por delante de la señal que decía: «MOUNT CHESTER, FUNDADA EN 1910. 3 823 HABITANTES». Tomó la primera salida y tardó unos treinta minutos en llegar frente al viejo rancho, lo que incluía una parada de cinco minutos en la cafetería Katse para tomar un café recién hecho y unos cruasanes de mantequilla.
Era tal y como lo recordaba.
No había vuelto desde el funeral de su madre, diez años atrás, pero recordaba la casa con claridad.
Se acercó conduciendo despacio, se detuvo en el camino de entrada y apagó el motor, pero dejó las luces encendidas. Al verla de cerca, Kay ya no la reconocía, además de porque estuviera envuelta en la oscuridad. El césped estaba invadido por la maleza y lleno de chatarra, la pintura estaba agrietada y desconchada, y el porche necesitaba un entarimado nuevo para sustituir el que estaba podrido y desgastado. Faltaban varios balaustres y otros estaban rotos, aunque seguían colgando.
Atajó por la hierba, y se arrepintió al instante cuando tropezó con la llanta oxidada de un camión escondida entre la maleza y se revolvió para recuperar el equilibrio. Luego, se armó de valor y subió los cinco escalones de madera chirriantes que conducían a la puerta principal.
No estaba cerrada. ¿Por qué iba a estarlo?
Temblando, tiró de las largas mangas de su jersey negro de cuello alto hasta que le llegó a los dedos, entonces entró y tanteó la pared en busca del interruptor de la luz. Sumergida en la pálida y amarillenta luz procedente de una lámpara de techo rota, la casa la recibió con recuerdos indeseados. Hay cosas que nunca cambian y sobreviven al paso del tiempo sin que nadie las altere, ya sea como trozos perdurables de rutina o como recuerdos de un pasado olvidado. El olor de la comida rancia y los platos sucios que se acumulaban en el fregadero. El hedor a moho que venía de las paredes, del baño, de todas partes. La alfombra manchada en medio del salón, aparentemente sin aspirar desde hacía mucho tiempo. Una foto de familia tomada cuando ella tenía unos diez años y Jacob nueve, con sus padres de pie detrás de ellos, colgaba torcida sobre la chimenea agrietada, enmarcada y protegida con finos cristales rotos. La mesa de la cocina estaba llena de latas de cerveza vacías, periódicos viejos y envoltorios de comida precocinada.
—Joder, Jacob, ¿qué demonios? —murmuró, mientras caminaba despacio por la casa vacía, con el crujir del suelo como único sonido que podía oír.
¿Qué esperaba, dejar aquella casa para que la cuidara un hombre, y nada menos que Jacob? Nunca había sido demasiado práctico ni demasiado manitas. Aunque trabajara en la construcción en verano o en el mantenimiento de los telesillas en invierno, Jacob nunca había sido el tipo de hombre con el que ella pudiera contar para que las cosas funcionaran sin problemas. Jacob estaba roto, y ella sabía por qué. En gran parte, era culpa suya.
Abrió algunas ventanas con mosquitera y encendió las luces de todas partes, invitando a la brisa nocturna de la montaña a ahuyentar las sombras. Sacó la basura y colocó el cubo junto a la puerta principal, temerosa de cruzar el césped en la oscuridad para encontrar el contenedor. Había que fregar bien el suelo y, si había una aspiradora que funcionara, tenía que ponerla a trabajar. Pero no sería esa noche. Ya al día siguiente.
Se encogió, un escalofrío recorrió su esbelto cuerpo al darse cuenta de que necesitaba dormir en aquella casa y, durante un instante demasiado largo, consideró la posibilidad de dormir en su Ford Explorer. Estaba limpio y olía a cuero nuevo y a cruasanes recién hechos, pero dormir en el coche era una decisión cobarde; tenía que aceptar su nueva realidad. Cuanto antes, mejor.
Deambulando de una habitación a otra, se preguntaba dónde podría pasar la noche. La habitación de Jacob estaba llena de ropa sucia esparcida por el suelo y hacía tiempo que las sábanas no se cambiaban. Su cuarto de baño tenía artículos de aseo y papel higiénico, pero no estaba en un estado utilizable para sus estándares.
La puerta del dormitorio de sus padres estaba cerrada, y contuvo la respiración antes de abrirla, casi esperando que su padre la regañara por despertarlo. La cama estaba cuidadosamente hecha con la misma colcha y almohadas que ella había puesto después del fallecimiento de su madre. Jacob no la había tocado, y ella no iba a hacerlo. No podía soportar pensar en su madre; a pesar del paso del tiempo, el dolor seguía siendo intenso. Cerró la puerta con suavidad, como para no perturbar los recuerdos que albergaba aquel espacio.
Así, solo quedaba su antigua habitación, y permaneció inmóvil mirando la estrecha cama desde la puerta, sin querer entrar en el lugar que había sido testigo de tantas de sus lágrimas. Cerró la puerta con cuidado y volvió a la cocina. Tal vez una taza de té caliente cambiaría su visión de la vida, de vivir en su vieja casa, con tantos viejos recuerdos, en un futuro próximo.
El frigorífico contenía cerveza, licores y comida precocinada congelada, con la única excepción de un pequeño bote de mostaza. Se encogió de hambre y cerró la puerta de la nevera, cogió la cafetera y se preparó una taza de té que olía a posos de café rancio. Sosteniendo la vieja taza de su madre entre las manos heladas, se asomó a la ventana y se quedó mirando el patio trasero, apenas visible bajo la tenue luz procedente de la casa y el brillo de la luna filtrada por la bruma. Estaba descuidado, igual que el césped de la entrada, con hierbas y maleza crecidas hasta las rodillas, y parecía que Jacob no había puesto un pie allí desde hacía mucho tiempo. Pero era tal y como lo recordaba, una amplia zona de hierba que conducía al bosque por un lado y a los sauces junto al río por el otro.
Los sauces llorones habían crecido, sus hojas rozaban el suelo y sus copas se tocaban por encima de los enormes troncos. Sus siluetas se alzaban ominosas contra el cielo oscuro, y sus sombras, iluminadas por la luna, eran grandes, se movían con el viento y casi tocaban la casa.
Temblando, cerró la ventana con un fuerte golpe y corrió las cortinas.
—Jacob, tenías que dar ese puñetazo, ¿verdad? —susurró, y solo el viento respondió, silbando contra las hojas de los pinos y las largas ramas de los sauces llorones.
Terminó su té y dejó la taza vacía sobre la mesa, después abrió el diario doblado que encontró allí. Era el periódico local del día anterior, y lo primero que le llamó la atención fue un título en letras grandes y gruesas: «DETALLES EMERGEN EN EL ASESINATO EN EL BOSQUE DEL LAGO CUWAR». Intrigada, acercó una silla y se sentó, sin importarle la mugre que manchaba el asiento, sin apartar los ojos de la letra pequeña, apenas visible en la penumbra, leyendo atenta cada palabra, olvidándose de dónde estaba.
Cuando terminó de leer, sacó el portátil del todoterreno y se puso a teclear una carta mientras mordía hambrienta un cruasán de mantequilla fresca.
CAPÍTULO TRES
Cautiva
Había perdido la cuenta de los días, aunque intentaba llevarla, recordándose constantemente cuántas veces había salido el sol desde que se las habían llevado. Pero el cerebro es una cosa frágil, que crea realidades alternativas cuando la auténtica es demasiado dolorosa de soportar. La mente de Alison no era una excepción; después de pasar varios días encerrada en el sótano, con solo una rendija en el panel de madera que tapiaba la pequeña ventana para ver si fuera había luz u oscuridad, por fin había aceptado que no iba a saber qué día era. Ya no, no con ningún grado de certeza.
Había rayado líneas verticales cortas en la pared para llevar la cuenta, pero, cuando despertó de su sueño agitado y lleno de terror, no recordaba si se había dormido la noche anterior o solo hacía una hora. Sabía que tenía que oírlo, a él y al sonido del motor de su coche, anticipando con miedo su regreso, avisando de lo que le depararía.
Todos los días, justo después del anochecer. Algunas veces, antes.
Aún tenía tiempo hasta su llegada, o al menos eso esperaba. Todavía brillaba el sol, porque no lo veía ponerse por la rendija de la ventana de madera, y eso significaba que podía esperar encontrar una salida antes de que él regresara.
No es que no hubiera intentado escapar antes. Lo había hecho, empujándose contra la enorme puerta, arañando la ventana de tablas hasta que le sangraron los dedos, golpeando cada centímetro de pared. Había hecho todo eso el primer día que pasó en cautiverio, y después todos los demás, algunos más de una vez. Lo había hecho incluso cuando le dolía tanto el cuerpo que apenas podía mantenerse en pie.
Pero ese día era diferente. Estaba frenética, desesperada por escapar, más que nunca. Porque la noche anterior había oído gritar a Hazel.
Había ocurrido cuando él aún estaba allí y la había dejado tirada en el suelo de cemento, sangrando. Cerró la puerta con llave, y entonces ella oyó sus pesadas pisadas subiendo las escaleras, no un piso, sino dos. Se sucedieron unos minutos de tenso silencio, durante los cuales Alison no se atrevió a respirar. Entonces lo oyó, el lamento desgarrador de su hija, lejano pero conmovedor, que terminaba en sollozos.
Seguía allí, su niña, y seguía viva. Al menos, eso sabía desde esa noche. Pero ¿por qué había gritado? ¿Qué le había hecho?
Tenían que escapar. Y tenía que ser ese día, antes de que él pudiera volver a acercarse a ella. Costase lo que costase.
Temblando y sollozando, Alison se arrojó contra la puerta, sin importarle el dolor que le recorría el costado, con el recuerdo de cómo el hombre había mirado a Hazel alimentando su agonía. Cómo había jugado con el pelo de su hija, cómo le había tocado la cara y había saboreado sus lágrimas.
Los ecos del grito de Hazel reverberaban en su mente una y otra vez.
Retrocedió dos pasos, vacilante, luego corrió y volvió a golpear su delgado cuerpo contra la puerta, para caer al suelo destrozada. Aquella puerta no iba a ceder.
Volviendo su atención a la rendija de luz que entraba por la ventana, golpeó la tabla de madera con ambos puños. Sin aliento, pero sin rendirse, se agarró al alféizar con una mano para llegar más alto y lo golpeó con la otra con toda la fuerza que pudo.
Nada.
Se dejó caer al suelo, gimiendo con fuerza, y se abrazó las rodillas con sus manos ensangrentadas. Llorando hasta que se le secaron las lágrimas, se tapó la boca con la mano para ahogar los sollozos, temerosa de que Hazel pudiera oírlos igual que Alison había oído los gritos de su hijita la noche anterior.
Entonces se puso en pie de un salto, dándose cuenta de que había estado golpeando aquella tabla de madera todo ese tiempo, cuando en vez de eso debería intentar tirar de ella hacia sí. Tal vez había una oportunidad de esa manera.
Consiguió meter el dedo en la grieta lo suficiente como para agarrar la tabla y tiró, y unos cuantos trozos de madera se desprendieron, ensanchando el hueco. Ahora podía meter dos dedos. Minuto tras minuto, la grieta se ensanchaba y su agarre se hacía más fuerte, tirando de la tabla de madera con los clavos que la sujetaban, lentamente, mientras más luz se abría paso para llenar la lúgubre habitación.
Ahora podía ver los clavos oxidados casi por completo y, más allá de la grieta, una sección del marco de la ventana, frágil, fácil de romper. Respiró hondo y volvió a tirar, con los dedos en carne viva y sangrando, y la tabla cedió unos pocos centímetros más de los clavos oxidados.
Con un último tirón, la tabla se soltó y le golpeó la frente, pero no le importó. Conmocionada, se quedó mirando la ventana, ahora totalmente expuesta, un mero agujero de veinte por veinticinco centímetros en un muro de hormigón.
Nunca iba a caber por ahí.
Un fuerte sollozo le hinchó el pecho y lo dejó escapar, tapándose la boca con las manos cubiertas de sangre mientras se dejaba caer al suelo. De repente, oyó una carcajada. Abrió los ojos y vio que el hombre la miraba y se reía.
—Has estado ocupada, por lo que veo —dijo, y luego se rio un poco más.
—No, no —gimoteó ella, alejándose de él hasta llegar a la esquina de la habitación.
—¿No? —respondió, con la diversión aún presente en sus ojos—. ¿Y si pudieras ver a Hazel esta noche? ¿Cambiarías de opinión?
—¿Lo… lo dices en serio?
Se puso la mano en el pecho en un gesto de burla que ella prefirió ignorar, demasiado desesperada para creerle.
—Lo juro. —La diversión desapareció de sus ojos, dejándolos tan fríos y oscuros como ella los conocía.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sentía patéticamente agradecida al hombre que las había secuestrado y que llevaba días torturándola. Pensar en ello le revolvía el estómago, pero no le importaba; pronto iba a ver a su hija.
Alison cerró los ojos, imaginándose a Hazel corriendo hacia ella con los brazos abiertos, riendo, chillando de alegría.
Cuando lo oyó desabrocharse la hebilla del cinturón, no abrió los ojos. Cuando la agarró por el tobillo y la arrastró por el suelo, no opuso resistencia.
Iba a ver a su preciosa niña esa noche.
CAPÍTULO CUATRO
Lago Cuwar
Kay sabía que debería haber pasado el día organizándose en su antigua casa familiar, ya que iba a vivir allí hasta que Jacob fuera liberado. Se lo debía a su hermano pequeño; solo se tenían el uno al otro, y en un mundo en el que vivían miles de millones de personas, solo podían confiar entre sí. En cuanto se hubiera corrido la voz de su encarcelamiento, todo lo que poseía habría sido saqueado o robado en cuestión de días. La idea de extraños pisoteando la casa le revolvía el estómago. Bueno, no ocurriría bajo su vigilancia.
En lugar de poner en marcha su nueva vida, se encontró obsesionada con el cadáver hallado en el bosque del lago Cuwar. ¿Quién era? ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo la mataron? Había leído dos veces el artículo del periódico, pero sabía mejor que nadie que en las declaraciones de la policía a los medios de comunicación solían omitirse muchos detalles críticos sobre un crimen, una estrategia que la mayoría de los investigadores utilizaban para descartar falsos testimonios y confesiones. El único detalle aprovechable que mencionaba el artículo era que el cadáver había sido envuelto en una manta; el resto era relleno sensacionalista.
Conocía datos sobre el asesinato desde antes de salir de San Francisco y había leído todo lo que los medios de comunicación habían publicado al respecto. Hacía más de una semana que habían encontrado el cadáver de una joven enterrado en el bosque del lago Cuwar, a pocos metros de la orilla del lago. Los informes describían a la mujer como una morena de veintiocho años, pelo largo y ojos marrones, que había sido brutalmente estrangulada. El artículo hablaba de importantes hematomas en su cuerpo, muy probablemente asociados a la agresión sexual igual de brutal que el reportero local describía con detalles vívidos y editorializados. Sin embargo, desde que apareció en la prensa la primera mención del cadáver de la joven, ninguna declaración oficial del médico forense había corroborado la versión del reportero sobre el crimen.
Pero fue suficiente para que ella empezara a armar el rompecabezas.
Siempre había estado atenta a las noticias de su ciudad natal; tenía motivos de sobra para querer estar al tanto de lo que ocurría en la pequeña comunidad, sobre todo, en lo referente a la delincuencia. Por supuesto, entonces podía utilizar sus credenciales del FBI para acceder a la información, pero ahora ya no tenía acceso a esos sistemas, lo que era motivo para estar disgustada y alejarse de las actividades que tenía planeadas.
Esperó ansiosa a que anocheciera, paseando por la propiedad y haciendo una lista mental de las cosas que tenía que hacer, para olvidarse enseguida de ello, con la mente ocupada visualizando los detalles del elaborado modus operandi. Fragmentos de las acciones del sujeto desconocido aparecían con claridad en su mente, pedazos de una imagen rota que necesitaba descubrir y pegar, muchas piezas aún perdidas, aún ocultas a la vista. A pocos kilómetros, en el bosque del lago Cuwar, algunas de esas piezas esperaban a que las descubriera, a que las arrojara a la luz, acercándola un paso más a desvelar la identidad del criminal. Pero ya no era una federal, solo la hermana de Jacob, que había vuelto a casa para cuidarla mientras su hermano cumplía condena. Lo único que podía hacer con sus descubrimientos era escribir cartas y enviarlas a los investigadores, con la esperanza de que las leyeran antes de que acabaran en la papelera. Sin embargo, no podía no dejarse llevar, no podía resistir el impulso de dar caza al asesino de aquella joven, porque en el fondo sabía que no había terminado.
Estaba empezando.
De vez en cuando recogía trastos del césped delantero y los llevaba a la acera, confiando en que el servicio de eliminación de residuos los recogiera, contenta de aplazar el momento en que tendría que entrar de nuevo en casa. Pero, sobre todo, se quedaba en el césped mirando cómo se ponía el sol, sin prisas, con una lentitud dolorosa.
En cuanto desapareció tras las montañas, se puso al volante de su Explorer y se dispuso a conducir hasta el lago Cuwar.
El artículo no especificaba dónde se había encontrado exactamente el cadáver, pero ella conocía el lago como la palma de su mano. Cuando era pequeña, pasar un día en esas playas de arena era lo más parecido a unas vacaciones de verdad. Y había kilómetros de esas playas, flanqueadas por densos bosques que proporcionaban la sombra tan necesaria en verano. Los robles, los arces y los álamos de la zona entretenían a los niños durante todo el año. La búsqueda del tesoro de bellotas, los concursos de escalada de árboles, que le habían dejado un montón de cicatrices que mostrar con orgullo, y los collares hechos con sámaras de dos alas mantenían a los niños ocupados todo el fin de semana mientras los padres descansaban un poco.
A veces.
Cuando tuvo suerte, la invitaron a ir al lago con la familia de su mejor amiga. La familia de Judy era muy divertida, la recordó con una sonrisa triste. Hacía mucho tiempo que no los veía y no entendía por qué no los había llamado.
Giró hacia la carretera de North Shore y aminoró la marcha, preguntándose cómo podría localizar el lugar donde habían enterrado el cadáver. Tal vez la cinta amarilla de «Prohibido el paso» siguiera en su sitio, y sería así de fácil, si tan solo pudiera verla en la oscuridad.
Desde la carretera hasta el lago partían varios senderos, que los ávidos turistas que conducían camiones o todoterrenos abrían cada fin de semana en busca de una franja de playa desierta que pudieran llamar suya. El artículo decía que el cadáver se había encontrado cerca de la playa, pero mencionaba el bosque del lago Cuwar, no solo el lago. Eso significaba que tenía que conducir un poco más y llegar al límite sur del parque nacional.
Bajó la ventanilla y apuntó con la linterna hacia la arbolada, donde la oscuridad ya era densa e impenetrable desde la carretera. Cuando estaba a punto de dar media vuelta e intentar buscar de nuevo desde la orilla del lago, un destello de cinta amarilla llamó su atención en la distancia. Giró hacia el camino y condujo despacio, deteniéndose a unos seis metros de la tumba abierta.
Después de apagar el motor y las luces, dejó que sus ojos se adaptaran a la oscuridad durante unos segundos y se acercó al hoyo. Protegiendo el haz de luz de la linterna con la palma de la mano, se arrodilló junto a la tumba y la examinó centímetro a centímetro. Había sido cavada con una pala plana, las líneas dejadas en los bordes eran largas y paralelas, lo que sugería un enfoque metódico y la fuerza de la parte superior del cuerpo. Un hombre en la flor de la vida. El agujero se había cavado a un metro de profundidad, no un trabajo apresurado, sino una tarea cuidadosamente ejecutada por alguien a quien le importaba lo suficiente como para tomarse su tiempo y arriesgarse a que lo atraparan solo para dar a la víctima un entierro adecuado.
¿Remordimientos?
Probablemente.
Necesitaba ver las fotos de la escena del crimen para estar segura.
Kay se arrodilló en el lado más alejado de la tumba y proyectó el haz de luz hacia el fondo de la excavación, donde vio algo que no correspondía. Una hoja de sámara de dos alas, cuando todas las hojas caídas alrededor de la tumba eran de roble, no de arce. Pero una sámara es el diseño de la naturaleza para una semilla destinada a volar lejos del árbol con el más suave de los vientos, dando vueltas y cobrando impulso, en busca de terrenos fértiles donde crecer.
Probablemente no era nada.
Pasó unos minutos observando las numerosas huellas de neumáticos visibles en aquel camino, preguntándose si la oficina del sheriff había tomado moldes de alguna de ellas. Había muy pocas secciones de terreno estéril en las que esas huellas hubieran dejado impresiones perceptibles. El follaje de octubre cubría casi cada centímetro cuadrado, y las marcas de neumáticos en las hojas eran tan efímeras como el viento.
Oyó el ulular de un búho y sonrió al oírlo, sin miedo, aunque en la cultura local el búho era un símbolo de muerte, un mal presagio que la gente temía. Pero la muerte ya había estado allí, se había cobrado su sombrío tributo. El búho era solo un pájaro, nada más, una de las muchas formas de vida próspera que se podían encontrar en la orilla norte del lago Cuwar. Lo único que el ave predecía era la presencia de ratones en el suelo, su presa favorita.
De pie, se pasó las manos por los vaqueros, quitándose la suciedad y las hojas, y miró a su alrededor. Apenas podía ver la brillante superficie del lago bajo la luz de la luna, a través del espeso bosque. En cuanto a las fosas de cadáveres, esa no estaba mal elegida; la víctima podría haber permanecido enterrada durante años sin que nadie la encontrara.
¿Cómo fue descubierta? El artículo del periódico no lo decía.
Subió al Explorer y arrancó el motor, frunciendo el ceño cuando vio, al encender los faros, las numerosas huellas que había dejado junto a la tumba. Por suerte, por la mañana todas habrían desaparecido, esparcidas por el viento, y una nueva capa de hojas de roble cubríría las que llevaban su marca.
Metió la marcha atrás y se alejó despacio, con cuidado de no chocar con nada al salir del bosque. Sus ojos, clavados en la cámara retrovisora, no se fijaron en el hombre que la observaba desde la distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, apoyado en su coche.
Llevaba allí un tiempo.
CAPÍTULO CINCO
Elliot
Kay había pasado su segunda noche tras regresar a la casa de su infancia dormitando en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos y la cara pegada al último periódico local. La luz del amanecer y el concierto de gorjeos y gritos de águila que la acompañaba la encontraron rígida e inquieta, pero feliz de que por fin se hubiera ido la oscuridad.
Soportaba mirar la casa a plena luz del día, cuando los fantasmas de su pasado parecían derrotados por el amanecer. Con la luz del sol como aliada, empezó a limpiar metódicamente, pensando en los días y las noches que tendría que pasar allí.
Comenzó por el trío de supervivencia, como a ella le gustaba llamarlo: cocina-baño-dormitorio, las necesidades básicas de cualquier vivienda. Empezó por su antiguo dormitorio, la cual no era la habitación en la que quisiera dormir, pero de las alternativas existentes, el mal menor. La tarea, que no debería haberle llevado más de un par de horas, acabó ocupándole la mayor parte del día.
La única aspiradora de la casa estaba estropeada, y para sustituirla había que ir a la única tienda Walmart de Mount Chester, a treinta y cinco minutos en coche. De camino, aprovechó para desayunar algo en una pastelería, agradecida de ver que nadie la reconocía. No estaba dispuesta a entablar conversación, solo contenta de poder seguir su camino de forma anónima lo antes posible. Una vez en la tienda, decidió aprovisionarse de fruta y verdura, y añadió a su cesta productos de limpieza, utensilios domésticos y un nuevo juego de sábanas. Después, regresó al rancho, molesta por haberse olvidado de comprar ambientadores y champú.
Acercarse a la casa a mediodía fue una experiencia diferente a la de la noche de su llegada. El rancho resultaba menos amenazador, con un aspecto frágil y destartalado, como si estuviera a punto de venirse abajo si arreciaban los vientos. Antes de descargar sus compras, caminó por el jardín delantero, decidiendo qué hacer primero. Olvidada la lista del día anterior, optó por dar unas horas más de vida a las hierbas altas del exterior, en beneficio de adecentar los espacios habitables del interior hasta un nivel que pudiera tolerar.
Cuando terminó de pasar la aspiradora, limpiar todas las superficies y hacer la cama con las nuevas sábanas verde oscuro, parecía casi habitable.
Kay llevó el juego de cama viejo al lavadero y cargó la lavadora, para volver furiosa a Walmart unos minutos después. A juzgar por la gruesa capa de polvo acumulada en su panel de mandos, hacía meses que la lavadora no se utilizaba, y no encendía. Tres horas más tarde, un hombre corpulento y barbudo llamado Joe terminó de instalar la nueva combinación de lavadora y secadora, se llevó las viejas a la acera y aceptó agradecido una propina de veinte dólares con una sonrisa coloreada por las manchas de tabaco de mascar en sus dientes torcidos.
Los días siguientes los pasó fregando el suelo, limpiando las ventanas, haciendo una colada tras otra, hasta que los olores acre fueron sustituidos por el aroma a lavanda del suavizante. Pero fregar el suelo de la cocina tenía su propio precio, y vomitó al terminar ese tramo de madera, inclinada sobre la barandilla debilitada del porche. Cuando el vómito cesó, se enjuagó la boca con agua embotellada y salió dando un portazo, con las llaves del coche en la mano.
—Al diablo con esto —murmuró unos instantes después, al volante de su Ford, perdiéndose en una nube de polvo y guijarros.
Veinticinco minutos más tarde, estaba abriendo la puerta de una habitación en el Best Western del centro. Allí se preparó enseguida un baño y se sumergió en una paz purificadora hasta que el agua se enfrió. Unas horas más tarde, con los sentidos calmados por la calidez y la pulcritud de todo lo que la rodeaba, encontró la fuerza de voluntad para dejar atrás la promesa de tener una buena noche de descanso y se dirigió de nuevo al rancho.
No podía permitirse dejar el lugar sin vigilancia ni una sola noche.
De eso hacía dos días, y no podía creer que hubiera llegado casi una semana antes. La nevera estaba limpia y tenía comida de verdad, no solo cerveza y comida precocinada, aunque todavía no se atrevía a cocinar. Quizá más tarde… Quizá nunca. Embutidos, lonchas de queso, fresas y manzanas componían su dieta, además de los cruasanes que compraba en la cafetería Katse, al otro lado de la montaña.
Un par de veces había intentado llamar a Judy, pero le saltaba el buzón de voz y no encontraba las palabras para dejar un mensaje. ¿Cómo podía explicar no haber llamado a su mejor amiga en todos estos años? En cuanto terminara la limpieza, pasaría por allí y hablaría con ella en persona. Era una promesa que se había hecho a sí misma, una promesa que la hizo sonreír con ilusión; la amarga culpa de no haber estado en contacto durante tanto tiempo empezaba a disiparse.
Una vez terminada la mayor parte del fregado y la desinfección, se había encontrado sin nada que hacer, pero, por alguna razón, pospuso la visita planeada para ver a su mejor amiga. En su lugar, buscó trabajo, pero no había ninguno en Mount Chester, con una población de 3 823 habitantes. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso servir mesas en uno de los comedores locales, pero nadie contrataba hasta el comienzo de la temporada turística de invierno, para la que solo faltaba un mes. Y no se atrevía a visitar a viejos conocidos y pedirles ayuda; eso desencadenaría más recuerdos no deseados, preguntas y cotilleos. Mejor hacerlo sola, ya lo había hecho antes. Por suerte, su cuenta de ahorros le permitía vivir en Mount Chester durante seis meses, hasta que Jacob fuera puesto en libertad y ella pudiera regresar a su verdadero hogar, en San Francisco.
Deseaba hablar con su hermano y planeó una visita. No podía atender llamadas; ningún recluso podía, a menos, claro, que quien llamara fuera un agente federal, cosa que ella no era. Ya no lo era. Pensaba en él casi todo el tiempo, preguntándose cómo sobrevivía entre rejas y temiendo la conversación que tendría con él si no conseguía respuestas. Ninguna solución, ninguna promesa de una puesta en libertad anticipada, de una apelación que avanzara lo bastante rápido por el sistema como para cambiar las cosas.
«Ni un día más, hermanito», pensó, y de repente se preguntó si entre las 3 823 personas que aparecían en el cartel de la ciudad estaba ella o no, o cuándo volvería a estarlo, si es que lo hacía. Con suerte, no estaría allí el tiempo suficiente para que eso ocurriera.
Apenas percibió el primer golpe en la puerta, y lo descartó rápidamente, pensando que debía de ser un pájaro carpintero, ocupado en el viejo roble en busca de comida. Pero el segundo golpe, más fuerte, tenía ritmo, lo que demostraba que había sido provocado por un ser humano.
No esperaba a nadie.
Frunció el ceño, se limpió las manos con un trapo manchado de pintura y se dirigió al salón, palpando el arma que llevaba enfundada en la cadera, bajo la camisa holgada. Después abrió la puerta, primero con timidez, y luego con fuerza, en cuanto vio la placa que el desconocido sostenía a la altura de sus ojos.
—Detective Young, oficina del sheriff del condado de Franklin —dijo el hombre, y su acento tejano la hizo sonreír—. ¿Puedo pasar?
Volvió a fruncir el ceño.
—Ehm, claro.
No se parecía a ningún detective del condado de Franklin que ella hubiera visto, sino a un vaquero de Texas que se hubiera equivocado de vuelo. Con unos vaqueros desgastados y una camiseta azul marino estirada sobre unos músculos bien definidos, no aparentaba nada ser detective, sobre todo, en horas de trabajo. Normalmente, los departamentos de sheriff de todo el país exigían un atuendo informal —pantalones, camisa, corbata y chaqueta—, pero, al parecer, este detective no había recibido esa nota en particular. El sombrero negro de ala ancha y la hebilla del cinturón con la estrella solitaria eran declaraciones a su favor.
Se quitó el sombrero al entrar en la casa y permaneció de pie junto a la puerta. Sin la sombra que proyectaba el fieltro oscuro, pudo ver una frente alta salpicada de cabello rebelde, castaño claro, algo despeinado sobre unos ojos azules que la miraban fijamente, inquisitivos, inquietos. Un atisbo de sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras la estudiaba abiertamente, sin intentar ocultar su mirada.
Irritante como el infierno.
—¿Qué puedo hacer por usted, detective?
—He oído que uno de los mejores perfiladores del FBI ha vuelto a casa —dijo, dando al salón el típico repaso policial—. Pensé en pasarme y presentarme.
Ella se abstuvo de agitarse, de mostrar lo incómoda que le hacía sentir su presencia, sobre todo, cuando se dio cuenta de la atención con la que examinaba su entorno. ¿Había estado antes en la casa? No tenía forma de saberlo, pero una cosa era segura: no creía ni una sola palabra de lo que había dicho desde que había cruzado el umbral de la puerta.
Forzó su sonrisa para parecer sincera.
—Bueno, ya nos hemos conocido, detective. ¿Algo más?
Se apoyó en la pared y cruzó las piernas por los tobillos.
—Señorita Katherine Sharp, ¿es correcto?
—Kay —se apresuró a corregirle—. Todo el mundo me llama Kay.
—Ajá —respondió, con un atisbo de sonrisa en sus ojos azules—. Entonces, ¿qué hace una federal de primera como usted en un sitio como este?
El tipo era muy directo, pero ella no iba a responder a sus preguntas infundadas. Sorprendida, Kay tardó más de una fracción de segundo en responder.
—No veo cómo…
—¿Estaba quemada o algo así? —le preguntó, con una sonrisa en la comisura de los labios—. ¿O tiene algo que ver con que su hermano esté en la cárcel?
Enfadada, apoyó las manos en las caderas y se acercó un paso a la puerta. Conocía bien a esos tipos, ya que se los había encontrado con frecuencia en sus años de federal. Policías entrometidos en búsqueda de información, cuando los días eran demasiado pacíficos para justificar su existencia en la nómina financiada por los contribuyentes.
—Creo que no puedo ayudarlo en nada, detective, y tengo trabajo…
—Oh, pues yo creo que sí puede —contestó con su acento tejano, un recordatorio constante de que no pertenecía a ese lugar. Sacó un papel doblado del bolsillo trasero y se lo entregó—. Creo que puede ayudarme a entender lo que pone en esta carta. Darle algún sentido.
Cogió la carta arrugada y mecanografiada y se tragó soltar un improperio. Reconoció el tipo de letra que se había utilizado, el diseño de la página. Incluso antes de leer las primeras palabras, supo que era una de las cartas que había enviado. Sin embargo, fingió leerla mientras pensaba en la mejor manera de manejar la situación. Si hubiera querido tener una conversación cara a cara con los detectives que investigaban el asesinato del lago Cuwar, habría firmado la maldita carta.
—A mí me parece bastante claro —respondió ella, doblando y tendiéndole la carta para que se la llevara.
Él no lo hizo.
—Señorita, solo soy un agente de la ley de Texas que aterrizó aquí tratando de ganarse la vida. No soy tan listo como usted. ¿Por qué no me explica lo que dice, en lenguaje sencillo, con palabras que pueda entender y usar mientras busco al hijo de puta que asesinó a esa mujer?
Se quedó mirándolo un instante, preguntándose si no estaría haciéndose el tonto. Seguía sin creerse nada de lo que decía, pero decidió seguirle la corriente.
—La carta sugiere que el asesino tiene experiencia en quitar vidas, y especialmente en deshacerse de los cuerpos de una manera que alude a costumbre, a rutina. Y hay una referencia a un cierto ritual, como se ve en la forma en que la víctima fue enterrada. La colocación del cuerpo, la manta con la que la envolvió, eso habla de remordimiento.
—¿Algo que un simple policía de Austin pueda usar de verdad? —Cambió el peso de un pie a otro, aún apoyado en la pared.
—La carta habla de que podría ser obra de un asesino en serie —añadió, y se quedó de pie, esperando. Quería que se fuera de allí lo antes posible. De alguna manera, tener a un policía dentro de su casa la volvía un manojo de nervios, aunque, si la misma situación se hubiera producido en San Francisco, habría invitado al agente a tomar un café y habría hablado del caso con mucho gusto.
Entonces se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, comportándose de forma diferente a como lo habría hecho en la ciudad.
—¿Le apetece un café, detective? —preguntó, cambiando de táctica; se dio la vuelta y se acercó a la encimera de la cocina.
Su rostro se llenó con una sonrisa de oreja a oreja.
—¿Qué tal si dejamos lo de la carta anónima? ¿Y qué tal una cerveza en su lugar?
«Maldita sea. Y ni siquiera son las once de la mañana, amigo. ¿Así es como hacen la ley en Austin, Texas? ¿Con una cerveza fría en la mano?».
Contuvo la respiración hasta que estuvo de espaldas a él mientras cogía dos cervezas frías de la nevera. Después se permitió exhalar, soltando su frustración de manera silenciosa y alargada, hasta que sonó como una respiración normal.
—¿Qué quiere decir? —preguntó ella, entregándole la botella.
Este reventó la chapa con un gesto rápido, luego miró a su alrededor antes de localizar el cubo de la basura y la envió allí con un disparo preciso que cruzó la habitación. Silbó cuando cayó limpiamente en la papelera y acercó la botella a la de ella, aunque sin tocarla.
—Salud —dijo, y luego tragó con sed casi la mitad del contenido—. Bueno, veamos. Es la única criminalista licenciada en Psicología en un radio de ciento sesenta kilómetros. También sé que no es la primera carta que recibimos de usted, aunque acabe de mudarse aquí. Casualmente, las otras tenían matasellos de San Francisco. Ha estado pendiente de los acontecimientos locales, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Era su ciudad natal. Sus raíces.
El acento seguía ahí, pero la actitud de chico sencillo de Texas había desaparecido por completo. Sopesó sus opciones durante un rato y decidió aceptarlo.
—Culpable de los cargos, detective —respondió sin sonreír—. Pero, la última vez que lo comprobé, escribir cartas no era ilegal en el condado de Franklin. —Sorbió despacio su cerveza, saboreando el frío sabor.
—No, pero interferir en una investigación activa sí —respondió con calma—. Verá, ahora podemos hacer una de dos cosas. Puedo escuchar lo que tiene que decir o puedo ponerla sobre aviso para que se mantenga alejada de la investigación. No tengo miedo de detener a una exfederal, señorita Sharp, téngalo en cuenta.
Levantó la botella hacia él antes de tomar otro sorbo.
—Es doctora Sharp, por cierto. Salud.
Miró al techo por un instante, el equivalente masculino a poner una mirada de exasperación.
—Claro que lo es —murmuró—. Ya lo sabía. Sé algunas cosas sobre usted.
Kay señaló una de las sillas que había alrededor de la mesa de la cocina y se sentó en otra.
—Siéntese bajo su propia responsabilidad —dijo rápidamente, avergonzada por el estado de los muebles—. De nuevo, ¿qué puedo hacer por usted? Me parece que ha entendido bastante bien todo lo que he escrito ahí.
Se rascó la nuca con un gesto rápido. Ahora parecía un poco inquieto, quizá también frustrado.
—¿Ha trabajado antes con asesinos en serie? —le preguntó, evitando sus ojos.
—Sí, ocho maravillosos años encerrando a los asesinos más enfermos y perturbados de la región —respondió ella, añadiendo algo de dramatismo para poner a prueba sus reacciones.
Permaneció serio.
—Bueno, yo no. Todos mis arrestos por asesinato han sido sencillos; la mayoría, motivados por la codicia o la pasión, los celos, robos y allanamientos que salieron mal, cosas así. Pero las mentes retorcidas como esta… No consigo pensar como él, eso es todo. Y he sido policía durante trece años.
—¿Dónde, en Texas?
—Allí, luego aquí —respondió—. Me mudé a esta zona hace unos años.
—¿Por qué? —preguntó Kay, la primera vez que sentía verdadero interés por escuchar la respuesta a recibir. ¿Qué haría que un vaquero de Austin eligiera vivir en un lugar cubierto de nieve durante seis meses al año?
—Ah, una larga historia. —Desechó su curiosidad con un gesto de la mano—. Pero no se preocupe por mí —dijo—. Dígame cómo entrar en la mente de ese asesino, eso es lo que necesito saber.
Ella se puso en pie, paseándose por el espacio entre la cocina y el salón, y él le concedió tiempo para pensar.
—No es tan sencillo, detective.
—Llámame Elliot —respondió—. Al menos, eso sí debería ser bastante sencillo.
Ella sonrió.
—Elliot, vale. —Siguió caminando, preguntándose cómo podría condensar sus años de formación y experiencia en información que pudiera transmitir mientras él terminaba su cerveza. Porque ciertamente no iba a haber un segundo botellín.
Volvió a sentarse a la mesa y tomó una decisión.
—¿Por qué no me hablas de la víctima, Elliot? Empecemos por ahí.
Kay esperaba alguna vacilación, teniendo en cuenta que las fuerzas del orden suelen ser reacias a compartir detalles de una investigación en curso con casi todo el mundo, pero Elliot respondió de inmediato, lo que la hizo preguntarse si no era eso en realidad lo que había venido dispuesto a hacer desde el principio.
—La víctima es Kendra Marshall, veintiocho años, asistente legal de Nueva York. Estaba aquí por negocios. Iba a reunirse con la familia Christensen por un asunto relacionado con una herencia. Nunca llegó a su cita.
—Gracias —dijo ella, pensando en lo poco que le decía esa información, a pesar de que había algún detalle que él probablemente había pasado por alto—. Podría empezar diciéndote cosas como que tienes un depredador que no acecha, sino que aprovecha la oportunidad y tiene una forma rápida y eficaz de captar víctimas sin ser visto. Tiene movilidad y medios. Sabe cubrir sus huellas, y también las de su víctima. Es de aquí, o lo era, porque conoce bien este lugar.
—Sí, eso es útil —respondió.