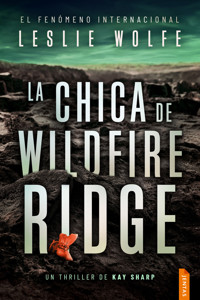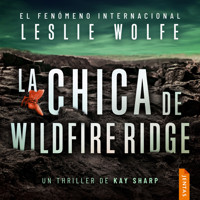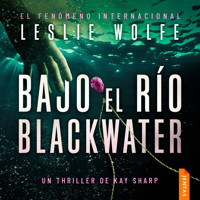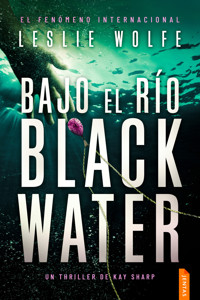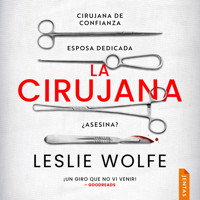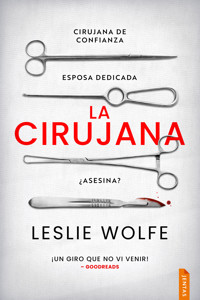Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kay Sharp
- Sprache: Spanisch
En un tranquilo pueblo de montaña, la viuda Cheryl Coleman mira ansiosamente por la ventana de la cocina mientras afuera arrecia una tormenta. Cuando llaman a la puerta, mira a sus hijas antes de abrirla con manos temblorosas … Nueve horas después, la detective Kay Sharp llega a casa de Cheryl, que ha sido brutalmente asesinada delante de sus tres hijas. La más pequeña, Erin, de tres años, yace a escasos centímetros del cadáver, con la cara cubierta de lágrimas. Heather, de ocho años, se encuentra escondida debajo de su cama. Julie, de dieciséis años, no aparece por ninguna parte. Las primeras veinticuatro horas son críticas en los secuestros, y las niñas son la clave para encontrar a su hermana desaparecida. Pero Heather está en estado de shock , incapaz de comunicarse, y lo único que puede decir la pequeña Erin es «Vino un monstruo » . Cuando Kay encuentra tres maletas alineadas en el pasillo, queda claro que la familia estaba a punto de huir. Pero ¿por qué? ¿Y de quién intentaban escapar? Gracias a su propio pasado, Kay lo sabe todo sobre infancias traumáticas envueltas en tragedia, y trabaja sin descanso para conseguir justicia para las niñas huérfanas. Al poner el pueblo patas arriba, descubre una espeluznante verdad: la pacífica comunidad es el hogar de un asesino en serie. Enfrentada al caso más retorcido de su carrera, ¿podrá atrapar al monstruo antes de que se pierda otra vida inocente? « Guau, qué historia… Es perfecta. Justo lo que necesitaba en este día de tormenta, una novela de suspense que me ha puesto los pelos de punta y me ha tenido expectante… Te da esa sensación de que hay un ruido en la noche y quieres comprobar todas las puertas y ventanas para asegurarte de que están cerradas… Un libro excelente » . - El laberinto de los libros de Spooky « Solo tengo una palabra que decir sobre este libro: ¡INCREÍBLE! He estado muy enganchado… Hay muchos sospechosos e innumerables giros y sucesos… ¡Qué thriller de ritmo acelerado! Ha sido un viaje en montaña rusa lleno de giros inesperados y vueltas que no te esperas. ¡Merece cinco estrellas! ». - Tropical Girl Reads Books
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las chicas de Angel Creek
Leslie Wolfe
Las chicas de Angel Creek
Título original: The Angel Creek Girls
© Leslie Wolfe, 2021. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Castillo © Jentas A/S
ISBN: 978-8742-81-293-8
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
First published in Great Britain in 2021 by Storyfire Ltd. trading as Bookouture.
AGRADECIMIENTOS
Doy especialmente las gracias a mi amigo y águila legal de Nueva York, Mark Freyberg, quien me guio con pericia por los entresijos del sistema judicial.
CAPÍTULO UNO
El invitado
Un rápido golpe contra la oscura ventana sobresaltó a Cheryl.
El cuchillo se desvió hacia un lado en su mano temblorosa y se clavó en la carne de su dedo, justo donde sujetaba la zanahoria en la tabla de cortar.
Gimió en voz baja y se metió el dedo palpitante en la boca, aliviando el dolor, mientras miraba la negrura absoluta que había fuera de la ventana.
¿Julie por fin volvía a casa? ¿Qué demonios la había llevado a dejar salir a su hija de dieciséis años cuando ya deberían haberse ido? Le había dicho a Julie que tenía que volver pronto a casa, pero esa niña no obedecía a nada, independientemente de lo que hubiera pasado. ¿Dónde podría estar en una noche de tormenta como esa? Probablemente con ese nuevo novio suyo, besándose en su camioneta en algún lugar, olvidando por completo todo lo que habían hablado. Y, aun así, no podía enfadarse demasiado con ella; la pobre chica había pasado un infierno en los últimos dos días. Solo esperaba que no estuviera compartiendo demasiado con ese novio suyo.
Otro golpe contra la ventana, aumentando la esperanza en su pecho, solo para hacerla desaparecer un momento después. Solo era lluvia, que caía con más fuerza, más pesada; grandes gotas que se estrellaban contra los cristales de las ventanas bajo la fuerza de ráfagas de viento huracanadas.
No tendría sentido marcharse esa noche. El viaje a San Francisco fue largo, unas cuatro horas por la autopista. No se veía a sí misma haciendo eso con tres niños en el coche cuando ni siquiera podía ver a veinte metros delante de ella. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si se estropeaba el coche? No… Tendría que vivir una noche más de terror y marcharse mañana a primera hora.
Se obligó a respirar, conteniendo el torrente de lágrimas alimentadas por la preocupación que amenazaban con salir a la luz. Heather, su hija de ocho años, apartó los ojos de su móvil durante una fracción de segundo y le dirigió una de esas miradas penetrantes que Cheryl se había acostumbrado a esperar de ella cada vez que se enfadaba. Era como si la niña tuviera la extraña capacidad de leer la mente de su madre.
Cheryl se sacó el dedo de la boca y forzó una sonrisa.
—¿Tienes hambre, cariño?
—Ajá. —Heather frunció el ceño y volvió a lo que estaba haciendo en su móvil, probablemente jugando. Estaba sentada en el sofá blanco con las piernas dobladas por debajo de sí, vestida con unos pantalones de pijama de gran tamaño y la sudadera que se había puesto ese día para ir al colegio, su favorita, que se habría puesto para ir a la cama si hubiera podido. Sus calcetines de Mickey Mouse estaban tirados en el suelo, desechados minutos después de que Cheryl la hubiera obligado a ponérselos.
—¿Mamá? —llamó la más pequeña desde detrás de una cucharada de Cheerios que chorreaba leche por toda la mesa. La niña de cuatro años había aprendido a usar la cuchara, pero seguía blandiéndola como un arma: su pequeño puño la agarraba como si fuera la espada del rey Arturo, haciendo volar la comida por los aires. Sus coletas rebotaban con cada movimiento, sujetas con lazos verdes que ya empezaban a soltarse.
—Sí, Erin, ¿qué pasa? —preguntó Cheryl, incapaz de apartar los ojos de la negrura que cubría la ventana de la cocina, donde gotas de agua de lluvia la hacían parecer más amenazadora que cualquier otra noche. A lo lejos, un trueno retumbó en el ambiente con una vibración siniestra, provocando un escalofrío en Cheryl.
—Heather se está comiendo el pelo otra vez —informó Erin con orgullo, su voz aguda rebosante de risas, mientras su hermana mayor le lanzaba una mirada implacable.
—Chivata —susurró Heather en voz baja tras quitarse rápidamente un largo mechón de pelo oscuro de la boca. Le gustaba enroscarse el pelo y luego masticarlo sin pensar mientras sus dedos golpeaban la pantalla de su móvil, la tablet de Julie o cualquier otro dispositivo que tuviera a mano—. Chismosa.
—No insultes a tu hermana, Heather —intervino Cheryl. La oscuridad del exterior se desvaneció de repente bajo un robusto haz de luz cuando una camioneta se detuvo. A través de la ventanilla, cubierta por una red de gotas de agua que creaban fragmentos de luz con los bordes del arcoíris, vio cómo Julie le lanzaba al joven conductor una sonrisa llena de lágrimas, y luego salía corriendo de la camioneta y se dirigía hacia la puerta, chapoteando sin cuidado en los charcos que bordeaban el camino de entrada. La camioneta se alejó y la oscuridad recuperó su propiedad del terreno.
El pecho de Cheryl se hinchó de alivio. Todavía enfadada por la imprudencia de su hija mayor, volvió a las verduras que esperaban en la tabla de cortar. En el tiempo que Julie tardó en abrir la puerta y entrar, ya había cortado el resto de las zanahorias en trozos desiguales y los había echado a la olla, haciendo que el guiso hirviera a fuego lento.
—Hola, mamá —la saludó Julie desde el umbral de la puerta con una pequeña sonrisa cargada de culpa, dispuesta a salir corriendo hacia su dormitorio—. Huele bien aquí. —Tenía el pelo castaño mojado y pegado a la cara, goteando sobre sus mejillas y su pecho. Su ropa estaba empapada y a sus pies empezaban a formarse pequeños charcos de agua.
—No tan rápido —la detuvo Cheryl—. Ve directa a la ducha, ¿me oyes? Te vas a resfriar. Hace mucho frío ahí fuera. —Se estremeció al recordar cómo se había sentido, hacía solo dos días, al encontrarse a la intemperie con aquel tiempo durante horas, y se limpió las manos contra el delantal, nerviosa.
La sonrisa de la chica se marchitó.
—No hace falta. En la camioneta de Brent hacía suficiente calor.
Cheryl soltó un largo suspiro. Jóvenes. Alimentándolo todo, desde las grandes esperanzas hasta la capacidad del cuerpo para soportar el frío y la humedad de octubre en las laderas de Mount Chester.
—¿Y cuántos años tiene ese Brent? ¿No debería evitar conducir de noche, con este tiempo?
Las cejas de Julie convergieron sobre el comienzo de su nariz.
—Tiene casi dieciocho años, mamá. Ya te lo he dicho. —Cambió el peso de un pie al otro y se apartó un mechón de pelo pegajoso de la cara con los dedos, largos y pálidos, para colocárselo detrás de la oreja—. ¿Puedo irme ya?
Cuando la oscuridad del exterior pareció desvanecerse de nuevo, la mirada de Cheryl se desvió hacia la ventana. Tal vez era un coche que pasaba por allí o algo así.
—La cena estará lista en media hora —respondió ella, con el miedo recorriéndole las venas y la tensión haciéndole rechinar los dientes—. Sabes que deberíamos habernos ido hoy. Ya lo habíamos hablado. No puedo creer que me hayas hecho esto, Julie.
La chica levantó las manos y las dejó caer sobre sus muslos, dando un sonoro golpe contra la tela de sus vaqueros.
—Sé cómo te sientes con todo esto, pero no tengo miedo. Llámame loca, pero no lo estoy. Quiero quedarme. Por favor… No puedes hablar en serio. No tenemos a dónde ir.
El tono creciente de la voz de su hija reflejaba los temores más profundos de Cheryl. ¿A dónde irían? ¿Cómo vivirían? La vida a la fuga no era un paseo por el parque para una viuda, madre de tres hijos. Pero no había otra opción, no después de lo que había ocurrido el sábado anterior por la noche.
—Hablo muy en serio, Jules —respondió con severidad, apoyando las manos en las caderas—. Nos vamos mañana a primera hora. Deberíamos habernos ido hoy, pero tú y tu novio decidisteis otra cosa, ¿no?
Julie miró de reojo la pila de maletas que había en el pasillo.
—Lo siento, mamá. No puedo creer que esto sea real. Cosas así no le pasan a la gente hoy en día. Nos habríamos enterado por las redes sociales.
—Las redes sociales no tienen nada que ver. Ahora ve a asearte, sécate el pelo y baja a cenar. —La tensión en su voz debió haber llamado la atención de Heather, porque su hija de ocho años había abandonado el móvil y la miraba con la boca algo abierta, pareciendo asustada. «Mierda».
El sonido del timbre sobresaltó a Cheryl. Un leve gemido salió de sus labios antes de taparse la boca abierta con una mano temblorosa. Miró por la ventana y le pareció ver una camioneta con los faros apagados en la entrada. La pintura blanca del vehículo reflejaba la luz que se escapaba por la ventana de la cocina; su aspecto era espectral bajo la lluvia que caía.
Julie corrió al lado de su madre y la agarró del brazo con ambas manos.
—No abras, mamá —susurró con voz temblorosa. Todo su valor declarado se había desvanecido sin dejar rastro.
Cheryl se lo pensó un momento. Quienquiera que estuviera en la puerta ya las habría visto a través de la ventana. Habría visto que las luces estaban encendidas, había oído sus voces a través de la puerta cerrada. Lanzó una mirada apresurada al reloj de pared, justo encima de la chimenea. Las nueve y veintisiete. El invitado inesperado era, sin duda, una mala noticia, pero había que ocuparse de las malas noticias.
—¿Quién es, mamá? —preguntó Heather, apartando los ojos de la pantalla del móvil durante un breve instante.
Cheryl tomó una decisión. Iba a enfrentarse a quien fuera como había hecho antes, con valentía y dispuesta a hacer lo que hiciera falta para proteger a su familia. Nada malo ocurriría. Todas estarían bien y a la mañana siguiente se habrían ido de ese horrible lugar. Tras apartar a Julie, se acercó a la puerta.
—Lleva a tus hermanas arriba, Jules.
—Pero, mamá…
—¡Un momento! —habló Cheryl en voz alta, dirigiéndose al huésped de última hora—. Ahora —susurró en respuesta a la desobediencia de Julie, con los ojos clavados en los de su hija. Esperó un poco hasta que Julie cogió a Erin en brazos, agarró la mano de Heather y se las llevó escaleras arriba. Cuando las vio llegar al piso superior, giró la llave.
Tomó aire y abrió un poco la puerta sin quitar la cadena. Bajo la tenue luz amarillenta que provenía de la bombilla del porche, reconoció el rostro del invitado. No era quien ella pensaba que sería, pero aun así eran malas noticias. Por suerte, estaba solo.
—Ah, eres tú —dijo Cheryl, cerrando la puerta lo suficiente para poder quitar la cadena.
Invitó al hombre a entrar y evitó su mirada escrutadora. Al verlo, sus sentidos se habían puesto frenéticos y el miedo la atenazaba, amenazando con aflorar en palabras indeseadas. Cuando lo hizo pasar y le indicó que tomara asiento junto a la mesa del comedor, apenas podía mantener las manos quietas; el latido de su pecho era tan fuerte que le sacudía todo el cuerpo.
Desde lo alto de la escalera, Julie observó la escena con los ojos entornados por el terror. Estaba inclinada sobre la barandilla, tratando de captar cada palabra pronunciada entre los dos adultos.
—¿Una copa de vino? —preguntó Cheryl, y el hombre asintió con un atisbo de sonrisa en los labios.
—Tomaré un poco —contestó él, y luego siguió cada movimiento de ella mientras sacaba las copas, descorchaba una botella y vertía el líquido rojo sangre. Su mirada penetrante la observaba con curiosidad, como si fuera una especie exótica que estuviera deseando diseccionar.
Cheryl se sentó a la mesa, bebió un sorbo de vino y casi se atragantó con él por el nudo que tenía en la garganta, que se resistía a ceder ante el líquido frío y sabroso. Dejó la copa sobre la mesa y apoyó las manos temblorosas sobre el regazo, esperando. Fuera lo que fuera lo por lo que ese hombre estaba allí, pronto sucedería. Y entonces se acabaría.
Un fuerte silbido la hizo sobresaltarse. El guiso había hervido y la salsa chisporroteaba sobre la superficie roja y caliente, enviando remolinos de humo hacia arriba. Revolvió la olla y apagó el fuego, ignorando el chapoteo que había llegado al suelo junto a la estufa. Después, volvió a sentarse, jugando nerviosamente con el dobladillo de su delantal a cuadros blancos y verdes.
El hombre que la observaba tenía unos fríos ojos grises, directos e inflexibles, y no parecía inmutarse por el agua que goteaba de su corto pelo y bajaba por su cuello. La miró como si lo supiera todo. Como si de alguna manera se hubiera enterado de lo que había hecho.
Pero es era imposible.
—Sabes por qué estoy aquí —acabó diciendo, con voz firme y práctica—. Es la hora.
Sus palabras le helaron la sangre.
—No —susurró ella, sacudiendo la cabeza y apartándose de la mesa. Su silla chirrió contra las baldosas en señal de protesta—. No… Déjanos en paz, por favor —suplicó con la voz convertida en un gemido tembloroso. De pie, retrocedió vacilante hasta llegar a la pared—. No tienes que hacerlo.
Una rápida sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del hombre.
—Tiene que pasar —dijo, mirándola de esa forma tan intensa y despiadada—. Lo has sabido todo este tiempo.
—Íbamos a irnos —respondió ella, señalando las maletas en el pasillo—. Iba a desaparecer. Si hubieras venido mañana, nunca nos habrías encontrado.
La mueca se había convertido en una sonrisa al completo, la más fría que había visto nunca.
—Pero estás aquí —argumentó—. Uno nunca puede escapar de su destino. Lo sabes, ¿verdad? —Se levantó y dio unos pasos lentos hacia ella. Cheryl necesitó de todo su autocontrol para no chillar de terror—. Sabes que ella debe cumplir con el suyo. —Se metió las manos en los bolsillos—. Esta noche.
—¡No! —gritó la mujer, corriendo hacia la puerta principal. Si podía escapar de la casa, tal vez llegaría hasta su vecino de al lado. Tal vez él podría ayudarla.
Desde lo alto de la escalera, oyó gritar a Julie:
—¡Heather!, llama al 911 como te enseñó mamá. ¡Hazlo, ya! Y no bajes. —Entonces se precipitó escaleras abajo, sus pies golpeando al aterrizar en los escalones.
Esa chica nunca la escuchaba. Ni siquiera cuando su vida dependía de ello.
Cheryl no se atrevía a correr en busca de ayuda y dejar a su hija sola con aquel hombre. Se quedó inmóvil durante un instante, luego se volvió y se interpuso entre Julie y él, protegiendo a su hija con su propio cuerpo.
—No te la llevarás, ¿me oyes? No te dejaré —dijo, con la adrenalina alimentando el coraje que de algún modo llenaba su voz—. Déjanos marchar.
El hombre dio dos pasos más hacia ella.
—Eso no va a suceder. Ella viene conmigo. Esta noche. Como debe ser.
Un sollozo ahogado llenó el pecho de la madre. Otra vez no. Esa locura no iba a repetirse. Creía que ya lo había superado. Había creído que estaban a salvo.
—Quería irme. Por favor, déjanos marchar. Nadie tiene por qué saberlo. —Juntó las manos en un gesto de súplica mientras los ojos se le llenaban de lágrimas—. Por favor, te lo ruego, déjanos ir.
Él no se inmutó. No había ni un atisbo de comprensión en los fríos ojos de aquel hombre.
—No puedo —respondió con lo que parecía un encogimiento de hombros indiferente—. Sabes que no puedo. Tiene que ser así, y lo sabes. —Una nueva sonrisa ladeada se dibujó en sus labios durante un breve instante—. Por eso sigues aquí; por eso no te has ido. Es ella… Su poder tira de ti, reteniéndote aquí. Hay que hacerlo.
Cheryl miró a su alrededor en busca de algo que pudiera usar, un arma, cualquier cosa. A su lado, sobre la encimera, el bloque de cuchillos estaba a su alcance. Se lanzó a por uno, pero no fue lo bastante rápida.
Él lo era más.
Sintió que la hoja le atravesaba el abdomen como un puño de acero. Jadeó e intentó gritar, pero ningún sonido salió de sus labios. Al desplomarse, oyó cómo el cuchillo caía, repiqueteando en el suelo de la cocina, a su lado.
Cuando su mundo empezaba a oscurecerse, vio al hombre abalanzarse y agarrar a Julie. Su hija gritaba y la llamaba, pataleando y retorciéndose con todas sus fuerzas. Luego, el sonido de un golpe y Julie cayendo, quieta e inerte, en el fuerte agarre del hombre.
Entonces se hizo el silencio y la oscuridad descendió sobre la mente de Cheryl, espesa, impenetrable, aunque ella luchó con cada gota de vida que aún corría por sus venas.
Desde lo alto de la escalera, Heather llamó con voz temblorosa.
—¿Mami?
Nadie respondió.
CAPÍTULO DOS
Una mañana lluviosa
La detective Kay Sharp corría descalza por la cocina, demasiado adormilada para sentir el frío suelo bajo sus pies. Su larga melena rubia se esparcía en mechones sueltos sobre su rostro, resistiéndose a sus intentos de mantenerla en su sitio con una mano. El aire helado le puso la piel de gallina, pero hizo caso omiso y llenó la cafetera de agua. La vertió con rapidez y colocó un filtro nuevo y unas cucharadas de café recién molido antes de pulsar el botón.
La máquina se puso en marcha.
Satisfecha, se apoyó en la encimera y aspiró el aroma. Disipó la niebla que envolvía su cerebro e inyectó algo de brío en su cuerpo, aunque un toque de migraña seguía amenazando su mañana. Entrecerrando los ojos a la luz sombría que entraba por la ventana desde el cielo encapotado, ya que había estado lloviendo toda la semana, se hizo la pregunta que había estado evitando desde que le había sonado la alarma, más fuerte que una sirena.
¿Tenía un poco de resaca?
Se le dibujó una sonrisa al recordar la cena de la noche anterior. El detective Elliot Young, su compañero desde que se había incorporado a la oficina del sheriff de Mount Chester, sentado frente a ella, sin apenas mediar palabra por el excelente filete en su punto y la cerveza que lo acompañaba. Recordaba haber pedido otra, y otra, pero la verdad era que se había bebido todo aquel brebaje porque no quería irse a dormir.
No tan pronto.
No mientras esos ojos azules la miraban así, diciendo más de lo que nunca se había permitido. No mientras ella no tomara una decisión acerca de él.
¿O era todo fruto de su imaginación? Incluso si no lo fuera, ¿no sería mejor para ella ignorarlo todo y evitar el último error profesional, el de relacionarse con otro policía?
Los ojos de Kay se desviaron hacia la placa y la pistola que había dejado sobre la encimera la noche anterior, cuando estaba demasiado cansada para guardarlas en el cajón habitual. Su hermano, Jacob, conocía las reglas y nunca habría tocado sus cosas.
Al ver esa estrella dorada de siete puntas, se le hinchó el pecho, anticipando con impaciencia el comienzo de su turno. Pero eso tenía menos que ver con el trabajo policial y más con su compañero. Tal vez. Aunque le encantaba el trabajo y no se veía haciendo otra cosa que no fuera hacer cumplir la ley.
Se rio por lo bajo.
—Menuda loquera estás hecha —murmuró para sí, sin dejar de sonreír—. No eres capaz de ver ni lo que tienes delante de tus narices.
Hacía aproximadamente un año que había regresado a Mount Chester, dejando atrás una carrera como perfiladora del FBI asignada a la oficina regional de San Francisco. Había cambiado todo eso por ser detective en la pequeña ciudad en la que se había criado y vivir con su hermano en una casa cargada de sombríos recuerdos.
Menos mal que él, Jacob, dormía como un tronco, porque ella se había apresurado a encender la cafetera con la camiseta y las bragas que se había puesto por la noche para dormir. Quiso beber un sorbo antes de meterse en la ducha, sabiendo que apenas tendría tiempo de lavarse el pelo antes de que Elliot pasara a recogerla.
Elliot.
Otra vez él, en el centro de sus pensamientos, como casi todos los días. Que la llevaba y la traía del trabajo como si ella no tuviera vehículo propio. ¿Eso significab…?
Un ruido llamó su atención y se quedó inmóvil. La puerta del dormitorio de su hermano estaba entreabierta, y se movía despacio. Frunció el ceño y se colocó detrás de la isla de la cocina para ocultar sus piernas desnudas, preparándose para saludar a Jacob. Con suerte, él pasaría tambaleándose de camino al baño y ella podría salir corriendo de la cocina antes de que él se diera cuenta de su aspecto.
La puerta se abrió en silencio y salió una mujer joven, con el pelo enmarañado corriendo en mechones castaños y desordenados sobre el cuello de la camisa de cuadros de Jacob, la cual apenas le cubría el trasero. De espaldas a Kay, giró con suavidad el pomo de la puerta, cerrándola sin hacer ruido, y luego se dio la vuelta y se quedó inmóvil en cuanto vio a Kay.
—Oh —susurró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Se ciñó la camisa alrededor de su esbelto cuerpo y se paró en su sitio, insegura de qué hacer.
—¿Café? —preguntó Kay, sosteniendo el recipiente listo en el aire.
Ella asintió un par de veces, nerviosa, y luego contestó con voz suave y entrecortada:
—Sí, por favor. —Con una mano agarraba la camisa por el pecho, mientras que con la otra tiraba del dobladillo.
Kay se mordió el labio y ocultó la sonrisa mientras se daba la vuelta para sacar una taza del armario. Su hermano pequeño tenía novia. Qué tierno. Se merecía ser feliz. Llenó la taza y se la entregó. «Aquí tienes».La frase no formulada flotaba en el aire, cargado de la vergüenza de la chica, tan denso como la niebla matinal de San Francisco, mientras cogía la taza de la mano de Kay.
—Lynn —dijo ella, con la mano en el aire sosteniendo la taza. Finalmente, decidió dejarla en la encimera y su mano, ya sin carga, se dedicó enseguida a tirar del dobladillo de la camisa de Jacob—. Eres su hermana, ¿verdad? La policía —añadió, lanzando una mirada de soslayo a la placa y el arma de Kay.
Por instinto, Kay dio un paso para interponerse entre la chica y su arma. No respondió de inmediato y clavó los ojos en el dorso de la mano de Lynn. En la raíz del pulgar tenía un pequeño tatuaje, cinco puntitos dispuestos como suelen aparecer en la cara número cinco de un dado. La chica había pasado una temporada en la cárcel.
—Creo que es hora de que te vayas —dijo Kay con frialdad—. Me esperaré.
Poniéndose pálida, Lynn entró corriendo en el dormitorio de Jacob, cerrando la puerta tras de sí con un fuerte golpe. Unos minutos más tarde, salió completamente vestida y se dirigió corriendo a la puerta, evitando la mirada de Kay y las preguntas de Jacob.
—¡¿Qué pasa?! —gritó Jacob tras ella desde su dormitorio, pero Lynn ya se había marchado.
«Oh, mierda», pensó Kay, anticipándose con recelo a la conversación que estaba a punto de comenzar.
Jacob entró en la cocina rascándose la cabeza, donde se amontonaban sus ralos mechones de pelo, y entrecerró los ojos bajo la tenue luz como si hubiera sido él quien hubiese bebido demasiadas cervezas en el Hilltop la noche anterior. Llevaba una camisa sin mangas y pantalones de pijama a rayas, arrugados y sudorosos.
—¿Por qué la has espantado? —preguntó—. ¿Qué te ha hecho?
Kay respiró y decidió mantener la calma.
—Tiene antecedentes, Jacob. ¿De dónde la has sacado?
Él se rascó el abdomen, y sus dedos tiraron de la camisa, levantándola hasta que pudo pasar las uñas por su piel.
—¿Cómo sabes que tiene antecedentes? Acabas de conocerla.
—El tatuaje en su mano, ¿los cinco puntos? Eso es tinta de prisión. Cada punto representa una de las cuatro paredes de una celda, y el punto central representa al recluso.
Jacob se encogió de hombros y se apartó de ella.
—Yo también he estado en la cárcel, y no hice nada para merecer el tiempo que cumplí. Por si lo habías olvidado.
Kay levantó las manos en un gesto apaciguador, echando ya de menos la taza de café que había abandonado sobre la encimera.
—Sí, lo sé, pero esto es diferente.
Su hermano sacudió la cabeza y apretó los labios. Pasó junto a ella, abrió la nevera, sin prestar ni un momento de atención a su atuendo, y luego sacó una salchicha de un paquete que había comprado alguno de esos días.
—¿Quieres una? —le preguntó, y ella negó con la cabeza. Él la mordió y masticó ruidosamente con la boca abierta. Cuando su hermano estaba enfadado, comía. Incluso si eso significaba comer salchichas crudas sacadas directamente del paquete.
—He visto ese tipo de tatuajes… —empezó a decir ella, pero él la hizo callar con un gesto de la mano.
Echando la barbilla hacia delante, se giró para mirarla y luego se tragó los restos de salchicha a medio masticar.
—Escucha, hermanita, no soy un partidazo, no sé si me entiendes. Tengo trabajos temporales cuando puedo encontrarlos y vivo con mi hermana, por el amor de Dios. Para empeorar las cosas, resulta que ella es policía y todo el pueblo sabe que tuvo que sacarme de la cárcel.
—Pero eras inocente…
—¿Cuánta gente crees que se lo cree de verdad? ¿Eh? Creo que la mayoría piensan que has movido algunos hilos para que mi expediente desaparezca solo porque eres policía y puedes salirte con la tuya. Así que perdóname si me importa una mierda si Lynn ha cumplido condena. —Enfadado, se limpió la boca con el dorso de la mano—. Sin embargo, no creo que lo hiciera. Me lo habría dicho.
—¿En serio? —soltó Kay, arrepintiéndose de inmediato. No quería disgustar a su hermano. Era su trabajo, la gente con la que trataba cada día, lo que le hacía ver el mundo de una determinada manera; cada persona era un posible delincuente, un mentiroso, un tramposo, un ladrón, puede que incluso un asesino.
Jacob suspiró con los ojos nublados por la tristeza y la resignación.
—Sí, en serio. No soy un completo idiota, ¿sabes? Me doy cuenta cuando alguien es sincero conmigo.
Bajó los ojos. Jacob era un adulto que había estado viviendo por su cuenta hasta que ella regresó a Mount Chester después de haber estado fuera durante once años. Era más que capaz de cuidar de sí mismo, y ella era su hermana, no su madre. Su historia juntos, los duros momentos que habían compartido al crecer, la habían vuelto sobreprotectora. Era la única familia que le quedaba.
—Lo siento, hermanito —le dijo, tocándole el brazo con suavidad—. Dejaré de entrometerme, de forma permanente.
—¿Y eso es una promesa? —preguntó, sonriendo como un gato que acaba de abrir el bote de mermelada.
—Es una promesa —respondió con rapidez—. Os deseo a los dos lo mejor que este romance pueda ofreceros —añadió, aún con la intención de investigar los antecedentes de la chica en cuanto llegara a la oficina.
Un coche apareció por la entrada del terreno, haciendo crujir guijarros bajo sus ruedas. Kay miró por la ventana y reconoció el Ford Interceptor sin matrícula de Elliot.
—Mierda —murmuró mientras corría hacia su dormitorio.
—Hablando de malas decisiones —se rio Jacob—, ¿cuándo vas a hacer a ese tejano un hombre feliz, hermanita?
—Tú no te metas, ¿quieres? Solo somos compañeros —respondió ella, que se echó desodorante a toda prisa y se puso un jersey de cuello alto mientras buscaba en su armario un par de pantalones limpios y planchados—. Trabajamos juntos, eso es todo.
—Claro que sí —dijo Jacob, burlón, cuando sonó el timbre. Abrió la puerta e invitó a Elliot a entrar.
Cuando Kay salió del dormitorio unos instantes después, su aspecto era cuidado y estaba lista para empezar otro día, con el pelo recogido en una coleta con una pinza, un maquillaje sencillo y solo un ligero toque de perfume a su alrededor, como la bruma matinal del océano. No había ni una sola prueba del drama que había ocurrido en su cocina ni de la ausencia de su ducha prevista.
Al verla, Elliot inclinó la cabeza y levantó dos dedos hasta el borde de su sombrero de ala ancha, ocultando por un momento el brillo de sus ojos azules, justo cuando ella intentaba contener la sonrisa.
Entonces sonó su teléfono. Lo cogió y su sonrisa se desvaneció, dejando tras de sí un profundo gesto que persistió después de terminar la llamada. Tomando otro sorbo de café, cogió su arma y se la guardó en el cinturón.
—Han encontrado un cuerpo en Angel Creek.
CAPÍTULO TRES
Escena del crimen
No hubo mucha conversación entre Kay y Elliot en el trayecto hacia Angel Creek. Otro asesinato en su pequeña y pacífica comunidad era una nube oscura que se sumaba a las que derramaban lluvia sin cesar. Los limpiaparabrisas zumbaban rítmicamente, llenando el silencio y animando a la mente de Kay a divagar.
Elliot viró un poco a la derecha para pasar junto a la señal de Complejo de Angel Creek, que les daba la bienvenida al barrio. Era uno de las más recientes, construido pocos años antes del regreso de Kay a su ciudad natal. Las casas eran bungalows de ladrillo, independientes, en parcelas arboladas de casi media hectárea. Mirando las calles desiertas, no se podía saber que uno de los residentes de la comunidad había sido encontrado muerto esa misma mañana.
El fuerte chasquido del intermitente del todoterreno la devolvió a la realidad. Se acercaron a la dirección, y Elliot estaba a punto de girar a la derecha en la pequeña calle ya atestada de coches de policía, una ambulancia y la furgoneta del forense.
Unas cuantas personas estaban reunidas al otro lado de la calle, acurrucadas bajo unos paraguas que apenas resistían el fuerte viento y la lluvia torrencial. Sin embargo, no se rendían, cerrando filas como si la proximidad de los vecinos aumentara sus propias posibilidades de supervivencia cuando un depredador mortal acechaba cerca.
—Márchense a casa, aquí no hay nada que ver —murmuró Kay, pero solo Elliot oyó sus palabras.
—No lo harán —respondió, acercándose todo lo que pudo a la casa acordonada con cinta amarilla que prohibía el paso—. Nunca he entendido la curiosidad morbosa de la gente, pero es lo mismo en California que en Texas.
—Es instinto. —Kay cogió su paraguas del suelo, donde había estado goteando por el camino—. Antaño, antes de los medios informativos e internet, el cotilleo solía ser la forma primordial de información como medida de seguridad de la manada, y crear vínculo con los demás aumenta las posibilidades de supervivencia, independientemente de la especie.
Cuando detuvo el todoterreno, su breve sonrisa dejó al descubierto dos filas de dientes perfectamente blancos.
—Bueno, si lo explicas así…
Ella ya se encontraba bajo la lluvia torrencial, donde el viento tardó unos dos segundos en volver del revés su paraguas. Gruñendo, bajó la cabeza y corrió hacia la puerta principal. Una vez que se encontró a cubierto en el porche, abandonó el paraguas estropeado y pisó fuerte para librarse del agua que goteaba de sus botas.
—Eso no será suficiente esta vez —dijo el doctor Whitmore, que había salido corriendo de su furgoneta y se encontraba con ella en la puerta—. Te daré dos monos y botines protectores. —Hizo una seña a su ayudante, que se apresuró a repartir dos juegos de bolsas de plástico selladas, y un tercero para el propio médico.
Kay estudió la cara del hombre mientras rasgaba el envoltorio y extraía un mono desechable, que se puso sobre la ropa. Tenía un aspecto sombrío, con las arrugas de la frente más profundas que las que ella había visto en las escenas de crímenes donde habían trabajado juntos en el pasado. Su relación profesional se remontaba a antes de que él se jubilara en Mount Chester y ella se incorporara a la oficina del sheriff local. Habían compartido siete años de escenas del crimen en San Francisco, cuando ella aún era agente especial y perfiladora del FBI, recién salida de la universidad, y él era el médico forense jefe del condado de San Francisco.
—¿Cómo está todo ahí dentro? —preguntó, apoyándose en la barandilla del porche para levantar el pie y deslizar los protectores de calzado sobre la bota.
—Acabo de llegar —respondió el doctor Whitmore—. Pero prepárate; es algo complicado, según lo que he oído de los primeros en llegar a la escena. La víctima es Cheryl Coleman, aunque su apellido de casada era Montgomery; treinta y cinco años, higienista dental y viuda, madre de tres hijas. Dos de las niñas están desaparecidas, según el vecino que descubrió el cuerpo. Es ese, el que está allí. —El doctor Whitmore señaló a un hombre de mediana edad que temblaba bajo una manta en la parte trasera de la ambulancia—. El condado está trayendo a todo el mundo para ayudar en la búsqueda. —Se subió la capucha del mono por la cabeza y se ajustó bien la cuerda alrededor de la cara.
Los músculos tensos delineaban las mandíbulas apretadas de Elliot. Kay suspiró y se tragó un improperio mientras se ponía el mono. Estaban a punto de entrar en una escena del crimen acompañada de mal tiempo. El riesgo de contaminación forense aumentaba drásticamente con cada gota de agua de lluvia. Kay siguió el ejemplo del doctor y se ajustó la capucha, aprisionando su empapado pelo bajo ella. Ya se sentía como si hubiera entrado en una sauna, e iba a pasar un rato hasta que pudiera quitarse el traje.
—¿Listos? —preguntó el doctor Whitmore, echándoles un vistazo a ambos detectives antes de abrir la puerta y entrar.
Lo primero que Kay notó al adentrarse en la casa fue el olor a estofado. Probablemente pasaría un tiempo antes de que pudiera tomar un guiso sin pensar en aquella escena del crimen.
El médico se dirigió a la cocina, como siguiendo el fuerte olor. A mitad del pasillo, las fosas nasales de Kay percibieron otro olor, más pesado, metálico: el olor de la sangre.
Casi choca con la ancha espalda del doctor Whitmore. Este se había detenido bruscamente al final del pasillo, murmurando un juramento. Luego se hizo a un lado, dejando espacio para que ella y Elliot se acercaran.
El corazón le latía con fuerza mientras contemplaba la escena y se le hacía un nudo en el estómago. Una mujer yacía acurrucada de lado en un charco de sangre coagulada, sujetándose aún el abdomen con una mano lívida. Los rastros burdeos de los riachuelos de sangre seca tejían dibujos en sus dedos helados, donde había mantenido la presión sobre la herida en vano. Su pelo castaño, largo y brillante, se agitaba alrededor de su cabeza, moviéndose con suavidad cuando la brisa atravesaba la puerta. Sus ojos, aún abiertos, miraban fijamente hacia la entrada trasera, y su otra mano se extendía en la misma dirección en un gesto suplicante. Sus labios, azulados y pálidos bajo el brillo rosado, se entreabrían como si susurrara una última palabra, como si respirara por última vez.
Una niña de no más de tres o cuatro años, pálida como una sábana, yacía inerte contra el cuerpo de su madre. Tenía la cabeza apoyada en el brazo de la mujer y el pulgar metido en la boca. Una de sus coletas se había soltado, y un lazo elástico verde estaba en el suelo, a su lado. Mechones sueltos de pelo cubrían parte de su rostro cubierto de lágrimas, unos rizos castaños enredados y apelmazados en sangre. A pocos centímetros de su cabeza había un cuchillo de filetear de gran tamaño abandonado en el suelo, probablemente tirado por el asesino justo después de apuñalar a su madre.
A Kay se le heló el corazón. «Oh, no», se dijo para sí, sus ojos buscando un atisbo de respiración, un movimiento de ojos, cualquier cosa.
Cuando el doctor tocó el cuello de la niña en busca de latidos, la pequeña se movió y gimió en silencio, sin despertar de su sueño sepulcral.
—Oh, Dios —susurró Kay, tapándose la boca con una mano enguantada—. Está viva. Déjame sacarla de ahí…
—Primero necesitamos fotos —contestó el forense, con un tono de tristeza inconfundible—. Antes de que este charco de sangre sea pisoteado un poco más. Te prometo que trabajaremos rápido.
Su ayudante empezó a hacer fotos, moviéndose rápidamente por la abarrotada cocina y fotografiando desde varios ángulos tras colocar marcadores de la escena del crimen cerca de todas las huellas y manchas de sangre relevantes.
—El vecino encontró el cuerpo —anunció Elliot—. Frank Livingston. Vive al lado con su mujer y su madre. Están fuera, por si quieres hablar con ellos.
—Lo haré, sí —respondió Kay, incapaz de apartar los ojos de la niña. Cada fibra de su ser la instaba a agarrar a la niña y llevarla a un lugar seguro, donde pudieran limpiarla de la sangre de su madre y abrigarla con ropa seca y cálida. Donde pudiera empezar a olvidar los horrores que había presenciado.
Pero su ropa manchada de sangre era una prueba, y sus atormentados recuerdos podrían ser la clave para atrapar al asesino de su madre.
—Había tres niñas en la casa —continuó Elliot—. Julie, de dieciséis años, y Heather, de ocho, están desaparecidas.
«Esta pobre niña es esencial para encontrar a sus hermanas».
—¿Cuánto falta? —preguntó Kay con voz impaciente a la ayudante del doctor Whitmore.
La joven la miró, sorprendida.
—¿Unos diez minutos, quizá? —respondió ella, reanudando enseguida su tarea.
—Que sean cinco mientras recorro la escena —ordenó, y se apresuró a marcharse. No podía soportar ver a esa niña yaciendo en la sangre de su madre ni un momento más. Quería gritar.
—Pediré declaraciones formales a los vecinos —ofreció Elliot tras lanzarle una mirada sombría. Pero no se movió, como si esperara algo.
Kay se dirigió directamente a la entrada trasera, el punto central de los últimos segundos de vida de Cheryl Coleman. Había tres maletas amontonadas junto a la pared. La lámpara de la cocina seguía encendida, luchando contra la sombría luz del día que entraba por las ventanas, pero Kay encendió su potente linterna para examinar de cerca unas marcas de rozaduras en el suelo. Una silla derribada con una de sus patas rota, un corte largo y profundo en el lateral de un armario y fragmentos esparcidos de una tetera hablaban de la lucha que había tenido lugar.
—Una sola puñalada en el bajo vientre —anunció el doctor Whitmore—. Murió desangrada en cuestión de minutos. Por el volumen de sangre perdida, apostaría una cuantiosa suma a que el cuchillo le seccionó la aorta abdominal.
—¿Hora de la muerte? —preguntó Kay, mirando el picaporte de la puerta trasera, manchado de sangre. El sudes había apuñalado a Cheryl, ¿y después qué? ¿Cogió a dos chicas y se fue? No… Se había producido una pelea. Había tirado el cuchillo al suelo, y eso significaba que no se sentía amenazado por ninguna de las dos chicas. Pero tuvo que someterlas, acallar sus gritos de alguna manera, porque debieron gritar. Esas marcas señalaban donde una de las chicas debía haber pateado erráticamente, tratando de liberarse de su agarre. ¿Por qué no aferrarse al cuchillo y amenazar con él a las chicas para que se rindieran?
«Ah, pero nunca has apuñalado a una mujer antes, ¿verdad? —pensó Kay, paseándose despacio por la habitación mientras examinaba la escena desde todos los ángulos—. No tenías ni idea de lo que se sentiría, de lo resbaladiza que podía ser la sangre a borbotones, y por eso soltaste el cuchillo. Justo… ahí». Terminó su pensamiento con un dedo apuntando hacia donde el cuchillo seguía en el suelo, marcado con una etiqueta amarilla con el número cuatro en letra negra.
—Entonces, ¿qué sucedió? Creo que la mayor te atacó, ¿no? —susurró Kay, sin darse cuenta de que estaba expresando sus pensamientos.
Se agachó junto al cuerpo de Cheryl, ahora bocarriba, preparada para que la sonda hepática del doctor Whitmore le tomara la temperatura. Aunque tocada por la niebla de la muerte, su mirada seguía siendo intensa, como si estuviera a punto de volver a la vida y se apresurara a encontrar a sus hijas desaparecidas. Una vez más, Kay miró a lo largo de la línea de visión que Cheryl tuvo durante los últimos momentos de su vida.
La puerta de entrada trasera.
—La temperatura del hígado sitúa la hora de la muerte entre las nueve y las once de la noche de ayer —dijo el doctor Whitmore, suspirando pesadamente cuando se levantó, con la sonda aún en la mano—. Esta puerta fue encontrada abierta, y ayer la noche fue casi gélida. Eso aumentará el margen de error en la determinación de la hora de la muerte…
—La puerta aún estaba abierta cuando la encontraron, ¿verdad? —preguntó Kay, sin siquiera reconocer la afirmación del forense.
—Sí, así es como el vecino supo que algo iba mal —dijo Elliot, acercándose a ella con lentitud.
Kay le lanzó una rápida mirada, preguntándose por qué se había demorado en entrevistar a la familia del vecino. Luego miró por la ventana de la puerta trasera. El camino de entrada discurría paralelo a la casa, y los primeros intervinientes lo habían mantenido vacío en un intento desesperado por preservar la integridad de la escena del crimen, a pesar del tiempo. El coche de Cheryl debía estar aparcado en el garaje. ¿Y si el vehículo del asaltante había estado en el acceso al mismo la noche anterior? Entonces, tal vez el vecino podría haber notado algo.
A unos metros a la derecha, pudo ver la parte trasera de la ambulancia. Un par de agentes del sheriff habían levantado unas carpas que apenas resistían el viento, lastradas con sacos de arena, que creaban unos improvisados refugios contra la lluvia para ellos y para los técnicos de criminalística que pululaban por el lugar. Debajo de una de esas carpas, pegando fuertes pisotones y envuelto en una manta de urgencias, estaba el vecino que había encontrado el cadáver de Cheryl. Hablaba con dos mujeres, probablemente su mujer y su madre, las cuales se encontraban muy juntas.
Estaban fuera del alcance de sus oídos, el sonido del viento aullante y la lluvia martilleante hacían difícil oír a alguien, aunque estuviera a un par de metros de distancia. Pero su lenguaje corporal era otra historia. La mujer mayor no paraba de decir algo que hizo que el hombre sacudiera la cabeza varias veces y luego subrayara su afirmación con gestos apaciguadores de las manos. Dijera lo que dijera, no estaba de acuerdo con ella y quería que se callara. La mujer más joven, que lucía un mal corte de pelo con el flequillo recortado de manera desigual y llevaba un enorme foulard enrollado al cuello, lanzaba miradas de soslayo todo el tiempo, con los ojos cargados de miedo.
—Hablemos con ellos —dijo Kay; y entonces abrió la puerta y se precipitó a través de la lluvia con su mono desechable. Ahora estaba arruinado para el uso al que estaba destinado, pero al menos servía para evitar que el tiempo empapara su ropa un poco más. Resbaló y estuvo a punto de caerse cuando su botín de plástico aterrizó en un charco de barro, pero la mano de Elliot la agarró del brazo y la estabilizó.
—Gracias —gritó por encima del hombro, justo cuando llegaron bajo la carpa—. Somos los detectives Sharp y Young —anunció, palmeándose el bolsillo por la costumbre de mostrar su placa, pero era inalcanzable sin quitarse el mono—. Tengo entendido que fue usted quien encontró el cuerpo.
El vecino estaba pálido y visiblemente alterado, con las comisuras de los ojos hacia abajo, rebosantes de lágrimas. La tensión dibujaba dos líneas profundas y verticales que flanqueaban su boca. Su pelo, todo blanco, mostraba una línea de retroceso que hacía que su frente pareciera alta, distinguida, serena. Sin embargo, parecía perplejo y mucho más afectado por la muerte de su vecina de lo que Kay había esperado.
—Mmm, sí, fui yo. Soy Frank Livingston, y esta es mi mujer, Diane —dijo, volviéndose hacia la mujer del mal corte de pelo—. Y mi madre, Elizabeth —añadió, tocando el antebrazo de la otra mujer—. Vete a casa, madre, por favor. Hace demasiado frío para ti.
La mujer mayor le ignoró, probablemente encantada de tener algo de emoción en su vida, aunque fuera de tipo morboso. Eso era lo que todo su comportamiento le decía a Kay. Tenía una chispa obstinada en sus ojos azules y una sonrisa severa en los labios, la marca de la terquedad. Iba vestida con demasiada pulcritud para un paseo informal por un camino de entrada y unos quince metros de césped empapado, y se había molestado en pintarse los labios y ponerse joyas. La anciana no iba a irse a ninguna parte.
—Llámame Betty, querida —dijo, mostrando unos dientes manchados por la edad cuando su sonrisa se ensanchó—. Todo el mundo lo hace.
—Gracias, lo haré —contestó Kay, y dirigió su atención a Frank Livingston, cuya arisca mirada evitaba la de su mujer, pero intentaba mirar fijamente a su madre. El hombre tenía secretos—. Señor Livingston, por favor, díganos cómo encontró el cuerpo.
El vecino frunció el ceño y apretó los puños durante un instante, con los ojos clavados en Kay.
—El cuerpo, el cuerpo. Ustedes solo piensan en el cuerpo. ¡Era un ser humano! Su nombre era Cheryl. ¿No podemos al menos fingir un poco de civismo?
«Oh, así que duele a nivel personal —pensó Kay—. Interesante».Levantó una mano en señal de disculpa.
—Tiene toda la razón, señor Livingston, y le pido disculpas. Por favor, hábleme de Cheryl. ¿Cómo supo que algo iba mal?
El hombre se aclaró la garganta discretamente antes de hablar, y sus ojos volvieron a desviarse, evitando los de ella, igual que había estado evitando los de su mujer.
—Esa puerta estaba abierta, y nunca lo está. Lo vi cuando entraba en mi coche para ir a trabajar.
—¿Dónde trabaja? —preguntó Elliot.
—En Chester High —respondió con rapidez—. Soy el profesor de ciencias.
—¿Entró en la casa? —preguntó Elliot.
—S-sí. La llamé y, como no contestó, entré. —Como si se diera cuenta de que podía haber hecho algo mal, se apresuró a explicarse—: No pisé nada, tampoco toqué nada. Cuando las vi así, tiradas, salí corriendo y llamé al 911.
Diane Livingston observaba a su marido con una mirada intensa, con la boca un poco abierta. Si había habido algo más que una relación de vecindad entre Frank y Cheryl, Diane no sabía nada al respecto. Pero parecía asustada, como si Frank estuviera a punto de decir algo equivocado. No parecía herida, sospechosa ni celosa. No, solo genuinamente triste por la muerte de Cheryl e inesperadamente asustada.
—¿Notó algo distinto anoche? —preguntó Elliot—. ¿Tráfico inusual, ruidos fuertes, tal vez un coche en el camino de entrada?
Frank miró a su mujer a los ojos un instante y luego negó con la cabeza.
—No, nada. Con esta tormenta, tampoco se podía oír mucho. Quizá gritó, pidió ayuda o algo, pero no la oí. —Su voz se apagó hacia el final. Sonaba ahogado—. No puedo creer que esto haya pasado, a solo unos metros de donde estábamos durmiendo.
—¿Estaba la hija de Cheryl cerca de su cuerpo cuando la encontraron? —preguntó Kay.
Él mantuvo el contacto visual con ella durante un breve instante.
—¿Erin? Sí. También la daba por muerta. —Tragando con dificultad, dio un paso más hacia Kay—. Las otras dos chicas han desaparecido, ya sabe, Julie y Heather. Se lo dije a los otros policías. Tal vez huyeron asustadas. Pero ¿por qué no acudieron a nosotros?
—¿Que huyeron? —soltó la mujer mayor, agarrando la manga de Frank con los dedos agarrotados—. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Te lo dije… ¿Cuántas veces te lo dije? —Cuanto más hablaba, más subía el tono de su voz, como si el fuego de sus emociones se avivara con sus palabras—. Te lo dije, y no hiciste nada al respecto. Y ahora se ha ido. Esa chica dulce e inocente se ha ido.
—No le hagan caso a mi madre —intervino Frank, interponiéndose físicamente entre Betty y Kay—. Es solo su alzhéimer hablando. Se lo diagnosticaron el pasado enero.
—¡No estoy loca! —Betty reaccionó abofeteando a su hijo con su frágil mano—. Ahora que se ha ido, no podrán volver a encontrarla —le dijo a Kay. Luego centró su atención en Elliot y apoyó la mano en su antebrazo.
Inquieta, la detective dio un paso atrás.
—Señora, por favor…
—¿Quiere escucharme? —insistió Betty. La mirada de sus ojos era intensa, casi maníaca—. ¡Esa chica se ha ido! Y todo el mundo sabía que iba a pasar.
CAPÍTULO CUATRO
Sacrificio
El cielo lloró.
Se detuvo frente a las altas ventanas y observó cómo la intensa lluvia golpeaba el suelo, estallando en diminutas gotas que luego se fundían en riachuelos de agua fangosa que corrían por el camino de entrada. Vistas a través de los hilos de unas cortinas blancas iluminadas por lámparas de araña doradas y tenues, las nubes grises y cargadas no parecían menos amenazadoras. De vez en cuando, una de ellas parpadeaba con una luz azulada, y luego retumbaba un trueno, enviando ecos de perdición a través de su corazón.
Madre estaba enfadada.
Debía creer que él la había abandonado y ahora exigía lo que le correspondía.
Pero no la había abandonado; antes que eso preferiría que le arrancaran su propia vida del pecho. No había cerrado los ojos para dormir ni una sola noche sin susurrarle una oración, sin pensar en ella. Estaba en cada hoja caída que tocaba el suelo en otoño y en cada brizna de hierba que se abría paso a través de la nieve fundida en primavera. Estaba en la llamada de los pájaros y el aullido de los lobos en las laderas de Mount Chester. Estaba en el hipnótico cielo azul de California tanto como en la desolada reunión de nubes, bordeadas de relámpagos y con reminiscencias de pizarra, carbón y grafito.
La llevaba en la sangre. Siempre estaba a su lado.
Tras apartar las cortinas con sus dedos pálidos y finos, se acercó a la ventana y apoyó la frente caliente contra el frío cristal. De cerca, el sonido de la lluvia golpeando el pavimento de la entrada parecía más fuerte, como si el cristal transparente no fuera capaz de mantener a raya a sus demonios.
Su mensaje era claro. Exigía otro sacrificio.
El agua se había acumulado en el césped, levantando lodo por encima de las briznas de hierba adormecidas y recortadas, y escapando por entre los cantos rodados hasta el asfalto. Justo entre las losas de hormigón que formaban el camino hacia la entrada, la lluvia había arrastrado la tierra, dejando grietas entre ellas, pequeñas aberturas que no eran sino recordatorios de otras más grandes.
Hacía tiempo que no ofrecía un sacrificio a Madre.
Demasiado tiempo.
Bajo la amenaza de las lágrimas, cerró los ojos con los párpados muy pesados, que dieron la bienvenida a la oscuridad. Juntó las manos frente al pecho y descansó un rato en la oscuridad silenciosa, con el único sonido del tamborileo de la lluvia contra todo lo que tocaba.
—Madre Tierra, escúchame —susurró—, imploro tu misericordia y tu perdón. Escucha a tu hijo, que hoy se presenta ante ti. Las lágrimas que lloras por tus hijos queman mi piel y apuñalan mi pecho. Muéstrame el camino elegido y déjame traerte un sacrificio digno para curar tus heridas y secar tus lágrimas. —Se detuvo un momento, escuchando, y un trueno suave y lejano respondió a su plegaria—. Madre Tierra, escucha a tu hijo —continuó—. Sé el vínculo entre los mundos de la Tierra y los del Espíritu. Que los vientos sagrados se hagan eco de tu voz y lleven tu sabiduría a cada rincón.
—Volvió a escuchar, pero solo la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Ella seguía enfadada, esperando que él cumpliera sus promesas, que curara sus heridas. Junto al borde de una losa de hormigón, la grieta se había hecho más profunda, ominosa, recordándole otra, a treinta metros de profundidad, donde las heridas de Madre sangraban abundantemente.
—Esta vez el sacrificio te hará feliz —susurró, abandonando la comodidad de los fríos cristales y comenzando a pasear por la habitación. Sin embargo, no podía apartar la vista del paisaje empapado por la lluvia. Eran lágrimas de Madre, que caían pesadas, llenas de angustia y dolor, implacables.
Volvió a la ventana y apretó las manos con fuerza.
—Serás feliz, Madre; lo juro por mi vida —susurró en un tono muy bajo—. La chica es joven y pura, está intacta. Y su sangre… Su sangre es el verdadero sacrificio.
Tal vez fuera su imaginación, pero parecía que el cielo empezaba a despejarse en algún lugar hacia el oeste.
Madre lo había oído. Estaba aceptando el sacrificio.
CAPÍTULO CINCO
Heather
Elliot se quedó para terminar las entrevistas de los Livingston mientras Kay volvía al interior de la casa después de cambiarse el mono y los botines por otros secos. No le importó tener que cambiarse y no le dijo ni una palabra a Jodi, la versátil ayudante del doctor Whitmore. La joven morena evitó la mirada de Kay temiendo una reprimenda por no haber terminado las fotos más rápido, pero la mente de la detective estaba en otra parte, aún bajo el hechizo de las extrañas declaraciones de la anciana señora Livingston. ¿Era una mujer senil, como había insistido su hijo? ¿O sabía algo que su hijo y su nuera, Diane, no querían que Kay supiera? En cuanto tuviera un momento, volvería a hablar con Betty, a ser posible sin testigos alrededor, solo por diligencia. Teniendo en cuenta que lo más probable era que la mujer estuviera rozando los ochenta años, había muchas posibilidades de que la entrevista acabara resultando una pérdida de tiempo y volviera a confirmar el diagnóstico de alzhéimer.
Por ahora, había asuntos más urgentes: una niña que necesitaba cuidados inmediatos y encontrar con vida a sus dos hermanas mayores. Las primeras horas son siempre críticas en los secuestros de niños. Las dos hermanas Montgomery habían sido raptadas hacía casi doce horas, la mitad del tiempo en el que las probabilidades de recuperar con vida a un menor secuestrado eran más altas. Una vez transcurridas las primeras veinticuatro horas, las probabilidades de que el niño regrese con vida disminuyen con cada hora, hasta ser casi nulas al cabo de dos días completos.
Forzando a sus pulmones a llenarse de aire y exhalando poco a poco, Kay se tomó un breve momento para pensar en sus prioridades. En primer lugar, necesitaba algo de ADN para adjuntar a los expedientes de los casos de personas desaparecidas. Con el ADN registrado, las fuerzas del orden de todo el mundo podrían tener con qué cotejarlo si se recuperara a alguna de las hermanas. Al darse cuenta de que aún no había recorrido la parte de arriba de la escena, y sabiendo que sería más probable encontrar el ADN de Julie en un cepillo de pelo o en fibras de cabello sueltas con raíces adheridas que pudiera recuperar de la cama de la chica, subió las escaleras con rapidez, fijándose en cada detalle de la escena.
No había ni una sola gota de sangre que ella pudiera ver en el piso de arriba, y todo estaba en orden, todo el que podía esperarse de un hogar con una madre trabajadora y tres hijas. Cada uno de los dormitorios tenía su propia marca de desorden. La habitación más grande, donde Cheryl había dormido sola, solo mostraba su lado de las sábanas enredado y desordenado, mientras que la otra mitad estaba intacta. La ropa que debió ponerse el día anterior seguía colgada en el respaldo de una silla: una blusa beige de botones y unos pantalones negros. Había un vago olor a clínica dental en la habitación, probablemente traído con su ropa. El tocador estaba lleno de cosméticos y accesorios, nada del otro mundo, solo las típicas marcas de droguería. La habitación parecía tranquila, ajena por completo a la tragedia que había provocado la muerte de su residente.
Siguiendo adelante, Kay entró en el siguiente dormitorio. En cuanto cruzó el umbral, supo que era de Julie. Grandes pósteres con Justin Bieber y Taylor Swift cubrían algunas de las paredes. El suelo estaba sembrado de ropa, calcetines y zapatos desechados, como si un torbellino hubiera barrido el armario, dejando perchas estériles; soldados caídos en una lucha injusta.
Julie había abandonado su cepillo en la cómoda y Kay lo metió enseguida en una bolsa de pruebas. Todavía tenía pegados varios mechones largos de pelo castaño, y el doctor Whitmore podría extraer ADN de las raíces. El ADN de Julie podría adjuntarse a los informes de personas desaparecidas de ambas chicas, y la estrecha coincidencia familiar bastaría para ofrecer una identificación positiva en caso de que se encontrara a Heather. Desde esa perspectiva, se podría haber utilizado el ADN de Cheryl, pero el de Julie era ideal.
Una punzada de miedo apuñaló a Kay en el pecho. Siguió recogiendo pruebas como si las chicas no fueran a aparecer vivas, tal y como había dicho la anciana señora Livingston, aunque aquello que dijo no tuviera sentido. Los secuestradores podían cambiar la apariencia y el nombre de una niña, incluso conseguirle documentos falsos y lavarle el cerebro para que creyera que era otra persona, pero el ADN nunca mentía. Algún día, y esperaba que fuera pronto, esas niñas serían encontradas y devueltas a la familia que les quedaba.
Sacudiéndose la sensación de fatalidad que le helaba la sangre, Kay se dirigió al último dormitorio. «Las encontraremos hoy, basta de tonterías», se amonestó mientras entraba en la habitación. Reinaba otro tipo de caos, con piezas de Lego, cómics y purpurina, y olor a plástico de Barbie. Montones y montones de purpurina, pegada en las fibras de la alfombra, cubriendo el escritorio y las mantas de las dos literas deshechas. Un dormitorio de chicas normal y corriente, aparentemente sereno y protegido de todos los peligros de la vida.
No le quedaba nada más que hacer en el segundo piso.
Se acercó a las escaleras, se agarró a la barandilla y empezó a bajarlas asiéndose fuerte, con los botines resbaladizos sobre la moqueta. Estaba a mitad de camino cuando le pareció oír un pitido.
Sonaba como un teléfono. Un teléfono que se está quedando sin batería.
El móvil de Cheryl había sido encontrado en su bolso, abajo. ¿Era entonces ese el de Julie?
Subiendo de nuevo a toda prisa, Kay siguió la fuente del sonido hasta el dormitorio más grande y miró a su alrededor. Abrió los cajones y buscó en el armario, escuchando atentamente, pero solo se encontró con el silencio. Registró el cuarto de baño a fondo y luego volvió al dormitorio, pasando las manos enguantadas por las sábanas, bajo la almohada, en los pliegues del edredón.
Nada.