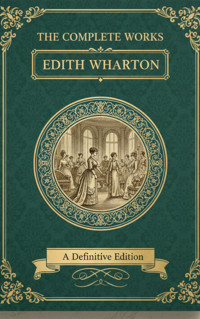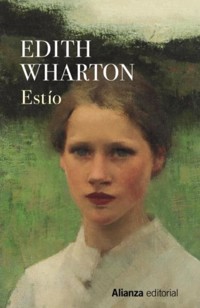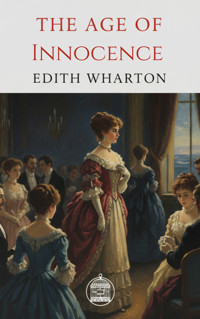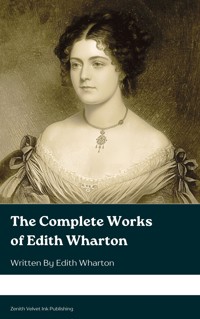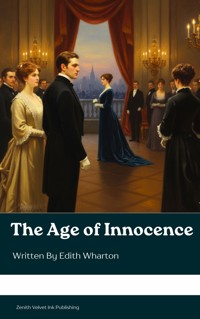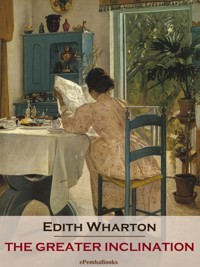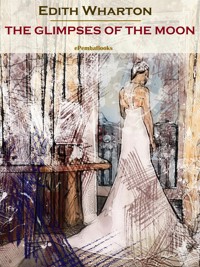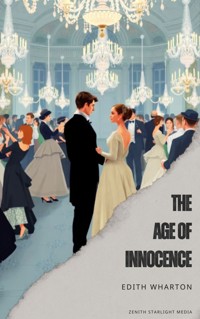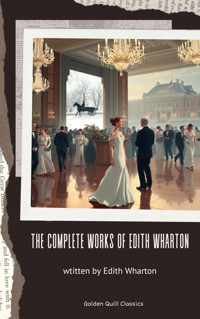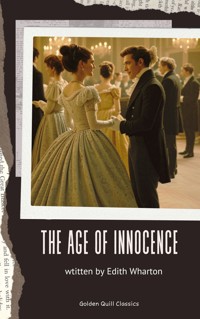Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
El joven Newland Archer pertenece a una de las clases más altas de Nueva York. Siempre ha seguido las reglas de la estructura social, y ha juzgado a aquellos que no pertenecen, ni procuran amalgamarse en ella. Comprometido con May Welland, está decidido a llevar a cabo una vida respetable, honrosa y envidiable. Sin embargo, la llegada de la condesa Olenska, prima de May, será el empuje que necesita para reestructurar sus pensamientos sobre el amor, la vida, la sociedad, lo desagradable y lo deshonroso. Edith Warthon nos presenta, en esta extraordinaria obra, las limitaciones dentro de la estructura de un marco social bastante cuadrado, y en donde uno termina siendo preso de sus propios ideales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La edad de la inocencia
La edad de la inocencia (1920)Edith Wharton
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Enero 2023ISBN: 978-607-457-780-8
Imagen de portada: RawpixelProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
Era el principio de los años setenta, en una tarde de enero. Christine Nilsson cantaba Fausto en el teatro de la Academia de Música de Nueva York.
Aunque ya había rumores acerca de la construcción —a distancias remotas, según las distancias de la metrópolis, “más allá de la calle Cuarenta”— de un nuevo teatro de opera que competiría en magnificencia y esplendor con los de las grandes capitales europeas. Al distinguido público de la ciudad, aún le bastaba con llenar, todos los inviernos, los palcos color rojo y dorado de la vieja, gastada y acogedora Academia. Los más tradicionales le tenían cariño precisamente por ser pequeña e incómoda, lo que alejaba a los “nuevos ricos”, a quienes Nueva York empezaba a temer, aunque, al mismo tiempo, le simpatizaban. Por su parte, los sentimentales se aferraban a la Academia por sus reminiscencias históricas y, a su vez, los melómanos la adoraban por su excelente acústica, una cualidad tan problemática en salas construidas para escuchar música.
Madame Nilsson debutaba allí ese invierno, y lo que la prensa acostumbraba a llamar “un público excepcionalmente conocedor” había acudido a escucharla, atravesando las calles resbaladizas y llenas de nieve en berlinas particulares, espaciosos landós familiares, o en el humilde, pero práctico, cupé Brown. Ir a la ópera en este último vehículo era casi tan decoroso como hacerlo en carruaje propio; y retirarse de igual manera tenía la inmensa ventaja de permitir (con una alusión jocosa a los principios democráticos) trepar en el primer transporte Brown de la fila, en vez de esperar hasta que apareciera la nariz, congelada por el frío y congestionada por el alcohol, del cochero particular reluciendo bajo el pórtico del Teatro.
Una de las mejores intuiciones del cochero de alquiler fue descubrir que los norteamericanos desean alejarse de sus diversiones aún con mayor prontitud que llegar a ellas.
Cuando Newland Archer abrió la puerta del palco del club, recién subía la cortina en la escena del jardín. No había ningún motivo para que el joven llegara tarde, pues cenó a las siete, sólo con su madre y su hermana, y después se quedó un rato fumando un cigarro en la biblioteca gótica con estanterías barnizadas en nogal negro y sillas coronadas de florones, que era la única habitación de la casa donde Mrs. Archer permitía que se fumara. Pero, en primer lugar, Nueva York era una metrópolis perfectamente consciente de que en las grandes capitales no era “bien visto” llegar temprano a la ópera; y lo que era o no era “bien visto” jugaba un rol tan importante en la Nueva York de Newland Archer como los inescrutables y ancestrales seres terroríficos que habían dominado el destino de sus antepasados miles de años atrás.
La segunda razón de su atraso fue de carácter personal. Se le pasó el tiempo fumando su cigarro porque en el fondo era un gozador, y pensar en un placer futuro le daba una satisfacción más sutil que su realización, en especial cuando se trataba de un placer delicado, como lo eran la mayoría de sus placeres. En esta oportunidad el momento que anhelaba era de tan excepcional y exquisita calidad que incluso si hubiera cronometrado su llegada con el director de escena no podría haber entrado en el teatro en un momento más culminante que cuando la prima donna comenzaba a cantar: “Me quiere, no me quiere, ¡me quiere!”, dejando caer los pétalos de una margarita entre notas tan diáfanas como el rocío.
Ella decía, por supuesto “¡Mama!” y no “me quiere”, ya que una ley inalterable e incuestionable del mundo de la música ordenaba que el texto alemán de las óperas francesas, cantadas por artistas suecas, debía traducirse al italiano para mejor comprensión del público anglo–parlante. Esto le parecía muy natural a Newland Archer, igual que todas las demás convenciones que moldeaban su vida, como tener que usar dos escobillas con mango de plata y su monograma esmaltado en azul para hacer la raya de su cabello, y la de jamás aparecer en sociedad sin una flor en el ojal (de preferencia una gardenia).
“Mama... non mama...” cantaba la prima donna, y “¡Mama!” con un estallido final de amor triunfante, en tanto apretaba en sus labios la deshojada margarita y levantaba sus ojos hacia el sofisticado semblante del pequeño y moreno Fausto–Capoul, que trataba en vano, enfundado en su estrecha casaca de terciopelo púrpura y con su sombrero emplumado, de parecer tan puro y verdadero como su ingenua víctima.
Newland Archer, apoyado contra la pared del fondo de su palco, quitó sus ojos del escenario y examinó el otro lado del teatro. Justo frente a él estaba el palco de la anciana Mrs. Manson Mingott, cuya monstruosa obesidad la imposibilitaba, desde hacía tiempo, de asistir a la ópera, pero que en las noches de gala estaba siempre representada por los miembros más jóvenes de la familia. En esa ocasión, el palco estaba ocupado, en primer lugar, por su nuera, Mrs. Lovell Mingott, y su hija, Mrs. Welland; detrás, y un tanto retirada de aquellas matronas vestidas de brocado, se sentaba una joven con traje blanco, que miraba extasiada a los amantes del escenario. Cuando el “¡mama!” de Madame Nilsson hizo vibrar el teatro silencioso (en los palcos siempre se dejaba de hablar durante el aria de la margarita), un cálido color rosa tiñó las mejillas de la joven, que se ruborizó hasta las raíces de sus rubias trenzas; el rubor se extendió por la juvenil curva de su pecho hasta donde se juntaba con un sencillo escote de tul adornado con una sola gardenia. Bajó los ojos hacia el inmenso ramo de lirios silvestres que tenía en su regazo, y Newland Archer vio que las yemas de sus dedos, cubiertos por blancos guantes, tocaban suavemente las flores. Sintiendo su vanidad satisfecha, Archer suspiró y volvió los ojos al escenario.
No se había ahorrado gastos en la escenografía, que fue calificada de bellísima aun por quienes compartían con Archer su familiaridad con la Opera de París y de Viena. El primer plano, hasta las candilejas, estaba cubierto con una tela verde esmeralda. A media distancia, algunos montículos simétricos de un verde musgo de lana cercado por argollas de croquet hacía de base para arbustos que parecían naranjos y estaban salpicados de enormes rosas rosadas y rojas. Gigantescos pensamientos, muchísimo más grandes que las rosas y muy parecidos a los limpiaplumas florales que hacían las señoras de la parroquia para los clérigos elegantes, sobresalían del musgo bajo los rosales; y aquí y allá una margarita injertada en una rama de rosa florecía con la exuberancia profética de los remotos prodigios de Mr. Luther Burbank.
En medio de este jardín encantado, Madame Nilsson, vestida de cachemir blanco con incrustaciones de satín azul pálido, un pequeño bolso que colgaba de un cinturón azul y gruesas trenzas amarillas colocadas cuidadosamente a cada lado de su blusa de muselina, escuchaba con ojos bajos los apasionados galanteos de Mr. Capoul, y asumía un aire de ingenua incomprensión a sus propósitos cuando éste, con palabras o gestos, indicaba persuasivo la ventana del primer piso de la pulcra casa de ladrillo que sobresalía en forma oblicua desde el ala derecha.
“¡Qué adorable!” —pensó Newland Archer, cuya mirada había vuelto a la joven de los lirios silvestres—. “No tiene idea de qué se trata todo esto”. Y contempló su absorto rostro juvenil con un estremecimiento de posesión en que se mezclaba el orgullo de su propia iniciación masculina con un tierno respeto por la infinita pureza de la joven. “Leeremos Fausto juntos... a orillas de los lagos italianos...”, pensó, confundiendo en una nebulosa el lugar de su planeada luna de miel con las obras maestras de la literatura que sería su privilegio varonil enseñar a su novia. Fue recién esa tarde que May Welland le dejó entender que a ella “le importaba” (la consagrada frase neoyorquina de aceptación que dice una joven soltera), y ya su imaginación, pasando por el anillo de compromiso, el beso en la fiesta y la marcha nupcial de Lohengrin, la ponía a su lado en algún escenario embrujado de la vieja Europa.
No deseaba por ningún motivo que la futura Mrs. Newland Archer fuera una inocentona. Quería que ella (gracias a su esclarecedora compañía) adquiriera tacto social y un ingenio rápido que le permitieran hacer frente a las mujeres casadas más admiradas del “mundo joven”, en el que se acostumbraba atraer el homenaje masculino y rechazarlo en medio de bromas. Si hubiera escudriñado hasta el fondo de su vanidad (como casi lo hacía algunas veces), habría descubierto el deseo de que su esposa fuera tan avezada en las cosas mundanas y tan ansiosa de complacer, como aquella dama casada cuyos encantos dominaron su fantasía durante dos años bastante agitados; por supuesto que sin una pizca de la fragilidad que casi echó a perder la vida de ese ser infeliz, y que trastornó sus propios planes durante todo un invierno.
Cómo crear aquel milagro de fuego y hielo y que perdurara en un mundo tan cruel, era algo que nunca se dio el tiempo de pensar; pero se alegraba de mantener este punto de vista sin analizarlo, ya que sabía que era el de todos aquellos caballeros cuidadosamente peinados, de chaleco blanco, flor en el ojal, que se sucedían en el palco del club, que intercambiaban amistosos saludos con él y volvían sus anteojos de teatro para mirar críticamente el círculo de damas. En asuntos intelectuales y artísticos, Newland Archer se sentía claramente superior entre esos escogidos especímenes de la antigua aristocracia neoyorquina; probablemente había leído más, pensado más, e incluso visto mucho más del mundo que cualquiera de los hombres del numeroso grupo. Por separado, éstos dejaban traslucir su inferioridad, pero agrupados representaban a Nueva York, y el hábito de solidaridad masculina hacía que Archer aceptara su doctrina en todos los aspectos llamados morales. Instintivamente sentía que al respecto sería fastidioso —y hasta de mal gusto— correr con colores propios.
—¡Vaya, no puedo creerlo! —exclamó Lawrence Lefferts apartando abruptamente del escenario sus anteojos de teatro.
Lawrence Lefferts era, por sobre todo, la máxima autoridad en cuestiones de “formalidades” de toda Nueva York. Probablemente dedicaba más tiempo que nadie al estudio de esta intrincada y fascinante materia; pero el solo estudio no explicaría su absoluta maestría y facilidad. Bastaba mirarlo desde la amplia frente y la curva de su hermoso bigote rubio hasta los largos zapatos de charol al otro extremo de su esbelta y elegante silueta, para sentir que el conocimiento de las “formalidades” debía ser congénito en alguien que sabía usar ropa tan buena con tanta soltura y lucir tal estatura con una gracia tan lánguida. Como dijo una vez un joven admirador suyo: “Si hay alguien que pueda decirle a otro cuándo debe usar corbata negra con traje de etiqueta y cuándo no, ese es Larry Lefferts”. Y en la controversia que hubo entre el uso de escarpines y zapatos Oxford de charol, su autoridad jamás fue discutida.
—¡Dios mío! —suspiró, y en silencio le pasó los anteojos al anciano Sillerton Jackson. Newland Archer, siguiendo la mirada de Lafferts, vio con sorpresa que su exclamación era ocasionada por la entrada de una nueva persona al palco de Mrs. Mingott. Era una mujer joven y delgada, un poco más baja que May Welland, de cabello castaño peinado en rizos pegados a las sienes y sujeto por una fina banda de diamantes. El estilo de su peinado, que le daba lo que entonces se llamaba “estilo Josefina”, se repetía en el corte de su traje de terciopelo azul oscuro que se ceñía en forma bastante teatral bajo el busto con un cinto adornado con una enorme y anticuada hebilla. La mujer que llevaba este inusual vestido, y que parecía absolutamente inconsciente de la atención que atraía, se quedó parada un momento en medio del palco hablando con Mrs. Welland sobre la conveniencia de tomar un lugar en el rincón frontal de la derecha; luego renunció con una sutil sonrisa y se sentó junto a la cuñada de Mrs. Welland, Mrs. Lovell Mingott, instalada al otro extremo del palco.
Mr. Sillerton Jackson había devuelto los anteojos a Lawrence Lefferts. Todos los miembros del grupo se volvieron instintivamente a él, esperando escuchar lo que el anciano diría, pues Mr. Jackson era toda una autoridad en “familias”, así como Lawrence Lefferts lo era en “formalidades”. Conocía todas las ramificaciones de los parentescos neoyorquinos, y no sólo podía esclarecer cuestiones tan complicadas como los lazos entre los Mingott (por los Thorley) con los Dallas de Carolina del Sur, y la relación de la rama mayor de los Thorley de Filadelfia con los Chivers de Albany (que jamás deben confundirse con los Manson Chivers de University Place), sino que también podía enumerar las características principales de cada familia, como, por ejemplo, la fabulosa mezquindad de los descendientes más jóvenes de los Lefferts (los de Long Island); o la fatal tendencia de los Rushworth a los matrimonios disparatados; o la locura recurrente que sufrían cada dos generaciones los Chivers de Albany, con los cuales sus primos de Nueva York siempre rehusaron casarse, con la desastrosa excepción de la pobre Medora Manson, quien, como todos saben..., bueno, pero su madre era una Rushworth.
Además de esta selva de árboles genealógicos, Mr. Sillerton Jackson mantenía entre sus estrechas y cóncavas sienes, y bajo la suave pelusa de sus canas, un registro de la mayoría de los escándalos y misterios que ardieron bajo la superficie inalterable de la sociedad neoyorquina durante los últimos cincuenta años.
Realmente, su información era tan amplia y su memoria tan perfectamente retentiva, que pasaba por ser el único hombre que podía decir quién era realmente Julius Beaufort, el banquero, y qué fue del distinguido Bob Spicer, padre de la anciana Mrs. Manson Mingott, que desapareció misteriosamente (con una gruesa cantidad de dinero en fideicomiso) apenas un año después de su matrimonio, el mismo día que una hermosa bailarina española, que había deleitado a inmensas multitudes en el viejo Teatro de la Opera en Battery, se embarcaba rumbo a Cuba. Pero tales misterios, así como muchos otros, permanecían guardados bajo llave en el pecho de Mr. Jackson; pues no sólo su alto sentido del honor le prohibía repetir cosas tan privadas, sino que estaba perfectamente consciente de que la reputación de su discreción le daba mayores oportunidades de enterarse de lo que quería saber.
Por eso, el grupo del palco esperaba con visible suspenso mientras Mr. Sillerton Jackson devolvía los anteojos de teatro a Lawrence Lefferts. Por un segundo escrutó al atento grupo con sus diáfanos ojos azules casi tapados por los párpados venosos; luego, retorciendo cuidadosamente su bigote, dijo simplemente:
—Jamás pensé que los Mingott se atrevieran a pretender hacernos tragar el anzuelo.
2
Durante este breve incidente, Newland Archer cayó en un curioso estado de turbación. Era muy incómodo que el palco que atraía la compacta atención masculina de Nueva York fuera justo aquel en que se sentaba su novia entre su madre y su tía. Además, hasta ahora no identificaba a la dama del traje Imperio, ni menos podía imaginar por qué su presencia creaba tal conmoción entre los miembros del club. De pronto lo comprendió todo, y sintió una momentánea acometida de indignación. No, realmente, nadie habría pensado que los Mingott pretendieran hacerlos tragar el anzuelo. Pero lo hicieron; no había la menor duda de que lo hicieron, pues los comentarios en voz baja que se hacían a su espalda le dieron la certidumbre de que aquella joven era la prima de May Welland, a la que la familia siempre se refería como la “pobre Ellen Olenska”. Archer sabía que había llegado sorpresivamente de Europa hacía un par de días; oyó decir incluso a Miss Welland (y no lo desaprobaba) que había ido a visitar a la pobre Ellen, que estaba alojada en casa de la anciana Mrs. Mingott. Archer aplaudió de corazón aquella solidaridad familiar, y una de las cualidades que más admiraba en los Mingott era su resuelta campaña a favor de las pocas ovejas negras que su intachable linaje había producido. No había una gota de mezquindad ni avaricia en el corazón del joven y se alegraba de que su futura esposa no se sintiera impedida, por falsas prudencias, de ser bondadosa (en privado) con su desgraciada prima; pero recibir a la condesa Olenska en el círculo familiar era algo muy diferente a presentarla en público, nada menos que en la Opera, y en el mismo palco con la joven cuyo compromiso con él, Newland Archer, se anunciaría dentro de pocas semanas.
No, sintió lo mismo que el viejo Sillerton Jackson: ¡jamás pensó que los Mingott se atrevieran a pretender hacerlos tragar el anzuelo! Sabía, por supuesto, que Mrs. Manson Mingott, la matriarca de la familia, tenía la osadía del varón más atrevido (dentro de los límites de la Quinta Avenida). Siempre admiró a esa anciana arrogante que, a pesar de haber sido sólo Catherine Spicer de Staten Island, con un padre misteriosamente desprestigiado y sin dinero ni posición suficiente para lograr que la gente lo olvidara, se unió en matrimonio con quien era la cabeza de la acaudalada familia Mingott, casó a dos de sus hijas con “extranjeros” (un marqués italiano y un banquero inglés), y coronó sus audacias construyendo una enorme casa de piedra color crema pálido (cuando el pardo arena parecía ser el único color que se podía usar, al igual que la levita por la tarde) en una inaccesible tierra virgen cercana a Central Park.
Las hijas extranjeras de Mrs. Mingott se convirtieron en una leyenda. Nunca volvieron a visitar a su madre, y como ella era —al igual que muchas personas dominantes y de mente activa— corpulenta y de hábitos sedentarios, con gran filosofía se quedó en su casa. Pero la casa color crema (supuestamente copiada de mansiones privadas de la aristocracia parisina) era una prueba visible de su valentía moral; y en ella reinó, plácidamente, entre muebles de antes de la Revolución y recuerdos de las Tullerías de tiempos de Luis Napoleón (donde brilló en su edad madura) como si no hubiera nada de peculiar en vivir más allá de la Calle Treinta y Cuatro, o en tener ventanas francesas que se abrían como puertas en lugar de las que se abrían hacia arriba.
Todos (incluso Mr. Sillerton Jackson) coincidían en que la anciana Catherine nunca fue una beldad, un don que a ojos de Nueva York justificaba cualquier éxito y excusaba algunos defectos. La gente menos condescendiente decía que, como su tocaya imperial, había ganado su camino al éxito con fuerza de voluntad y dureza de corazón, y con una especie de altanera insolencia que en cierta medida se justificaba por la extremada decencia y dignidad de su vida privada. Mr. Manson Mingott murió cuando ella tenía sólo veintiocho años, y tuvo “amarrado” el dinero con la cautela nacida de la desconfianza general que provocaban los Spicer. Pero su intrépida viuda siguió su camino sin vacilar, se mezcló libremente con la sociedad extranjera, casó a sus hijas en Dios sabe qué círculos corruptos y mundanos, se codeó con duques y embajadores, se asoció familiarmente con papistas, recibió a cantantes de ópera, y fue íntima amiga de la Señora Taglioni. Y, sin embargo (Sillerton Jackson fue el primero en proclamarlo), jamás hubo el menor rumor sobre su reputación; el único aspecto, agregaba siempre Jackson, en que difería de la anterior Catherine. Mrs. Manson Mingott hacía tiempo que había logrado “desamarrar” la fortuna de su marido, y vivió en la opulencia durante medio siglo. No obstante, el recuerdo de sus pasadas penurias económicas la volvieron excesivamente ahorrativa y, aunque cuando compraba un vestido o un mueble procuraba que fuera de la mejor calidad, no se permitía gastar mucho en los transitorios placeres de la mesa. En consecuencia, y por razones totalmente diferentes, su comida era tan pobre como la de Mrs. Archer, y sus vinos dejaban mucho que desear. Sus amistades consideraban que la penuria de su mesa desacreditaba el nombre de los Mingott, que siempre estuvo asociado con el buen vivir; pero la gente seguía visitándola a pesar de los platos tan poco atractivos y del pésimo champagne. En respuesta a las reprimendas de su hijo Lovell (que trataba de recuperar el honor familiar contratando al mejor chef de Nueva York), acostumbraba decirle, riendo: “¿De qué sirve tener dos buenos cocineros para una sola familia, cuando ya casé a las niñas y no puedo comer salsas?”.
Mientras reflexionaba en estas cosas, Newland Archer volvió otra vez la mirada al palco de los Mingott. Advirtió que Mrs. Welland y su cuñada enfrentaban su semicírculo de críticos con el aplomo Mingottiano que Catherine inculcó a su tribu. Notó que sólo May Welland dejaba entrever, por un intenso color en sus mejillas (tal vez debido a la conciencia de que él la estaba observando), que resentía la gravedad de la situación. En cuanto a la causante de la conmoción, estaba sentada graciosamente en el rincón del palco, con los ojos fijos en el escenario, y mostraba al inclinarse hacia adelante un poco más de hombro y pecho que lo que Nueva York solía ver, al menos en damas que tenían razones para desear pasar inadvertidas. Pocas cosas importaban tanto a Newland Archer como una ofensa al “buen gusto”, aquella distante divinidad de la que las “formalidades” eran meros representantes y delegados visibles. El semblante pálido y serio de madame Olenska llamó su atención y le pareció adecuado a la ocasión y a su triste situación, pero le chocó y lo perturbó bastante que su traje (de amplio escote) dejara ver sus hombros. Le molestaba profundamente que May Welland estuviera expuesta a la influencia de una mujer que no acataba los dictados del buen gusto.
—Pero después de todo —oyó decir a uno de los jóvenes que estaban detrás de él (todo el mundo conversaba durante las escenas de Mefistófeles y Marta)—, ¿qué fue exactamente lo que sucedió?
—Bueno, ella lo abandonó, nadie pretende negarlo.
—Él es una bestia espantosa, ¿no es así? —continuó el joven de las preguntas, un Thorley cándido que evidentemente se aprestaba a engrosar las filas de los defensores de la dama.
—El peor animal; lo conocí en Niza —dijo Lawrence Lefferts con la autoridad del conocedor—. Un tipo casi paralítico, canoso y burlesco, bien parecido, con ojos de tupidas pestañas. Les diré la clase de hombre que era: cuando no estaba con mujeres, coleccionaba porcelana. Pagaba el precio que fuera por cualquiera de las dos, según dicen.
Hubo una carcajada general, y el joven paladín preguntó: —¿Y qué pasó entonces?
—Entonces, ella se escapó con su secretario.
—Ah, entiendo —dijo el joven, demudado.
—Pero tampoco duró mucho; supe que pocos meses después ella estaba viviendo sola en Venecia. Creo que Lovell Mingott fue a buscarla; dijo que sufría mucho. Eso está muy bien, pero exhibirla en la ópera es cosa muy diferente.
—Tal vez estaba demasiado desconsolada para dejarla sola —se atrevió a insistir Thorley.
Su argumento recibió una irreverente risotada.
El joven se ruborizó intensamente y trató de hacer creer que había pretendido insinuar lo que la gente instruida llama double entendre.
—Bueno, en todo caso es raro que hayan traído a Miss Welland —dijo alguien en voz baja, lanzando una mirada de soslayo a Archer.
—Oh, eso es parte de la campaña; sin duda son órdenes de la abuela —repuso riendo Lefferts—. Cuando la anciana hace algo, lo hace a la perfección.
El acto terminaba y se produjo un alboroto generalizado en el palco. Newland Archer se sintió súbitamente impulsado a actuar con decisión. El deseo de ser el primero en entrar al palco de Mrs. Mingott, de proclamar al mundo expectante su compromiso con May Welland, y de acompañarla en cualquiera dificultad en que la anómala situación de su prima la pusiera, fue el impulso que borró en forma abrupta todos sus escrúpulos y vacilaciones y lo hizo precipitarse por los rojos pasillos hasta el otro extremo del teatro.
Al entrar al palco, su mirada se cruzó con la de Miss Welland y supo que ella había comprendido al instante los motivos que lo hicieron ir allá, aunque la dignidad familiar, que ambos consideraban la mayor virtud, no le permitiera decírselo. La gente de su mundo vivía en una atmósfera de vagas complicidades y tenues susceptibilidades, y el hecho de que ellos se entendieran sin palabras le pareció al joven que los acercaba mejor que la más clara de las explicaciones. Los ojos de May Welland decían: “Ya ves por qué mamá me hizo venir”. Y los de Archer contestaron: “Por nada en el mundo habría evitado yo que vinieras”.
—¿Conoce a mi sobrina, la condesa Olenska? —preguntó Mrs. Welland al saludar a su futuro yerno. Archer se inclinó sin extender la mano, como se acostumbraba al ser presentado a una dama. Y Ellen Olenska inclinó ligeramente su cabeza, apretando entre las manos enguantadas su enorme abanico de plumas de águila. Después de saludar a Mrs. Lovell Mingott, una robusta rubia vestida de crujiente raso, se sentó al lado de su prometida, y le dijo en voz baja:
—¿Le dijiste a madame Olenska que estamos comprometidos? Quiero que todo el mundo lo sepa. Me gustaría que me permitieras anunciarlo esta noche en el baile.
El rostro de Miss Welland se sonrojó como una aurora, y lo miró con ojos radiantes.
—Si logras persuadir a mamá —dijo—. Pero, ¿por qué cambiar lo que está ya fijado?
Él respondió sólo con los ojos, y ella agregó, con una sonrisa confiada:
—Dilo tú mismo a mi prima, te doy permiso. Dice que jugaba contigo cuando eran niños.
Le hizo lugar retirando hacia atrás su silla, y de inmediato y con cierta ostentación, deseando que todo el teatro viera lo que hacía, Archer se sentó junto a la condesa Olenska.
—¿Te acuerdas que jugábamos juntos? —preguntó ella volviendo hacia él sus ojos serios—. Eras un niño espantoso, y una vez me besaste detrás de una puerta. Pero yo estaba enamorada de tu primo Vandie Newland, que nunca me miró —su mirada recorrió la herradura de palcos—. ¡Cuántos recuerdos me trae todo esto! Los veo a todos de pantalón corto y las niñas de calzones largos —murmuró con su acento arrastrado y ligeramente extranjero, mientras sus ojos volvían a posarse en la cara de Archer.
Por muy agradable que fuera la expresión de aquellos ojos, el joven se escandalizó de que reflejaran una imagen tan impropia del augusto tribunal ante el cual, en ese mismo momento, se juzgaba su caso. No había nada de peor gusto que la impertinencia fuera de lugar. Respondió en tono bastante seco:
—Así es, estuviste ausente mucho tiempo.
—Siglos y siglos; tanto tiempo —dijo ella— que me parece estar muerta y enterrada y que este viejo y querido teatro es el cielo.
Por razones que no logró definir, a Newland Archer le chocaron estas palabras; le parecieron un modo aún más irrespetuoso de describir a la sociedad neoyorquina.
3
Siempre era igual.
La noche de su baile anual, la señora Julius Beaufort jamás dejaba de asistir a la ópera. En realidad, daba su baile en una noche de ópera para demostrar que estaba absolutamente por encima de las preocupaciones domésticas, y que poseía un equipo de sirvientes tan competentes que atendían todos los detalles en su ausencia. La casa de los Beaufort era una de las pocas en Nueva York que tenía un salón de baile (anterior incluso a la señora Manson Mingott y a la de los Headly Chivers). Y en una época en que se comenzaba a pensar que era de provincianos poner un tapete protector encima del piso del salón y llevar todos los muebles al piso alto, el hecho de tener una sala de baile que se usara para ese solo propósito y que pasara los restantes trescientos sesenta y cuatro días del año cerrado en la oscuridad, con sus sillas doradas apiladas en un rincón y la araña de luces cubierta por una bolsa, daba a los Beaufort una indudable superioridad que compensaba cualquiera situación deplorable en su pasado.
A la señora Archer le gustaba vaciar su filosofía social en axiomas. Una vez dijo: “Todos tenemos nuestros preferidos en la clase baja”, y aunque la frase era atrevida, su veracidad fue secretamente admitida en el fondo del corazón por gran parte de lo más distinguido de la sociedad. Pero los Beaufort no eran exactamente clase baja; algunos decían que eran bastante peor. La señora Beaufort pertenecía realmente a una de las familias más consideradas de Norteamérica. De soltera fue la encantadora Regina Dallas (de la rama de Carolina del Sur), una beldad sin un centavo presentada a la sociedad neoyorquina por su prima, la desatinada Medora Manson, que siempre hacía lo indebido con buenas intenciones. Cuando alguien está emparentado con los Manson y los Rushworth tiene un droit de cité en la sociedad neoyorquina (como decía Mr. Sillerton Jackson, que había frecuentado las Tullerías); pero, ¿no pierde el derecho al casarse con un Julius Beaufort? Había un problema: ¿quién era el señor Beaufort? Se le tenía por inglés, era agradable, bien parecido, cascarrabias, sociable e ingenioso. Llegó a Estados Unidos premunido de cartas de recomendación del banquero inglés, yerno de la anciana Manson Mingott, y con rapidez se hizo una buena posición en el mundo de los negocios; pero sus costumbres eran libertinas, su lengua mordaz, sus antecedentes misteriosos, y cuando Medora Manson anunció el compromiso de su prima con él, pareció ser una nueva locura en la larga lista de desatinos de la pobre Medora.
Pero con el tiempo, el producto de la locura es a menudo considerado sabiduría, y dos años después del matrimonio de la joven señora Beaufort, todos admitían que su casa era la más distinguida de Nueva York. Nadie sabía exactamente cómo se había operado el milagro. Ella era indolente, pasiva, los cáusticos la consideraban incluso aburrida. Pero vestida como un ídolo, llena de collares de perlas, viéndose cada año más joven, más rubia y hermosa, reinaba en el recargado palacio de piedra color pardo del señor Beaufort, y atraía a su alrededor a todo el mundo sin mover su enjoyado dedo meñique. Los perspicaces decían que era Sr. Beaufort quien entrenaba a la servidumbre, enseñaba nuevos platos al chef, decía al jardinero qué flores debía cultivar en el invernadero para adornar la mesa del comedor y los salones, seleccionaba a los invitados, preparaba el ponche para después de la cena, y dictaba las notas que su esposa escribía a sus amigos. Sí, era verdad que lo hacía. Cumplía estas actividades domésticas en privado y ante el mundo aparentaba ser un millonario despreocupado y amable paseándose por sus salones con la indiferencia de un invitado más, y decía:
—¿No es cierto que las gloxíneas de mi mujer son una maravilla? Creo que las trae de Kew.
Todos coincidían en que el secreto del Sr. Beaufort era la manera de llevar tan bien las cosas. Qué importaba que se rumoreara que había sido “ayudado” a salir de Inglaterra por la institución bancaria donde trabajaba; llevaba a cuestas ese rumor con la misma facilidad que muchos otros, a pesar de que la conciencia neoyorquina en cuanto a los negocios no era menos sensible que su código moral. Vencía todos los obstáculos, tenía a todo Nueva York en sus salones y, por más de veinte años, la gente decía que iba donde los Beaufort con la misma tranquilidad que si dijera que iba donde la Sra. Manson Mingott, y además con la satisfacción de saber que comería pato silvestre y bebería los mejores vinos, en vez del Veuve Clicquot tibio de menos de un año y croquetas de Filadelfia recalentadas.
Como de costumbre, la Sra. Beaufort apareció en su palco justo antes del aria de las joyas; y cuando, también según su costumbre, se levantó al finalizar el tercer acto, se puso su capa de noche alrededor de sus lindos hombros y desapareció, Nueva York supo que eso significaba que dentro de media hora más comenzaría el baile.
La casa de los Beaufort era la que los neoyorquinos se enorgullecían de mostrar a los extranjeros, especialmente la noche del baile anual. Ellos fueron de los primeros en tener su propia alfombra de terciopelo rojo y sus propios lacayos para colocarla, bajo su propio toldo, en vez de alquilarla junto con la cena y las sillas del salón de baile. También iniciaron la costumbre de permitir que las damas se quitaran las capas en el vestíbulo, en lugar de que subieran arrastrándolas hasta el dormitorio de la dueña de casa y se encresparan el cabello con ayuda del mechero de gas. Se rumoreaba que Beaufort había dicho que él suponía que todas las amigas de su mujer tenían doncellas que se preocupaban de que salieran de casa adecuadamente coiffées.
Por tanto, la casa entera fue diseñada audazmente con una sala de baile de modo que, en vez de apretujarse a través de un estrecho pasillo de acceso (como en casa de los Chivers), se caminara hacia aquella con toda comodidad entre una doble hilera de salones (el verde mar, el carmesí y el bouton d’or, desde donde se vislumbraba a la distancia el resplandor de las luces de la araña de numerosas velas reflejado en el pulido parquet, y más allá la penumbra de un jardín de invierno donde las camelias y los helechos arqueaban su suntuoso follaje sobre bancos de bambú negro y dorado.
Newland Archer, como convenía a un joven de su posición, hizo su entrada algo tarde.
Dejó su abrigo con el lacayo de medias de seda (una de las pocas necedades de Beaufort), se entretuvo un rato en la biblioteca tapizada en cuero español y amueblada con Buhl y malaquita, donde algunos caballeros charlaban mientras se ponían los guantes de baile; finalmente se unió a la fila de invitados que la Sra. Beaufort recibía en el umbral del salón carmesí. Archer estaba notoriamente nervioso. No había vuelto a su club después de la ópera (como solían hacerlo los jóvenes elegantes como él) sino que, como hacía una hermosa noche, había caminado bastantes cuadras por la Quinta Avenida antes de dirigirse a casa de los Beaufort. La verdad era que temía que los Mingott fueran demasiado lejos, y que, en realidad, hubieran recibido orden de la abuela Mingott de llevar a la condesa Olenska al baile. Por el tono usado en el palco del club se daba cuenta del grave error que eso sería; y, aunque estaba más decidido que nunca a “ir hasta el final”, ya no se sentía tan quijotescamente ansioso por declararse defensor de la prima de su prometida como antes de su breve conversación en la ópera.
Paseando por el salón bouton d’or (donde Beaufort tuvo la osadía de colgar el discutido desnudo de Bouguereau llamado Amor victorioso), Archer se encontró con la Sra. Welland y su hija cerca de la puerta del salón de baile. Ya había parejas bailando en la pista; la luz de las velas de cera caía sobre faldas de tul que revoloteaban, sobre cabezas juveniles adornadas con simples capullos de flores, sobre vistosos aigrettes y adornos en las coiffures de las jóvenes casadas, y sobre el brillo de pecheras perfectamente planchadas y guantes recién almidonados.
La Srta. Welland, sin duda ansiosa por unirse a los bailarines, permanecía en el umbral, con sus lirios silvestres en la mano (no llevaba otro ramo), el rostro algo pálido, los ojos brillantes de ingenua emoción. La rodeaba un numeroso grupo de jóvenes y muchachas, y se escuchaban muchos aplausos, risas y bromas que la Sra. Welland, ligeramente apartada de ellos, aprobaba ocultando un destello de alegría. Era evidente que la Srta. Welland anunciaba en ese momento su compromiso, mientras su madre adoptaba la actitud de paternal oposición que se consideraba apropiada a ese momento. Archer se detuvo. Era su expreso deseo que se hiciera el anuncio y, sin embargo, no era ese el modo en que hubiera querido que se diera a conocer su dicha. Proclamarla en medio del calor y ruido de un repleto salón de baile era restarle la delicada frescura de la privacidad que debe enmarcar los asuntos sentimentales. Su felicidad era tan profunda que esta mancha superficial no tocó su esencia; pero le habría gustado mantener la superficie igualmente pura. Fue una gran satisfacción para él comprobar que May Welland compartía sus sentimientos. Los ojos de la joven volaron suplicantes en busca de los suyos, con una mirada que parecía decir: “Recuerda que hacemos esto porque es lo que hay que hacer”.
Ningún otro mensaje hubiera tenido una respuesta más inmediata en el corazón de Archer; pero prefería que el motivo de su decisión hubiera sido inspirado por alguna razón sublime y no simplemente por la pobre Ellen Olenska. El grupo que rodeaba a la Srta. Welland le abrió camino en medio de sonrisas maliciosas y después de recibir su cuota de felicitaciones, condujo a su novia al medio del salón de baile y la tomó por la cintura.
—Ahora no tendremos que hablar —dijo con una sonrisa que se reflejaba en los ingenuos ojos de May, mientras bailaban entre las suaves olas del Danubio Azul.
Ella no contestó. Sus labios temblaron al sonreír, pero sus ojos permanecieron distantes y graves, como si contemplaran una visión maravillosa.
“Querida”, susurró Archer, estrechándola contra su pecho. Comprendió que las primeras horas del compromiso, aunque se vivieran en un salón de baile, tenían algo muy solemne y sacramental. ¡Qué nueva vida se abría a sus ojos, con aquella pureza, resplandor, bondad a su lado!
Al terminar la pieza, como verdaderos novios, se fueron a pasear al invernadero. Sentados tras un alto abanico de helechos y camelias, Newland besó la enguantada mano de la Srta. Welland.
—Ya ves que hice lo que me pediste —dijo ella.
—Sí, ya no podía esperar —respondió él sonriendo, y al cabo de un instante agregó—: Pero me habría gustado que no tuviera que ser en un baile.
—Ya sé —dijo May con una mirada comprensiva—. Pero después de todo, aquí podemos estar juntos y solos, ¿no es cierto?
—¡Sí, querida mía, para siempre! —gritó Archer.
Estaba claro que ella siempre lo entendería; siempre diría lo correcto. Este descubrimiento rebalsó la copa de su dicha, y añadió alegremente:
—Lo peor de todo es que quiero besarte y no puedo.
Mientras decía esto lanzó una rápida mirada por el invernadero, se aseguró de su momentánea intimidad, y acercándola a él puso un fugitivo beso en sus labios. Para contrapesar la audacia de su proceder la condujo a un sofá de bambú situado en una parte menos apartada del jardín de invierno, y al sentarse a su lado rompió uno de los lirios de su ramo. Ella se quedó en silencio, y el mundo se tendió a los pies de los novios como un valle soleado.
—¿Se lo dijiste a mi prima Ellen? —preguntó ella de pronto, como si hablara en sueños.
El pareció despertar, y recordó que no lo había hecho. La invencible repugnancia que sentía ante la idea de decírselo a la extraña desconocida había frenado las palabras en su boca.
—No, no tuve ocasión de hacerlo —dijo, inventando rápidamente una mentira.
—Ah —May estaba desilusionada, pero resuelta a salir con la suya del modo más dulce—. Entonces tienes que hacerlo, porque yo tampoco se lo dije. Y no me gustaría que ella pensara...
—Claro que no. Pero, ¿no eres tú más bien la persona adecuada para decírselo?
Ella reflexionó.
—Si lo hubiera hecho de inmediato, sí; pero ahora que han pasado unas horas, creo que eres tú quien debe explicarle que te pedí que se lo dijeras en la ópera, antes de que lo supiera nadie más. De otra forma podría pensar que me olvidé de ella. Lo que pasa es que ella es parte de la familia, pero ha estado ausente tanto tiempo que está un poco... sensible.
Archer la miró deslumbrado.
—¡Ángel mío adorado! Por supuesto que se lo diré —miró con cierta aprensión hacia el atestado salón de baile—. Pero todavía no la he visto. ¿Habrá venido?
—No, a último minuto decidió no venir.
—¿A último minuto? —repitió él como en un eco, traicionando su sorpresa de que May pensara que podía venir.
—Sí. A ella le encanta bailar —contestó la joven con sencillez—. Pero de súbito decidió que su vestido no era lo suficientemente elegante para un baile, aunque todos opinamos que era precioso, y entonces mi tía tuvo que llevarla de vuelta a casa.
—Entonces... —dijo Archer con indiferencia, pero muy complacido.
Nada le gustaba más en su novia que su resuelta determinación a llevar hasta su límite aquel ritual en que ambos habían sido educados: ignorar lo “desagradable”.
“Ella sabe tan bien como yo —reflexionó para sí— la verdadera razón de la ausencia de su prima; pero jamás le mostraré el menor signo de que estoy perfectamente consciente de que hay una sombra de mancha en la reputación de la pobre Ellen Olenska”.
4
Al día siguiente se intercambiaron las acostumbradas visitas de compromiso. En Nueva York, el ritual era preciso e inflexible en dicha materia. Por lo tanto, Newland Archer fue primero con su madre y hermana a visitar a la Srta. Welland, después de lo cual él, la Sra. Welland y May se dirigieron a casa de la anciana Manson Mingott para recibir la bendición de aquel venerable miembro de la familia. A Newland le resultaba siempre muy entretenido visitar a Manson Mingott. La casa en sí ya era un documento histórico, aunque no tan venerable, por supuesto, como algunas otras antiguas casas familiares en University Place y en la parte baja de la Quinta Avenida. Aquellas eran del más puro estilo 1830, con la severa armonía de las alfombras bordadas con guirnaldas y rosetones de coles, consolas de palo de rosa, chimeneas de arco redondeado con repisas de mármol negro, e inmensas y lustrosas estanterías de caoba. En cambio, la anciana Sra. Mingott, que construyó su casa más tarde, eliminó enteramente los pesados muebles de su juventud y mezcló las reliquias heredadas por los Mingott con la frívola tapicería del Segundo Imperio.
Acostumbraba sentarse frente a la ventana de su salita del primer piso, como si esperara plácidamente que la vida y la moda fluyeran hacia el norte, hacia sus puertas solitarias. Parecía no tener prisa de que llegaran, pues su paciencia igualaba a su confianza. Estaba segura de que dentro de poco las cercas divisorias, las canteras, las cantinas de un piso, los invernaderos de madera en jardines mal cuidados, y las rocas desde las cuales las cabras inspeccionan el panorama, desaparecerían ante el avance de residencias tan majestuosas como la suya; tal vez (era una mujer imparcial) incluso más majestuosas. Y pensaba que los adoquines sobre los cuales corrían ruidosos los viejos autobuses serían reemplazados por un suave asfalto, como mucha gente decía haber visto en París. Por ahora, como todos los que ella quería ver la visitaban (y podía llenar sus salones con la misma facilidad que los Beaufort, y sin tener que añadir un solo elemento al menú de la cena), no sufría en absoluto por su aislamiento geográfico.
En su madurez, el descomunal aumento de carnes que la arrollaba como un río de lava sobre una ciudad condenada, la hizo cambiar y de ser una gorda activa con pie y tobillo bien torneados se transformó en una cosa tan enorme e imponente como un fenómeno natural. Aceptó este aluvión con la misma filosofía con que enfrentó otras pruebas, y ahora, en su extrema ancianidad, recibía el premio de presentar al espejo una extensión casi sin arrugas de carne firme, sonrosada y blanca, en medio de la cual sobrevivían las huellas de una cara pequeña que parecía esperar la excavación. Una cascada de blandas papadas caía en las tambaleantes profundidades de un pecho todavía blanco, velado por albas muselinas que sujetaba una miniatura con el retrato del difunto Sr. Mingott; y, tanto a su alrededor como bajo ella, olas tras olas de seda negra rebasaban los bordes de un amplio sillón, a la vez que dos pequeñas manos blancas se posaban como gaviotas en la superficie del oleaje.
Hacía tiempo que el peso de la carne impedía a la Sra. Manson Mingott subir y bajar escaleras, por lo cual, con su característica independencia, habilitó en el piso alto sus salas de recepción y ella se instaló en el piso bajo de la casa (en flagrante violación a los cánones sociales neoyorquinos). Por esta razón, si uno se sentaba con ella junto a la ventana de su salita, podía gozar (a través de una puerta permanentemente abierta y de una cortina de damasco amarillo sujeta por una lazada) del inesperado espectáculo que ofrecía un dormitorio con una inmensa cama baja tapizada como un sofá, y una mesa de tocador adornada con frívolos volantes de encaje y un espejo en marco dorado. Sus visitantes se sorprendían y a la vez se fascinaban con lo exótico de esta decoración, que les recordaba escenas de novelas francesas e inmorales incentivos arquitectónicos que los ingenuos norteamericanos jamás soñaron. Era la forma en que vivían las mujeres con sus amantes en las antiguas sociedades pervertidas, en departamentos con todas las habitaciones en un piso, y con todas las indecentes promiscuidades que se describían en sus novelas. Newland Archer (que en su interior situaba las escenas amorosas de Monsieur de Camors en el dormitorio de la Sra. Mingott) se divertía pensando cómo transcurría su intachable vida en aquel escenario de adulterio; pero se decía, con gran admiración, que si algún amante hubiera sido lo que ella aspiraba, la intrépida mujer no habría dudado en aceptarlo.
Para alivio de todos, la condesa Olenska no se presentó en el salón de su abuela durante la visita de los novios. La Sra. Mingott dijo que había salido, lo cual en un día de mucho sol y a la “hora de las compras” parecía algo poco recomendable para una mujer de discutida reputación. Como fuera, les evitó el desagrado de su presencia y ahuyentó la leve sombra que su triste pasado pudiera hacer caer en el radiante futuro de la pareja.
La visita fue muy agradable, como era de esperarse. la Sra. Mingott estaba encantada con el futuro matrimonio que, previsto hacía largo tiempo por los parientes más observadores, había sido cuidadosamente discutido en consejo de familia. También el anillo de compromiso, un enorme y grueso zafiro engastado en garfios invisibles, le produjo una profunda admiración.
—Es un engaste moderno —explicó la Sra. Welland, con una indulgente mirada de soslayo hacia su futuro yerno—. Es cierto que realza maravillosamente la piedra, pero puede parecer un tanto desnuda a los ojos acostumbrados a los anillos pasados de moda.
—¿Pasados de moda? Espero que no te refieras a los míos, querida. Me encantan todas las novedades —exclamó la anciana, acercando la piedra a sus pequeñas pupilas brillantes, que ningún lente había afeado—. Preciosa —añadió, devolviendo la joya—, magnífica. En mi época nos bastaba con un camafeo rodeado de perlas. Pero es la mano la que embellece el anillo, ¿no es así, mi querido Sr. Archer? —e hizo un ademán con una de sus pequeñas manos de uñas puntiagudas y rollos de grasa que la edad colocó rodeando la muñeca cual brazaletes de marfil—. El mío fue modelado en Roma por el gran Ferrigiani. Debería encomendarle el de May; sin duda se lo hará, querido. Mi nieta tiene la mano grande por esos deportes que ensanchan las coyunturas, pero su piel es blanca. Y, ¿cuándo es la boda? —dijo abruptamente, interrumpiéndose y fijando los ojos en el rostro de Archer.
—Oh... —murmuró la Srta. Welland.
Pero el joven, dedicando una sonrisa a su novia, respondió: —Lo más pronto posible, si usted me apoya, Sra. Mingott. —Debemos darles tiempo para que se conozcan un poco más,
mamá —intercaló la Sra. Welland, fingiendo la debida oposición. —¿Conocerse más? —repitió la anciana—. ¡Qué tontería! En Nueva York todos nos conocemos desde siempre. Deja que este joven haga las cosas a su manera, querida; no esperen hasta que el vino pierda sus burbujas. Que se casen antes de Cuaresma; cualquier invierno me pesco una neumonía, y quiero ofrecerles el desayuno de bodas.
Los sucesivos argumentos fueron recibidos con discretas expresiones de hilaridad, incredulidad y agradecimiento. La visita concluía en un ambiente de suave alegría cuando se abrió la puerta para dar paso a la condesa Olenska, que entró con sombrero y capa, seguida de la inesperada figura de Julius Beaufort. Hubo un murmullo de alborozo entre las mujeres, y la Sra. Mingott extendió el modelo de Ferrigiani hacia el banquero.
—¡Ah, Beaufort, éste es un acontecimiento único! —seguía la curiosa costumbre extranjera de tratar a los hombres por sus apellidos.
—Gracias. Me gustaría que sucediera más a menudo —dijo el visitante con su arrogante aire de sencillez—. Estoy tan ocupado por lo general; pero me encontré con la condesa Ellen en Madison Square y ella tuvo la gentileza de permitirme acompañarla en su camino a casa.
—¡Espero que la casa sea más alegre ahora que Ellen está aquí! —exclamó la Sra. Mingott con increíble desfachatez—. Siéntese, siéntese, Beaufort, acerque el sillón amarillo. Ahora que lo tengo aquí, quiero que me cuente los últimos chismes. Supe que su baile fue magnífico, y escuché que había invitado a Lemuel Struthers. Tengo una gran curiosidad por ver a esa mujer con mis propios ojos.
Se había olvidado de sus parientes, que salían al vestíbulo guiados por Ellen Olenska. La anciana Sra. Mingott siempre profesó gran admiración a Julius Beaufort, y había una especie de similitud en el frío tono dominante de ambos y en su manera de salirse de las convenciones por cualquier atajo. Ahora moría de curiosidad de saber qué impulsó a los Beaufort a invitar (por primera vez) a la Sra. Lemuel Struthers, la viuda del “Betún Struthers”, que había regresado el año anterior de un largo viaje de iniciación por Europa para poner sitio a la cerrada y pequeña ciudadela de Nueva York.
—Claro que si usted y Regina la invitan, se da por terminado el asunto. Bien, necesitamos sangre nueva y dinero nuevo, y se dice que ella sigue siempre muy hermosa —declaró la implacable anciana.
En el vestíbulo, mientras la Sra. Welland y May se colocaban sus abrigos de piel, Archer notó que la condesa Olenska lo miraba con una sonrisa un tanto inquisitiva.
—Ya veo que sabes acerca de May y yo — dijo respondiendo a su mirada con una sonrisa tímida—. Me reprendió por no haberte dado la noticia anoche en la ópera; tenía órdenes suyas de contarte que estábamos comprometidos, pero no pude hacerlo en medio del gentío.
La sonrisa de la condesa Olenska pasó de sus ojos a sus labios, lo que la hizo verse más joven, más parecida a la audaz y morena Ellen Mingott de su infancia.
—Sí, ya lo sé, y me alegro mucho. Pero, claro, uno no da tales noticias entre tanta gente —tendió la mano a las dos mujeres paradas en el umbral—. Adiós, vengan a verme uno de estos días —dijo, con los ojos clavados en Archer.
En el carruaje, mientras bajaba por la Quinta Avenida, conversaron con entusiasmo acerca de la Sra. Mingott, de su edad, su ánimo y todos sus maravillosos atributos. Nadie hizo alusión a Ellen Olenska; pero Archer sabía lo que la Srta. Welland estaba pensando: “Es un error que Ellen se muestre al día siguiente de su llegada, paseándose por la Quinta Avenida, a la hora más concurrida, y en compañía de Julius Beaufort”. Y el joven agregaba mentalmente por su parte: “Y debería saber que un hombre que acaba de comprometerse no gasta su tiempo en visitar a mujeres casadas. Pero sabemos que en el medio en que ha vivido todos lo hacen; más bien, no hacen otra cosa”.
Y a pesar de que se enorgullecía tanto de sus opiniones cosmopolitas, Archer dio gracias al cielo de ser neoyorkino, y de estar a punto de unirse a alguien de sus mismas ideas.
5
La noche siguiente, el Sr. Sillerton Jackson fue a cenar con los Archer. La Sra. Archer era una mujer tímida que vivía apartada de la sociedad, pero le gustaba estar enterada de todo lo que pasaba. Su viejo amigo Sillerton Jackson dedicaba al afán de investigar los asuntos de sus amigos la paciencia de un coleccionista y la ciencia de un naturalista; y su hermana, la Srta. Sophy Jackson, que vivía con él y era agasajada por todos los que no podían lograr la presencia de su demasiado solicitado hermano, aportaba algunos chismes menos importantes que completaban espléndidamente los vacíos del informe de Sillerton.
Entonces, cuando sucedía algo que la Sra. Archer quería saber, invitaba a Jackson a cenar; y como favorecía a muy poca gente con sus invitaciones, y como ella y su hija Janey eran un excelente auditorio, Jackson concurría por lo general en persona en lugar de enviar a su hermana. Si hubiera podido poner sus condiciones, elegiría las noches en que Newland no estaba en casa; no por no congeniar con el joven (tenían una magnífica relación en el club) sino porque el anciano reseñador de anécdotas intuía a veces en Newland una tendencia a dudar de sus datos, lo que las mujeres de la familia jamás hacían.
Si fuera posible alcanzar la perfección en la tierra, el Sr. Jackson también pediría que la comida que ofrecía la Sra. Archer fuera un poquito mejor. Pero Nueva York, hasta donde la mente de un hombre podía recordar, se dividía entre los dos grandes grupos fundamentales de los Mingott y los Manson y sus clanes aficionados a comer y vestir bien y a tener dinero, y la tribu de los Archer–Newland–Van–Der– Luyden, que amaban los viajes, la horticultura y las buenas novelas, pero que despreciaban los demás placeres vulgares.
Pero desgraciadamente no se puede tener todo. Si se cena en casa de los Lovell Mingott habrá pato y tortuga marina y vinos de buenas cosechas; en casa de Adeline Archer se hablará del paisaje alpino y de El Fauno de Mármol y, con suerte, su Madeira alcanzará para todos. Por lo tanto, cuando recibía una amable invitación de la Sra. Archer, Jackson, que era realmente ecléctico, decía a su hermana:
—La última comida en casa de los Lovell Mingott me ha dejado bastante gotoso, me hará mucho bien ayunar donde Adeline. La Sra. Archer era viuda desde hacía muchos años y vivía
con su hijo y su hija en la calle Veintiocho Oeste. El piso alto era ocupado por Newland, y las dos mujeres se apretujaban en las estrechas habitaciones de la planta baja. En medio de una serena armonía de gustos e intereses, madre e hija cultivaban helechos en macetas, hacían encaje macramé y bordados de lana en lino, coleccionaban loza vidriada de la época de la revolución americana, estaban suscritas a Good Words, y leían las novelas de Ouida por su ambiente italiano. (Preferían aquellas sobre la vida campesina, por sus descripciones del paisaje y la calidad de los sentimientos, aunque generalmente les gustaban las novelas acerca de la gente de sociedad, cuyas motivaciones y costumbres les eran más comprensibles; criticaban severamente a Dickens, que “nunca describió a un caballero”, y consideraban que Thackeray estaba fuera de su elemento entre el gran mundo en comparación con Bulwer, a quien, sin embargo, se empezaba a considerar pasado de moda).
La Sra. Archer y su hija eran amantes del paisaje. Era lo que más buscaban y admiraban en sus ocasionales viajes al extranjero; consideraban la arquitectura y la pintura más apropiadas para hombres, especialmente para personas letradas que leían a Ruskin. El apellido de soltera de Archer era Newland, y madre e hija, que parecían hermanas, eran, como decía la gente, “verdaderas Newland”: altas, pálidas, de hombros ligeramente encorvados, nariz larga, sonrisa dulce y una cierta distinción lánguida como en algunos descoloridos retratos de Reynolds. El parecido físico sería completo si no fuera que la embonpoint propio de la edad que hacía estirarse el brocado negro de la Sra. Archer, mientras que las popelinas café y púrpura colgaban cada vez con mayor soltura del cuerpo virginal de la Srta. Archer a medida que pasaban los años.
Pero Newland estaba convencido de que, mentalmente, la similitud entre ambas era menor de lo que a menudo sus idénticos amaneramientos permitían creer. El largo hábito de vivir juntas en una intimidad de mutua dependencia les dio el mismo vocabulario y la misma costumbre de empezar las frases diciendo: “mamá piensa” o “Janey piensa”, según una u otra quería dar una opinión propia. Pero en realidad, en tanto que la serena falta de imaginación de la Sra. Archer se atenía con facilidad a lo aceptable y conocido, Janey era propensa a sobresaltos y extravíos de la fantasía que surgía de un reprimido romanticismo. Madre e hija se adoraban entre ellas y veneraban a su hijo y hermano. Y Archer las amaba con una ternura incondicional y llena de remordimientos a causa de la exagerada admiración de ellas, y de la íntima satisfacción que ésta le hacía sentir. Después de todo, pensaba que era bueno para un hombre que su autoridad fuera respetada en su propia casa, aun cuando a veces su sentido del humor le hacía cuestionarse la fuerza de tal autoridad. En esta oportunidad, el joven estaba totalmente seguro de que el Sr. Jackson prefería que él cenara fuera; pero tenía buenos motivos para no hacerlo.
Naturalmente, Jackson quería hablar de Ellen Olenska, y naturalmente la Sra. Archer y Janey querían escuchar lo que iba a decir. Los tres se sentían un poco molestos por la presencia de Newland, ahora que se conocía su futura relación con el clan Mingott; y el joven esperaba, con curiosidad y ganas de divertirse, ver cómo soslayarían la dificultad. Empezaron en forma indirecta hablando de la Sra. Lemuel Struthers.
—Fue una lástima que los Beaufort la invitaran —dijo suavemente la Sra. Archer—. Lo malo es que Regina hace siempre lo que él dice; y Beaufort...
—A Beaufort se le escapan algunos nuances —dijo Jackson, inspeccionando cautelosamente el sábalo a la parrilla, mientras se preguntaba por enésima vez por qué el cocinero siempre quemaba los huevos de pescado en las cenizas. (Newland, que compartía por años esta incógnita, pudo detectarla en la melancólica desaprobación que se retrataba en el rostro del anciano).
—Cierto, no hay duda de que Beaufort es un hombre vulgar — dijo la Sra. Archer—. Mi abuelo Newland siempre le decía a mi madre: “Por ningún motivo permitas que le presenten a ese tal Beaufort a las niñas”. Pero al menos ha tenido la suerte de asociarse con caballeros; en Inglaterra también, dicen. Todo es muy misterioso.
Miró a Janey e hizo una pausa. Ambas conocían hasta el último resquicio del misterio Beaufort, pero en público la Sra. Archer seguía aparentando que el tema no era conveniente para una soltera.
—Pero la Sra. Struthers —prosiguió—, ¿qué dijo usted que era, Sillerton?
—Salió de una mina, o más bien de la cantina cercana a la cantera. Después hizo un tour por Nueva Inglaterra con un espectáculo de figuras de cera en vivo. Cuando la policía acabó con eso, dicen que vivió...
Jackson miró a su vez a Janey, cuyos ojos parecían saltar bajo sus prominentes párpados. Todavía había sorpresas para ella en el pasado del Sr. Struthers.