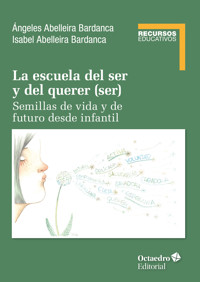
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Recursos educativos
- Sprache: Spanisch
La escuela del ser y del querer (ser). Semillas de vida y de futuro desde infantil es una caja de semillas que las autoras quieren compartir con todas aquellas personas interesadas en la educación de la infancia. Al igual que los Custodios de semillas ancestrales, Ángeles e Isabel Abelleira nos muestran las simientes que han ido atesorando a lo largo de más de tres décadas de docencia y que comparten con otros cultivadores. Un libro para reverdecer las escuelas de forma natural cultivando la humanidad, la belleza, la generosidad y el compromiso. En esta cuarta entrega, las hermanas Abelleira, sobrevolando entre la teoría y la práctica, entre la realidad y la utopía, en el capítulo 6 nos muestran cuáles serían las diez condiciones (las diez semillas) que debe cumplir (sembrar) una escuela que quiera educar para que los niños y las niñas puedan ser y querer (ser). Y lo hacen a su estilo: analizando con sentido crítico los retos educativos actuales, fundamentando y proponiendo modos de hacer respetuosos con la infancia, con la sociedad y con la naturaleza, siempre en el presente, con la mirada en el futuro, aunque sin perder de vista el pasado. Por ello nos hablan de una escuela natural, activa, delicada, comprometida, creadora, culta, saludable, sanadora, ciudadana; una escuela que abona la esperanza y la voluntad. Como buenas narradoras, son amantes de las metáforas, así en su primer libro, Los hilos de infantil, bajo el símil de unas tejedoras de mantas, establecían las veinte constantes que deben estar presentes en toda práctica educativa infantil. En el segundo, El latido de un aula infantil. Elogio de la cotidianidad, los diez ejes temáticos que abordar en la etapa. En el tercero, Docentes de infantil. Luthiers del futuro, partiendo de la comparación de la docencia con el oficio de los artesanos que construyen, afinan y reparan instrumentos musicales, se centraban en la docencia, en el cómo ser y estar en la escuela en un momento tan complejo como el actual. Este es un libro para todas aquellas personas que, conociendo la tierra que pisan, siembran eligiendo el momento adecuado y la orientación más soleada, abonan orgánicamente, cultivan cuidadosamente, porque de ello depende su futuro, y saben esperar el tiempo de cada planta siempre con la mirada entre el cielo y el suelo para saber de sus necesidades. Para aquellas maestras y maestros que cultivan el ser y el querer (ser) de cada uno de sus alumnos y alumnas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La escuela del ser y del querer (ser)
Semillas de vida y de futuro desde infantil
Ángeles Abelleira Bardanca Isabel Abelleira Bardanca
La escuela del ser y del querer (ser)
Semillas de vida y de futuro desde infantil
COLECCIÓN: Recursos educativos
TÍTULO: La escuela del ser y del querer (ser). Semillas de vida y de futuro desde infantil
Traducción: La obra ha sido escrita por Ángeles e Isabel Abelleira en lengua gallega originalmente. Ha sido traducida al castellano por Casilda Losada Abelleira.
Ilustración de cubierta: Leandro Lamas
Imágenes: Las experiencias recogidas en este libro fueron realizadas en la EEI Milladoiro y CEIP A Maía de Ames (A Coruña) con la colaboración de Sandra Maceira Castro.
Primera edición: septiembre de 2024
© Ángeles Abelleira Bardanca, Isabel Abelleira Bardanca
© de esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C. Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
www.octaedro.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-10054-94-3
ISBN (epub): 978-84-10054-95-0
Diseño y realización: Editorial Octaedro
Realización y producción: Ediciones Octaedro
A nuestros antepasados, que nos enseñaron a amar y a cuidar la tierra, a vivir con ella y con sus tradiciones ancestrales.
A Sandra y a todas aquellas jóvenes en las que sembramos las ganas de hacer escuela y que ahora nos sostienen con su fresco vigor
Diente de león, pelosilla, litarega, taraxacón, meacamas… son algunos nombres de una hierba silvestre símbolo de la humildad, la resistencia, la adaptación y la capacidad de expandirse.
Como la educación.
Siempre asociada a la infancia, a sus deseos, sueños, anhelos…
Como la felicidad.
Una semilla que nace espontáneamente en cualquier lugar, al que llegó tan solo ayudada por el viento y en el que se asienta con profundas raíces.
Como el saber.
Cerrada de noche, abierta de día, siendo sol, luna y estrellas.
Como la escuela.
Presentación
Estimados lectores, este libro es el relato de unas maestras que, desde sus aulas, alzan la voz contra las fuerzas que intentan convertir la infancia, la escuela y la docencia en una receta, una fórmula o un programa diseñado para llevar a cabo como si de un entrenamiento se tratase. La escolarización es una experiencia vital. De lo que suceda en ese largo período que abarca desde la niñez hasta la juventud depende el ser y el sentir de esas personas y, yendo más allá, el futuro de la sociedad; algo demasiado importante como para convertirlo en un manual de uso. Por eso en nuestras publicaciones intentamos mostrar la vida escolar como una narración. Con cada grupo de alumnas y alumnos con los que hemos convivido tres cursos, hemos «escrito» una historia diferente. Algo lógico a nuestro entender pues los protagonistas, el contexto, las circunstancias o nosotras mismas, somos diferentes. Y esto es lo que nunca podrá entender ni la inteligencia artificial (IA) ni los algoritmos de las aplicaciones informáticas que hoy en día ya generan programaciones tan solo introduciendo la edad del alumnado, los temas que se aborden y el código del currículo de aplicación.
La educación es una historia de encuentros y desencuentros, de afectos y de contrariedades, de ideas y de descartes, de días brillantes y de otros nublados. Es la conjugación de un puñado de verbos –ser, estar, vivir, sentir, convivir, pensar, hacer, aprender y enseñar– siempre en primera persona del plural. Y es, sobre todo, el empeño que una maestra o un maestro ponga en convertir ese tiempo en algo imperecedero en la mente, el corazón y la piel de esos pequeños.
Esto es lo que aquí contaremos, no por creer que lo hacemos mejor que nadie, sino como tributo a aquellos docentes que en los «días malos» flaquean, se sienten solos o están a un tris de claudicar. Estamos faltos de narraciones vitales, de esos relatos que, sin dar las soluciones, hacen que el lector observe desde otro punto de vista o se sienta acompañado. Dice el filósofo Byung-Chul Han que las narraciones crean lazos, pues de ellas nacen lo que nos conecta y vincula, pero en la actualidad la narración se pierde entre las informaciones que convierten a los individuos en consumidores solitarios y aislados, consagrados a instantes, con el objetivo de incrementar su rendimiento y su productividad. Afirma este autor coreano que solamente la narración nos eleva y nos une a través de una historia común de experiencias transmisibles que hacen significativo el transcurso del tiempo y aporta un poder transformador a la sociedad; la narración es lo que consigue congregarnos alrededor del fuego para darnos sentido.
Nosotras no somos teóricas ni investigadoras educativas, somos dos maestras que, pese a nuestra larga trayectoria, aún hoy nos superan los retos diarios, razón por la que compartimos con los lectores nuestras dudas, dilemas e incluso errores. Creemos que uno de los grandes fallos de la formación para la profesión es ocultar esa cara B, mostrando tan solo lo más lucido, lo ideal. Eso es lo que genera tanta frustración cuando la realidad supera las idealizaciones o romantizaciones, siendo, además, lo que nos puede llevar a recurrir a esas fórmulas infalibles que tratan de vendernos quienes nunca ha pisado un aula ni le han visto la cara a la complejidad del desempeño docente. Algo que nos enoja superlativamente, perfectamente perceptible en la redacción y que no queremos cambiar. A veces hay que sacar el genio frente a los desvaríos de quien no sabe de qué está hablando, de quien no se va a su casa con un nubarrón sobre la cabeza, o de quien no se devana los sesos pensando cómo lograr que sus alumnos crezcan por donde necesitan crecer.
Los que nos habéis leído en otras ocasiones ya sabéis que acostumbramos a decir lo que pensamos sin eufemismos ni medias tintas. Y no lo hacemos para herir a nadie, sino más bien para que quienes ven lo mismo que nosotras no se sientan desasistidos. Hoy campa una retórica política, curricular y teóricamente considerada correcta que no resistiría la mirada de aquel niño que, en el cuento de Hans Christian Andersen, con ingenuidad, le dice al emperador que va desnudo. Si una de las más importantes tareas que debemos realizar es educar el sentido crítico de nuestro alumnado, antes de nada, debemos comenzar con asentar el nuestro.
La razón por la que hemos escrito este nuevo libro es porque la escuela y la sociedad han dado un giro tras la pandemia que nos preocupa sobremanera, ya que no apunta hacia lo más humano ni hacia los valores que nos elevan. Por ello, cuando todos los oráculos de los futurólogos educativos se dirigen hacia las destrezas que requerirá esa sociedad digital altamente tecnificada e hiperconectada, nosotras analizamos el presente, echamos la vista atrás y observamos lo que hemos dejado por el camino, aquello que nos convertía en comunidad sintiente, solidaria, compasiva y amparadora. En lugar de consultar bolas de cristal, intentamos no perder las conquistas sociales que nos enorgullecían y recuperar el contacto con el medio del que somos parte.
La escuela del futuro de la que hablamos no inventa nada que no esté ya inventado, aunque sí olvidado o pervertido entre tanta artificiosidad y activismo frenético: la equidad, el compromiso, el vínculo natural, la humanidad, la delicadeza, la diferencia y el respeto. Queremos serenidad, reflexión, sensibilidad, relación, comunicación, cultura y buenas formas. Nada innovador ni novedoso, tan solo lo que cabría esperar de la educación. Lo que percibimos como ausente todas las personas que trabajamos en los sectores de servicio a la comunidad. Lo que están apreciando los autores y filósofos que aquí citamos con profusión. Lo que se va a detectar en estudios internacionales como TALIS (Teaching and Learning International Survey), que, en la presente edición del 2024, analiza por primera vez al profesorado de educación infantil en cuanto a creencias profesionales, a la atención al alumnado procedente de contextos desfavorecidos, a su gestión socioemocional y a la incorporación de prácticas de sostenibilidad medioambiental.
En los tiempos en los que las imágenes venden más que las palabras, en los que las escuelas se muestran como catálogos de revistas de decoración, en los que las actividades escolares parecen propias de parques de atracciones, en las que los docentes se deben asemejar a exitosos comerciales, nosotras reivindicamos las señas de identidad de la escuela pública, de aquella que desempeña una labor emancipadora en la comunidad en la que se inserta. Una escuela en la que los docentes dirigen su acción tanto hacia los pequeños como hacia sus familias, y logran un cambio de visión y de forma de vida. Eso es lo que intentaremos mostrar.
Para ello nos acompañaremos de fotografías que completan el relato y transmiten el clima que se respira en nuestras intervenciones tanto fuera como dentro del aula. Todo muy natural, muy elemental, muy accesible a cualquier docente y, quizás por ello, injustamente infravalorado.
Como siempre, pondremos en valor lo pequeño y lo imperceptible de la sencilla vida de un aula de infantil en la que se educa para ser y querer (ser), deseando que sea de ayuda para quien nos lea.
1. Semillas de vida
Esa semilla que crees ínfima contiene un árbol que contiene un bosque.
Alejandro Jodorowsky
En el año 2019 viajamos a Colombia para participar en dos congresos educativos. De vuelta trajimos dos semillas que quedaron ahí latentes hasta que decidimos que ya había llegado el momento de plantarlas. Al lado de ellas sembraremos otras muchas que les ayudarán a brotar y a conformar nuestro paisaje educativo; un ecosistema, en el que la biodiversidad, la flora y la fauna, las ideas y los hechos, están en perfecta comunión o simbiosis.
Veníamos de finalizar el libro Docentes de infantil. Luthiers del futuro, el tercero de la trilogía InnovArte, un libro menos amable que los otros dos debido a las derivas que estamos viendo en la educación y en la escuela. Su escritura, aun considerándola necesaria, supuso un ejercicio de valentía y sinceridad frente a todo lo que está invadiendo la sociedad y, en especial, la labor docente. Lo bueno es que fue un proceso de catarsis, una limpia sanadora que nos volvió al estilo de los dos primeros, Los hilos de infantil y El latido de un aula de infantil. Elogio de la cotidianidad. Por lo cual, redactar este fue algo muy rápido y deseado. Nuestras semillas solo precisaban caer en la tierra idónea, embeberse bien y comenzar a crecer. Buenas lecturas, conversaciones, reflexión, mucha introspección y buenos momentos: el mejor abono para sembrar. Y para educar.
Vamos a hablar de la escuela, pero por concomitancia de la formación del profesorado, del rol docente, de las escuelas, de las aulas, de la sociedad y de la práctica educativa. Y todo eso requiere serenidad, buen sustrato, buena iluminación e hidratación. Como siempre, será un libro autobiográfico conformado por las crónicas de nuestras vivencias, tanto las escolares como las no escolares, porque cuando una es maestra, todos y cada uno de los minutos de su vida tienen eco en la labor educativa, motivo por el que es tan importante nutrir con abundancia las facetas más personales. En esta ocasión coincidió bien; tras un curso infernal lleno de problemas o percances, con mucha carga de trabajo y con más disgustos que alegrías, pusimos verdadero empeño en que el verano hiciese esa necesaria función reparadora. Y esto es más una cuestión de actitud que de experiencias; solo queríamos disfrutar de las pequeñas cosas que endulzan la vida cotidiana. Lo extraordinario habita en lo más sencillo. Igual que en la escuela.
Queremos que sepáis que este libro fue pensado mientras tomábamos el sol en nuestra Ítaca particular –con la sierra del Barbanza a la izquierda y con el legendario Montelouro a la derecha–, sorprendiéndonos día a día con una manada de delfines que, como nosotras, también habían decidido que ese es el mejor lugar en el mundo. Que tomamos lecciones en las noches de lluvia de estrellas y de ardentía en las que –como en peregrinación– acudimos al arenal de Carnota –un anfiteatro natural de siete kilómetros de blanca arena delimitado por los altos muros de la Serra da Moa y del Monte Pindo, el Olimpo celta–, que año tras año se llena de romeros que vamos a probar la fortuna de ver el mar que arde por el fenómeno natural de la bioluminiscencia. Que aprendimos didáctica escuchando las explicaciones de Carlos Núñez en un inolvidable concierto en la iglesia noiesa de San Martiño del Tapal, o las del ceramista Nacho Porto, que, con mucha filosofía e ironía, desde su taller de Pedrafigueira y mirando hacia Finisterre, nos dio las razones de cada una de sus sucesivas colecciones o etapas creativas. Este libro debéis imaginarlo acompañado por la música del batir de las olas, de los cantos de los pájaros, del vocerío de las gaviotas y del olor del mar. Y del café.
Llegado este punto podréis preguntaros si esto será un libro sobre educación infantil. Tened la seguridad de que sí, pero es un libro sobre dos maestras de infantil, con sus alegrías y pesares. Porque quien hace la escuela son las maestras y los maestros, con sus luces y sus sombras, con sus inquietudes, manías, miedos, valentías o cobardías. Las leyes y los protocolos no son más que los ropajes con los que deciden vestirnos cada nueva moda, pero dentro de ellos estamos los profesionales. Ahí radica nuestro poder; motivo por el que tenemos tanto empeño en hablar sobre nosotras, de cómo nos relacionamos, lo que vivimos, lo que sentimos y en lo que creemos porque esos serán los mimbres de nuestra práctica, independientemente de quién sea nuestro director o directora, de a quién tengamos de compañero o de lo complejas que sean las familias del alumnado.
A nuestro estilo, está redactado para que quien lo lea entre en la historia. Porque a nosotras nos gusta contar cuentos y enganchar a quien nos escucha. No en vano, ese es uno de los grandes retos del profesorado: prender al alumnado con el hilo de la palabra y del querer saber.
Lo contaremos a nuestra manera. Hay quien dice que estamos instaladas en el realismo mágico; es cierto, nos esforzamos por encontrar la magia en lo cotidiano, lo maravilloso en lo real. Creemos que no hay que ir a los mundos de fantasía, sino abrir la mirada a todo lo sorprendente que hay escondido en la realidad que tenemos a mano. Como decía García Márquez, solo somos cronistas de la realidad, pues «ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana». Y así lo relataremos.
Nunca aspiramos a escribir la obra clave de la didáctica infantil, pues no seríamos capaces de hacerlo y abunda quien ya lo haya hecho. Tan solo pretendemos mostrar cómo nosotras concebimos la escuela, la educación de la infancia y el rol docente. Lo haremos plantando, reproduciendo y compartiendo las buenas semillas que otros nos fueron dando, porque es así como trabajaron siempre los agricultores hasta que las multinacionales se hicieron con el negocio, negándonos un derecho que nos dio la propia naturaleza. La comodidad, la pereza y el dejarnos llevar podrían asolar un ciclo que funcionó por largo tiempo aun cuando las comunicaciones no eran lo que son.
Será también un libro de viajes; de aquellos en los que recorrimos kilómetros y de otros hacia dentro que se miden por los pasos que vamos dando o por las paradas que hacemos para tomar aliento. Nuestro amigo brasileño, el profesor Cristiano Alcántara, siempre pone mucho empeño en saber de los viajes pedagógicos que nos dejaron huella. Este es uno de ellos.
Aquel viaje a Colombia cuando fuimos a un lugar del que nunca habíamos oído hablar, del que solo teníamos un punto en el mapa y unas pocas referencias genéricas tras varias búsquedas en la red. Algo inesperado si tenemos en cuenta los beneficios que nos supuso en nuestra trayectoria vital. Ir allí fue un ejercicio de confianza: la de nuestro anfitrión en nosotras y la nuestra en un desconocido al que aceptamos la propuesta sin más conocimiento que el que se puede extraer de tomar un café juntos y del cruce de correos electrónicos o wasaps. En la vida, y en la escuela también, hay que dejarse llevar por la intuición, por las sinergias o corrientes de afinidad que surgen.
Así subimos a un avión rumbo a Bogotá donde debíamos tomar otro vuelo interior hacia la puerta del Eje cafetero al mundo. Mientras estábamos en tránsito en la sala de embarque, recordamos aquellos autobuses de línea en los que viajábamos a Compostela en los tiempos de estudiantes junto con las campesinas del Val de la Maía, que iban o volvían de vender los frutos de sus huertas en la Plaza de Abastos de Santiago. Allí, de Bogotá a Perales, también viajaban hombres y mujeres cargados con sus macutos y cestas, que, pese a la fatiga, se movían con agilidad sorteando las diversas replicas –a tamaño natural– de Juan Valdés con su todoterreno cargado de sacos de café. La modernidad y la ruralidad, el pasado y el presente, la memoria y la literatura fueron el preludio de esta experiencia inolvidable que iremos desgranando mientras hablamos de Galicia y de Colombia, de la escuela y de la vida, del pasado y del futuro de la educación.
Tras recogernos en el aeropuerto de Matecaña, nuestros anfitriones emprendieron la tarea de mostrarnos la belleza de aquella tierra. Así fue como un viaje de poco más de cien kilómetros nos llevó cuatro o cinco horas, pues fuimos parando en plantaciones de piña para degustar la más deliciosa que tomamos en nuestra vida, acompañada de «guarapo», el zumo de la caña de azúcar que extraían en un «trapiche». Y buena falta nos hizo recomponernos y templar los nervios para no chillar cuando por aquellas estrechas carreteras de montaña nos cruzábamos con las «mulas», enormes camiones articulados que a toda velocidad transportan contenedores hacia los puertos del Pacífico –evitando así los controles y costes de atravesar por el canal de Panamá–, o con las alegres «burras», esos coloridos autobuses-camiones que llevan campesinos y cosechas desde las plantaciones a las poblaciones más próximas. Entre nuestra admiración por la vegetación de las quebradas, las conversaciones con nuestros acompañantes sobre aquello que nos unía, así como sobre los tópicos más extendidos de nuestros países de origen, y la sorpresa por una toponimia de reminiscencias bíblicas, fuimos haciendo camino hasta que, desde el mirador de Tabor, «tomando arepas con aguapanela», vimos en la lejanía nuestro destino.
Ya con la noche cerrada, llegamos a Riosucio, localidad donde se celebraría el primer congreso. Nos sorprendió el ambiente festivo: cientos de jóvenes en motocicleta sorteaban con pericia a parejas a caballo y a paseantes o familias que consumían refrescos y helados. Instantáneamente, nos vinieron a la mente escenas relatadas por García Márquez o las vistas en las telenovelas. La música y el revuelo mezclado con el sonido de los cascos en el adoquinado duraron hasta bien entrada la madrugada.
A solas en nuestro cuarto hablamos del contraste que estábamos percibiendo; pocas semanas atrás habíamos estado en Escocia para asistir a una boda en una localidad rural donde habíamos participado de las celebraciones tradicionales de puertas adentro que se estilan en aquellas tierras; ahora estábamos viendo cómo la vida salía a la calle. Presentimos que esa diferencia marcaría otros muchos ámbitos más allá del festivo. Dormimos sabiendo que estábamos entrando en una de las más inesperadas experiencias de nuestras vidas.
2. Custodios de semillas ancestrales
Cuando alguien de verdad necesita algo, lo encuentra; no es la casualidad la que se lo procura, sino él mismo. Su propio deseo y su propia necesidad le conducen a ello.
Hermann Hesse
Nada más despertar y tomar un café, salimos muy temprano a recorrer la villa que se organizaba alrededor de una plaza central con dos iglesias, una de espaldas a la otra; hicimos la comparación con alguna de las localidades gallegas y no dejábamos de preguntarnos cómo estarían organizando un congreso internacional de educación en un sitio tan pequeño. Ahora entendíamos aquel gesto de incredulidad que apreciamos en el funcionario de Aduanas cuando nos preguntó por el destino y motivo de nuestro viaje.
Volvimos al hotel y subimos a desayunar a la terraza donde estaba el restaurante. Muy solícitamente fuimos atendidas por un joven que parecía saber quiénes éramos nosotras y qué hacíamos allí. Nos pusimos a conversar para saber de la vida local y de sus tradiciones mientras él nos iba comentando sobre los alimentos o bebidas que nos presentaba. Ponía mucho énfasis en su origen y en sus productores, a los que parecía conocer muy de cerca. Al poco vino con unas espigas de maíz, muy similar a algunas variedades gallegas, y nos dijo que pertenecía a un grupo llamado Custodios de Semillas Ancestrales, un movimiento civil que desarrollaba una importante actividad que se basaba en el cultivo, reproducción y cambio de semillas y productos ancestrales de los pueblos indígenas con el propósito de cuidar la salud y a la «madre Tierra» mediante el consumo de alimentos tradicionales. Sembraban de manera orgánica, sin ningún tipo de abono químico ni fungicida que envenene a las personas o la tierra.
En su exposición nos recordó que las semillas están en el corazón de la agricultura, en la alimentación y en la vida de millones de personas de todo el mundo, siendo parte de una compleja relación histórica entre los pueblos y la biodiversidad de los territorios que habitan, además de un instrumento para la transmisión de saberes locales. Nos dijo también que, fruto de ese compromiso y gracias a la acción de la universidad, eran ya muchos los jóvenes que emprendían negocios que respetaban la tierra y las semillas.
En el restaurante Fuego, con el cocinero-custodio de semillas ancestrales.
A la interesante conversación, se unieron Simón Ariza e Iván Sánchez Fontalvo, ambos profesores de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, en el Caribe colombiano, especializados en etnoeducación e interculturalidad, promotores de programas educativos con las comunidades indígenas de Sierra Nevada. Ellos, con su conocimiento de las culturas ancestrales, ampliaron lo expuesto por el joven en cuanto a la importancia de las semillas en los rituales y celebraciones indígenas.
Nosotras, que fuimos criadas en la aldea y que vivimos al ritmo vegetal, ya caímos rendidas ante las explicaciones del cocinero custodio. Y, por supuesto, hicimos una analogía con los principios educativos. A nuestro regreso a Galicia, buscamos información sobre los custodios o guardianes de semillas, y cuanto más encontrábamos, más seguras estábamos de que algún día escribiríamos sobre esto.
Solo nos quedaba por determinar cuáles serían las semillas que íbamos a custodiar las maestras y los maestros.
No son pocos los pedagogos o maestros que recurrieron al símil entre la educación y la siembra. El maestro que cultiva la razón y el corazón, así iremos incorporando algunas de esas citas a nuestro texto. La imagen del educador como un jardinero o agricultor no es nada nuevo tampoco; no en vano, en algunos países, a las docentes de infantil aún se les conoce como «maestras jardineras», recordándonos su origen en los Kindergarten, fundados en 1840 por el pedagogo alemán Friedrich Froebel, ya que el jardín era una de las condiciones que impuso en el diseño de estos establecimientos de atención a la infancia. La otra razón de esta denominación era porque él concebía la educación y la labor de los maestros como la de un jardinero que cuida de las plantas. Bien es cierto que lo que Froebel tenía en mente eran los jardines formales que se estilaban en aquella época. Nuestra idea del maestro que siembra y que cultiva es diferente, así intentaremos exponerlo incorporando las recientes investigaciones de la neurociencia tanto en el mundo vegetal como en las personas.
3. Memorias que germinan
El pensamiento es la semilla de la acción.
Ralph Waldo Emerson
La razón por la que nosotras nos encontrábamos allí se debía a un fortuito encuentro que habíamos mantenido en Barcelona en julio del 2017 con motivo de nuestra participación en la Escola d´Estiu de la Associació de Mestres Rosa Sensat. Al finalizar la primera jornada, una pareja que identificamos como latinoamericana se acercó a felicitarnos y a preguntarnos si al día siguiente podrían invitarnos a un café. Y así fue como en el descanso de la sesión del martes, el hombre abrió su mochila y sacó dos paquetes de café diciendo que eran el «salvoconducto» para viajar a su tierra, donde al parecer cultivaban el mejor café del mundo. Él era profesor de la Universidad de Caldas y ella maestra de infantil. Muy por encima, él nos contó que había estudiado en España, donde mantenía contactos tanto con la Autónoma de Madrid como con la de Barcelona. Dijo que gran parte de su vida académica la había dedicado a investigar sobre la Nueva Educación, es decir, la incidencia de la Escuela Nueva en Colombia, y que había sido uno de los responsables de la modernización de las Escuelas Normales de Magisterio, así como de su currículo, y que en nuestras prácticas había encontrado la encarnación de lo que él había leído y postulado en la teoría.
A pesar de que mantuvimos contacto por correo electrónico, tuvieron que pasar dos años hasta que ese deseo se hizo realidad con la llegada de una invitación a dos congresos internacionales, uno en Riosucio y otro en Manizales, en el centro de Colombia, en el departamento andino de Caldas.
Y ahora, allí estábamos, conociendo de la mano de Carlos Hernando Valencia su lugar de nacimiento, con el que estaba profundamente comprometido. En Riosucio –una de las zonas más afectadas por el conflicto armado que desestabilizó el país durante décadas–, las FARC, el ELN, los paramilitares y los narcotraficantes dejaron un reguero de muertes que obligó a la desmovilización de las comunidades que habitaban esa zona estratégica tanto por sus cultivos como por ser paso para el Pacífico y para Centroamérica. Vimos en alguna nota de prensa: «Riosucio, un municipio recurrido por el fantasma de la guerra», y ahora se enfrentaba a dos grandes retos: por un lado, evitar el reclutamiento de los más jóvenes como combatientes, informantes o microtraficantes seducidos con tentadoras ofertas económicas; por otro, acoger a los hijos de la población negra, afrocolombiana, que habían sido desmovilizadas ya desde los años noventa. Tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016, se habían comprometido a establecer un «sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición», fruto del consenso de todos los sectores sociales; entre ellos, el educativo. Así nos lo explicó uno de los conferenciantes también invitados al congreso, el profesor Mario Hernán López Becerra, experto en estrategias y políticas en la construcción de la «paz positiva e imperfecta», integrante del equipo redactor de dicho acuerdo.
El profesor Valencia defendía que la educación sería el mecanismo que podría ayudar a sanar las viejas y recientes heridas de la población, para lo cual se precisaba fortalecer la formación del profesorado. De manera que, en coordinación con las autoridades locales y echando mano de sus amistades de otras universidades colombianas, de Chile, Bolivia, México y de España que viajaban para el gran congreso que se celebraría en Manizales, quiso convertir Riosucio en el epicentro de lo que denominó: «Emergencias pedagógicas en contextos de diversidad». Y logró implicar a todo el mundo. A pesar de que el evento se celebraba en el salón de actos de la villa, dado su reducido aforo (300 plazas), habilitaron otro espacio en la «Casa del Profesor» para que vía streaming, o por radio, pudiesen seguirlo todos los habitantes. Guardamos en la memoria los gestos de agradecimiento de las personas que nos paraban por la calle para saludarnos y para decirnos que habían escuchado nuestra intervención. Todos los habitantes de Riosucio estaban orgullosos e implicados con el evento que se estaba celebrando en su localidad.
Seguro que lograrían su objetivo, ellos ya tenían experiencia en superar otras divisiones de la sociedad. Nos contaron la razón de las dos iglesias fundadas por misioneros españoles –según la leyenda, en el mismo día– en 1867, inicialmente separadas por una valla –ahora por la calle del Comercio–, una fue destinada a los mineros mulatos, otra a los indios; una de madera para los liberales, otra de ladrillo para los conservadores. Hasta que un 6 de enero, los indígenas de la montaña irrumpieron con sus ritos aborígenes de culto a la tierra en la fiesta cristiana de los Reyes Magos. Lo que podría haber acabado en una catástrofe, finalizó con la reconciliación de los rivales. Así surgió el Carnaval de Riosucio que se celebra el 6 de enero de cada dos años, y que tiene como figura principal un Diablo, que no es un diablo religioso ni anticristiano. El Carnaval no toca la religiosidad de los hombres, pues según ellos, es un estado anímico heredado de las tradiciones aborígenes y de la mezcla de culturas y razas. El Diablo es un espíritu inspirador que predispone los oídos para la música, el cuerpo para la danza, además de inspirar a los escritores y poetas para fabricar versos o canciones. Es un espíritu bueno, demostración de la cultura del pueblo que lo formó. El Carnaval y el Diablo de Riosucio ya forman parte del Patrimonio Cultural, Oral e Inmaterial de la Humanidad, y logra que cada dos años acudan millares de personas a vivirlo. Todo esto nos lo fueron contando mientras íbamos visitando la villa, lo que nos ayudó a comprender la idiosincrasia del lugar en el que nos encontrábamos. Por supuesto, nos llevaron al Museo del Diablo y nos mostraron también la ubicación de alguno de los cuatro «resguardos» indígenas allí existentes, pues Riosucio es un verdadero santuario de la raza indígena. Un resguardo es el territorio que ocupan los indígenas siendo propiedades colectivas, inembargables, imprescriptibles e inalienables de la comunidad que lo ocupa. Los de Riosucio ya datan del 1540.
El profesor Carlos Valencia y su esposa Ruby no sabían cómo agradecer nuestra presencia, y así tuvimos ocasión de vivir alguna de esas experiencias negadas a los turistas. Fuimos recibidas en su casa familiar de color aguacate, una vivienda en la que la madre, Magdalena Valencia –una homenajeada maestra de las escuelas de las veredas–, acomodaba a sus hijos y nuevas incorporaciones –igual que hacía Úrsula Iguarán con la numerosa prole de los Buendía–. Como las familias de allí, celebramos el domingo almorzando un asado en un rancho de la montaña, visitamos plantaciones de café y su capital mundial en Chinchiná, donde una taza gigante –incluida en los Guinness– recuerda cuál es la actividad principal de la zona; y allí almorzamos la bandeja paisa, el sustento tradicional de los trabajadores de los cafetales. Vivimos momentos inolvidables, como cuando los habitantes de Riosucio quisieron mostrarnos agradecimiento a todos los participantes con una representación del grupo tradicional, Danzas del Igrumá, el mismo que en 1982 acompañó a Gabriel García Márquez a recoger el premio Nobel en Estocolmo.
Participando en el congreso de Riosucio. Recogiendo semillas de árboles y plantas para nosotras desconocidas.
Fueron cuatro días inolvidables, y a pesar de que nuestra estadía aún continuó otros cuatro en Manizales, Riosucio siempre quedará grabado en nuestra memoria por la cálida acogida, por los aprendizajes que hicimos y por las semillas que fueron brotando en nuestro pensar y en nuestro hacer, de las que iremos dando cuenta.
4. La escuela del ser y del querer (ser)
Cada uno recoge lo que siembra.
Buda





























