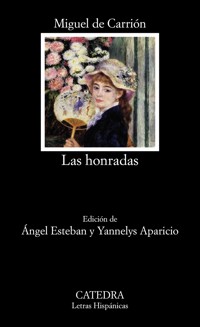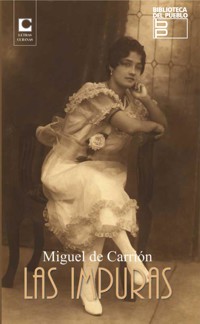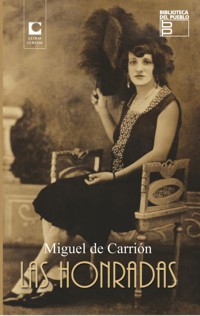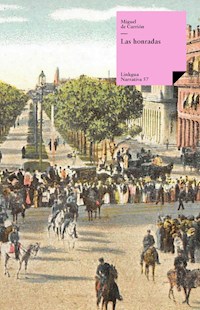Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dentro de la novelística cubana del siglo xx, La Esfinge se dio a conocer en 1961, y que sin ser propósito del autor, cierra una trilogía —junto a Las honradas y Las impuras, sus dos novelas más conocidas, escritas entre 1917 y 1919—. La novela se desarrolla en una vieja casona de El Cerro, en la que tiene lugar el triángulo amoroso de Amada, casada sin el amor de su esposo, y Marcial, cuyas relaciones transcurren en una atmósfera de susurros, murmullos y miradas indiscretas, en la que la protagonista se debate entre la pasión y los prejuicios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com
La esfinge
Edición y corrección: Norma Castillo Falcato
Dirección artística: Zuney Noriega
Diseño de cubierta: Marcel Mazorra Martínez
Emplane: Margioly Lora Pérez
Conversión a E-book: Rafael Lago
© Todos los derechos reservados
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2024
ISBN versión impresa: 9789591026842
ISBN E-book / ePub: 9789591026910
Instituto Cubano del Libro
Editorial Letras Cubanas
Obispo No. 302, esquina a Aguiar
La Habana, Cuba
E-mail: [email protected]
Índice
Sinopsis
La esfinge
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Sinopsis
Miguel de Carrión, «hombre puente de dos siglos, de dos mentalidades» —como lo define la investigadora Adis Barrio Tosar— nació en La Habana en 1875. Emigró a Estados Unidos en 1895 al estallar la Guerra de Independencia. A su regreso a Cuba, matriculó la carrera de Medicina en la Universidad de La Habana la que ejerce, una vez graduado, sin dejar a un lado sus inquietudes literarias y el periodismo. Fue miembro fundador de la Academia de Artes y Letras. En toda su obra refleja la realidad sociopolítica de la época. En 1903 publica La última voluntad (narraciones), al año siguiente la novela El milagro y en 1929 escribe La Esfinge,la cual se dio a conocer en 1961, y que sin ser propósito del autor, cierra una trilogía —junto a Las honradas y Las impuras, sus dos novelas más conocidas, escritas entre 1917 y 1919—. La novela se desarrolla en una vieja casona de El Cerro, en la que tiene lugar el triángulo amoroso de Amada, casada sin el amor de su esposo, y Marcial, cuyas relaciones transcurren en una atmósfera de susurros, murmullos y miradas indiscretas, en la que la protagonista se debate entre la pasión y los prejuicios.
La esfinge
I1
La señora de Jacob hablaba con un hombre, en la sombra de una de las gruesas columnas del portal.
—Ya no puedo más, Amada —decía él—. Mis nervios no resisten. Te juro que esta situación no puede prolongarse por más tiempo.
—¿Y no sería peor la otra? —repuso ella dulcemente—. ¿No sería mucho más cruel separarnos?
El desconocido hizo un gesto desesperado para significar que ya todo le importaba poco, y replicó con voz alterada:
—Decídete a hacer lo que te he dicho.
—¡No! —dijo ella prontamente con una entonación hostil.
—¿No? ¡Piénsalo bien!
—¡No!
—Entonces, ¿renuncias a verme más?
Amada lo miró suplicante, poniendo en los ojos toda la ternura que cabía en su corazón, y exclamó, temerosa de que este flaqueara ante el miedo de que el hombre cumpliese su encubierta amenaza:
—¡Tampoco! Pero vete, que es tarde y mamá no se ha acostado todavía.
—Adiós —dijo él secamente, sin besarla.
—Adiós.
El sonido salió de los labios temblorosos como un soplo apenas perceptible, mientras los brazos de la torturada caían con desaliento a lo largo del cuerpo. El hombre repitió aún, semejante a un eco, al echar a andar:
—Adiós.
Lo vio alejarse, con un suspiro: vio como su espalda se dibujaba en la oscuridad del jardín, por entre las arecas y las palmas enanas que bordeaban la entrada, y oyó el pestillo de la verja cuando se cerró tras él. La señora de Jacob tuvo en aquel instante la sensación de que alguien estaba a su espalda, y al volverse, se encontró cara a cara con su madre, que avanzaba a tientas y con los brazos extendidos, porque estaba ciega desde hacía cuatro años.
—¿Quién hablaba contigo, Amada?
La señora de Jacob hizo un esfuerzo para serenarse, pero dijo la verdad:
—Era Marcial, que se iba y estaba despidiéndose de mí.
—¿Y qué hacía Marcial aquí a esta hora, hija mía?
La joven vaciló.
—Pasaba por la acera y entró a saludarme, porque me vio en el portal.
La anciana dejó escapar una leve exclamación, que nadie hubiera podido saber si era de desaprobación o de conformidad, y tomó el brazo de su hija, que temblaba ligeramente al contacto del suyo. Las dos mujeres vestían de negro y guardaban entre sí cierta semejanza, a pesar de la diferencia de edades. Sin embargo, dos años antes, cuando la pasión no había hecho estragos aún en el corazón de la señora de Jacob, el parecido era mucho más completo. Las dos tenían entonces un aire angelical y una serenidad en las facciones que las hacía parecer hermanas, sin más diferencia que el color del pelo y la tersura de la tez que atestiguaban una diferencia de treinta años entre ambas. La madre era viuda de un antiguo magistrado de la colonia, el señor Villalosa, y su cabello quedó completamente blanco un año después de la muerte del marido. La hija tenía el pelo y los ojos negros, el talle erguido, el cutis muy blanco y un cuello admirable en el que al parecer, fundaba toda su coquetería, porque procuraba llevarlo siempre descubierto. Desde el fallecimiento del padre, acaecido ocho años atrás, las dos mujeres llevaban luto. El traje oscuro, descotado en triángulo sobre el pecho, realzaba la belleza de Amada y la armoniosa distribución de sus formas, donde había gracia y majestad, sin la menor sombra de afectación. Su cutis aparecía, de este modo, más blanco, y su pelo y sus ojos más negros. Pero desde que el amor la obligaba a sostener una terrible lucha consigo misma, aquel rostro impasible y ligeramente melancólico de mujer consagrada al recuerdo de una pena había sufrido profundas transformaciones. A menudo sus ojos reflejaban la inquietud y la impaciencia y los rasgos de su fisonomía se tornaban duros, sin aquella expresión de inalterable dulzura que brillaba siempre en el semblante de la madre. Parecía un ángel al que le hubieran inoculado de pronto la sangre torturadora de un demonio. Afortunadamente para las dos, la madre era ciega y no podía darse cuenta del cambio sobrevenido en aquella criatura, al través de cuyo corazón había mirado siempre como por un cristal sin empañaduras.
Madre e hija entraron en silencio, cerrando la puerta tras ellas. Pero, al atravesar el vestíbulo, la señora de Jacob se estremeció, sin poder evitarlo: en el umbral de la sala estaba Joaquina, la criada, con su rostro inmóvil, donde jamás se había dibujado una sonrisa, su fino cuerpo aprisionado en la rigidez del corsé y su delantal negro, con tirantes, sobre la falda y el corpiño de inmaculada blancura.
—La señora tiene ya preparado todo lo necesario para acostarse —dijo reposadamente, sin mirar a sus amas.
Pronunciadas estas palabras, que eran las mismas todas las noches, giró sobre sus talones y desapareció sin ruido en la penumbra de las habitaciones, grandes como naves de iglesia, donde vivía persistentemente el alma de lo pasado.
Amada olvidó enseguida el mal efecto que le producía siempre la presencia, por demás respetuosa, de esta mujer, para entregarse a los deberes que cumplía escrupulosamente cada noche desde que su madre se había quedado ciega y no podía valerse por sí misma. La llevó a su cuarto, acariciándola como a un niño enfermo y empleando infinitas precauciones para que no tropezase en las puertas y en los muebles, y una vez en él, corrió los estores de las ventanas, graduó la luz y se dispuso a hacer por sí misma a la anciana el tocado de la noche. Si la viuda hubiera sentido germinar en su espíritu alguna sospecha desfavorable a su hija, con motivo de la escena del portal, habría quedado completamente desvanecida ante aquella ternura filial que no había cambiado para ella desde que Amada estuvo en edad de profesársela. Así fue que dijo, sin asomo de malicia, mientras la hija partía, con mucha delicadeza, en dos crenchas sus blancos cabellos:
—Cuéntame lo que te dijo ese loco de Marcial.
El peine estuvo a punto de caer de las manos que lo sostenían; pero la señora de Jacob, dominando una vez más la excitación de sus nervios, repuso con mucha calma:
—No está satisfecho con su nuevo destino. Dice que lo obligan a hacer muchos números y que él no ha nacido para eso.
La anciana se echó a reír bondadosamente:
—¡Claro! ¡claro! Él preferiría escribir versos, fabricar artículos de periódicos y dedicarse a toda clase de tonterías, de las que no dan dinero. Y seguramente lo hubiese hecho así, si su pobre padre hubiera vivido; pero no siempre las cosas salen como queremos.
Aquel Marcial era hijo de una pariente lejana de su difunto esposo, y se le tenía como si estuviese más próximamente ligado a la familia. Contaba treinta años, dos más que Amada, y cuando esta era casi una niña se habló de un probable matrimonio entre ellos. Pero el señor Villalosa tuvo que embarcarse para España, a causa de un traslado en su carrera y en busca de salud, y se llevó a su mujer y sus hijos. El tiempo que vivieron alejados destruyó la inclinación de los jóvenes, si alguna vez la tuvieron, y al regresar los viajeros, el padre estaba cercano a la muerte y Amada conocía ya a Dionisio Jacob, un joven doctor en Derecho, graduado en la universidad de Santiago, con quien se casó poco después. Con la jovencita de antaño convertida en la señora de Jacob, las visitas de Marcial fueron un poco menos familiares; pero no por eso dejó de ser considerado como un pariente y recibido a todas horas. Amada no era feliz en su matrimonio, y su marido, que solo se había casado por interés, no tenía la debilidad de ser celoso. Y en cuanto a la anciana viuda, era demasiado sana de alma para suponer que el veneno del adulterio pudiese penetrar en la de alguno de sus hijos. Su opinión acerca de Marcial, a quien quería entrañablemente, se resumió en la siguiente frase, pronunciada después de una breve pausa:
—Así, loco y todo, como es, ese muchacho ha sido siempre excelente.
La señora de Jacob le hubiera pagado estas palabras con un abrazo, si ello no hubiese equivalido a vender su secreto; pero el peine pasó más suavemente por los cabellos blancos, y la mano ahuecó con mayor esmero las dos crenchas recogidas en una redecilla que Amada acababa de disponer sobre la cabeza de la ciega.
No se habló más de Marcial. La joven, ocupada en desnudar a la inválida, fingía concentrar su atención en lo que estaba haciendo y guardaba silencio. Cuando estuvo cubierta con una larga camisa de dormir, la dejó sola en medio de la habitación y corrió a colocar las almohadas en el gran lecho de matrimonio que la anciana no había querido abandonar después de la muerte de su marido. Enseguida, condujo a la ciega hasta la cama, y la acostó con mucho mimo, acariciando sus mejillas, mientras le acomodaba la cabeza sobre la blandura de los cojines. Hecho esto, la besó en la frente, murmurando:
—Buenas noches, mamá.
—¿Dionisio entró ya, hija mía? —preguntó la anciana, reteniéndola un momento más a su lado.
—Todavía no; pero no tardará en volver —repuso la joven sin inmutarse.
No había llegado, ni venía muchas veces en toda la noche; pero la mentira era piadosa y a nadie perjudicaba.
La viuda suspiró, dejándola en libertad de marcharse, y dijo tristemente:
—Buenas noches, hijita.
Amada salió, impaciente por encontrarse a solas en su habitación, y casi tropezó con Joaquina, la criada, que esperaba órdenes en la galería.
—¿Desea la señora alguna cosa? —preguntó, cortés y fría, como siempre, sin que un solo rasgo de su fisonomía se moviese.
—No, gracias; puede usted acostarse —repuso la joven secamente, y siguió andando hacia su cuarto.
Pero le pareció que sentía sobre la espalda la impresión de dos ojos escrutadores que la perseguían desde lejos, y apretó inconscientemente el paso para librarse de ellos. Sus habitaciones estaban en el ala del edificio opuesta a las que ocupaba su madre, y abrían sus ventanas a la parte más hermosa del jardín. Las puertas estaban abiertas y entró; pero tuvo enseguida el cuidado de cerrarlas por dentro. Hecho esto, se dejó caer en una silla y permaneció largo rato con el rostro escondido entre las manos. Había temido varias veces que le faltasen las fuerzas para llegar hasta allí, y experimentaba ahora el amargo bienestar de poder abandonarse a sus dolores sin ser vista. Y su dolor era sordo, sin sacudidas, sin aparatosas manifestaciones exteriores: un dolor mezclado al áspero placer de los recuerdos, a la aguda tortura de los remordimientos, a la fatiga de la comedia incesantemente representada, por la cual se veía obligada a despreciarse a sí misma muchas veces.
Entregada a sí propia, Amada no se parecía a la dulce señora de Jacob que hemos entrevisto en el cuarto de la madre ciega. La desesperación, que no tenía por qué encubrir en este momento, trastornaba las puras líneas de su semblante, destruyendo la serenidad que reinaba habitualmente en él y que era uno de sus principales encantos. En presencia de los demás, y sobre todo allí donde su pobre madre pudiera adivinar la crisis que la conmovía, se esforzaba por mostrarse como había sido siempre; pero, sola, podía entregarse a su pena, abandonarse a su locura, saborear la voluptuosidad de su martirio. Porque Amada poseía ese don incomprensible de los místicos de gozar con el padecimiento, y no podía ejercerlo sino fuera de la mirada indiscreta de los otros, cuando podía concentrarse en sí propia y desgarrar implacablemente todas sus heridas.
Estuvo mucho tiempo abatida, oprimiéndose la frente con las dos manos y dejando que sus lágrimas corriesen en silencio, y después levantó bruscamente la cabeza, como en un arrebato, y dijo en alta voz:
—¡Ah! ¡Si él pudiera verme ahora, ¡cómo se convencería de que es verdad que sufro horriblemente, que mi corazón sangra y que no es una estúpida hipocresía lo que me impulsa a ser como soy y nos separa!
Se puso en pie, con un ademán de cólera, y fue a apoyarse de codos en el antepecho de una de sus ventanas, después de abrir de par en par las maderas. Había una gran quietud en el aire, en el jardín y en las casas cercanas, pues en aquel antiguo rincón del barrio del Cerro, los moradores parecían hundidos en el melancólico recogimiento de sus inmensas viviendas que iban poco a poco desmoronándose a pedazos. La noche, muy oscura, no permitía ver el contorno de las cosas más allá del cuadro de luz que proyectaba la ventana. Se adivinaba el jardín en el fondo de las tinieblas por el olor de los rosales y el perfume penetrante de la resedá, que subían en oleadas como de lo profundo de un pebetero invisible. Un fuerte rumor de aguas que corrían allá abajo, desplomándose en una pequeña cascada, indicaba la presencia de un ramal de la vieja y famosa Zanja Real, que atravesaba la propiedad al pie mismo de las paredes de la casa. Se sentía la frescura de la tierra en el ambiente húmedo y cargado de las emanaciones de las plantas: un ambiente traidor, atravesado por es estremecimientos de fecundidad, por ráfagas de hirvientes deseos, por oscuras y contagiosas palpitaciones de la vida alentadas por el estímulo de las tinieblas.
Amada recibió en el rostro el vaho enervante de aquella naturaleza llena de aromas y de misterios y sintió que una onda cálida recorría sus nervios. Instintivamente, se dejó invadir por el encanto de la noche, cerró los ojos y aspiró a pleno pulmón el aire cargado de ponzoñosos efluvios de amor. Aquel aire la calmaba, la adormecía, la hacía olvidarse de la realidad de las cosas y flotar imaginariamente en él, como una de aquellas mil cosas que amaban y reían protegidas por la augusta serenidad del cielo cuajado de estrellas; pero infiltraba también en su sangre deseos que la impelían hacia otro género de emociones y que la conmovían profundamente. Poco a poco, fue experimentando un abandono y una laxitud que la obligaban a entornar los ojos, perdiéndose en un encadenamiento de sueños voluptuosos. Pensó en Marcial. Lo imaginó a su lado, ciñéndola con aquel abrazo suplicante con que la envolvía, el cual no era saboreado por ella en todo su encanto, sino cuando él se alejaba y ella lo reconstruía con sus recuerdos. La joven, que jamás había desfallecido en la realidad de las caricias, hasta el punto de entregarse completamente al hombre amado, se sentía ahora tan suya, tan doblegada al deseo del ausente, tan poseída por él, con la complicidad corruptora de la noche, que sus labios sintieron la necesidad de expresarlo, dirigiéndose al fantasma que la oprimía y penetraba hasta lo más recóndito de su carne:
—Soy tuya y te deseo, aunque no quieras creerlo. ¡Tuya!, ¡tuya!, ¡tuya!
De pronto se echó hacia atrás y cerró bruscamente la ventana, para sustraerse al efecto de aquellas visiones torturadoras. Era la violenta reacción que se producía siempre en la mitad de su ser, opuesta a la otra mitad donde imperaban los anhelos voluptuosos. Dio algunos paseos por la habitación para probar a serenarse, y acabó por abrir con febril impaciencia el escritorio y sentarse a escribir, con su letra redonda y clara, en que se traslucía poco la profunda agitación de su espíritu.
La carta decía así:
Amor mío, mi ilusión, mi Dios y mi imposible:
No pude contestar a tu ruego de hoy y darte mis razones, porque no me es posible decir lo que siento cuando estoy a tu lado. Ahora que estoy lejos, por el contrario, tengo ansias de hablar contigo, de enseñarte mi corazón y de hacer que me comprendas.
Tú no puedes imaginarte mis luchas, corazón mío. No puedes hacerlo, porque no piensas de igual manera que yo acerca de muchas cosas, porque no te han educado como a mí me educaron y porque eres hombre.
Óyeme: yo soy mala, y el delito que cometo me espantaría, si de antemano no hubiera ofrecido un dolor para expiarlo. Únicamente de ese modo puede mi conciencia disfrutar de cierta tranquilidad y tengo fuerzas para seguir engañando a mi madre.
Yo te he querido siempre y te quiero con todos los cariños. Te quiero y te deseo… Ahora mismo, hace un momento, he sentido tan intensa necesidad de ti; tan profundo anhelo de poseerte enteramente, que he tenido necesidad de apartarme de la ventana, donde estaba, para huir de mí misma.
¡Ah!, tú no sabes qué efecto me producirían tus caricias, si fueran legítimas. Yo misma no me atrevo a imaginar tanta dicha vedada para mí. Pero quiero que sepas que, a pesar de lo que llamas «mis rigores» y «mis exageraciones», no vivo sino desde que empecé a quererte, y que son más grandes las satisfacciones que experimento a tu lado que todas las sombras y los remordimientos que me produces.
¿Por qué me pides lo único que no habremos de tener jamás, lo único que me hace considerarte como un eterno y querido imposible? ¿Por qué no te conformas con lo que puedo darte?
Óyeme, bien mío: si me quieres, no es posible que desees mi mal. Yo no podría vivir manchada al lado de los míos; yo no podría besar más a mi madre, si tuviera que engañarla hasta ese punto, bajo su propio techo. Ya ves que no te hablo de otras cosas, que no te menciono los deberes del matrimonio, que bien sabes que para mí no pueden existir. Puedo soportar ahora remordimientos y penas, y aun sería capaz de asegurarte que soy feliz, en la medida que yo puedo serlo; pero si me dejara arrastrar por ti y por mi propio deseo, te juro que sería la criatura más infortunada del mundo.
No te vayas, única luz de mi alma. Lo puedo resistir todo, menos tu desdén y el tormento de no verte. No te pido que me quieras sino que te dejes querer. Y si es necesario, recurro a tu piedad, a tu compasión, sin sentirme humillada, porque para ti no tengo orgullo. Ven. Necesito verte, necesito oírte, necesito que tu vida palpite junto a la mía, aunque no puedan fundirse las dos, y necesito tus caricias y tus besos, aun cuando te los arranque la lástima que te inspire tu pobre
A.
Dobló la carta y la hizo entrar en un extraño estuche de metal, que tapó cuidadosamente. Hecho esto se echó, vestida, en la cama, esperando a que fuera más tarde para poder salir sin ser vista, atravesar el jardín y depositar el estuche y su contenido en un roto jarrón de la tapia que les servía de correo.
Marcial iría allí a buscarla al día siguiente, porque nunca dejó que pasaran veinticuatro horas sin visitar el jardín, ni en las épocas en que Amada y él estuvieron reñidos durante semanas enteras.
1 Se ha actualizado la ortografía y aplicado las normas de edición vigentes. (N. del E.)
II
El pecado de la señora de Jacob se inició insensiblemente, como empiezan casi todos los pecados de las honradas.
Cuando volvió de España, en compañía de su madre, sus dos hermanos y su marido, traía dos grandes penas: su pobre padre estaba desahuciado por los médicos y su marido no la quería. Aquel matrimonio se había hecho sin la completa aprobación del señor Villalosa. Los Jacob formaban una familia arruinada desde hacía muchos años, y de la cual nadie hablaba ni bien ni mal; pero al magistrado no le gustaba Dionisio para marido de una de sus hijas. Le parecía falsa la mirada de aquel petimetre, que se hacía bruñir las uñas todos los días y nada intentaba para crearse una posición sólida. Sin embargo, cuando se dio cuenta del verdadero estado de las cosas, era ya tarde: Amada estaba cogida en las redes del mozalbete, y aquella muchacha seria y reflexiva no realizaba jamás una acción a medias. El señor Villalosa había formado el corazón de sus hijos, enseñándoles el camino recto y dejándolos en libertad de seguirlo por sí solos. Se contentó, pues, con llamar a Amada a su despacho, exponerle brevemente sus temores y abandonar lo demás al buen juicio de la joven, que todavía no había cumplido los veinte años.
—A pesar de esto, hija mía —concluyó—, ¿estás decidida a casarte? ¿Lo has pensado bien?
—Sí, papá.
—¿Estás enamorada de ese hombre?
Bajó la frente, en señal afirmativa, con una oleada de carmín en las mejillas.
—En ese caso —murmuró aquel varón virtuoso— nada tengo que añadir. ¡Cúmplase la voluntad de Dios y la tuya!
Los señores Villalosa eran todavía ricos. Poseían su casa solariega en el Cerro y buenas rentas en censos y tierras en diferentes lugares de la Isla. Pero, en realidad, su fortuna, que fue inmensa, había sufrido un rudo quebranto con la abolición de la esclavitud. Tenían tres hijos: Caridad, la mayor, que profesó en un convento; Mario, que abrazó la carrera del padre, después de haber empezado la de marino, y Amada, que era la más pequeña y aquella en quien los autores de sus días cifraban sus mejores esperanzas. Su matrimonio causó, por lo tanto, un dolor a la familia, del cual ni el padre ni la madre se atrevieron a hablar, por dignidad. Dionisio Jacob, que solo tenía un título de abogado, recibió dinero de su familia para casarse, y se llevó a su mujer a Suiza, en espera de que el suegro, que tenía un cáncer, acabara de partir para el otro mundo. Desgraciadamente, el dinero se le acabó, antes de que el cáncer concluyera con el señor Villalosa, y tuvo que refugiarse en la casa de este para seguir viviendo con Amada. El magistrado no se sintió contrariado por esto. En presencia de lo irremediable, había determinado atenuar el mal lo más posible, ayudando al yerno a salir adelante, y le parecía que, para poner en práctica sus planes, era mejor tenerlo cerca. Por desventura, la salud y la vida no le alcanzaron para tanto, y fue menester pensar únicamente en el regreso y en prepararse a la visita de la muerte.
Por su parte, la señora de Jacob comprendió, al encontrarse a solas con su marido, que su corazón se había equivocado. Dionisio Jacob lastimaba todas sus creencias, todos sus candores y todas sus ilusiones. Ella era sentimental y dulce, y él, cínico, burlón y egoísta, sin otro encanto que sus bellos ojos, su erguida figura y la elegancia de sus maneras. Jacob la hubiera preferido frívola, y acaso hubiese hecho de la joven la compañera de sus locuras. En cuanto a ella, no podía concebir que de aquel hombre mundano, ligero y mordaz hasta la crueldad, pudiese fabricarse un esposo, tal como ella lo había imaginado siempre y como Pablo lo definía a los corintios: una especie de semidiós protector y benévolo, autorizado por la religión y por los hombres para pasar por encima de ciertas leyes del pudor, e infalible siempre.
A los tres días de casada, Jacob descubrió el escondite de unos cuantos billetes de cien duros, enteramente nuevos, que el señor Villalosa había dado a su hija para sus pequeños gastos, y se apoderó de ellos, sin la menor delicadeza, diciéndole, al hacerlos desaparecer en su cartera:
—Hijita mía, es mejor que yo los guarde. No estamos muy abundantes de dinero, y viajando se gasta mucho. Cuando necesites algo, me lo pides y yo te lo compraré con mucho gusto.
Aquel incidente dejó a la infeliz esposa profundamente herida. Fue como si un velo se hubiese desgarrado mostrándole lo porvenir. En lo sucesivo, si necesitaba polvos de arroz o perfumes tenía que pedírselos al marido, que la llevaba a las tiendas y a casa del modisto y le escogía, él mismo, los artículos, imponiéndole sus gustos. Amada acabó por cansarse de estas pequeñas humillaciones y exageró su modestia en el vestir, a fin de evitarlas, economizando hasta lo inverosímil los objetos consumibles de su tocador. Jacob se imaginó que esta moderación era hija de la gazmoñería y la avaricia y empezó a burlarse sin piedad de la atribulada muchacha, significándole a las claras su pesar por haberse casado con ella.
—¿Sabes, hija —le dijo una vez—, que es ridículo que no te hayas dado nunca colorete, cuando todas, hoy en día, lo usan?
La infeliz mujer tuvo un rasgo de tímida rebeldía, al replicar:
—Me ha parecido siempre que lo natural es lo más hermoso.
Dionisio dejó oír una risita sarcástica, y replicó desdeñosamente:
—De acuerdo. Pero no es lo natural, sino lo que esté a la moda, lo que una mujer debe hacer, si no quiere poner en berlina a su marido.
Y le volvió la espalda, con mal disimulado desprecio.
Después de cada una de estas escenas, Amada lloraba largo rato a solas en su habitación y procuraba apartar su pensamiento del cuadro nada consolador de sus días futuros. Su marido, todavía entusiasmado con la posesión de sus bellezas, no era aún totalmente despegado con ella. No había renunciado a la idea de convertirla en una compañera amable de sus paseos a los lugares frecuentados por las personas de buen tono, y por las noches la besaba con pasión en los labios y en todo el cuerpo. Pero Amada, a quien la compañía de los demás hacía daño, prefería la soledad y se quedaba en el hotel, cuando él la invitaba a una de esas excursiones, y acabó por hacer pensar a Dionisio que era una tonta con la cual perdería su tiempo tratando de educarla a su manera. Poco a poco, se fue acostumbrando a salir solo y a prescindir de ella, para todo lo que no fuese el rato que pasaban juntos en la alcoba. Y aun esto tuvo también su enfriamiento. En Niza, de vuelta de su viaje de novios, se vio a Jacob por la Riviera y el Casino, en compañía de una cupletista española. Ahora se quedaba a comer fuera con frecuencia, y no volvía hasta la madrugada, mientras Amada se aburría, sola entre todos los que se divertían y sin atreverse a estrechar amistades con nadie. Sintió celos, a pesar de que ya no estimaba a su marido, y por consiguiente, no podía amarle. Y entonces sufrió una nueva humillación, de las que más dolorosas eran para la rectitud de su espíritu: Dionisio perdió a la ruleta los últimos centenares de francos que le quedaban, y ella tuvo que pedir dinero a su padre para retornar ambos a Madrid y refugiarse en la casa materna.
En este momento fue cuando el señor Villalosa pensó en ayudar a su yerno, a fin de crearle una posición independiente. Pero Jacob, a su vez, tenía otros proyectos. Así como había intentado hacer de Amada una mujer elegante y mundana, pretendió, una vez instalado en el hogar de su padre político, reformar la casa y convertirla en una mansión a la moda. Se burlaba de las cosas antiguas y trataba de ridiculizar delante de su mujer las aficiones de los padres de esta, pintándolos como unos tacaños a quienes era preciso hacer entrar en razón. Un día calificó al señor Villalosa de «viejo roñoso», y Amada, sin poder contenerse, se irguió como una fierecilla y le recordó que los dos, él y ella, estaban comiendo el pan de ese viejo avaro. Jacob, ofendido, se retiró y estuvo tres días sin volver a la casa. Fue necesario que su mujer, a quien su arranque le había pesado enseguida, fuese en su busca y le pidiera perdón, para decidirlo a volver. Los padres no se enteraron ni de esta escena ni de la ausencia de Dionisio, porque, durante ella, la joven tuvo el cruel valor de hacerles creer que dormía en la casa y que se pasaba los días fuera, entretenido en distintas ocupaciones. Por su parte, el recien casado no desistió de su plan de «civilizar a sus suegros», como él decía, y no desperdiciaba las ocasiones de hacerle comprender a su esposa que les había hecho un gran favor uniendo la limpia sangre de los Jacob a la de una familia en cuya ascendencia hubo un armador de buque negrero, casi un pirata.
Amada, a la sazón, estaba insensible a todo lo que no fuera su inmenso dolor de hija ante la rápida destrucción de la salud del señor Villalosa. En presencia de la muerte, que se acercaba, su alma quedó como en suspenso y concentrada en el enfermo, cual si no quisiera perder el goce de un solo segundo de los que el anciano había de vivir aún. Los dos hermanos y la madre, poseídos de un sentimiento análogo formaban un grupo mudo y angustiado alrededor del jefe de la casa, que conocía su mal y no ignoraba que ningún remedio podía salvarlo. Jacob, al pasar junto a este cuadro de infinita desolación, se encogía de hombros disimuladamente y seguía de largo, apresurando la marcha. Se le olvidaba, en medio del dolor de la familia, donde no era sino un intruso. Fue necesario preparar el regreso a Cuba, para que el cuerpo del magistrado reposase en la tierra natal. Dionisio veía aproximarse el momento en que su influencia en la casa llegaría a ser definitiva, y se preparaba a ejercerla. Por lo pronto, fue el encargado de ordenar los detalles del viaje, de escoger el lugar que habían de ocupar en el vapor y de facturar los equipajes. Se lo agradecieron, y su suegra le recompensó más de una vez estos pequeños servicios con una melancólica sonrisa.
En el Cerro, la pesadez de la vieja casa solariega, los grandes salones de paredes oscurecidas por el tiempo y llenos de muebles antiguos, el jardín destartalado, con su eterno rumor de agua y la galería cubierta con los retratos de los antepasados, solemnes y tristes en sus marcos que fueron dorados en otra época; todo aquel conjunto de abandono y de amor a lo pasado cayó sobre el joven marido y llevó a sus nervios una angustiosa sensación de frío. La agonía del anciano se desarrolló lenta y pesada, entre aquellas paredes que también agonizaban ya. Luego, los gruesos blandones, encendidos en torno del sarcófago, lanzaron, durante veinticuatro largas horas, su resplandor amarillento sobre los objetos que se deshacían de puro viejos en el polvo del sombrío caserón. Amada sufrió el más violento choque de su vida y su espíritu quedó como aniquilado. En cuanto a Dionisio, esperó, sin demostrar impaciencia, y se mostró dulce, por primera vez con su cuñado y cariñoso con su mujer y su suegra. Fue aquel el período de más calma de la señora de Jacob, en lo que se refería a la vida conyugal. Se corrían los trámites de la herencia, con relativa rapidez; pero de la fortuna de los Villalosa, que era aún considerable, descontados los bienes que la viuda aportó al matrimonio, la mitad de gananciales y la herencia que a aquella le correspondía, apenas quedaron cien mil duros para cada uno de los hijos. Dionisio esperaba más; pero tuvo el buen sentido de no protestar, y desde el primer momento anunció su propósito de poner casa aparte con su mujer. Aquello pareció una locura a la familia de Amada; mas, Jacob le manifestó a la joven que su resolución era irrevocable, y fue necesario acceder a ello. Ni la señora de Jacob ni los suyos eran capaces de admitir que un marido no tuviese derechos suficientes para determinar la vida que había de hacer con su esposa. Aquel grupo de personas vivía regido por dogmas demasiado absolutos, por principios demasiado severos, para negarle al sacramento del matrimonio el poder de justificarlo todo en la sociedad. Podría lamentarse el que una mujer no fuese bien casada; pero una vez recibida la bendición nupcial su destino estaba inexorablemente unido al de su consorte. Por eso Amada no se atrevió siquiera a pensar en la resistencia, que hubiera provocado una especie de escándalo en su casa, y tuvo una pálida compensación al notar la alegría con que su marido se alejaba de aquellos lugares que a ella le eran tan queridos y a él tan odiosos.
Cuatro años duró su nuevo hogar, durante los cuales, la hermana mayor, una mística que había perdido el único novio que tuvo, cuando contaba veintidós años, y a quien la muerte del padre había acabado de desequilibrar mentalmente, hizo su entrada en el convento; además, el hermano fue nombrado para cubrir una vacante judicial en provincias y la madre quedó ciega. La criada, Joaquina, fue entonces la única providencia de aquella casa que amenazaba derrumbarse sobre el único ser de la familia que se empeñaba todavía en habitarla. A pesar del carácter seco y un tanto inclinado a la misantropía de aquella muchacha, asumió el cuidado de la anciana con una solicitud asombrosa en una mujer de su clase. Era vizcaína, tenía treinta años, y los otros criados de la casa, que la aborrecían, aseguraban que era la querida de un cura, con quien, según ellos, sostenía misteriosas entrevistas, de noche, en una callejuela cercana. Joaquina no parecía advertir la hostilidad que había a su alrededor, y supo atraerse la confianza de su ama de tal modo que era ella la que manejaba el dinero, pagaba las cuentas y ejercía constantemente, al lado de la buena señora, las funciones de enfermera. A la viuda, sumida en su profundo dolor, le gustaba que hablasen poco en su presencia, y la muchacha poseía esta cualidad en tan alto grado que jamás despegaba los labios, a no ser que le dirigiesen una pregunta. Joaquina la vestía, la desnudaba, graduaba la luz de su habitación y se las arreglaba de manera que nunca estaba lejos cuando la ciega necesitaba alguna cosa. Sin embargo, desde que su hermano partió, Amada concibió el propósito de volver a instalarse con su marido en la casa materna, para no dejar a la anciana confiada a los cuidados de una criada, y solo aguardaba una ocasión propicia para hablarle a Jacob, que apenas hacía caso de ella. La ocasión se la ofreció el propio Dionisio, al declararle brutalmente, una tarde, que estaban arruinados y que no era posible seguir sosteniendo la casa. Amada, que hasta entonces había hecho como siempre, observar discretamente los pasos del esposo y llorar en silencio, experimentó un verdadero júbilo al saber que estaba en la miseria y en poco estuvo que no saltara al cuello de Jacob para darle las gracias. Para aquella dulce mujer, los intereses materiales significaban muy poco al lado de los intereses del corazón. Hizo en una mañana sus preparativos para la mudanza, y se dirigió al Cerro, mientras Dionisio vendía los muebles y los enseres de la casa y se embolsaba el dinero.
Como es natural, desde su instalación en la vieja casa de los Villalosa, la joven sustituyó a Joaquina en el cuidado directo de la madre; pero se negó a tomar las llaves de la caja, llevada de un delicado escrúpulo que la ciega aprobó con toda su alma. El rostro impasible de la criada no reveló la menor contrariedad, ante este nuevo arreglo. Recibió a la señora de Jacob con su acostumbrada deferencia y se apartó voluntariamente a un lado para dejarle el sitio. La misma Amada, que experimentaba una instintiva antipatía hacia aquella mujer, admiró su discreción, tan rara en una doméstica a quien se han conferido ciertos privilegios y la facilidad con que se colocaba siempre en su lugar. La señora de Jacob se reprochó su aversión a esta muchacha que tenía derecho a su gratitud, e hizo inútilmente un esfuerzo para quererla un poco más. La joven esposa había encontrado su habitación tal como la dejara cuatro años antes, y no tuvo que hacer sino ordenar que le quitaran el polvo e instalarse en ella para empatar su vida presente con la que había hecho siempre en casa de sus padres. Tenía la satisfacción de ver que su marido se colocaba a la altura de las circunstancias y trataba de conducirse bien ante la suegra y los criados, sin pretensiones de amo y sin intentar ahora la reforma de la casa. Del dinero gastado no se dijo una palabra, y solo la presión de los dedos de la anciana, cuando acariciaban la cabeza de la hija, decían claramente que la madre ciega recordaba a todas horas el martirio de la joven y la compadecía con toda su alma.
Amada encontró a Marcial, a quien no veía desde hacía muchos años, casi instalado también en la casa, con el fin de distraer a la viuda, a quien le leía todas las tardes los periódicos y le contaba anécdotas recogidas en la calle que la hacían sonreír. El joven había estado también mucho tiempo fuera de la capital, y volvía a ella con la esperanza de crearse una fortuna, sin saber exactamente por qué medios la conquistaría. La señora de Jacob lo halló guapo, más tostado por el sol y más hombre, con sus ojazos tiernos, que se humedecían fácilmente por la emoción, y su sonrisa un tanto melancólica que mostraba la dentadura muy blanca. Desde el primer momento se estableció una gran intimidad entre los dos, de la que participaba la ciega, porque no se separaban un metro del sillón que esta ocupaba; pero Marcial, por respeto a las conveniencias, dejó de permanecer los días enteros en aquella casa, como lo había hecho cuando la anciana estaba sola, y se contentaba con ir una o dos horas, por las tardes, a leer y a charlar de cosas indiferentes, en un ángulo del gran salón donde vivía aún, sin brillo y en silencio, el alma de las cosas pasadas. Las dos mujeres, encerradas en la vetusta mansión, no tenían otras noticias del mundo exterior que las que les comunicaban los diarios y aquel muchacho serio y afable, que era como un soplo de la vida de los demás que llegaba hasta ellas. A veces la anciana se quedaba dormida algunos minutos, y los dos jóvenes proseguían su conversación, haciéndola inconscientemente recaer sobre cosas más íntimas, sobre aspectos de la existencia de ellos dos, a los que se complacían referirse con manifiesta preferencia. Otras veces, al alargarse un libro o al volver una de las páginas, sus dedos se tocaban por casualidad, y Amada se retiraba prontamente, con un ligero rubor en las mejillas, como si su sensibilidad estuviese considerablemente aguzada en esos instantes. Y así fue todo, en las primeras semanas en que el pecado se infiltraba insidiosamente en el corazón de la señora de Jacob. Ninguna idea clara y concreta de amor, ningún deseo preciso: una vaguedad dulce, una especie de suave éxtasis en que se abismaba la imaginación sin atreverse a ahondar demasiado en sí misma, la anestesia de muchas penas, que antes hacían padecer cruelmente y que ahora dormían, y la sensación experimentada por la joven de cierta ligereza interior que la hacía marchar más deprisa, más inquieta y más alocadamente, como si tuviera alas en las piernas.
En la oscuridad, ahora completa, de su alma, brillaba apenas, como un punto fosforescente que se perdía en el caos de sombras, este último asidero de la esperanza. Necesitaba engañarse a sí misma, a fin de tener fuerzas para llegar al fin, y jugaba a esta especie de azar la última carta de su vida.
La carta salió con rumbo a su destino, la joven esperó, sostenida aún por aquella vaga ilusión de su fe, casi muerta ya.
—Si me quiere, volverá a pesar de todo.
Nos negamos a creer que las grandes explosiones de nuestro sentimiento permanezcan desconocidas por aquellos a quienes amamos. Es la eterna ficción del alma que se busca a sí propia, al través de las otras, en la extraña comedia del amor humano. A juicio de Amada, Marcial no podía ignorar su dolor de aquellos instantes; debía de saber que su carta no era más que una generosa mentira, que reclamaba otra generosidad semejante; debía conocer en detalles la más pequeña de sus torturas presentes. ¿Era verosímil que la juzgara frívola, irresoluta, coqueta tal vez? Por eso esperaba todavía con cierta zozobra, a pesar de la voz implacable, que a la sazón se burlaba irónicamente de su candor. Esperó un día, dos, tres, cuatro, diez, y al cabo le fue menester rendirse a la desoladora evidencia.
Marcial no respondió, ni siquiera con los duros apóstrofes que la aparente veleidad de la amante merecía y que ella hubiera bendecido, con llanto de gratitud, por violentos que fuesen.
III
Poco a poco, las visitas de Marcial fueron haciéndose tan necesarias para Amada que sentía un vago sobresalto y una profunda inquietud, si al sonar las cinco de la tarde veía vacío el sillón donde acostumbraba a sentarse el joven. ¿Por qué? La señora de Jacob no se lo preguntaba; ni quería preguntárselo. Consigo misma, de igual modo que con los demás tenía reservas que su conciencia no le permitía traspasar y mantenía rígidamente los conceptos de lo legítimo y lo prohibido, sin entrar de lleno en el fondo de sus propios sentimientos. Comprendía que si llegaba a confesarse que amaba al joven, que sentía por él algo que no fuese una tierna amistad o un cariño de hermana, tendría que imponerse inmediatamente la obligación de alejarse de él, y no quería ser ella el verdugo de la única felicidad que disfrutaba en aquellos días y que le era permitida en su situación de mujer que pertenecía legalmente a otro hombre.
Marcial había reaparecido ante ella en uno de los momentos más favorables para despertar una pasión: estaba sola, en pleno fracaso de su matrimonio; encontró al joven al lado de su madre, que era para Amada un objeto de adoración sin límites, y desde el primer instante aquel hombre se interesó en sus penas y trató de compartirlas, hablándole como a una enferma con quien es preciso conducirse con mucha delicadeza a fin de no reavivar sus dolores. Marcial poseía también un espíritu inclinado a la tristeza y el pesimismo, al que unía una tendencia razonadora y cierta finura de ingenio que le hacía comprender con relativa facilidad el alma de los demás y lo colocaban en aptitud de adaptarse a ella. A la señora de Jacob le atraían su voz, sus ademanes y la mirada, larga y profunda, de sus ojos pardos, que parecían acariciarla cuando se posaban en ella. Además, veía en Marcial un tipo tan opuesto a Dionisio, que esta sola circunstancia hubiese bastado para tocarla en el corazón. Pensaba que la de ellos era una especie de dulce fraternidad, de tranquilo e inalterable afecto, y no se creía en el caso de huir de un peligro que de ningún modo podría existir. Por otra parte, la presencia casi constante de la madre al lado de los dos era una garantía más que suficiente para su natural rectitud de que en todo aquel complejísimo sentimiento nada había que no fuese puro y que no pudiera confesarse en voz alta. De ahí que llegaron a confesarse, con algunos rodeos, que se querían, que se recordaban y que cuando estaban lejos se echaban de menos de tal suerte que el anhelo de entrambos consistía en que pasasen pronto las horas para volver a reunirse. De ahí también que buscaran pretextos para prolongar sus momentos de dicha; visitas extraordinarias, que ella, sobre todo, preparaba con una encantadora ingenuidad y que hubieran despertado las sospechas de cualquiera que no hubiese sido la señora Villalosa; pequeños servicios solicitados del modo más natural y cuya petición a veces resultaba pueril, y excusas ofrecidas anticipadamente por el joven, invocando las más inverosímiles causas para venir dos veces en un mismo día. Decía Amada, en voz alta, a fin de que lo oyese bien la madre:
—Ven a la noche para que ayudes a arreglar la luz del cuarto de mamá.
O bien:
—Vuelve después de comer para que me enseñes a preparar la leche con vainilla y canela de que me hablaste el otro día.
Y Marcial, por su parte, decía otras veces:
—Esta noche les daré la lata, porque ha de llamarme por teléfono un contratista y le he dado el número de ustedes.
Se miraban con destello de malicia y de complicidad en las pupilas. Marcial era arquitecto, aunque desde que saliera de las aulas universitarias anduviese en busca de trabajo, sin encontrar sino un mísero destinillo en el departamento de Obras Públicas, del cual vivía. Y Amada hallaba todos los días nuevas obras que hacer en la casa, proyectos sobre los cuales quería consultarle o instalaciones eléctricas mal hechas que requerían el concurso de la habilidad del joven. Cuando estos pretextos faltaban, eran fórmulas de cocina, viejos secretos del arte culinario que Marcial poseía legado por su madre, que era una verdadera notabilidad en la preparación de platos maravillosos y que los había trasmitido a sus hijos.
Por las noches, los dos se sentían más a gusto, porque la ciega se quedaba dormida casi siempre y podían hablar con entera libertad. A veces, Marcial, al entrar, se encontraba con Jacob que salía. El marido, muy elegante siempre, un poco afectado en todos sus modales, lo saludaba, por lo general, con una cortesía un tanto irónica. Al joven le repugnaba estrechar su mano, y se quedaba después un momento con la suya abierta y separada del cuerpo, como si acabara de tocar una cosa desagradable. Pensaba: «Este hombre acaso sospecha que estoy enamorado de su mujer; acaso se alegra de eso», y corría en busca de las dos señoras, ansioso de purificarse. Amada lo recibía con un leve rubor en su rostro fino y serio de mujer probada prematuramente por el dolor, o palidecía un poco al verle. Luego le alargaba una mano fría, que temblaba cuando él la retenía un instante entre la suya. La viuda le sonreía bondadosamente. Hablaban del eterno tema: de cosas sentimentales, de deberes, de amor. Marcial era librepensador y emitía ideas atrevidas acerca de la emancipación sexual de la mujer y del derecho a buscar la felicidad. Las dos mujeres, esclavas del dogma, rechazaban con firmeza estas teorías. Discutían. El joven daba razones, citaba los casos de los matrimonios que no se han amado jamás o que dejaron de amarse. ¿Por qué habían de vivir así hasta la muerte de uno de los dos esposos? Algunas veces los argumentos tocaban en el corazón de la señora de Jacob, y un fugitivo rayo de esperanza atravesaba la oscuridad inmóvil de sus pupilas. Se veía en su semblante el trabajo de un pensamiento tentador que pugnaba por abrirse paso entre las férreas mallas de los prejuicios. Enseguida, la luz interior se extinguía, y la infortunada esposa movía la cabeza en obstinada negativa, sonriendo amargamente.
—No Marcial; todo eso es un sueño. La realidad es otra.
Él se exaltaba.
—¡Un sueño! ¡No! El sueño consiste en dictar leyes a la naturaleza que no concuerdan con las suyas; en inventar principios que no tienen su sanción en ninguna necesidad primordial de la vida. Una mujer tiene el mismo derecho que un hombre de buscar la tranquilidad y la dicha donde estén. Es más legítimo, más moral esto que seguir siendo de un ser a quien ya no se quiere ni se estima. Por eso casi todos los países civilizados del mundo han tenido que adoptar el divorcio, que es una puerta de escape abierta entre el mandato de la sociedad y el del amor, que es el eje de la existencia.
La señora de Jacob se quedaba un momento perpleja, sin razonamientos que oponer a la lógica del joven. Pero la anciana intervenía con dulce severidad, dejando caer el dogma, como un chorro helado, entre los dos corazones que se aproximaban.
—No digas disparates, hijo mío: una mujer divorciada no puede ser la esposa de otro hombre, aunque lo quieran cien jueces.
Amada asentía enérgicamente, satisfecha de asirse a este cabo que le arrojaban al iniciarse el naufragio de sus ideas, y los tres se quedaban un momento silenciosos y molestos por el giro de las ideas de cada cual.