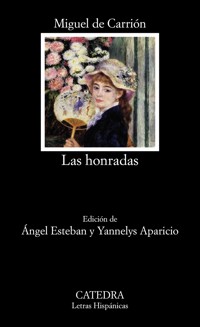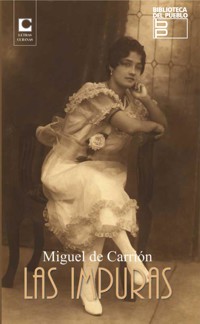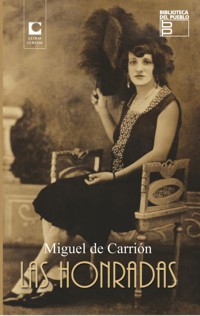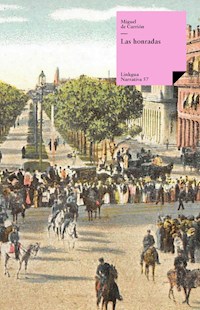
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Miguel del Carrión hace un agudo análisis psicológico de la condición femenina a finales del siglo XIX y principios del XX en Cuba. Particularmente en las novelas Las honradas (1917) y Las impuras (1919). Victoria es la protagonista de la novela Las honradas. Hija de un terrateniente cultivador de caña de azúcar, emigra con sus familia a La Habana previo al comienzo de la Guerra de Independencia. De allíí se traslada a Nueva York para estudiar en una escuela religiosa. Su educación es sumamente conservadora. Primero por la influencia escolar y luego por los prejuicios que predominan en las clases pudientes. Tras vivir en Nueva York, ciudad ya entonces muy liberal, adquiere conciencia de la igualdad de mujeres y hombres en todos los aspectos. Victoria, ya casada, conoce a un hombre de clase pudiente del cual ella se enamora. Sin embargo, lejos de ayudar a que Victoria se realice, la convierte en una mujer aún más desdichada. Victoria narra en primera persona la historia de cómo accedió al conocimiento de la sexualidad en su dimensión matrimonial y como mujer libre. Carrión retrata valientemente la influencia enorme de la inhibición sexual sobre nuestra conducta. Victoria, la heroína de Las honradas, es una Madame Bovary cubana. Educada con todo el rigor de la usanza española en las postrimerías de la Colonia, en evitación de todo contacto extraño, recibe sus conocimientos primarios sin salir del recinto de su casa, en la paz provinciana de Santa Clara. Luego cursa unos años de estudios en un colegio norteamericano, donde atisba otro género de vida. Terminada la guerra de independencia, su padre, un exprocurador y terrateniente villaclareño, se establece en la capital, donde un golpe de fortuna le coloca en un importante cargo administrativo. Tal es el medio social y el marco urbano en que la joven alcanza la edad de mujer núbil, pero ella resulta ser una inadaptada. Marcelo Pogolotti
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Carrión
Las honradas
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Las honradas.
© 2024, Red ediciones S. L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9007-545-6.
ISBN tapa dura: 978-84-9953-378-0.
ISBN ebook: 978-84-9953-994-2.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Dedicatoria 11
Primera parte 15
I 15
II 28
III 44
IV 59
V 78
VI 92
VII 118
Segunda parte 139
I 139
II 161
III 190
V 227
VI 254
VII 278
VIII 306
IX 324
X 347
Tercera parte 365
I 365
II 381
III 402
IV 420
V 429
Libros a la carta 463
Brevísima presentación
La vida
Miguel de Carrión (La Habana, 9 de abril de 1875-30 de julio de 1929) Cuba.
Al inicio de la Guerra de Independencia en 1895 Miguel de Carrión viajó a los Estados Unidos. A su regreso a Cuba se dedicó a la literatura y el periodismo. Se graduó de médico en la Universidad de La Habana, y ejerció como tal. Fue miembro fundador de la Academia Nacional de Artes y Letras.
Dedicatoria
Al patricio sin tacha y al publicista ilustre,
padre intelectual de una generación de cubanos;
A Enrique José Varona,
ofrece este libro —fruto amargo de un árbol que tiene ya por lo menos tantas espinas como flores— con la devoción sincerísima y el profundo afecto que siempre le profesó
El autor
Lo que voy a realizar me ha hecho vacilar algunas veces, antes de ahora, y soltar la pluma, ya mojada en tinta, decidida a abandonar la empresa. El que una mujer, que solo ha escrito algunas cartas en su vida —más o menos celebradas por sus parientes y amigos— se resuelva a escribir un libro, que no habrá de publicarse jamás, puede ser considerado por más de una persona sensata como una verdadera majadería. Pero nadie ha de saber que lo hago, ¡oh, de eso estoy segura!, y bien puede quedar mi inocente capricho entre el número extraordinario de cosas que se piensan, se proyectan o se hacen, sin que podamos decírselas a los demás.
Desde que mis desgracias me enseñaron a conocer la vida, no siento un gran entusiasmo por las novelas. He leído muchas, y no he hallado una sola en que se coloque a la mujer en el lugar que realmente tiene en la sociedad. Las mismas escritoras apenas se atreven a diseñar tipos de mujeres, tales como son, con sus grandezas, sus fealdades y sus miserias íntimas, y sometidas siempre a humillante subordinación, cualesquiera que sean su rango y su suerte. No sé si es porque las autoras no se han atrevido a arrostrar el escándalo de fotografiarse interiormente con demasiada exactitud, lo que equivaldría, en cierto modo, a desnudarse delante del público... De todas maneras, pienso que la novela de la mujer no está escrita todavía, y que para hacerla es menester que su autor sea médico, cura o mujer, y aun mejor, unir estas tres actividades en una extraña colaboración.
La sociedad ha querido dividir a las mujeres civilizadas en dos grandes grupos: las honradas y las impuras. Qué misterioso tabique del corazón femenino divide los dos órdenes de sentimientos que nos obliga a figurar en uno u otro bando, es cosa que la más minuciosa anatomía no ha logrado precisar aún. Balzac solo descubre que una mujer honrada tiene «una fibra de más o de menos en el corazón». Quiere esto decir que o tiene una voluntad superior a todas las tentaciones (fibras de más), o que su manera de sentir el amor es en extremo defectuosa (fibra de menos). De todas maneras, es algo que sale del marco de la normalidad. Claro está que el gran humanista se refería a la honradez real. Sin embargo, en sociedad, se hace necesario agrupar la honradez real y la aparente en una misma categoría. ¿De qué rincón del alma humana brotan los impulsos que mantienen a una mujer dentro de este estado, las más de las veces opuesto a todas las leyes del instinto? He pensado muchas veces en esto, para llegar a la conclusión de que una honrada, real o aparente, lo es por religión, por ignorancia, por hipocresía (léase cálculo, si se quiere) o por un complejo y no bien definido sentimiento en que las ideas de lo vergonzoso, de lo sucio y de lo que debe esconderse, se asocian de mil diversas maneras. Claro está que no hablo de la honradez por amor verdadero, traducida en fidelidad, que es, de todas, la única racional. Al pensar así, no pretendo ser el abogado de mi propia causa. Jamás, lo repito, este libro habrá de publicarse.
Tengo la desgracia de pensar mucho, y a fuerza de hacerlo y de padecer y sentir, mis ideas acerca del bien y del mal se han embrollado de un modo extraordinario. Mi vida entera, ahora que la abarco con una sola mirada, se me antoja como el resultado de una terrible contradicción exterior, de la cual he sido mísero juguete. He realizado el mal, en el sentido corriente de la palabra, y no me considero mala. ¡Oh, lo juro en este instante en que hablo ante mí misma como lo haría ante el tribunal de Dios! Y lo único que siento, hoy, que me propongo reunir, en unas cuantas páginas, hasta los menores incidentes de esa vida, buena o mala, es no tener la libertad de un hombre, para estampar, como Daudet, al frente de este manuscrito, sobre el cual no se posarán otras miradas que las mías, esta dedicatoria, humilde y altiva al mismo tiempo, que parece querer escapárseme del alma: «Para mi hija, cuando cumpla veinte años». Pero, ¿llegaré realmente a terminar la obra que ahora empiezo? ¿No será el mío un antojo de mujer, fugaz como todas nuestras determinaciones? ¿Tendré fuerzas para terminar un trabajo que requiere tiempo, constancia, minuciosidad y facultades literarias que no todos poseen? Lo ignoro. Pero sí sé que mi memoria, de una lucidez extrema cuando se trata de acontecimientos de mi propia vida, me ofrece lo pasado como un cuadro en plena luz, donde no se pierde ni el más insignificante detalle. En cuanto al tiempo, no me falta, mientras mi marido, empeñado en perseguir la fortuna, pase lejos de mí la mayor parte del día, desarrollando sus proyectos de gran industria azucarera o entretenido en otras ocupaciones menos ingratas —¿quién puede saber lo que hacen los hombres en la calle?— de las cuales, como es natural, nada me dice.
No me detengo más, y suelto la barca. Lo único que haré es dividir mi viaje en tres jornadas, que pudieran llamarse: «El reinado de las ilusiones», «La muerte de las ilusiones» y «El renacimiento de la ilusión». Mi libro, si llega a su fin, tendrá tres partes.
Primera parte
I
Tomo mi vida en el punto más lejano adonde alcanzan mis recuerdos. Mi niñez, en Santa Clara, la ciudad provinciana, triste y silenciosa, fue la de casi todas las muchachas de nuestra clase ligeramente acomodada. Un poco más severa la educación, tal vez, y en eso consistía la única diferencia. Mis padres, mi tía Antonia, mi hermana Alicia, mi hermano Gastón y yo vivíamos en una antigua casa, con arboleda en el patio y grandes habitaciones embaldosadas a cuadros amarillos y rojos. La tía Antonia era solterona, hermana de mi abuela paterna, y ocupaba dos cuartos separados del resto de la casa, dedicándose por completo a cuidar dos gatos, y una cotorra que casi nunca se separaban de su lado. Me parece verla aún, gruesa y arisca, gozando de una actividad y una salud, raras a sus sesenta y cinco años, y dispuesta siempre a esgrimir su malévola lengua, como una lanza, contra todo el género humano.
Mi padre, en cambio, tenía un carácter dulce y por lo general poco comunicativo. Era procurador de la Audiencia y, además, poseía en arrendamiento una finca, a poca distancia de la población, que dedicaba desde hacía algunos años al cultivo de la caña. A pesar de esta doble actividad, no consiguió nunca reunir una fortuna. Por las madrugadas salía siempre a caballo, acompañado del negro Patricio, antiguo esclavo de mi abuelo. Iba a la finca, de donde regresaba a las once, para cambiar de traje, almorzar apresuradamente y dirigirse a la Audiencia. Algunas veces, antes de bajar del caballo, me tomaba en sus brazos, a mí que era la más pequeña, y sentándome sobre el arzón de su silla, me hacía dar un paseo de dos cuadras, mientras Gastón rabiaba en la puerta, gritando que era a él a quien debían llevar, porque era hombre. Por la tarde llegaba papá antes de ponerse el Sol; tomaba su baño templado, se calzaba las zapatillas, y no salía más a la calle hasta el día siguiente. Mi madre, en la mesa y en la sala, se sentaba siempre a su lado, aun cuando estuvieran horas enteras sin cruzar una palabra; ella cosiendo o tejiendo y él leyendo los periódicos.
Mi madre, mi tía, mis dos hermanos y yo, vivíamos durante el día recluidos en la casa, sin que los niños de la vecindad vinieran a ella ni nos permitieran salir a jugar con ellos. Mamá quería tenernos siempre al alcance de su vista. Era dulce, y nos colmaba de caricias cuando nos portábamos bien; pero su fisonomía cambiaba, de pronto, si tenía que reprendernos, y su voz, breve y seca, no admitía réplica. Ocupada siempre en algún quehacer de la casa, no nos olvidaba un instante, observando lo que hacíamos cuando menos lo esperábamos. Así llenaba todas las horas del día. Recuerdo sus batas siempre blancas, de anchas mangas, y el ademán peculiar con que las echaba hacia atrás mostrando los blancos brazos, cuando impaciente, para enseñar a las criadas, tomaba la escoba o removía cacerolas en la cocina. Los sábados parecía gozar extraordinariamente, entre los cubos del baldeo y los largos escobillones que perseguían las telarañas en el techo. Toda la casa se ponía en movimiento, en aquellos días, recorrida por los ojos vivos y movibles de mamá, que no perdía un solo detalle de la limpieza, mientras las dos criadas, sudorosas, se multiplicaban. Mis hermanos y yo íbamos entonces a refugiarnos en la arboleda, a la sombra de los viejos mangos y de los enormes mamoncillos, temerosos de sus cóleras, que estallaban con más frecuencia en esos días de febril trabajo.
Mi hermana Alicia ayudaba a mamá, cuidándonos a Gastón y a mí, con la seriedad de una mujer ya hecha. Era cuatro años mayor que yo y contaba dos más que Gastón. Alta y rubia, tenía, al cumplir los doce, la misma gravedad dulce que la caracteriza ahora, la misma hermosura un poco imponente y casi majestuosa, la misma sonrisa bondadosa y discreta. Yo, en cambio, era menos bonita y tenía un carácter más audaz, un pelo más oscuro y los ojos más vivos, aunque también algo soñadores. Conservo dos retratos que me representan a los ocho años con el vestido corto, el pelo sobre los hombros y dos hoyuelos un tanto maliciosos en las mejillas. Estos retratos han servido para avivar mis recuerdos, haciéndome evocar una multitud de detalles perdidos en los rincones de la memoria.
En los ojos de esas viejas fotografías chispea la curiosidad, que ha sido el rasgo más saliente de mi temperamento. He tenido, en efecto, la manía de saberlo todo, de querer explicarme el porqué y el cómo de cada cosa, de no aceptar como verdad nada que no me pareciera explicable. Mi madre se impacientaba, a veces, con mis preguntas, y mi padre solía burlarse cariñosamente de mí llamándome marisabidilla y materialista. Otras veces me miraba con orgullo y se le escapaba decir que yo era muy inteligente; lo que le atraía siempre una reconvención de mamá, que no quería que se nos elogiase de esa manera, para que «no nos envaneciéramos demasiado». Por lo que toca a Alicia, me contemplaba alguna vez con sus grandes ojos candorosos, asombrándose de que pudiera existir tanta indocilidad en una chiquilla como yo.
No recuerdo con exactitud en qué fecha, pero sí que fue desde muy temprano en mi niñez, aquel espíritu indócil empezó a entrever la injusticia con que están distribuidos los derechos de los sexos. Gastón gozaba de ciertas prerrogativas que me irritaban y me hacían lamentar el no haber nacido varón, en vez de hembra. Podía correr y saltar a su antojo y trepar a los árboles, sin que mamá pareciese advertirlo. En cambio, cuando yo quería imitarlo oía el terrible «¡Niña!, ¡niña!», que me dejaba paralizada. Esto hacía crecer en él la pedantería propia de los muchachos de su edad. Se mofaba de nuestros juegos, nos escondía las cintas y las costuras para hacernos rabiar o ahorcaba nuestras muñecas en los árboles del jardín, aprovechando los momentos en que nos veía distraídas en otro lado. Alicia, menos impetuosa que yo, reparaba pacientemente el daño causado, y sonreía o lloraba en silencio. Yo, por lo contrario, lo increpaba con energía y algunas veces saltaba sobre él como una fierecilla para pellizcarle. Mamá intervenía casi siempre, antes de que la contienda se empeñase, y se me antojaba que era, por lo general, más tolerante con Gastón, como si a él le estuviesen permitidas en la vida muchas más cosas que a nosotras. Algunas veces su severidad se concretaba a llamar a Gastón «mariquita» y a reprocharle que se mezclara en las cosas de las niñas. Él se alejaba desdeñoso, y volvía a mortificarnos con sus bromas al poco tiempo. El pobre muchacho, a quien le prohibían juntarse con sus iguales de la misma edad, se aburría a menudo y tenía que entretenerse en algo.
Hasta en los juegos que realizábamos juntos y en la mayor armonía resaltaba aquella diferencia. Había en la arboleda un columpio, pendiente de la rama horizontal de un viejo laurel. La rama era alta, y, por consiguiente, las cuerdas muy largas permitían dar al movimiento del columpio una gran extensión. Aquel juguete nos encantaba. Gastón efectuaba vuelos fantásticos, perdiéndose a veces entre la fronda de los árboles vecinos. Mi hermana y yo tratábamos de imitarlo, y Alicia, como era mucho mayor, solía conseguirlo, ayudada por Gastón que jadeaba impulsándola furiosamente, con el propósito de llegar a asustarla. Pero, de improviso, en lo más animado de la escena, una blanca figura aparecía en el umbral de una puerta, y oíamos el peculiar silbido con que mamá nos llamaba al orden en los momentos de gran algazara.
—¡Niña! ¡Niña! ¡Alicia! Bájate esa falda y no te impulses tan fuerte —ordenaba la voz breve y seca.
—Pero, mamá, Gastón hace lo mismo... —se atrevía a replicar tímidamente mi hermana, deteniéndose, sin embargo, en el acto, y ordenando el vestido con un ligero rubor en el rostro.
—Gastón es hombre y puede hacerlo —insistía mamá en tono severo—, pero ustedes son unas niñas y deben darse su lugar siempre.
En el sistema de educación que empleaban mis padres, este lugar se encontraba siempre definido del modo más claro. Las niñas tenían que ser modestas, recatadas y dulces. La alegría excesiva les sentaba tan mal como el encogimiento demasiado visible. Debían saber agradar, sin caer en el dictado de petulantes. Mi madre tenía ideas acerca del cuidado y la delicadeza con que ha de dirigirse a las jovencitas, parecidas a las de un coleccionista de objetos frágiles que tuviera que remover a diario las más valiosas filigranas de cristal. A menudo nos sermoneaba dulcemente, tratando de infiltrarnos la humildad y la moderación: —Las niñas no se entretienen con ciertos juegos, ni ríen muy fuerte, ni saltan como los varones. Ustedes deben procurar que el que las vea diga para sí: «¡Qué niña tan modesta y tan dulce es ésa!». Cuando éramos pequeñitas, Alicia y yo cantábamos, sin duda para conservarnos en «nuestro lugar», esta amarga coplilla:
Papeles son papeles,
cartas son cartas;
palabras de los hombres
todas son falsas.
Ni Alicia ni Gastón ni yo fuimos a la escuela. Mi madre nos fue enseñando uno a uno lo más indispensable; y cuando todos supimos leer nos daba clases a los tres reunidos, diariamente y durante tres horas consecutivas, exactamente lo mismo que si estuviéramos en un colegio. No era una mujer vulgar. De soltera se había preparado para el magisterio, de cuya esclavitud la redimió su matrimonio con papá, cuando se disponía a hacer oposición a una plaza vacante en las escuelas públicas. Entonces tenía más de veinticinco años y había padecido mucho para conservarse honrada, pues su familia era muy pobre. No tuvo, por consiguiente, más que recordar sus antiguas aficiones, para convertirse en nuestra institutriz. Mi padre tal vez deseaba ahorrarle este trabajo, enviándonos a una escuela cercana; pero tenía la costumbre de respetar la voluntad de mamá en todo lo que se refería a nuestra dirección, y no insistió mucho en su propósito. Mi tía, por su parte, era también enemiga de los colegios, donde, según ella, se corrompía la juventud. Quedó acordado que mamá nos enseñaría la gramática, la aritmética, la geografía y algo de historia; y ella el catecismo, la historia sagrada y el bordado. A pesar de su edad, tenía manos de hada para las labores de aguja, y una vista excelente. Pero nosotros aborrecíamos sus lecciones, que eran de memoria y sin perdonarnos la omisión de una coma, a causa de su humor atrabiliario y de los castigos que nos imponía. Después de una hora de clase con la tía Antonia, era raro que uno de los tres no llevara en el brazo la huella de sus pellizcos.
Dábamos nuestras clases en un gran salón, próximo a la cocina, donde los cuadros amarillos y rojos del piso lucían gastados por los pies de tres o cuatro generaciones de habitantes, hasta el extremo de dejar que el agua se depositara en el centro de las losas después del baldeo. Allí se había improvisado nuestra escuela. Había una gran mesa de pino en el centro, y en las paredes, mapas y pequeños estantes de libros. Después del mediodía el Sol trazaba en el suelo un gran cuadro de luz, en el que se dibujaba, como un encaje movedizo, la sombra de los árboles. No había reloj en la habitación, y nosotros nos guiábamos por la extensión de aquella mancha luminosa para saber casi exactamente, en cada estación, la hora en que terminábamos nuestro trabajo.
Algunos domingos, si habíamos sido estudiosos y buenos, nos llevaba mamá a pasear a la fea plazuela que hay frente al palacio del Gobernador o de visita a casa de algunas amigas. Eran nuestros días de gran expansión, porque gozábamos de un poco más de libertad y solíamos reunirnos con unos cuantos niños como nosotros. Algunos días había retreta o baile en el Liceo, y la música nos producía una alegría tal, que la recordábamos a veces durante toda una semana. Mi madre salía siempre vestida de oscuro, como convenía a una señora respetable, y no nos dejaba separarnos mucho tiempo de su lado. No obstante esta rigidez, deseábamos que llegasen los domingos, y estudiábamos con ahínco los seis días de trabajo para que no nos privaran de aquella diversión.
Un sistema de educación fundado en el aislamiento más escrupuloso no podía dejar de dar sus frutos. A los nueve años mis oídos no habían sido heridos por una sola palabra que turbara la serenidad de mi inocencia. En casa no había parejas de animales, los criados eran antiguos y de absoluta confianza, y mis padres no se hubieran atrevido a tocarse la punta de los dedos delante de nosotros. Estoy por afirmar que a Alicia, a pesar de sus treces años, le sucedía lo mismo, y que Gastón no estaba más enterado que nosotras de ciertas picardías. Mamá se deleitaba contemplándonos, satisfecha de su obra, y nos vigilaba siempre, impulsada por su innata desconfianza hacia todo lo que venía de afuera.
Cierta noche, en un descuido de aquellos recelosos ojos, sucedió algo que ha quedado profundamente grabado en mi memoria, y que me ha hecho después sonreír muchas veces. Una hermosa niña de doce años, hija de un antiguo compañero de mi padre, muerto hacía mucho tiempo, charlaba con Alicia y conmigo, refugiadas las tres en uno de los más oscuros rincones del portal, mientras Gastón, como un zángano, rondaba cerca de nosotras, sin atreverse a incorporarse al grupo. Nuestra amiguita, mujer precoz, de grandes y maliciosos ojos negros y una cara redonda llena de lunares y de hoyuelos, hablaba mucho, voluble y locuaz, de cosas que ni mi hermana ni yo entendíamos. Y de pronto, después de una necia pregunta de Alicia, soltó la risa y dio detalles. «¡Claro, bobas! ¡El matrimonio es para eso! Si no, ¿cómo habría niños?» Un rayo de luz en pleno cerebro, algo como un choque brusco, y luego una súbita reacción de protesta fue lo experimenté «lo recuerdo como si hubiera acaecido ayer»; y repliqué indignada, sin poder contenerme:
—Eso lo harán los matrimonios indecentes. Mi padre y mi madre te aseguro que no.
Mamá, desde el otro extremo del portal, donde hablaba con la madre de aquella niña, vio el gesto de mi cólera, oyó la carcajada, sonora y burlesca, con que respondió la muy loca, y vino hacia nosotras, desconfiada, con el pliegue de una aguda sospecha marcada en la severa frente.
—¡Vamos a ver! ¿De qué hablaban ustedes?
Por toda contestación, Alicia y yo bajamos los ojos, confusas; pero nuestra amiguita, con su imperturbable aplomo, nos sacó del apuro.
—De nada, señora Conchita. ¡Boberías...! Esta niña Victoria, que dice que los ministros protestantes no son curas, porque se casan...
—¡Bah! Jueguen a lo que quieran; pero no se metan en las cosas de la religión —replicó mamá. Y en el resto de la noche procuró no alejarse mucho de nuestro lado.
Aunque lo que nos había dicho Graciela —que así se llamaba aquella niña— me parecía horrible y absurdo, no por eso dejé de pensar en ello muchas veces. Por la noche, a la hora de acostarnos, cuando me encontré a solas con mi hermana, quise hablarle de este asunto y saber su opinión; pero ella lo tomó en otro sentido.
—Viste qué descarada —me dijo—. Estoy segura de que mamá sospechó algo...
—Pero, ¿crees tú que, cuando una se casa... es así como ella dice?
Alicia se encogió de hombros, con mal humor, cortando la conversación.
—¡Bah, hija! Somos muy chiquillas ahora para pensar en esas cosas. Cuando seamos mayores lo sabremos.
Con su sano equilibrio de alma, mi hermana apartaba siempre de sí los problemas que no podía resolver de momento. Conocía su carácter, y me fue imposible sacarle una palabra más. Yo, en cambio, medité mucho en la revelación que acababan de hacerme, buscando la confirmación o la negativa en las personas y las cosas que había a mi alrededor. ¿A qué hora podían realizarse aquellos hechos? Graciela nos había dicho que los casados dormían juntos. Y recordaba que, muchas mañanas, me había sorprendido el encontrar intacta la estrecha cama de hierro que había en el cuarto de papá. ¿Sería verdad...? ¡Qué asco! No sé por qué, al pensarlo, el concepto en que tenía a mamá se rebajó considerablemente en mi espíritu. Mis ideas acerca de ciertas interioridades del cuerpo eran confusas y estaban relacionadas con sentimientos de repugnancia y de vergüenza, de los cuales eran inseparables. No concebía que se pudiese ni siquiera hablar de eso a otras personas, y menos que alguien, que no fuese uno mismo, consiguiera llegar hasta allí. Cuando Gastón hablaba de porquerías, con esa complacencia que los muchachos sienten en provocarle a uno asco, para vernos escupir con náuseas, le tapaba la boca con la mano, rabiosa por su desfachatez. «¡Cochino! ¡Puerco! ¿No se te ensucia la boca con esas indecencias?» No hacía distinción entre unas cosas y otras de las clasificadas en aquella ambigua categoría de «cochinadas». Por eso, muchas veces, las conversaciones de Graciela, que era muy libre en su manera de hablar, me mortificaban, a pesar de lo mucho que la quería; aunque no me molestaban tanto como las suciedades de Gastón, porque, al fin y al cabo, era mujer como yo. Pero la crudeza con que se expresó aquella noche y lo que dijo, me habían hecho una impresión mucho más honda que todo lo que había oído hasta entonces. ¿Sería verdad que era yo una boba al negar que aquello existiese y al mostrarme escandalizada como si acabara de ver al diablo?
Mi curiosidad adquirió formas enfermizas, tanto más atormentadoras cuanto que no tenía a quien comunicarle mis observaciones. Adivinaba la existencia del misterio en torno mío, y hubiera dado la mitad de la vida nada más que por penetrarlo. Afortunadamente no pensaba en eso de una manera continua, atraída por el estudio y por el juego que empujaba mi pensamiento en otras direcciones. Solo que algo vigilaba en mí, espiando constantemente a los demás y a cuanto podía encerrar la clave del enigma, aun en los momentos en que más distraída parecía. La indiferencia de Alicia me irritaba. Puestas las dos a investigar, nuestra tarea hubiese sido mucho más fácil. Pero mi hermana, además de su natural poco curioso y hasta algo apático, empezaba a languidecer y a mostrarse huraña y perezosa, deslizándose de sillón en sillón y quejándose de frecuentes dolores en la cabeza y los riñones. Acabé por dejarla entregada a sus achaques, y proseguí mis pesquisas, cada día más aburrida de tener que jugar sola o en compañía de Gastón.
Poco a poco mis observaciones fueron inclinándose hacia éste, que era hombre, y, por consiguiente, tenía que parecerse a todos los demás hombres del mundo. Acechaba sus descuidos, con astucia de gata, para ver «cómo estaba hecho»; pero lo que pude averiguar no aclaraba gran cosa mis dudas. Era como todos los míos pequeñitos que se muestran desnudos en sus cunas. Él sabía poco más o menos lo mismo que nosotras acerca de lo que yo quería aprender, puesto que mamá tampoco lo dejaba solo mucho tiempo y no se reunía sino en su presencia con los otros muchachos. A veces lo interrogaba con disimulo, o le daba bromas con una niña de la vecindad con quien solía hablar por los agujeros de la cerca. Gastón se hacía el misterioso, con su petulancia de varón hablando con evasivas o soltaba alguna de sus porquerías, nombrando lo que les restregaría por la cara a todas las chiquillas. Me impacientaba, comprendiendo que aquel grandullón lo ignoraba todo y quería también averiguar lo que no sabía, lo mismo que yo, y concluía dándole un empujón, para enviarlo lejos de mí.
—¡Anda, estúpido! No sabes decir más que suciedades... Hacen bien en burlarse de ti los otros muchachos...
Los achaques de Alicia atrajeron por fin mi atención, fatigada ya de espiar infructuosamente al mequetrefe de mi hermano. En pocas semanas adelgazó, perdió el apetito y adquirió un verdadero aspecto de enferma. Pero no era, sin duda, muy grave su mal, porque mamá sonreía con cierta malicia al verla extendida en las mecedoras, y papá permanecía muy tranquilo en sus ocupaciones, como si nada sucediese. Recordaba que cuando, dos años antes, tuvimos los tres el sarampión, una especie de locura se apoderó de mis padres, que no se separaron un instante de nuestras camas. Esto me confirmaba en la creencia de que lo de Alicia no era una enfermedad, sino alguna otra cosa, y despertó mis sospechas, que empezaron entonces a encaminarse por este nuevo rumbo.
Mi hermana y yo dormíamos, como dije antes, en el mismo cuarto; pero Alicia se alejaba de mí, rehuía mis preguntas y se mostraba mucho más reservada que de costumbre. Por esta reserva conocí que había hablado con mamá sobre sus padecimientos. Aparenté que no me fijaba en eso, y procuré no perderla de vista. Una noche, por fin, advertí que se escondía para arreglar algo, antes de apagar la luz, y, sin darle tiempo para preparar una disculpa, caí sobre ella y la acosé a preguntas. Después quise ver; y ella, rechazándome dulcemente, me lo contó todo. Hacía dos días que la crisis se había presentado. Desde que se anunció, mamá la previno y le dio consejos; de otra manera aquello la hubiera asustado mucho... Y hablaba con expresión tranquila y seria, recomendándome el silencio delante de mi madre, e indudablemente satisfecha de la superioridad que le daba su nueva situación sobre mí.
Fue un nuevo trastorno en mis ideas el de aquella noche. Recordé que Graciela nos había hablado también de aquel fenómeno preguntándole a Alicia que si no lo había experimentado aún, y afirmando con mucha seriedad que ya ella «era mujer». Empezaba a entrever que aquella loca tenía en todo razón, y esto me desagradaba, obligándome a confesarme que era una tonta, al lado de la sabiduría de mi amiguita. Mi amor propio sufría a causa de mi ignorancia, y tenía que convenir en que muy escasa luz me habían traído todas mis investigaciones. Sin embargo, pocos velos hay que resistan a una curiosidad femenina que acecha pacientemente. La previsión de mamá había escogido a los criados, proscrito las parejas de animales que pudieran ilustrarnos acerca de la gran inmoralidad de la naturaleza y alejado las compañías peligrosas; pero no pudo despoblar el aire de gorriones, ni la arboleda de mariposas y lagartijas, ni el comedor de moscas, ni logró impedir que una de las gatas de mi tía Antonia pariera cinco gatitos, el último en presencia nuestra. Las pruebas se acumulaban, gracias a la idea central que me había dado Graciela, y ciertamente que yo no las dejaba pasar inadvertidas. Y lo extraordinario era que, al caer uno a uno los pétalos de la inocencia, se iba abriendo más lozana la rosa del pudor. Gastón, que había visto como yo el parto de la gata, trataba de molestarme recordando los detalles cuando mamá no podía oírle, y ahora era yo la que le impedía hablar, roja de vergüenza:
—¡Indecente! ¡Te callas o se lo digo todo a mamá! No quiero oír eso...
Empezaba a ser mujer, sin que nadie me lo hubiera enseñado. Quería saber siempre más, pero aprendí a disimular mis impresiones. De ahí que ni mi madre ni mi tía, a pesar de la suspicacia con que nos examinaban continuamente, llegaran a sospechar el más insignificante de mis descubrimientos. Nunca, en efecto, delante de ellas, y mientras estudiaba uno por uno todos sus ademanes y espiaba sus palabras para unirlas a mi colección, mis ojos brillaban con más serena expresión de candor, ni se abatieron con mayor modestia sobre las baldosas del piso.
Así viví algunos meses.
II
El 28 de febrero de 1895 iba a cumplir once años. El año anterior me llevé todos los premios de nuestra clase, en el resumen final que hacía mi madre, el 31 de diciembre, de los trabajos hechos en los doce meses. Papá me entregó, con verdadera solemnidad, un volumen, lujosamente empastado, del Almacén de las señoritas, que era la principal recompensa y, además, me prometieron llevarme a La Habana, después de mi cumpleaños, y permitirme concurrir a un ballet infantil de carnaval. En mes y medio no hablé sino del ballet, y hasta olvidé por completo mis observaciones de la naturaleza.
En realidad, aquellas observaciones me fatigaban. Lo más que podía comprobar era que los animales resultaban tales como Graciela describía a los seres humanos, y esto no satisfacía, ni a medias siquiera, la natural ambición de mi espíritu. Mi conciencia, al abandonar las inocentes playas donde hubiera vivido todavía algún tiempo a no ser por Graciela, necesitaba un rumbo y una brújula, y los tuvo. Le debía a mi madre las ideas que llenaron aquel vacío moral, sin que ella supiese, naturalmente, que el tal vacío existiera. Algunas veces nos hablaba del alma y de la materia, y a la teoría de esta dualidad se amoldó mi mente, encontrando en ella la explicación de muchas cosas al parecer incomprensibles. Me complacía, por ejemplo, el achacarle a la materia todas las fealdades y las podredumbres de la vida y al alma todo lo que había en el mundo de bello, de armónico y de agradable. Los animales no tenían alma: eran toda materia, y esta circunstancia justificaba muchas de sus costumbres. Un paso más y llegaba a esta conclusión: el alma es de Dios, la materia, del diablo. Mamá era profundamente religiosa, aunque no practicaba con mucha frecuencia, y me infiltraba la sencillez de su fe. Mi pensamiento, no muy seguro de sí mismo, reposaba en estas ideas, que encerraban la clave para interpretarlo todo, sin ir demasiado lejos a buscar el significado de ciertos enigmas. Y como tenía la volubilidad propia de mis años, y no era más que simplemente curiosa, con satisfacer de cualquier manera esa curiosidad quedaba tranquila por completo.
El baile me tenía casi trastornada. No había visto sino desde la calle y durante algunos minutos las salas llenas de luz y de flores, donde daban vueltas, al compás de la música, muchas parejas enlazadas. En mi imaginación exaltada, el que iba a presenciar adquiría proporciones fantásticas. Alicia sonreía casi maternalmente, al oírme hablar de lo que íbamos a divertirnos, y Gastón se burlaba llamándome «guajira» y cursi, que no sabría qué hacer cuando estuviera en el salón. Desgraciadamente aquel apasionado anhelo, el primero de mi vida, no habría de verse satisfecho. Cuatro días antes de mi cumpleaños empezó la guerra. Mi padre frunció las cejas al leer la noticia en los periódicos. Recordaba las privaciones y las angustias que había sufrido en aquella otra del 68, que duró diez años y que había consumado la ruina de su familia y la muerte de sus padres y de tres hermanos. Delante de él era imposible hablar de revoluciones sin verlo palidecer y cubrirse su semblante con un velo sombrío. No era posible, pues, pensar en bailes ante aquella nerviosa angustia que se traducía en largos silencios y agitados paseos por la casa, con las manos en los bolsillos del pantalón. Lloré, sin que me vieran, la muerte de mis ilusiones, y durante muchos días estuve triste, aunque no me atrevía a quejarme, más afectada por el dolor de papá que por mi propia pena. Mamá se dirigía a mi razón:
—Tú ves cómo está tu pobre padre, hijita. Ya tú eres casi una mujer y puedes darte cuenta de las cosas. Que no te vea llorosa ni de mal humor. Cuando la guerra se acabe, que se acabará pronto, iremos, no a uno sino a varios bailes. ¡Yo te lo prometo!
Aquella frase, «yo te lo prometo», encerraba un poema en labios de mi madre. Cuando ella decía: «Yo te lo prometo» daba a las palabras el énfasis de un compromiso formal, de una seguridad solemne y definitiva, que debía dar por terminadas todas las controversias. Podía confiarse ciegamente en la promesa así empeñada, y la esperanza me reanimaba. Además, la guerra había traído una ligera relajación de la disciplina a que vivíamos sujetos. Estudiábamos menos y jugábamos más. Papá no iba todas las mañanas a su finca, como antes, y desatendía un poco sus negocios de la Audiencia. Prefería quedarse en casa, abstraído en sus meditaciones o leyendo los periódicos, que devoraba con verdadera avidez. En esos días mamá se quedaba junto a él; no había clase, y nos pasábamos a veces horas enteras sin que viniese a ver lo que estábamos haciendo. La tía Antonia, más hosca y gruñona que nunca, se encerraba en su cuarto, donde sostenía conversaciones con sus gatos y su cotorra, como si fuesen personas, y nos abandonaba en la arboleda, que nos parecía más nuestra y más agradable al pensar que nadie nos vigilaba. Era aquella libertad como una especie de compensación a la pérdida del carnaval y del baile. Gastón subía a los árboles a coger nidos o uncía grandes lagartijas a un carrito que había hecho. Cuando se mostraban indóciles sus cabalgaduras o él se aburría del juego, las separaba del carrito y las perseguía, destripándolas a pedradas, a pesar de mis protestas y de las de Alicia. Nos faltaba el columpio, que se había roto, pero lo sustituíamos con nuevas invenciones cada día. Mi hermana no tomaba parte en todas nuestras travesuras. Había crecido mucho, y tenía una formalidad de mujercita que la obligaba a intervenir muchas veces para reprendernos. Sin embargo, creo que también experimentaba como Gastón y yo, el goce de no tener quien observase lo que hacíamos.
Un día estuvimos a punto de provocar una grave perturbación doméstica. Se le ocurrió a Gastón amarrar una lata al rabo de una de las gatas de mi tía, y el pobre animal, que no estaba habituado a que lo trataran de ese modo, huyó hacia el cuarto de su dueña arrastrando su carga entre saltos y bufidos. La anciana cayó en medio de nosotros, furiosa como si lo que acababa de suceder fuera el mayor ultraje que podía recibir su gruesa persona, llena de carnosidades y de arrugas. Ordinariamente no era dulce en su trato; pero aquella vez, perdida por completo la serenidad, intentó pegarle a Gastón, con un palo que cogió del suelo, y nos dijo tales cosas que Alicia y yo nos echamos a llorar desoladamente. Mi madre intervino, riñendo a Gastón; mas la tía Antonia, sin darse por satisfecha, continuó colmándonos de improperios, convulsa y con los ojos saltándosele de sus órbitas. Entonces mamá, un poco molesta, se encaró con ella.
—Vamos, Antonia; ésa no es manera de dirigirse a unos niños. Parece mentira que por un gato armes ese escándalo... La solterona envolvió a mi madre en una mirada terrible, y en el paroxismo de la cólera dejó ver todo el fondo de su alma saturada de hiel.
—¡No quiero que se toque a mis animales, lo oyes! Si es necesario me, iré de aquí, pero no permito siquiera que los miren... ¡Esa gata es mejor que ellos! ¡Vale más que los tres juntos! ¡Para que lo sepas de una vez! Quiero a mis animales, porque ellos son mi única familia, y no consiento salvajadas con ellos. ¡Mi única familia! ¿Me entiendes bien? De ellos no he recibido ni recibiré nunca desengaños... Si no lo sabías, ahora lo saben tú y tus hijos... Enseguida arreglaré mis cosas y me iré de esta casa...
Su furia se deshizo en una crisis nerviosa, con gemidos y grandes estremecimientos. Fue necesario desabrocharla, hacerle aspirar sales y darle mucho tiempo aire con un abanico. Alicia, Gastón y yo estábamos consternados. En tres días no jugamos en la arboleda. La tía no habló más de marcharse, pero estuvo una semana sin dirigirle a nadie la palabra y encerrada a cal y canto en su habitación, adonde le llevaban la comida por orden de mamá, que sabía que aquellos arrebatos le duraban siempre un número determinado de días.
La vi aquel día tal como era: dura, egoísta y amargada por la cruel soledad de su vida, privada de verdaderos afectos. Ni mis hermanos ni yo le profesábamos mucho cariño; pero lo que no sabía y adiviné en las pocas palabras que se cruzaron entre mi madre y ella fue la tirantez oculta que las separaba y que dio a las palabras de una y otra una singular acritud. Tengo la seguridad de que, si mamá se contentó con dirigirle un ligero reproche, fue por consideración a mi padre, de cuya familia era mi tía, y por evitar un escándalo. Pero a menudo, antes y después de la escena que he descrito, se miraban con fugaces destellos de rencor en los ojos, y se dirigían indirectamente agrias alusiones, en medio de la dulzura aparente de la conversación.
Desde aquel día nuestros juegos en la arboleda fueron menos tumultuosos: Gastón estuvo una semana castigado, sin reunirse con nosotras, y el recuerdo de sus horas de cautiverio, lo hizo más prudente en lo sucesivo. Graciela venía algunas veces a casa, y como la vigilancia no era tan severa, tuve oportunidad de aprender con ella muchas cosas; pero lejos de aprovecharlas como hubiera hecho antes, evadía sus confidencias, hostil a todo lo que pudiera llegarme de los vergonzosos misterios de la vida. Tenía ahora un pudor íntimo y salvaje, una predisposición de la conciencia contra todo lo que pareciese sospechoso de suciedad, que me hacía enrojecer frecuentemente delante de las cosas más nimias; algo parecido a aquel arrebato que me acometía cuando Gastón intentaba hablarme del parto de la gata. Mi sed de saber, mis curiosidades malsanas habían culminado en pocos meses, en este obstinado anhelo de «no saber». Lo que no era diáfano y claro, lo que no podía decirse a voces delante de todo el mundo pertenecía a los dominios del pecado. Entonces saboreé por primera vez el acre placer de ser mejor que las otras, que sostiene a tantas mujeres en la virtud: me creía mejor que Graciela, y me sentía interiormente orgullosa de esta superioridad. Algunas veces mi orgullo se transformaba en un poco de rencor contra la alegre chiquilla que había desflorado los más albos sentimientos de mi alma, y no podía prescindir de hacer partícipe a mamá de mis confidencias.
—Mamá, Graciela es un poco loca, ¿verdad? A veces me aburre hablar mucho rato con ella.
Pero mi madre, que quería entrañablemente a aquella muchacha, aunque desconfiaba bastante de la bondad de sus ejemplos, me replicaba:
—No, hija mía. Graciela es muy buena. Te parece un poco atolondrada, porque su madre la ha dejado siempre en una libertad que en nada la favorece; pero tiene un fondo excelente.
Después de una de estas bondadosas explicaciones me sentía siempre un poco avergonzada de mi pueril deseo de emulación que acababa por empujarme a cometer una especie de deslealtad con mi amiguita.
Unos tres meses después del penoso incidente provocado por la broma de mi hermano con la gata de la tía Antonia, escuché de labios de ésta una afirmación que prueba hasta qué punto es fuerte en el corazón de la mujer este espíritu de emulación que por sí solo basta para explicar la virtud, como explica el heroísmo y la santidad en los hombres. Precisamente estaba ese día Graciela en casa, y su mamá, la mía, otra señora y mi tía, hablaban en la saleta de comer, mientras la criada preparaba una limonada, pues hacía un horrible calor. Entré en la saleta a tomar agua, y me detuve en la puerta, sorprendida por las palabras que escuché. Sin duda se refería a alguna mujer, cuyo nombre no había oído, porque, en el momento de entrar yo, la mamá de Graciela decía, con su expresión bonachona y tolerante de siempre:
—Yo, hija, disculpo muchas cosas y no hablo mal de ella, porque he visto tanto en la vida...
Mi tía, que bordaba en silencio en frente de ella, suspendió el trabajo, como impulsada por un resorte; puso su labor sobre el regazo, la miró un momento fijamente y dijo con acento vibrante y agresivo:
—¡Pues yo sí hablo! No admito que otras puedan ser iguales a mí, que nunca besé a un hombre, ni siquiera con el pensamiento, y he llegado a los sesenta y cinco años sin que nadie pueda vanagloriarse de haberme tocado la punta de los dedos. En eso...
Se interrumpió ante un vivo ademán de mamá, indicándole que yo escuchaba, y volvió a su labor, murmurando entre dientes:
—¡En eso sí que no transijo!
Escapé hacia el patio, sin tomar el agua, y oí que Graciela, que me seguía y había escuchado, como yo, las últimas palabras, exclamaba, riendo burlonamente:
—¡Tiene gracia! No sé quién iba a tener el mal gusto de besar a semejante hipopótamo.
En el mes de julio empezó a hablarse en casa de la conveniencia de abandonar el país. Mi padre, más taciturno que nunca, empezaba a dar muestras frecuentes de una intensa inquietud. El negro Patricio huyó una noche al monte para reunirse con los insurrectos, y a los pocos días desapareció el único hermano de Graciela, con tan mala suerte que lo prendieron al salir, muriendo de fiebre en una fortaleza algunos meses después. Vivíamos en constante zozobra. La ciudad, tranquila hasta entonces, empezaba a animarse con las escenas de una actividad militar incipiente. Llegaban y salían trenes con soldados y se veían oficiales en las calles a todas horas. Entre tanto, Alicia crecía, se redondeaba, adquiría aire y modales de señorita, con la falda a media pierna y el seno que empezaba a abultarse. Las desgracias de nuestra familia, la preocupación de papá y la posibilidad de tener que emigrar, maduraban su alma antes de tiempo, tornándola más formal y más reflexiva que de costumbre. A veces, al acostarnos, veía sus formas al través de la transparencia de la camisa, y la envidiaba ligeramente. Quería crecer, convertirse en una persona mayor y que me escucharan en las conversaciones, como comenzaban a hacer con mi hermana. Aquélla fue la nueva pasión que se apoderó de mi alma. Me miraba al espejo y estiraba mi vestido para contemplar mi seno, liso como una tabla todavía, con la rabia de no verlo hincharse y crecer como el suyo. Y al salir Alicia del cuarto, me probaba sus corsés rellenándolos con trapos, para calcular, poco más o menos, cómo luciría cuando la naturaleza me otorgara los mismos dones...
El principal obstáculo para nuestro viaje, si llegábamos a decidirlo, era mi tía Antonia. Se negó obstinadamente a acompañarnos, y era difícil encontrar dónde alojarla porque nadie la quería en su casa, de tal modo se le temía a su carácter y a los animales que no dejaría por nada del mundo. Ella tenía una pequeña renta que le permitía vivir modestamente, sin ser gravosa; pero nuestras amistades la conocían demasiado para aceptar la peligrosa carga de su compañía.
Mi tía no era mala, y su trato resultaba casi agradable cuando estaba de buen humor; mas esto acaecía pocas veces, teniendo, en cambio, la variabilidad de carácter de todos los maniáticos en quienes las fluctuaciones de la conciencia no dependen de causas externas, sino interiores. Inesperadamente, una tarde quedó resuelto el conflicto: la tía Antonia iría a casa de la madre de Graciela, que estaba en una situación difícil después de la prisión de su hijo y a quien la ayuda pecuniaria de la solterona no vendría mal en aquellos momentos. Era quizás la única persona en el mundo capaz de hacerse cargo de una misión semejante.
En mi semiinconsciencia de chiquilla, donde la imaginación imperaba subordinándolo todo al capricho de sus vuelos fantásticos, aquel viaje por el mar, a países desconocidos, me encantaba. Estaba triste cuando veía el pesar y la duda reflejados en el semblante de papá, y saltaba enseguida de júbilo pensando en que dentro de poco tiempo nos embarcaríamos. Hubiera deseado hablar mucho con Graciela de vapores, de hoteles y de trajes de invierno, porque Alicia no mostraba mucho entusiasmo por el viaje y apenas me atendía cuando le trataba de estos asuntos. Pero la pobre Graciela había cambiado mucho después de la desgracia de su hermano. Estaba desconocida la traviesa muchacha. También ella crecía y se redondeaba, adquiriendo tentadores contornos, y aun su belleza asumía un nuevo encanto con la expresión de melancolía que velaba el brillo de sus ardientes ojos oscuros; mas lo que ganaba su exterior, siempre interesante, lo perdía la gracia de su charla. Gastón rondaba en torno de ella, como de costumbre, enamorado hasta dejar caer la baba y tímido ante sus bromas como un mentecato. Pero la niña no se burlaba ya de él como otras veces, llamándole idiota, pollo zancudo y otras lindezas, y sacándole desde lejos la lengua con el despectivo mohín de su linda boca. Ahora tenía ella otro aire y otras maneras. Y es que su coquetería inagotable se plegaba fácilmente al grave papel que las circunstancias le imponían, y sacaba partido de la seriedad y la tristeza, como antes lo sacaba del aturdimiento y la alegría.
—¡Qué feliz eres, chica, al poder embarcarte! —me decía con lánguida expresión de ensueño—. Seguramente hay cosas muy lindas en el mundo... Pero ya sabes: mamá y yo no podemos pensar en eso... Nos quedaremos aquí, y suceda lo que Dios quiera...
Ponía cara de mártir al resumir de este modo su resignación ante el mandato del destino. ¡Era inimitable aquella chiquilla! Aunque todavía no se hablaba de lugares ni de fecha, nuestra partida estaba resuelta en principio. Mi padre tenía, sin embargo, poderosos motivos para aplazarla. La guerra había estallado cuando una zafra tocaba a su término. Todavía podría efectuarse la otra, la que iba a dar comienzo en diciembre. La caña valía algunos miles de pesos, si llegaba a molerse, pero abandonada se perdería totalmente. Para un viaje inmediato, no había, pues, más que los pequeños ahorros de mi padre y el valor de algunas prendas de mi madre, estando toda nuestra modesta fortuna representada en aquella caña. Por un momento pensó papá que nos embarcásemos nosotros, mientras él se quedaba el tiempo necesario para liquidar los negocios; pero mi madre se opuso con tan enérgica resolución, que no volvió a hablar de este proyecto. En aquellos instantes de prueba fue cuando la calma valerosa de mamá llegó a los límites de lo sublime. Había adquirido su rostro hasta un aire de resolución que no le conocíamos. ¿Que no había dinero? ¡Bueno! Con dos brazos y dos manos nadie se moría de hambre en ninguna parte del mundo. Lo esencial era estar saludables y todos reunidos. De este modo, si la casa había de derrumbarse nos aplastaría a todos juntos. Al lado de aquella compañera animosa, el espíritu del pobre papá se reanimaba algunas veces y llegaba a sonreír. A veces, avergonzado de su debilidad, solía decirle, a manera de elogio:
—¡Soy un badulaque! No sé qué hubiera sido de mí si no llego a casarme contigo.
Para mí lo esencial era que nos iríamos al fin. Pensaba en eso constantemente y con el mismo apasionamiento con que antes había acariciado la idea del baile aun cuando casi nunca hablase a nadie de mis sueños. En casa se trataba algunas veces de trajes y de modas de invierno, que serían indispensables para el viaje. Yo también cogía las revistas de moda de mamá y las devoraba en un rincón, cuando nadie me veía. Así me pasaba largas horas, entretenida y silenciosa. Las cintas y los trapos me habían atraído siempre con una seducción irresistible; pero en aquellos días de fiebre mi pasión se convertía en una verdadera voluptuosidad ante los modelos pintados, que de antemano sabía que no iban a confeccionarme nunca. Viendo un vestido que me gustaba sentía como la impresión de caricia en la piel que me hubiera producido al ponérmelo. Y, cerrando los ojos, me imaginaba vestida con él, experimentando una satisfacción ideal muy parecida a la realidad. De este modo renovaba a mi gusto y sin costo alguno las emociones. Era evidente que mis nervios empezaban a sufrir una singular alteración que acaso venía preparándose desde algún tiempo antes. Lo que más caracterizaba este desorden era una irritabilidad exagerada. Los perfumes y los colores me trastornaban algunas veces, y en algunos momentos la presencia de una persona, aunque fuera de mi familia, se me hacía intolerable. Por eso prefería la soledad a la compañía de mis hermanos, y buscaba los rincones para entregarme a mis largos soliloquios frente a los figurines.
—¡Ah! Ya está la loca con sus modisturas —solía decir Alicia riendo al pasar por mi lado y verme esconder deprisa el cuaderno de modas.
La loca se ruborizaba al verse sorprendida, y durante unos minutos guardaba rencor a su hermana por la sorpresa. Eran efectos de la «edad de la punzada», como llamaba mi madre al conjunto de rarezas que constituían mi carácter de entonces.
Mientras la guerra iba acercándose cada vez más a nosotros, más retraída era la vida que hacíamos, encerrados en nuestro viejo caserón como un grupo de moluscos en una concha. Pasaban los trenes militares, y algunos vaciaban en la ciudad su contenido de carne joven cubierta con uniformes azules de campaña. La animación oficial crecía con aquel flujo y reflujo de soldados. Menudeaban las retretas, ofrecidas de noche al pueblo por las bandas militares, y la oficialidad, numerosa y turbulenta, procuraba divertirse alternando con el elemento civil. Con cualquier motivo se improvisaban bailes y la música llegaba con mucha frecuencia a nuestros oídos desde que había soldados en las calles y paseos, mi familia no salía de casa sino a lo más indispensable. Mis padres declinaban con dignidad y cortesía las invitaciones que les hacían y nos obligaban a vivir en perpetuo encierro. Ya no íbamos los domingos por la noche a la plaza a jugar con los otros niños, ni nos parábamos frente al Liceo las noches de baile a ver cómo daban vueltas las parejas en el salón. La guerra había abierto una honda sima entre españoles y cubanos, y los niños, como nosotros, no podíamos explicarnos la razón de aquel antagonismo.
De improviso se me presentó algo con qué entretenerme, haciéndome olvidar un poco mis folletos de modas. Un oficial, joven y apuesto, empezó a rondar nuestra casa. Venía por Alicia, no me cabía duda alguna, y se recataba tras las esquinas cuando veía aparecer a mamá o a las criadas. En cambio, en Gastón y en mí ni siquiera parecía fijarse. Tenía el talle fino y erguido, bajo su guerrera ajustada, de elegante corte, y usaba lentes y un junquillo. ¿Había advertido mi hermana sus movimientos? No podría decirlo, aunque la espiaba, porque la vi siempre impasible. Cuando, por la tarde, el oficial aparecía, a la hora en que ella estaba siempre sola en el portal, iba a esconderme detrás de las persianas del cuarto de mamá, desde donde podía observarlo todo sin ser vista. Alicia, con indiferencia real o fingida, permanecía de codos en la baranda y volvía la cabeza a un lado y a otro, mostrando una perfecta naturalidad.
En el pecho de cada mujer, aunque no haya cumplido todavía los doce años, latirá siempre algo del alma de Julieta, mientras haya Romeos en el mundo.
Yo no podía sustraerme a esta ley y me dejé subyugar por la aventura, esperando con impaciencia, todos los días, el momento en que el galán aparecería en la escena.
Desde que daban las cuatro, empezaba, pues, a observar el campo de mis pesquisas. Iba varias veces a la puerta, con disimulo, para comprobar si el oficial había llegado y estaba en su puesto. No; todavía no. Y volvía. De pronto asomaban el kepis, los lentes, el junquillo y el talle de avispa. Entonces sentía una violenta palpitación en el corazón, como si fuese yo y no mi hermana la cortejada, e iba a ocupar mi puesto en el observatorio. Alicia llegaba al poco rato, arrastrando indolentemente los pies y con el semblante tranquilo. Sus cabellos de bronce, sueltos sobre la espalda, y apenas recogidos con un lazo de seda por debajo de la nuca y su vestido a media pierna hacían aparecer su estatura menos alta y su cuerpo menos desarrollado que lo que era en realidad. Sin duda por este aspecto un poco infantil, el oficial no se aventuraba, o demasiado cauteloso o quizás un poco tímido. ¿Se miraban? ¿Estaban de acuerdo? Esto es lo que no podía comprobar bien desde mi escondite. Lo que sí sabía es que, al aproximarse la hora en que mi padre salía en zapatillas a leer los periódicos, el gentil guerrero desaparecía como si lo hubiera tragado la tierra.
Una mañana, al cabo de muchos días empleados en aquel juego, cuando menos pensaba en el enamorado, entretenida en seguir desde el portal el trabajo de unos obreros que componían la calle, vi al oficial, de repente, delante de mí. Sonreía, y me pareció ver una carta entre sus dedos. Me pareció también que los lentes y el kepis eran gigantescos, vistos de cerca.
—Niña, una palabra... —creí oírle, en el estupor de mi sorpresa.
No quise oírle. Huí hacia adentro, a todo correr, sin esperar más, y no habiendo prorrumpido en gritos por milagro; mientras él, a su vez, se alejaba más que deprisa.
No sé si mi madre se dio cuenta de esta rápida escena o si sospechó algo por pura intuición; pero al día siguiente y en los sucesivos salió al portal a la misma hora que Alicia, con lo cual el bello hijo de Marte se desvaneció como el humo. Por su parte mi hermana no pareció advertir nada de esto, continuaba su vida de siempre con absoluta indiferencia.
Dos o tres semanas después, ya casi olvidada la aventura tuvo un epílogo que nos heló a todos de espanto. Mi padre estaba leyendo los diarios, poco antes de la hora de comer, frente al gran espejo de la sala y de espaldas a la calle. Yo, a su lado, recortaba figuras de periódicos ilustrados, molestada continuamente por Gastón, que se empeñaba en arrebatármelas cuando las iba concluyendo. Alicia estaba sola en el portal, pues mamá acababa de pasar, en dirección a la cocina, llamada por una de las criadas. En aquel momento vi por el espejo claramente la figura del oficial que atravesaba resueltamente la calle y se dirigía a mi hermana. Sin duda no había visto a papá o lo creyó distraído. Mi mirada atrajo seguramente la de mi padre, que siguió su dirección y se fijó en el espejo. El efecto fue rápido, fulminante como el de una bomba. El oficial levantaba con una mano la visera del kepis y con la otra le alargaba algo a Alicia; seguramente la carta que yo no había querido recibir. Mi padre lo vio todo como yo, y saltó en la silla como un tigre.
—¡Alicia! ¡Niña! —le gritó a mi hermana, con una voz que nunca le había oído—. ¡Entra enseguida! ¡Y cuidado con salir más a ese portal! ¿Lo oyes?
Mamá entraba en ese instante, y lo contuvo cuando se disponía a salir, lívido y fuera de sí. El oficial se había detenido en medio de la calle, con las cejas fruncidas y en silenciosa actitud de espera; mientras la pobre Alicia corría al interior de la casa deshecha en llanto.
Nada más ocurrió, afortunadamente; pero mi madre, mi hermana y yo, que no tuvimos ánimo para comer ese día, nos pasamos temblando y rezando casi toda la noche.
Dos días después, un mueblista llamado con urgencia, adquiría en conjunto los muebles y enseres de nuestra pobre casa. Se había resuelto el viaje en una hora. La tía Antonia se había ido la víspera, con sus animales y los objetos de su uso, demasiado sensible, decía, para soportar la emoción de nuestra despedida. Mis hermanos y yo llorábamos cada vez que veíamos salir alguna pieza de nuestro ajuar que nos recordaba algún episodio o un momento feliz de nuestra vida, y mi padre, cruzado de brazos en mitad del comedor vacío, parecía de piedra. Por mi parte, me arrepentía sinceramente de haber deseado con tanto ardor aquel viaje. Solo mamá conservaba su serenidad de espíritu, dispuesta y animosa como nunca, y en la apariencia indiferente ante el desastre de su hogar. Más de una vez he pensado, muchos años más tarde, en aquella entereza de alma demostrada por ella entonces y en los meses de prueba que siguieron, y me he sentido admirada del poder que puede desarrollar la conciencia humana cuando cree de buena fe que la voluntad de Dios está con ella. ¡Cuántas veces he envidiado en mi vida la posesión de esa ingenua creencia que hace aliado y acompañante nuestro, en los trances difíciles, nada menos que al Señor de los Cielos y Creador poderosísimo de cuanto existe! Cuando se lo hubieron llevado todo de la casa y salimos, a nuestra vez, nosotros, fue mamá quien cerró la puerta con dos vueltas de llave y se encaminó la primera hacia la calle, para darnos el ejemplo.
La víspera de la salida del vapor donde habíamos tomado pasaje, nos sorprendió, en La Habana, una dolorosa noticia. La «invasión» acababa de emprender su marcha victoriosa hacia Occidente, destruyendo cuanto hallaba a su paso. Nuestras míseras cañas sirvieron también para alimentar la enorme hoguera de la libertad. Salíamos, pues, pobres y casi desnudos, quizás para no volver, y ninguna mano amiga se tendería hacia nosotros en la tierra lejana.
Cuatro días después llegamos a New York.
III
A los dos años de nuestra salida de La Habana, y después de veintidós meses de estancia en un colegio de religiosas norteamericanas, mi alma había acabado de moldearse por completo. Ya no había curiosidades enfermizas ni terrores exagerados en mi conciencia. Lo sabía teóricamente todo, pues no es posible que se mantenga una absoluta inocencia de espíritu en una jovencita educada entre trescientas condiscípulas de más y de menos edad que ella; pero los conocimientos, los instintos y las ideas morales se habían ordenado metódicamente en mi interior, dejándome en un estado, casi continuo, de equilibrio, de calma placentera y silenciosa en lo interno, que rara vez venían a turbar y siempre momentáneamente, las impresiones demasiado vivas que me llegaban de afuera. Más tarde trataré de explicar esta organización íntima de mi personalidad moral, que tan importante papel desempeña en mi historia, como en la de todo el mundo.
Llegamos a New York en pleno invierno, en la época en que la inmensa capital mercantil del Norte se abre a todas las alegrías y expansiones de la vida. Cielo brumoso, aire frío, árboles pelados, abigarrada multitud de hombres y mujeres cubiertos de lana o de pieles que casi corren con febril actividad sobre aceras anchas como nuestras calles y a la sombra de edificios altísimos: he ahí mi impresión durante los primeros días de nuestra instalación, pasados casi todos entre compras y largas horas de aburrimiento en la habitación caliente donde se experimentaba una dulce sensación de bienestar y de pereza. Y fue casi lo único que pude entrever de aquella Babilonia moderna en unos cuantos meses, porque, por razones de economía, mis padres se alojaron en modesta casa de huéspedes, en tanto que mi hermano Gastón iba a un colegio militar de la cercanía y Alicia y yo a una pensión de religiosas católicas, situada en pleno campo y mucho más lejos.