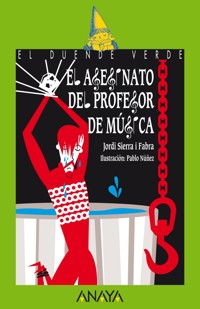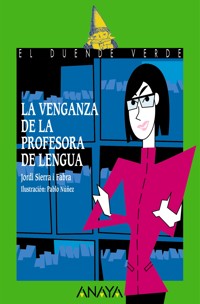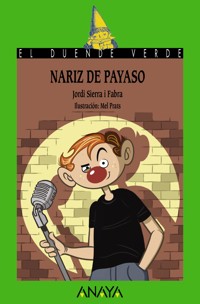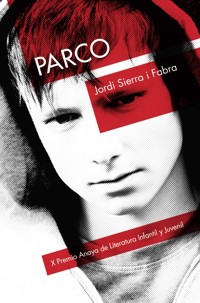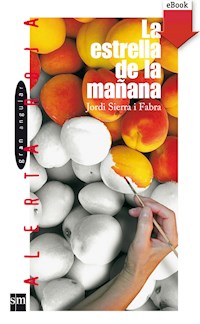
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alerta roja
- Sprache: Spanisch
Joma es un chico cuya vida familiar es difícil. Se enamora de una chica de buena familia. Escapan juntos ya que sus familias se oponen a su relación. La estrella de la mañana les guiará en su aventura. Pero los problemas no tardarán en llegar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jordi Sierra i Fabra
La estrella de la mañana
A mi querida Gemma, que rescató este libro del olvido y le dio un final,y por muchas cosas más.
(...)
26 A quienes versan, a quienes practiquen mis obras hasta el fin, les daré poder sobre los pueblos.
27 Para que los gobiernen con una vara de hierro, como quien hace añicos las jarras de barro.
28 este es el poder que he recibido de mi Padre. Les daré también la estrella de la mañana.
(...)
Apocalipsis,capítulo 2.
Primera Parte
Prólogos y amores
1
En la pista, al compás de la música a todo volumen, el conjunto de chicos y chicas se movía con una cadencia uniforme. Se agitaba cada cual a su aire, y articulaban y desarticulaban el cuerpo de acuerdo con su propio estilo y el sentimiento que en ellos generaban las notas, pero a pesar de esas diferencias, todos y todas formaban un bloque compacto, homogéneo, sólido.
La discoteca estaba llena de miradas envueltas en una aparente indiferencia, el ritual de la busca y captura. Emociones atrapadas al vuelo y la fascinación siempre renovada por lo nuevo, la sorpresa. Miradas expectantes. Miradas vitales.
Aunque siempre había excepciones.
Beatriz hizo un gesto de fastidio.
—¿Qué te ocurre hoy? —le gritó Ivana.
Estaban en un extremo de la discoteca, con la pista bajo ellas, al final del desnivel de un par de metros que nacía a sus pies, pero aun así era necesario elevar la voz.
Beatriz se encogió de hombros.
—Apenas has bailado —insistió su amiga.
—Es lo de siempre.
—Estás muy tiquismiquis últimamente.
No respondió. Siguió paseando la mirada indiferente por todas partes, a derecha e izquierda por la pista y fuera de ella. Prácticamente las mismas caras, prácticamente los mismos actos rutinarios. Lorenzo, Paco, Chema, Luis, Néstor, amigos y conocidos. Y ellas. La insoportable Eva, la presumida Elvira, la cargante Violeta, la estúpida Carlota...
La música declinaba. Sólo era un punto de inflexión. El disco se enlazó armónicamente con el siguiente. Desde la cabina, suspendida por encima de aquel universo contenidamente enloquecido, eldiscjockeygobernaba sus cuerpos y sus mentes. Bailaba y se exaltaba en su pecera de cristal, movía los brazos, giraba sobre sí mismo, cantaba.
Amo y señor de aquel espacio y del alud sonoro que vertía ininterrumpidamente sobre su audiencia.
Las luces se apagaron en la pista; sólo quedó el fluctuanteflashblanco de las ametralladoras eléctricas que recortaba las siluetas de quienes bailaban. Cinco, diez, quince segundos, no más. El baño multicolor renació en el instante en que la música cambió y el tema aumentó su progresión rítmica, subiendo la batería, multiplicando el vértigo del bajo. La pista se llenó de adrenalina liberada.
Beatriz giró la cabeza al sentir un cosquilleo en la nuca.
Y entonces le vio.
El cosquilleo era debido a la mirada del chico, fija en ella. Los dos se observaron apenas tres segundos. Luego Beatriz volvió a girar la cabeza, pero la imagen ya estaba fija en su retina. La imagen de un muchacho alto, de cabello negro, ojos penetrantes, nariz recta, mandíbula cuadrada, labios carnosos.
Dejó pasar un minuto largo. El cosquilleo persistía, pero optó poíno moverse. Era uno de sus lemas: «No te precipites; espera siempre hasta el último momento». Eso hizo. Luego se acercó al oído de Ivana para decirle algo y así poder mirar de reojo.
—¿Qué hora es?
Él ya no estaba allí.
—¿Qué le pasa a tu reloj?
No respondió. Movió la cabeza describiendo un círculo en derredor suyo. No necesitó ampliar la inspección. Le localizó a unos diez metros, a su izquierda. Sólo era una nueva posición, y mucho mejor. Esta vez no se detuvo a observarlo; se limitó a una ojeada. Se dio cuenta de que el muchacho también apartaba la vista.
De todas formas la conexión estaba hecha.
Se inclinó una vez más sobre el oído de Ivana.
—Mira con disimulo a la izquierda y fíjate en ese chico de la cazadora y el pelo largo, el que está apoyado en la columna del fondo.
Pudo haber sido mejor, pero también peor. Ivana fingió buscar a alguien, comenzó por la derecha, estiró el cuello cuanto pudo, pareció centrarse en la pista y acabó escrutando el panorama en la dirección indicada por Beatriz. Una vez estudiado el objetivo, observó de nuevo la pista de baile y esperó unos segundos antes de hablar.
—¿Qué pasa con él? —quiso saber.
—¿Le habías visto por aquí?
—No.
—Es guapo, ¿eh?
Ivana hizo una segunda pasada. La experiencia servia para algo. Además, ahora él no estaba pendiente de ellas.
—Psé —dijo insegura—. Un poco, no sé.
—¿Qué le ves?
—Algo raro.
—Está muy bien.
—Si tú lo dices. Ya sabes que, afortunadamente, no tenemos los mismos gustos.
—Te digo que está como un tren.
—Será la novedad.
Beatriz suspiró. Aquella especie de rugido—bocanada de aire fue audible hasta por encima de la música.
—Desde luego —afirmó—; lo de aquí está más que visto desde hace semanas. Es un rollo.
—Te estás volviendo una gruñona.
—Tú, que te conformas con cualquier cosa.
—Oye, no te pongas borde que yo estoy tan ricamente. A ver si vas a amargarme la tarde.
Prescindió de ella y, de reojo, buscó la silueta de su hallazgo. Seguía en el mismo sitio, observándola de perfil, a veces tapado por la gente que iba de un lado a otro o se interponía hablando y riendo, y a veces libre, como si el camino entre ellos quedara expedito para una aproximación. Beatriz había tomado su determinación mucho antes de dar el primer paso. Tenía otra norma esencial: «Actúa una vez llegado el limite».
—Dame un cigarrillo —le dijo a Ivana.
—¿Qué? Pero si tú no fumas.
—Dámelo y no seas coñazo, ¿vale? Y no grites ni hagas aspavientos.
—¿Vas a ligártelo?
—Descaradamente.
Le dio el cigarrillo y Beatriz se lo guardó en una mano. Contó hasta tres y se apartó de su amiga, pero en dirección contraria a la de su objetivo. Le dio la espalda y se alejó hasta estar segura de no ser vista, cerca de los lavabos. Entonces dio media vuelta y rodeó la discoteca por la periferia interior, a buen paso. Cuando alcanzó la zona en la que se encontraba él, sonrió melifluamente. La estaba buscando, con el cuello extendido. Ivana seguía donde la había dejado.
Se puso el cigarrillo en la comisura de los labios y se colocó cerca de él. Le daría un par de chupadas llegado el momento y nada más. Esperaba no toser. Un truco como cualquier otro. Aguardó a que el muchacho se diera cuenta de su presencia. Ahora ya no tenía que mirarle. Sabía lo que sucedía y lo que iba a suceder. Sintió por segunda vez el cosquilleo en la nuca.
Giró la cabeza para encontrarse con su mirada, y entonces se le acercó llena de naturalidad.
—¿Tienes fuego? —preguntó.
Y él sonrió, envuelto en un encanto aún mayor del que prometía la distancia, mientras extraía de su bolsillo un simple encendedor barato, de los de usar y tirar.
La llamita, brotando entre ambos, les unió por primera vez.
2
Dejaron de bailar al unísono, al cambiar la música y estallar en los altavoces un machacón ritmorap.Beatriz se pasó las manos por el cabello, a derecha e izquierda, tanto para retirarlo de la cara como para volverle a dar un poco de forma. Le caía ligeramente por encima de los hombros. Caminó despacio, alejándose de la pista, y buscó a Ivana con una mirada distraída; no la encontró, pese a lo cual sabía que su amiga estaba cerca, observándoles.
—¿Tomamos algo?
—A mí no me apetece, pero si quieres te acompaño.
El muchacho negó con la cabeza.
—No, no importa.
Habían sostenido una primera conversación trivial, sobre la música, si estaban solos o acompañados, mientras se observaban el uno al otro. Bailar fue lo obligado para facilitar el siguiente asalto. Una liberación de los sentidos. Beatriz solía cerrar los ojos y meterse de lleno en la renovada alquimia de la sublimación corporal. Había dejado que él la mirara densamente. El juego quedaba abierto, el contacto iniciado. El paso siguiente no era más que la consolidación de las atracciones mutuas, el estudio de las posibilidades.
Beatriz no se detuvo hasta llegar a la pared más alejada del centro de la pista. Se apoyó en ella, pero no tuvo tiempo de hablar. La primera pregunta la formuló su nuevo amigo,
—¿Vienes mucho por aquí?
—Depende.
—¿De qué?
—Depende de lo que sea «mucho» —le rectificó la muchacha—. Cada día sí lo es. Un par de veces a la semana es normal.
—Ah.
Se le antojó que su laconismo encerraba un algo de ironía.
—¿Qué quiere decir «ah»?
—Nada, sólo «ah».
—Ah.
Rompieron a reír al unísono. La batalla visual cedía en intensidad pero no en interés.
—Me llamo Joma —dijo él.
—¿Es una broma?
—¿Por qué iba a serlo? Es como me llaman los amigos, Joma, de José María.
—Yo soy Beatriz —pareció como si Joma fuera a tenderle una mano, pero ella no se movió y el gesto murió apenas iniciado—. Mis amigos me llaman Trisi, Bea, incluso «Bit», ya sabes,Beat—lo pronunció sin anglicanizarlo—, «golpe», pero yo prefiero mi nombre completo,
—¿Y por qué lo deBeat?
—Soy muy explosiva, ya sabes «boom» —desplegó los diez dedos de las manos frente al rostro del chico. Bah, no es más que una tontería.
Joma movió la cabeza hacia un lado.
—¿Aquella es tu amiga?
Beatriz siguió la dirección de su gesto. Ivana volvía a estar visible, sorbía con una paja de plástico un refresco de color oscuro, ajena a ellos al parecer.
—Sí, ¿por qué? ¿Te gusta?
—Ya sabes que no. Te miraba a ti.
—Pues es preciosa.
—Ni es mi tipo, ni le gusto.
—¿Cómo lo sabes?
—Psicología.
—Eres un listo.
—Puede.
Volvieron a intercambiar una sonrisa y dejaron de hablar por espacio de unos segundos. Beatriz escrutó el interior de aquellos ojos intensos y dejó que él penetrara en los suyos. Todo el mundo opinaba que los tenía muy hermosos, abiertos, generosamente dotados para la comunicación, coronando un rostro limpio, triangular, enmarcado en una copiosa orla de cabello oscuro, en el que destacaban los labios, la nariz y los pómulos. Su rostro era armónico, y su cuerpo el natural en quien está abierto a la vida. Un cuerpo flexible, esbelto, de pecho ligeramente abundante, largas piernas y cintura breve.
Joma fue el primero en reaccionar.
—Esto es un rollo —confesó—. Oye, ¿nos abrimos?
—No puedo.
—¿Por ella? —el muchacho señaló en dirección a Ivana.
—Y porque es tarde —repuso Beatriz.
—¿Has de estar en casa a las diez? —mencionó Joma sin ocultar su burla.
—Tal vez.
—¿Te estás quedando conmigo?
—No.
—Vale, tía, ya lo veo.
—¿Qué es lo que ves?
—Nada, nada.
—Tengo que irme en cinco minutos, en serio.
Él vaciló. No sabia si creerla. Intercambiaron otra larga mirada cargada de sensaciones ocultas. Eso le permitió calibrar no sólo la situación, sino sus oportunidades. En sus ojos brilló un destello.
—¿Volverás por aquí? —preguntó finalmente.
—Sí; el viernes, creo —respondió ella.
—El viernes.
—Creo.
Joma hizo una mueca, un gesto.
—Nunca digas «creo», o «tal vez», o «puede» —dijo como si reflexionara en voz alta—. Las cosas se hacen o no se hacen. Yo sí vendré el viernes.
Beatriz se apartó de su lado.
—Pues si estoy aquí, lo más seguro es que me veas —se despidió de él guiñándole un ojo—. Chao.
—Oye, espera...
Ella no se detuvo, aunque estaba convencido de que le había oído.
3
Ivana no se cortó ni un segundo al verla aparecer a su lado.
—¿Qué tal? Cuenta.
—No te pases que debe de estar mirándonos —la detuvo Beatriz congelando una sonrisa estática en el rostro—. Vámonos al otro lado.
La empujó con elegancia, lo cual no impidió que su amiga casi derramara el contenido del vaso que Tenía a medio sorber. Echaron a andar con paso firme, atravesando los grupos de chicos y chicas que quemaban los últimos minutos de la tarde.
Ivana volvió a preguntar antes de que hubieran llegado a alguna parte.
—¿Cómo se llama?
—Joma.
—¿Joma? ¡Por Dios, parece un taco!
—No seas aguafiestas.
—Bueno, ¿y qué tal? —repitió la primera pregunta.
—Bien.
—¿Bien, qué?
—Nada, bien, todo bien —se limitó a decir Beatriz fingiendo indiferencia—. Volverá el viernes.
—O sea que has quedado.
—No he quedado, no es una cita.
—Oye, mira, no hace falta que me levantes la camisa —Ivana expresó todo el sarcasmo que sentía—. Te gusta y en paz.
—Me gusta —reconoció Beatriz,
—Pues parece... no sé, un salvaje. Es demasiado,.. —vaciló por segunda vez sin encontrar la palabra adecuada—. Reconozco que tiene algo, pero... ¿Le has mirado bien?
Se habían detenido finalmente. Estaban cara a cara.
—¿Qué quieres decir? —inquirió Beatriz.
—¿Has visto cómo viste? No tiene estilo. Parece un quinqui o uno de esos que van a los bailes de chachas.
—¡Qué sabrás tú! ¿Es que todo el mundo ha de ir con etiquetas? ¡Jo, mira que eres numerera!
—¿Y por qué no te has quedado con él?
—Sí, mujer, y si te parece le doy ya el número de teléfono, así, de buenas a primeras. ¿Vas a decirme cómo hay que ligar? Si le gusto, volverá.
—No sé cómo puedes planificar las cosas así, y encima que te salga bien. Claro que con ese...
—¡Oh, basta ya, estás insoportable, tía!
—Es que cuando baja la calidad...
Ivana no pudo terminar la frase. Frente a ellas aparecieron dos muchachos, uno de cabello rubio esculpido sobre un rostro atractivo y sano, y el otro moreno, helénico, con un cuerpo de proporciones perfectas que se insinuaban bajo la ropa. Los dos vestían con exquisitez.
—¡Eh!, ¿qué hacéis? —preguntó el primero.
—Chema y Luis se van al Yambo's, ¿os animáis? Esto está muy muermo —afirmó el segundo.
—¿No íbamos a reunimos en casa de Sara? —protestó Ivana.
—Ah, no sé, pero conmigo no contéis —dijo el rubio con cara de fastidio—. Siempre acabamos igual, pidiendo una pizza y bla—bla—bla.
Ivana miró a Beatriz.
—¿Qué hacemos?
—Me da igual, en serio.
—De acuerdo, me voy con vosotros —aceptó Ivana. Y dirigiéndose al rubio le preguntó—: ¿Has traído la moto o el coche?
—La moto.
—¿Te vienes o qué? —le insistió Ivana a su amiga.
Beatriz tenía el rostro vuelto hacia la discoteca, pero no había ni rastro de Joma. Se tranquilizó. De todas formas era mejor desaparecer. —Pues yo, con la mini... —le dijo al moreno, insegura.
—Tranquila, hoy llevo el cupé.
El rubio hizo chasquear los dedos.
—¿Nos vamos ya? —quiso saber.
Y los cuatro enfilaron la salida, confundidos con la última oleada de adolescentes dispuestos a quemar las energías finales de la jornada.
4
Al abrir la puerta de su casa, después de comprobar que, milagrosamente, llevaba las llaves encima, Lucrecia apareció ante ella.
—Oh, eres tú —la saludó la criada. Y rápidamente se puso en situación de preguntar—: ¿Has cenado ya?
—No; ¿hay alguien en casa?
—Tu madre aún no ha llegado y Sonia ha salido hace un rato. Creo que iba a cenar con su novio...
—¿Y mi padre?
Lucrecia iba siguiéndola, recogiendo las cosas que ella dejaba aquí y allá, La piel oscura de la mujer contrastaba con la cortina luminosa que surgía de los varios puntos de luz del techo y con el mármol del suelo, de color muy claro.
—¿No era hoy cuando cenaba con esos señores de la comisión europea de no sé qué?
Beatriz se detuvo al entrar en la gran sala principal, llena de mesitas repletas a su vez de objetos, estatuas, sillones y sofás, algunas palmeras enanas, un par de kentias, flores en los mil y un rincones. Su madre adoraba las flores.
Encima era la primera en llegar a casa, pese a la hora.
La primera y la única.
—¿Y qué día no hay una reunión de lo que sea para dar la lata?
—Desde luego —convino Lucrecia.
—¿Ha llamado alguien? —se interesó vagamente Beatriz.
—Andrés.
Se animó. De la misma forma que Sonia era una tonta, una ingenua y una infeliz, nacida para ser esposa y madre, y bien que lo iba a ser con el lechugino de Ricardo, su hermano Andrés era especial, muy especial, y la persona a la que más quería en el mundo. Desde que se fue a Columbia, en Estados Unidos, para lo de sumaster,le echaba de menos.
—¿Qué quería? ¿Ha dicho algo?
—No, dijo que volvería a llamar.
—Ojalá pueda acercarse por Semana Santa.
Lucrecia pasó olímpicamente de sus circunloquios mentales.
—¿Te hago ya la cena?
Beatriz le dirigió una mirada irritada. Era su trabajo, por supuesto, pero odiaba la retahila de preguntas que solían seguir. Decidió cortarla de golpe.
—Sí, hazme la cena —aceptó—. Prepárame lo que quieras mientras no haya pescado ni verdura. Y me la llevas a mi habitación salvo que antes llegue alguien más. ¿De acuerdo? Pues muy bien.
—Sí... claro —Lucrecia parpadeó un par de veces seguidas.
Beatriz se encaminó a su habitación. El pasillo era largo y ancho, y a ambos lados las paredes ofrecían el espectáculo de una serie de obras de arte, cuadros abstractos en su mayoría, con firmas de prestigio fácilmente reconocibles. Ella los odiaba. Su habitación era el único lugar de la casa donde realmente se sentía cómoda y a gusto. En las paredes, disputándose el espacio, había docenas de posters y fotografías de sus cantantes y grupos favoritos. Le gustaba dónde y cómo vivía, se sentía privilegiada por ello. Pero su habitación era realmente su mundo, y sólo en él se sentía libre y feliz.
A veces recordaba el otro pasillo, el de su infancia, en la otra casa. Tan lejana en el tiempo y el recuerdo.
Entró y cerró la puerta tras de sí. Conectó la luz primero y el equipo de alta fidelidad después. Había un compacto en el receptáculo y ni siquiera se molestó en comprobar cuál era. El fino haz del láser leyó las primeras estrías invisibles y plastificadas del disco y la voz de un cantante se esparció por el lugar a plena potencia. Empezó a desnudarse despacio.
Se quedó en bragas y sujetador, y entonces se vio reflejada en el gran espejo que presidía una de las paredes de la habitación, junto al armario con su ropa. No supo entender la correlación, pero fue en ese momento cuando pensó de nuevo en Joma.
Se aproximó al espejo y se miró. Este gesto era habitual en ella desde hacía unos años para observarse. Desde que era una mujer y se sentía como tal, sus miradas tenían otro color: comprobar la curva de la silueta, la suave redondez de las caderas, la línea de los pechos, la perfección del vientre, plano y coronado por un ombligo profundo. En muchas culturas, llevarlo al descubierto era un símbolo de belleza, de deseo. El suyo era bonito, lo sabía.
¿Y por qué seguía pensando en aquel tal Joma mientras se observaba?
No creía en el amor a primera vista, pero sí en la atracción. El instinto solía ser el vínculo más poderoso para las relaciones humanas. Instinto puro y desnudo, como el suyo. Y posiblemente también como el de él. Sus ojos no habían mentido.
Excitante, distinto, especial..., ¿qué más? Ivana utilizó la palabrasalvaje.Tal vez.
Sintió frío de repente, pese a la calefacción. El vello se le erizó, pero permaneció inmóvil. Experimentó un acceso de rabia sorda, desconcertante, y aun así no abandonó su interés.
Bueno, no había sido más que un ligue, sólo eso. El viernes sería otro día. Tal vez se hubiese incluso precipitado. Ivana se fijó en las ropas de él, ella no, y eso era raro. Solía fijarse. De todas formas no estaba de más un cambio. Comenzaba a estar harta de su círculo.
Percibía un extraño vacío, una sensación de angustia. A fin de cuentas no se creía tan superficial como Ivana. ¿O sí? No; desde luego que no.
Joma.
Sí, decididamente parecía distinto.
5
Su madre estaba ya levantada. Algo insólito a aquella hora. Lucrecia le servia el desayuno con meticulosidad y ella, ensimismada en sus pensamientos, alargaba el brazo de forma mecánica para tomar un bollo o una ensaimada caliente mientras con la otra sostenía una taza de café.
—Hola, mamá. Buenos días —la saludó Beatriz al entrar.
—¡Ah, buenos días, nena!
—Hoy has madrugado.
—Sí, tengo un día liadísimo. Si te contara...
No lo hizo, ni ella le dio pie a que se disparara. Por lo general no entendía muy bien los líos y actividades de su madre. Tampoco le importaban. Lucrecia se retiró para prepararle el desayuno y la puerta blanca que conducía a la cocina devoró su inmensidad negra.
—Sonia sí que tiene suerte —consideró Beatriz—. Se levanta a la hora que le da la gana.
—Bueno, cuando estudiaba como tú también se levantaba temprano.
—Eso fue hace mucho, ya ni me acuerdo.
—Tiene mucho que hacer con el piso y los preparativos de la boda.
—¡Pero mamá, si aún falta un año!
La mujer le lanzó una mirada de reproche.
—¡Ay, hija, a veces eres tan rarita!
—Ya, la rarita soy yo, claro.
—Lo que pasa es que Ricardo no te cae bien, y con eso lo único que haces es darle un disgusto a tu hermana.
—¡Por Dios, si es tonto del culo!
—¡Beatriz!
Frenó su énfasis. Su madre no toleraba según qué expresiones, y menos en lugares como la mesa. Para ella la armonía perfecta se iniciaba en la familia, en la unidad, en la progresión de las cosas naturales y bien hechas. Beatriz la observó con atención en cuanto dejó de mirarla con disgusto. Le costaba imaginarla con su misma edad, cuando era una joven contestataria, que lo fue, aunque más bien por seguir la moda que por principios. Ahora los días de militancia política quedaban muy lejanos.
La mujer recuperó el hilo de la normalidad.
—¿Subes a Navacerrada a esquiar este fin de semana?
—No —respondió Beatriz—, apenas si hay nieve y tampoco me apetece. Tengo que estudiar para la próxima evaluación.
—Pues haz el favor de llamar a tus primos y avísales.
—De acuerdo.
—Te vas a quedar aquí sola, ¿sabes? Sonia se marcha con Ricardo y sus padres, yo me voy a Laredo a ver cómo van las reformas de la casa y controlar un poco que no se haga ninguna barbaridad, y tu padre estará en el País Vasco con no sé quién de la multinacional de no sé dónde.
—Ya son ganas.
—Desde luego, con lo conflictivos que son algunos lugares —se estremeció con visible afectación—. ¡Toca hacer cada cosa!
—Espero que en la próxima junta hagan presidente de la empresa a papá.
Su madre la miró sorprendida, mitad impresionada por el feliz deseo de su hija, mitad preocupada por él al no calibrar sus intenciones.
—¿Por qué? —quiso saber.
—Así trabajará menos.
—¡Qué cosas dices!
—¡Si es verdad, mamá! —protestó Beatriz—. ¡Tanto entre los ejecutivos como en la dirección, los que trabajan son los mismos! Papá está a un paso de la cumbre, ¿no? Pues eso, a comprarse un yate y a vivir.
Dos personas entraron a la vez en el comedor. Por un lado Lucrecia, que reaparecía con una bandeja colmada de viandas, tazas, botes de mermeladas y demás variedades gastronómicas matinales. Por el otro, Carlos Salvatierra, el hombre del que estaban hablando madre e hija. La criada no abrió la boca, él sí.
—¿Qué pasa, ya estáis discutiendo?
Beatriz se puso en pie y le echó los brazos al cuello. Le dio un beso largo y cargado de ternura en la mejilla.
—Ya era hora de que se te viera el poco pelo que te queda —le reprochó—. Llevaba tres días sin echarte el ojo encima.
—Tu hija dice que espera que te hagan presidente del consejo para que trabajes menos, querido —le informó su esposa contestante a la pregunta que había hecho al llegar.
El hombre la inundó con una mirada escéptica.
—¡Sólo faltaría eso! ¡Tú estás loca!
—Va, que ya te gustaría —Beatriz le guiñó un ojo.
—Mujer, sí, pero no para trabajar menos —se defendió él.
—Pues díselo a los accionistas, Van a alucinar contigo.
—¿Pero tú la oyes? —Carlos Salvatierra se dirigió a su mujer—. ¡Alucinar! ¿También les hablas así a las monjas?
—¡Papá!
—No, si por tus últimas notas no me extrañaría.
—Este fin de semana se queda aquí, en casa, a estudiar —la defendió su madre con presteza.
El gesto de incredulidad de su padre se repitió, corregido y aumentado.
—¿Vas a organizar alguna fiesta o algo así?
—No, papá.
El carillón del comedor tocó la media. Fue como si se disparara una señal de alarma entre los tres, pero especialmente en los reflejos del cabeza de familia, que comprobó la hora en su reloj de pulsera. Su reacción inmediata fue lanzar un grito:
—¡Lucrecia!
La criada, que había vuelto a desaparecer tras servirle a Beatriz el desayuno, surgió como un rayo con una nueva bandeja en las manos.
—Ya va, ya va —refunfuñó a media voz—. Si todos tomaran lo mismo..., pero que si uno esto y el otro aquello...
Ana del Campo, señora de Salvatierra, miró a su marido con gravedad. este sólo se preocupó del aterrizaje de su bandeja y de los escasos diez minutos de que disponía para ingerir los primeros alimentos del día. Beatriz fue la única que sonrió.
—Pues espérate a que esta casa se llene de nietos con la coneja de mi hermana, Lucrecia, porque desde luego los va a traer aquí cada día, con la abuela.
—¡Beatriz! —gritó verdaderamente molesta su madre, aunque solitaria en su queja puesto que su marido se volcaba ya decididamente en el desayuno, ajeno a todo lo que no fuera su carrera contra el tiempo de cada mañana.
6
Odiaba el uniforme. Lo odiaba intensamente, más que cualquier cosa que hubiera odiado alguna vez y probablemente más de lo que nunca odiaría algo en la vida. El maldito uniforme la hacía parecer una cría, y algo peor; incluso la hacía «sentirse» una cria, como las demás.
Con él todas parecían iguales, les anulaban la personalidad, las sumergían en un rebaño. Vistiendo de la misma forma no eran seres individuales, sino una masa uniforme, un «gran equipo» de un solo color. La esperpéntica y horrible Marisol no se diferenciaba apenas de la singular Leticia, que ya había hecho sus pinitos como modelo. Embutidas en aquella ropa dejaban de ser mujeres y retrocedían a las catacumbas de la infancia. Volvían a ser «crías». ¡Y tenía dieciséis años! Su ropa habitual era parte de sí misma, no aquel disfraz.
¡Cuántas ganas Tenía de terminar! Y no para pasarse el día sin dar golpe, como su hermana mayor, sino para hacer algo útil, trabajar, lo que fuera. Dentro de unos límites, claro.
¿Qué diría Joma si la viera así?
¿Y por qué pensaba en él de nuevo, y en un momento tan singular, cuando tenía la moral por los suelos pese a ser viernes? Viernes, al fin.
Ni la miraría. Si se cruzaran por la calle no seria capaz de volver la cabeza. ¿Para qué? La calle estaba llena de cosas mejores, y en aquel momento era casi como si ya se oliera la primavera. Había cierta «alteración» en el ambiente. Cuando salían del colegio en manada, lo único que deseaba era llegar cuanto antes a casa para ponerse ropa civilizada. Únicamente algunas chicas, pocas, cometían la imperdonable falta de delicadeza de permitir que sus novios fueran a buscarlas y a esperarlas a la puerta. ¿A qué cabeza de chorlito se le ocurriría presentarse delante del novio o un candidato con semejante facha?
¿Y el orgullo?
¿Qué edad tendría él? ¿Dieciocho, diecinueve, veinte...? Le había parecido mayor, pero en según qué detalles se le antojaba que no. ¿O sería por cierto aire de desplazamiento, como si estuviera en un lugar poco habitual en él? Tenía que haberle preguntado quién era y de dónde venía, para situarlo, aunque esas preguntas siempre era mejor hacerlas en una segunda cita. El misterio y el morbo son parte del juego. Porque era un juego, ¿no? Siempre lo era, y lo seria por mucho tiempo.
Al menos así lo esperaba.
Y cuando le preguntase la edad a ella, ¿qué diría? Fácilmente le echaban los dieciocho, y a veces incluso diecinueve. En cambio, con uniforme retrocedía a los quince. ¡Por Dios! Claro que siempre resultaba mejor parecer joven. Su hermana estaba en los veintitrés y decididamente aparentaba tener ya treinta. ¿Cómo podían ser tan distintas? Claro que después de ser capaz de enamorarse de un retrasado mental como Ricardo... La sola idea de pasarse la vida al lado de alguien como su futuro cuñado la hacía estremecer.
—A lo mejor despierta cuando cumpla los treinta de verdad, como hacen muchas, y le da la patada —consideró en voz alta.
No, su hermana no. Su hermana era de las de «para toda la vida», y más con hijos. Para cuando llegara a los treinta, si se casaba con veinticuatro, ya tendría por lo menos tres o cuatros hijos si no el máximo: cinco.
Su hermano Andrés sí era listo, y lo tenía todo a su favor. Inteligencia, buen aspecto, veinticinco maravillosos años...
Faltaban cinco minutos para volver a entrar en clase. La última clase. ¡Matemáticas! Era horroroso. ¿Por qué no se le ocurría nada? ¿Por qué se le quedaba la mente en blanco cuando le ponían uno de aquellos terribles problemas? La hermana Norberta les decía que lo único necesario para resolverlos era emplear la lógica. ¡La lógica! ¿Ya quién le importaba el problema, la lógica y el resultado? No era más que una trampa para separar a las listas de las tontas. Todo era una trampa, comenzando por lo del uniforme. Les anulaban la personalidad y así eran más fáciles de controlar y manejar,
—Pues conmigo van listas —volvió a expresarse en voz alta.
—Decía, Salvatierra.
Pegó un respingo. Ni siquiera la había visto llegar. Todas las monjas se movían con sigilo. ¿Cómo se las arreglaban? No la había visto ni oído, pero allí estaba, a su lado, sonriéndole con beatería pero sin perder su aire de responsable docente.
—¡Ah! No, nada... pensaba en voz alta —se excusó tratanto de recordar lo que acababa de decir, que se le había borrado de la mente.
—Apriete, apriete un poco, hija mía —la hermana Norberta hizo oscilar el dedo índice de la mano derecha arriba y abajo, frente a la cara de la chica—. Si no creyera que puede hacerlo mejor, no se lo exigiría. Todavía está a tiempo de aprobar en junio.
—Sí sí..., hermana.
La vio alejarse tan silenciosamente como llegó, y se sintió traicionada por sus emociones. No hacía más que pensar en Joma. Un caso de «atracción fatal». Bueno, cuanto más fuerte le daba, más rápidamente se le pasaba. ¿O aquella vez era diferente?
Tampoco le gustaba sentirse hecha un lío.
—¡Beatriz!
Brígida Martín corría hacia ella. No pertenecía al grupo, pero era de las que cabía considerar «amigas». Estaba bastante loca y organizaba unos números de mucho cuidado. Su padre era banquero de los gordos. No se movió hasta que la recién llegada aterrizó a su lado.
—El sábado montamos una fiesta en casa de Lidia, ¿vendrás? —le soltó sin recuperar el resuello.
—No sé. Depende.
—¿De qué?
—De una cosa.
Brígida captó la intención. Hablaban el mismo lenguaje.
—¿Es interesante? —preguntó aureolándose con una sonrisa picara.
—Podría.
—Bueno, tú misma. Si te animas, te traes a «la cosa» esa a la fiesta.
—Vale.
—¡Chao! —Brígida se despidió iniciando el camino de regreso, aunque no era una despedida porque iban a encontrarse en clase inmediatamente.
Beatriz levantó una mano. ¿Joma en una fiesta? Sí y no. Sí porque todo era posible, y no porque no le conocía lo suficiente. Tal vez no fuera su ambiente. Su forma de vestir denotaba... Bueno, Ivana era una clasista, ella no. O al menos eso creía.
Cerró los ojos. Volvía a estar absorta en sus pensamientos. No podía escapar de ellos. Una y otra vez caía en lo mismo. Eso la hizo inquietarse aún más. Necesitaba toda su concentración y sus fuerzas para la cita de la tarde. Era ella quien «tenía» que manejar la situación, no al revés, y menos consentir que «él» le llevara la delantera.
Las reglas del juego.
El juego, el juego, el juego.
Resopló como si estuviera cansada, y se dispuso a buscar la compañía de sus amigas para romper el aislamiento que había utilizado para pensar. Sin embargo, en el momento de dar el primer paso sonó el timbre que ponía fin al tiempo de recreo. Se vio obligada a variar el rumbo y enfilar la puerta de acceso al edificio donde estaba su clase.
Pensar en las matemáticas la hizo llegar a lo más bajo de su estado de ánimo escolar.
En una hora, la libertad.
7