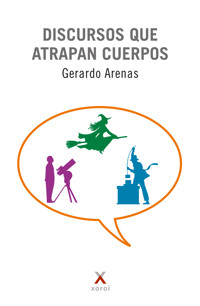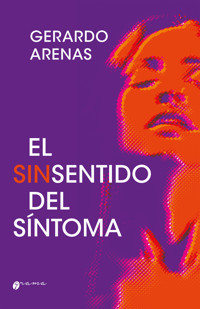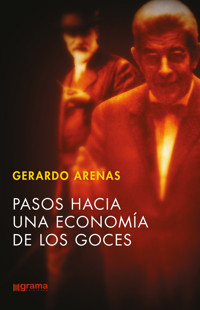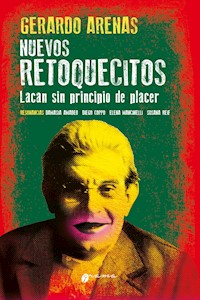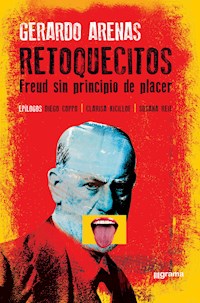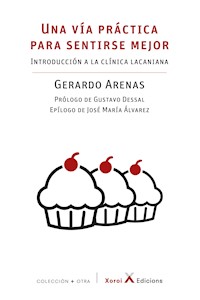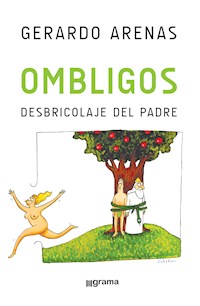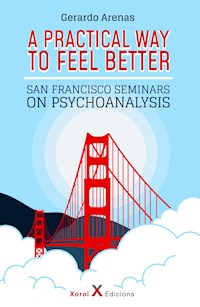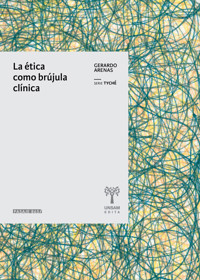
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsam Edita
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tyché
- Sprache: Spanisch
"Empezar por el oriente clínico de la ética, como lo hace Gerardo Arenas en este libro, convoca una multiplicidad de registros. Para empezar, la ética del analista, su discreción, su decir y su silencio, su secreción y su secreto, y el cúmulo de esperanzas que son evacuadas como servicios a un amo que se trata de reconocer". Así comienza el prólogo escrito por Antoni Vicens, que a su vez parafrasea los tres grandes ejes en que este libro se divide: orientación, analista y clínica. Expresiones como "la dignidad" o "el núcleo de nuestro ser" atraviesan los textos aquí reunidos, algunos publicados, otros inéditos, producidos en diferentes épocas del autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Empezar por el oriente clínico de la ética, como lo hace Gerardo Arenas en este libro, convoca una multiplicidad de registros. Para empezar, la ética del analista, su discreción, su decir y su silencio, su secreción y su secreto, y el cúmulo de esperanzas que son evacuadas como servicios a un amo que se trata de reconocer”.
Así comienza el prólogo escrito por Antoni Vicens, que a su vez parafrasea los tres grandes ejes en que este libro se divide: orientación, analista y clínica. Expresiones como “la dignidad” o “el núcleo de nuestro ser” atraviesan los textos aquí reunidos, algunos publicados, otros inéditos, producidos en diferentes épocas del autor.
Gerardo Arenas
Psicoanalista de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL), donde dicta un seminario desde 2007, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ha publicado Estructura lógica de la interpretación (1998), En busca de lo singular (2010), La flecha de Eros (2012), Los 11 Unos del 19 más uno (2014), Sobre la tumba de Freud (2015), Pasos hacia una economía de los goces (2017), Ombligos (2019), Una vía práctica para sentirse mejor (2020), Retoquecitos (2021) y Nuevos retoquecitos (2022). Además, ha compilado ocho libros y traducido al castellano títulos de Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller, entre otros autores.
Serie: Tyché
Directora: Damasia Amadeo de Freda
Arenas, Gerardo
La ética como brújula clínica / Gerardo Arenas; prólogo de Antoni Vicens.
-1a edición - San Martín: UNSAM EDITA ;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación CIPAC, 2022.
Libro digital, EPUB. - (Tyché / Damasia Amadeo de Freda)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8938-07-3
1. Psicoanálisis. 2. Interpretación Psicoanalítica.
3. Clínica Psicoanalítica. I. Antoni Vicens, prolog. II. Título.
CDD 150.195
1a edición, junio de 2022
© 2022 Gerardo Arenas
© 2022 del prólogo Antoni Vicens
© 2022 unsam edita de Universidad Nacional de General San Martín
© 2022 Pasaje 865
UNSAM Edita
Edificio de Containers, Torre B, PB · Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia, San Martín (B1650HMQ), prov. de Buenos Aires, Argentina
[email protected] · www.unsamedita.unsam.edu.ar
Pasaje 865 de la Fundación Centro Internacional para el Pensamiento y el Arte Contemporáneo (CIPAC)
Humberto Primo 865 (CABA)
Diseño de la colección: Laboratorio de Diseño (DiLab.UNSAM)
Maquetación: María Laura Alori
Conversión epub: Javier Beramendi
Ilustración de tapa: Francisco-Hugo Freda, Líneas (fragmento), 2013
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Editado e impreso en la Argentina
Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de sus editores.
Gerardo Arenas
La ética como brújula clínica
—serie tyché
Índice
Prólogo
Prefacio
I. Orientación
Once reflexiones sobre lo singular
Seis propuestas para el próximo Congreso
Ya no sé qué es lo real
Una brújula defectuosa
La ética de lo singular
Tú eres eso
¡Basta de flogisto!
Orientación con porvenir
Constelación del objeto amado
II. Analista
El analista síntoma
¿Qué es un psicoanalista?
¿Cómo responden los psicoanalistas?
La dimensión inter
¡En infracción! Nota sobre el goce del psicoanalista
III. Clínica
Del padre al síntoma: el pase como algoritmo
Bailar con el Minotauro
Una introducción a la clínica freudiana
Contra el ideal de no soledad
¿Como veterinarios o como analistas?
¿De qué hablamos cuando hablamos de desenganche?
De una virilidad que no es mero semblante
Fixión, ficción, fisión
La distancia entre I y a
Mujeres y goces
Nuestra segregación del loco
Nuestras ficciones necesarias
Desencadenamiento, desenganche y desarraigo: uso, abuso, mal uso y desuso del diagnóstico
Inhumana serenidad
La metáfora en problemas
Traducción y vida
Sueños de obstinación
Tres invenciones neuróticas
Prólogo
Empezar por el oriente clínico de la ética, como lo hace Gerardo Arenas en este libro, convoca una multiplicidad de registros. Para empezar, la ética del analista, su discreción, su decir y su silencio, su secreción y su secreto, y el cúmulo de esperanzas que son evacuadas como servicios a un amo que se trata de reconocer. Luego está la ética del analizante, que se debe a sus sesiones, a su presencia y a su amor por eso que habla más allá de lo que él quiere decir; incluso, si es posible, a algún amor por la angustia, si se presenta. También está el resultado, el “saberse hacer una conducta”,1 esto es, trazarse una vía practicable en el malestar de la civilización, que no impida amar, crear o, al menos, no desesperar. Añadamos que el amor por el inconsciente debe ser compartido entre analista y analizante, incluida su fase objetal, pulsional, de goce parlante.
De otro lado, sabemos que la brújula resulta inútil cuando llegamos al polo norte, allí donde Monsieur Fenouillard, guiando a su familia hasta el extremo norte, proclama: “Pasado el mojón, ya no hay límite”. La ética se enfrenta a su reto máximo cuando se trata de lo real, sin ley. Conviene examinar si hay, pues, una ética fuera de los límites de la ley.
Gerardo Arenas explora algunos de los elementos que debemos tener en consideración para aceptar esa ética referida a lo real inconsciente. Para empezar, hay que basarse en la dignidad de la locura, cuando el sujeto habla realmente la lengua del Otro que no existe. Para entendernos: no nos entendemos, hablamos una lengua que no nos eleva a una condición divina. Seguimos terrenales, andando por caminos sin nombre, por más que nos aferremos al oriente más accidentado, el del Nombre-del-Padre.
En efecto, las preguntas “¿qué es un analista?” y “¿cuál es el núcleo de nuestro ser?” son inseparables. Un analista ha hecho la experiencia de que ese núcleo es vacío. Sabe que la primera respuesta, la del objeto a, definido como condensación de goce, como elemento material, como superficie topológica, remite siempre a un semblante que no vale como respuesta a la pregunta sobre el ser del analista. Para responderla se requiere un saber que no dejará de ser aluvión de goce y mentira inicial, proton pseudos, mentira de amo.
Entonces, la ética se reviste de palabras: ética del bien decir, lo que significa que, por más que digamos, no borraremos el engaño iniciático de lo más increíble, de lo que se siente como pasmo venido de ninguna parte.
Y luego está el psicoanalista, representante del discurso analítico entre los otros discursos que circulan en tanto ignoran lo que este sabe. El discurso del psicoanalista aún se realiza (no representa, lo que implica distancia) en la dimensión de la alegría, de la satisfacción y la ligereza, del gai saber, que Nietzsche comparaba con una danza, un salto sin pauta ni rigidez, en el que cada paso se apoya en lo que hace incompleto cualquier mundo. Nada lo iguala en Occidente, cuando de Oriente no sabemos apenas nada. Se trata de otra cosa que del horror vacui, quizás un amor por lo ex-nihilo, la madre del no saber, con todas sus paradojas: la dureza del vaho, la perdurabilidad de la ausencia, la vacuola sin función. Todo son variaciones sobre el tema del amor, del amor dicho y hecho.
¿Pueden juntarse la angustia y la alegría? ¿A qué distancia es lícito mantener la angustia? Es tanto como hablar del goce propio. Hay gentes, dicen, que no han conocido la angustia. ¿Son ilusos? ¿O no aceptan la feminización?
Volvamos a lo práctico, o sea, al predicado que ignora al sujeto. Al comienzo de su seminario La ética del psicoanálisis, Lacan se enfrenta con tres ideales predicados abundantemente en nuestra civilización: la perfección de un amor humano, la existencia auténtica, la independencia de nuestras costumbres.2 Seguro que, muchas veces, el término ética se entiende como una predicación que vale sobre todo para los demás. La excepción no ayuda a pensar.
El amor calificado de humano extiende demasiado sus alas para ser creíble. Ya Freud señalaba de qué modo el amor no obedece a la justicia distributiva. Hay quien encuentra en el amor de Dios un recurso para desbordar el amor humano, pero es muy difícil no pasar de lo ideal a lo irreal en este caso. El amor distingue, particulariza, y no lo hace en la dimensión de lo genital. El amor real siempre es incompleto, siempre se mezcla con una dimensión de odio. La luz rasante del marqués de Sade revela la tiniebla del goce sexual. El poder que deslumbra a Kant desmonta el edificio de la ley y desaloja el amor que alojaría. Incluso el amor de la lengua contiene un elemento perturbador, como se puede leer en la progresión de la obra de Joyce. Todo esto pone en nuestras manos una ética hecha de preguntas. Los practicantes del amor cortés (el fin’amors) descubrieron el valor de la distancia para fundamentar el amor. Todo lo que llamamos amor platónico nos deja la incógnita sobre el grado de histeria que está implicado ahí. Y siempre nos queda algo por saber sobre lo que significa el amor para una mujer.
El segundo de los ideales explorados por Lacan es el de la autenticidad. Si bien en un análisis se trata de desenmascarar semblantes cuajados como identificaciones de apoyo más rígido y sólido, la eventual zozobra del analizante se ve contrapesada con una transferencia inicial a la que nos referimos a veces como luna de miel. Justamente esta ecuación corresponde al hecho de que no hay autenticidad tras estos primeros semblantes. Esto vale para las neurosis tanto como para las psicosis, las llamemos ordinarias o no. Hay que considerar la fachada como fachada, muro cortina que protege de la intemperie de la inexistencia del Otro. El semblante no es la ley. La ley es “¡goza!”, sin más. Luego añadimos “goza con la mujer que amas” –máxima que Lacan extrae del Eclesiastés, entendiendo bien que nada se completa ahí–.
El tercer ideal es el de la no dependencia. Para un ideal de extremo neoliberalismo, todo hombre debería ser una isla, una autarquía autosuficiente –por supuesto, no sin los gadgets que cada cual se puede procurar en cómodos plazos–. Lo que esto recubre es una lucha sin cuartel hecha de competencias y de negaciones, la cual se refleja en los ideales pedagógicos sostenidos por la idea de un hombre máquina, o neuronal, hecho de mociones mecánicas, de automatismos repetibles, de conexiones en un mapa de circuitos cibernéticos. Si se impone a la conducta la condición de ser previsible, es porque eso permite prever unas necesidades que nunca hablarán como la pulsión. El deseo deviene la voluntad, y ya sabemos cuál es el triunfo de la voluntad. El amor lo descompleta todo, desorganiza lo previsible y deja lugar a un espacio vacío en el que se inscribirá lo más inesperado del goce. Nada sucede sin discurso, existente o recién creado.
Este es el lugar del libro de Gerardo Arenas en nuestra biblioteca, la indicación de una orientación lacaniana, en la que el trabajo de lectura es un camino sin regreso, un nuevo problema y la posibilidad de leer tanto como se ha escrito como una carta de amor.
Antoni Vicens
Barcelona, diciembre 2021
1. J. Lacan. “El atolondradicho”, en Otros escritos. Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 512.
2. J. Lacan. El Seminario, libro 7: La ética del psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós, 2007, pp. 17-20.
Prefacio
Fruto de la iniciativa y del generoso empeño de Damasia Amadeo de Freda es la existencia de este libro. En una selección de artículos y breves discursos destinados a lectores u oyentes muy diversos, cuya hechura abarca un período de más de veinte años, ella supo ver el hilo rojo que les da una unidad que yo mismo no había vislumbrado y que le parecía justificar su publicación conjunta. A ella también agradezco la delicada y precisa labor como editora. Ha sido feliz y fructífero el tiempo que hemos compartido desde la puesta en marcha del proyecto hasta la publicación del presente volumen.
La mitad de los textos que lo componen son inéditos, mientras que solo uno de cada cuatro había sido publicado en papel. Los restantes, o bien figuran en publicaciones digitales, o bien solo han visto la luz en otros idiomas (inglés e italiano). Es decir que, aunque varios de ellos hayan sido concebidos mucho tiempo atrás, serán nuevos para quien lee estas líneas. En consideración a su interés, y para reducir las repeticiones en que una compilación como esta puede incurrir, he seguido el criterio general de mantener inalterados, en lo posible, los textos ya publicados, y modificar los inéditos solo cuando era indispensable. Pero incluso aquellos que ya habían sido impresos fueron aquí enriquecidos con correcciones y otros aportes tales como referencias bibliográficas (cuando faltaban o eran demasiado escuetas) o la remisión a publicaciones que en su momento aún no existían. Por lo demás, el material está ordenado según criterios clásicos: cada una de sus tres partes reúne, de forma cronológica, los trabajos que giran en torno a un mismo debate.
En suma, el resultado de este trabajo hace que, hablando estrictamente, este libro no sea una mera compilación. Y lo que le da su unidad es la tesis, nunca explicitada pero presente en cada una de sus páginas, de que una ética (la ética de lo singular) es lo que opera en la experiencia analítica como brújula clínica. Las tres partes del libro, a saber, Orientación, Analista y Clínica, podrían llevar por título las preguntas “¿Hacia dónde?”, “¿Con qué?” y “¿Cómo?”, respectivamente, y los artículos que las componen apuntan a responderlas desde perspectivas diversas pero convergentes.
I. Orientación
Once reflexiones sobre lo singular1
Hace veinticinco años, Jacques-Alain Miller mostró el fenomenal giro que dio Lacan en los setenta.2 Algo así sólo se hace para recuperar una orientación definida. ¿Cuál es, pues, la brújula del psicoanálisis? Aníbal Leserre señaló la relevancia de lo singular para definirla,3 y hace poco, Miller avanzó decididamente en esa dirección.4 Quien explore esta noción escurridiza, su vínculo con la orientación del psicoanálisis, y sus funciones clínica, ética y política, captará la potencia que posee y también las dificultades que depara. Propondré once reflexiones al respecto.5
1) Lo singular está en el centro del descubrimiento freudiano, cuyo aporte clave no fue introducir el inconsciente sino formular cuál es el núcleo del ser y crear una técnica capaz de disipar, mediante la palabra, la oscuridad que lo envuelve. Decir que somos habitados por una voluntad inefable que constituye nuestra esencia pero que nos es ajena y que nos mueve como marionetas, y hacer de semejante xenopatía la clave misma de nuestra existencia, no habría sido más que un acto gratuito de terrorismo filosófico si Freud no hubiese hallado un método capaz de revelarlo caso por caso.
2) Decir caso por caso no basta para implicar que se aspira a lo singular, ya que cabría personalizar los tratamientos para alcanzar, no obstante, un resultado universal –como lo hace el médico, por ejemplo–. La técnica freudiana se adapta a la peculiaridad del paciente porque sería necio no hacerlo, pero su originalidad radica en que la meta que se propone con cada analizante es una x propia de ese y de ningún otro.
3) Aristóteles fue quizás el primero en señalar la importancia de distinguir lo propio de uno solo, singular, de lo propio de más de uno, para lo cual reservó el término universal, más allá de que el atributo en cuestión valga para todos o sólo para algunos. Si no habláramos de atributos sino de proposiciones, las habría universales, particulares y singulares, pero eso no nos incumbe aquí. Aristóteles sólo distingue atributos universales (de más de uno) y singulares (de uno solo). No se ocupó del vacío (propio de ninguno) porque no le interesaba, pero a nosotros sí, ya que allí reconocemos al sujeto. Y como no hay significante que no sea de más de uno, la experiencia analítica resulta tener tres dimensiones lógicas: el sujeto vacío, el significante universal, y el núcleo singular del ser.
4) La epistéme aristotélica rechaza lo singular, la ciencia moderna añade el rechazo del sujeto, y el psicoanálisis opera entre ambos términos rechazados. El imperativo ético freudiano implica que el sujeto vacío alcance su Kern singular a través del significante universal, y la observancia de las dos reglas técnicas básicas lo hace posible.
5) Demostrémoslo. La regla de asociación libre se funda en un principio de responsabilidad por el cual el sujeto ha de admitir que los significantes que aun sin quererlo profiere lo representan, y la regla de atención parejamente flotante se anuda a un principio de respeto por el cual el analista ha de someter el carácter universal y compartido del significante a los menores detalles de la singularidad del analizante. En suma, la acción conjunta de ambas reglas orienta al sujeto en transferencia hacia el Kern buscado, como queríamos demostrar.
6) Según Freud, ese Kern es un deseo y, por lo tanto, incluye al Otro en su lazo. Lo singular se distingue, pues, tanto de lo subjetivo (que es vacío) como de lo individual (que no implica lazo). No es el colmo de lo particular ni surge de afinar la puntería de la clasificación hasta reducirla a una que tenga un solo elemento.
7) Si quisiéramos definir su modo lógico, antes deberíamos aclarar qué lógica modal usamos: con Aristóteles lo singular es contingente, ya que surge de un encuentro que sorprende, mientras que con Lacan es, además, necesario, pues no cesa de escribirse en el síntoma. Ambos están en lo cierto y no se contradicen.
8) Localizar lo singular en la doctrina analítica no es menos arduo que hacerlo en cada análisis. Freud entendió que ese Kern también era pulsión, mientras que para Lacan fue sucesivamente imago, rasgo, objeto a y sinthome. Acechado en lo imaginario, luego en lo simbólico y más tarde en lo real antes de ser al fin identificado con el lazo sinthomático, lo singular con-siste en una x cuyo goce ex-siste al inconsciente, re-siste al significante e in-siste en el síntoma.
9) El analista, partenaire transferencial del sujeto, encarna esa x en cada caso. En consecuencia, todo cambio en la concepción de lo singular (imago, rasgo, objeto a, sinthome) modifica la concepción del analista. Como además Lacan observa que la función del partenaire amoroso es salvar nuestra dignidad al hacer de nosotros algo singular, distinto de un sujeto del significante, y el analista encarna esa función en la transferencia, el estatus del amor depende del estatus de lo singular. Por eso, en Lacan lo singular y el amor cambian de registro juntos: primero son imaginarios, luego simbólicos, más tarde reales y, hacia el final, sinthomáticos.
10) Como dije, hace poco Miller definió por primera vez la orientación del análisis en función de lo singular y sin hacer referencia alguna a lo real.6 Es algo lógico, ya que, cuando Lacan pensaba que lo singular era una imago, su orientación fue lo imaginario; al explorar lo singular como rasgo, su orientación fue lo simbólico; cuando creyó que lo singular era el objeto a, su orientación fue lo real; y una vez situado lo singular en el sinthome, su mira pasó a ser el sinthome. Pero eso no significa que él haya cambiado de orientación tantas veces, sino que, orientado siempre por lo singular, ensayó diversas maneras de caracterizarlo.
11) Esto nos obliga a profundizar nuestra doctrina sobre lo real, ya que, según vimos, lo singular sólo puede ser contingente o necesario, dependiendo de qué lógica modal utilicemos, mientras que lo real es, por el contrario, imposible. Si quisiéramos conservar la relevancia de lo real para la orientación de la experiencia, deberíamos entonces considerar la posibilidad de que haya otro real que sea a la vez contingente y singular.
En la doctrina y en cada análisis, elucidar lo singular es tarea difícil pero imprescindible. No en vano Miller dijo que el deseo del analista es el de dar lugar a lo singular, y que el pase intenta capturar lo singular.7 Espero que estas reflexiones colaboren con este objetivo.
1. Trabajo presentado en las XXI Jornadas Anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana (Buenos Aires, 2012) y publicado en AA. VV. La clínica de lo singular frente a la epidemia de las clasificaciones. Buenos Aires, Grama, 2013, pp. 55-58.
2. J.-A. Miller. Los signos del goce. Buenos Aires, Paidós, 1998.
3. A. Leserre. Serie de los AE. Buenos Aires, EOL, 2000.
4. J.-A. Miller. Sutilezas analíticas. Buenos Aires, Paidós, 2011.
5. Para lo que sigue, ver G. Arenas. En busca de lo singular. Buenos Aires, Grama, 2010, y La flecha de Eros. Buenos Aires, Grama, 2012, con las referencias que allí se incluyen.
6. J.-A. Miller. Sutilezas analíticas, op. cit., caps. 2 y 6.
7. Ibídem.
Seis propuestas para el próximo Congreso1
Cuando Miller propuso dedicar el próximo Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP)2a investigar el desorden en lo real, lanzó el desafío (que no por tácito era menos urgente) de poner en orden nuestra propia concepción de lo real y de mancomunar esfuerzos para que París no se convierta en Babel.
¿Cómo encarar esta ardua tarea? Lacan sugiere que, si en cierta falla de lo real nacen las líneas de campo que descubrimos en la experiencia analítica, lo que la lógica diseñó al relacionar el lenguaje con lo real tal vez nos permita localizar algunas de esas líneas (a inventar) que aporten una orientación.3
Aceptando desafío y sugerencia, dibujaremos seis líneas de fuerza que pueden servir para no extraviarse en el vasto campo de lo real. Cada una de ellas se traducirá en una propuesta. Su conjunto es una invitación.
1) Servirse de la red extensional-modal
Para abordar lo real, Aristóteles opone de entrada lo propio de más de uno a lo propio de no más de uno. Llama a lo primero universal (aun si no es válido para todos) y a lo segundo singular (solamente si se refiere a uno solo). Dos milenios se requerirán para agregar a esto la extensión vacía y para caracterizar la función de esta como la del uno-en-más, pero no para preguntarse si cada una de esas extensiones es posible, necesaria, imposible o contingente. Tampoco para presentir futuras batallas, ya no navales, en torno al último de estos modos.
De los doce nudos que forjan la red formada por los tres hilos de la extensión y por los cuatro de la modalidad, ¿cuál corresponde al sujeto, si no es el de lo vacío e imposible? Además, ¿no es el significante necesariamente universal? Y ese Kern unseres Wesens que Freud perseguía, ¿podría no ser contingente y singular?
No obstante, subrayemos que, más allá de estas tres dimensiones que subtienden la experiencia analítica, modos y extensiones pueden anudarse entre sí diferentemente. Por ejemplo, todas las estructuras de parentesco, sean elementales o complejas, son universales y contingentes.
La red extensional-modal permite, así, vislumbrar las líneas de fuerza que debemos inventar. Bien utilizada, puede entonces servir de brújula.
2) Definir lo real en función del discurso al que responde
La ἐπιστήμη antigua se constituye cuando el taimado Aristóteles, por prurito metafísico, proscribe en ella ocuparse de lo singular, mientras que hay consenso en afirmar que la ciencia moderna se funda cuando Descartes, por paranoia metódica, exilia de su territorio al sujeto. El discurso científico contemporáneo nace, pues, de una doble Verwerfung que solo le permite acceder a lo real en lo que este tiene de universal, por más que pueda ser contingente.
La lógica, por fracasar en la segunda, logra, en cambio, medirse con el que además de universal es imposible. Se impone entonces caracterizar lo real en función del discurso al que responde. No hay razón alguna para presuponer que en dos discursos diferentes esté en juego un mismo real.
3) No ignorar lo real necesario
La ciencia contemporánea no se resigna a que lo real, cuyas leyes últimas anhela formular, sea contingente, y según parece ni siquiera se conformaría con que fuese posible. Más allá del desmesurado y prejuicioso rechazo einsteiniano de una eventual ludopatía divina, lo cierto es que en el mundo contemporáneo la física, para decirlo con humor, wants to get a TOE-hold.
De hecho, la gran polvareda mediática recientemente levantada por un escurridizo bosón impide ver con claridad la confesa pretensión científica de hallar, mediante una teoría del campo unificado sumada a una estética de las simetrías, una Theory Of Everything que, en cuanto haga volar por los aires el último búnker que resguarda el libre albedrío de Dios, demuestre así que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, sino en el único, si es cierto que este es como es porque no podría ser de otra manera.
Cualquier semejanza entre tal aspiración y cierto eslogan del amo moderno es pura τύχη. (“¡Nada menos!”, acotaría Prigogine).
4) Interrogar la creencia de que no hay real sin ley
Con sus erráticos avances y retrocesos, los vagabundos que surcan la bóveda celeste aguijonearon desde siempre, y con un mismo interrogante, a los sonámbulos que noche tras noche la escrutaban: “¿Responden a un orden recóndito, más secreto o acaso menos trivial y rutinario que el de la obscena esfera giratoria?”. De Ptolomeo a Copérnico, de Galileo a Newton y de Einstein a Hawking, ninguna revolución hizo mella en ese desvelo surgido de una invencible fe en que no hay real sin ley universal.
Este ejemplo vale como paradigma. A la ciencia, en verdad, le importa un bledo si lo real siempre vuelve al mismo lugar o no. Lo que sí le resultaría inadmisible sería que lo real pudiese hacer una u otra cosa a su capricho. El orden al que ella aspira es el de la ley, aunque esta sea la del mismísimo caos. Un análisis de ADN demostraría con certeza que su enseña es de estirpe occamiana: si Dios juega su partida encadenado por Λόγος, la naturaleza estará obligada a jugar la suya encadenada por Ἀνάγκη. Damos fe de que no hay científico que no crea en ambas cosas.
5) Diferenciar dos estatus de lo real en psicoanálisis
La operación analítica se funda, por cierto, en la misma creencia, que Freud llama sobredeterminación, que es subsidiaria del carácter universal de su instrumento (el significante) y que es el fundamento último del saber supuesto. Pero los residuos resultantes de la doble Verwerfung que en la ciencia la sustenta son los extremos del vector llamado deseo del analista, y la flecha que, salida del carcaj de Eros, representa la acción de este deseo, va del sujeto a lo singular. Como decía Freud: Wo Es war, soll Ich werden (durch den Eins, aclara Lacan,4 para eliminar toda sombra de duda).
Lo que esos extremos tienen de real no puede entonces presentar más modalidades que la de lo imposible y la de lo contingente. Pero tampoco menos que estas dos. Lo cual torna patente, por sí solo, la bifidez de lo real que está en juego en la experiencia analítica.
6) No perder de vista la pluralidad de lo real
Pero esta última caracterización está viciada por lo mismo que ella pretende evitar. La necesidad que el discurso analítico produce demuestra, en efecto, la radical insuficiencia en que incurre cualquier referencia a lo real, en singular. Por lo tanto, deberíamos más bien decir que hay dos reales en la experiencia analítica, imposible uno y contingente el otro, cuyas respectivas extensiones son, además, universal y singular.
Estas precisiones son imprescindibles para no caer en las trampas que nos tienden esos idola fori que Bacon deploraba, denunciaba y exorcizaba. De aquí en más, por lo tanto, cada vez que hablemos de real deberíamos preguntarnos seriamente a qué real nos referimos. Y las líneas de fuerza precedentes demuestran que la red extensional-modal constituye un fecundo punto de partida para ordenar las respuestas.
R.S.V.P.
1. Escrito en 2012.
2. El IX Congreso, realizado en París en el año 2014.
3. Ver J. Lacan. El Seminario, libro 19: …o peor. Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 20.
4. J. Lacan. El Seminario, libro 9: La identificación. Clase del 28 de marzo de 1962 (inédito).
Ya no sé qué es lo real1
Suelo poner el dedo en la llaga, pero esta vez lo haré en la mía. Les confesaré una de mis ignorancias, a ver si, como dijo Borges, algún otro dubitador me ayuda a dudarla y si su media luz compartida se vuelve luz.
Ya no sé qué es lo real. Y aunque Lacan propuso sus registros como una orientación, cuanto más interrogo lo real, más difícil me es orientarme en él y con él.
Hace años me propuse entender cómo se orientó Lacan. Concluí que, en sentido estricto, lo real fue su norte sólo entre 1962 y 1971. Me pregunté luego qué es lo real.
Lacan me dio una pista. Para orientarse en la sexuación, usó una brújula con tres dimensiones lógicas: funciones, cuantores, negaciones. “¿Podré hacer una brújula análoga para orientarme en lo real?”, me dije. Les contaré cómo la construí, por si encuentran la falla.
Elegí tres dimensiones lógicas tomadas de la enseñanza de Lacan.
Él relacionó lo real con lo imposible y con lo contingente, que son categorías modales. Los modos lógicos le parecían sin duda relevantes, pues se abocó a criticarlos y hasta les dio nuevas formas. Por eso los tomé como una dimensión de la brújula.
Asimismo, criticó las extensiones lógicas singular, universal y vacía, y también las renovó. Distinguió lo singular de lo subjetivo, cuyo modelo es el vacío, y mostró que la extensión vacía no es 0, sino el 0 que se cuenta como 1. Tomé, entonces, las extensiones como otra dimensión de la brújula.
Por último, aparte de hablar de lo real en el análisis, Lacan habló de lo real en otros discursos, y por eso pensé que considerar a qué discurso responde lo real debía ser su tercera dimensión.
Un puñado de aventureros me ayudó a poner a punto y a prueba esta brújula. A lo largo de un año exploramos lo real interrogando su modo, su extensión y el discurso al cual responde, y este instrumento nos pareció tan útil que, con el correr del tiempo, notamos qué poco decíamos antes al decir lo real, a secas, sin especificarlo según esas tres dimensiones.
Nuestro esfuerzo ya parecía justificado, aunque el entusiasmo resultante no duró mucho. Con pesar, debimos reconocer que no habíamos hecho más que establecer una partición del género de lo real en sus múltiples clases. No habíamos encontrado el norte buscado; apenas habíamos dibujado un mapa.
Si el objetivo era orientarse en lo real, tener un mapa era un modesto avance. Pero una pregunta crucial socavó este premio consuelo: ¿acaso cabe hablar de clases de real? Y esto me condujo a hacer seis reflexiones que someto a discusión.
1) En 1961, guiado por una advertencia de Bacon, Lacan observó que no hay comunidad de género entre las tres cosas que Freud denomina identificación, y propuso llamar así a una sola de ellas. Pues bien, ¿hay comunidad de género entre reales tan disímiles como el del Seminario 2 y el del Seminario23, por ejemplo? ¿La hay entre el real necesario de las matemáticas y el real contingente y singular del trauma? Para poder hablar de clases de real, deberíamos demostrar que sí, pero nadie lo hizo aún. Por ahora, solamente sabemos que Lacan les dio el mismo nombre.
2) Aunque no me hago muchas ilusiones, imaginemos que alguien demostrara que los reales de los diversos discursos, extensiones y modalidades, tuviesen en común algo más que el nombre. ¿De qué serviría orientarse por el género común de todas esas clases de real? ¿No nos orientaría mejor alguna de las diferencias específicas? Aristóteles diría que sí. Pero, en tal caso, ¿cuál elegir?
3) Lacan dice “Lo real es x” con tantas y tan variadas x, que la sola lista excedería el espacio del que dispongo. ¿Debemos pensar que cambió su concepción de lo real o, más bien, que habló de cosas totalmente diferentes? A lo real, como al barco de Teseo, ¿no deberíamos cantarle “Ya no sos mi Margarita” y bautizarlo Margot? Si no hay comunidad de género, ¿no deberíamos hacer como Lacan hizo con Freud, y reservar el nombre de real a una sola cosa? Habría que decidir a qué llamar real y luego efectuar una gran revisión doctrinaria. No descarto que eso sea lo que Miller emprendió a partir de Sutilezas analíticas, lo que desarrolló en el curso L’Un tout seul y lo que le impuso cambiar el título del próximo Congreso (de lo real a un real). En tal caso, mi mapa sería apenas un superfluo garabato.
4) Creo que Lacan percibió estas dificultades. Ello permitiría interpretar, de un modo no muy explorado aún, varios de sus últimos dichos acerca de lo real. Por ejemplo, cuando en El sinthome dijo que hablaba de lo real como imposible porque lo real es sin ley y que por eso él solamente aspiraba a hablar de un fragmento de real, ¿no desechaba así la existencia del género común, o sea, de lo real entendido como categoría universal? ¿Acaso lo real, esquivo como La mujer, no existe? Decir fragmentos no es decir clases. ¿Será por eso, entonces, que más tarde Lacan comparó lo real con una polvareda de toros que no forma un todo si no se enlaza, entre otras cosas, a un cuerpo vivo?
5) En El sinthome,Lacan dijo que lo real fue su respuesta sinthomática al descubrimiento del inconsciente y su modo de rechazar la energética freudiana. Tenía razones para recusarla. Freud mismo había mostrado que su brújula primera, el modelo económico, fracasaba en explicar nada menos que la angustia. Pero me pregunto si, al pasar de la energética a lo real, no hemos pasado de la sartén al fuego. Tal vez la polvareda de toros me haya nublado la vista, pero si lo real, según la última enseñanza de Lacan, es tan radical que resulta refractario al concepto, a la idea y a la representación, ¿cómo habría de orientarnos?
6) Y sin orientación, ¿cómo resolver las encrucijadas del análisis, si no es jugando a cara o ceca? El análisis sería una experiencia irresponsable, y la cita con lo real, una cita a ciegas en la cual el partenaire no llega a horario ni posee signos distintivos; algo así como intentar resolver la paradoja de Menón en el caso del barco de Teseo. Ignoro cómo hacerlo.
¿Me ayudarán ustedes con esta ignorancia mía, para que nuestra media luz compartida se vuelva luz?
1. Trabajo presentado en las XXII Jornadas Anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana (Buenos Aires, 2013).
Una brújula defectuosa1
Cuando Jacques-Alain Miller propuso dedicar este Congreso al desorden en lo real, nos impulsó a ordenar nuestra concepción de lo real. ¿Cómo hacerlo?
Para dibujar las líneas de campo de la sexuación, Lacan usó una brújula cuyas tres dimensiones fueron diseñadas por la lógica a fin de relacionar el lenguaje con lo real: funciones, cuantores y negaciones. Decidí, pues, construir una brújula para orientarme en lo real usando tres dimensiones a las cuales Lacan lo refirió: modos, extensiones y discursos. Pero me salió mal y, aunque lo reconocí en las últimas Jornadas de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL), nadie me ayudó aún a encontrar el defecto de mi brújula. ¿Lo harán ustedes?
A fin de abordar lo real, Aristóteles opuso lo universal a lo singular. Más tarde se agregó a esto la extensión vacía. El modo lógico de estas tres extensiones puede ser necesario, posible, imposible o contingente. En la red formada por modos y extensiones, el sujeto, por ejemplo, está en el cruce de lo vacío con lo imposible, y el sinthome, en el de lo singular con lo necesario.
Elegí los modos y las extensiones como dos dimensiones de la brújula porque Lacan, además de criticarlas y renovarlas, las relacionó con lo real. Y como también habló de lo real en diversos discursos, hice de estos la tercera dimensión. Veamos cómo funciona.
Como saben, Aristóteles constituyó la epistéme