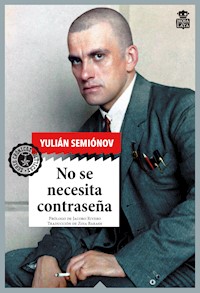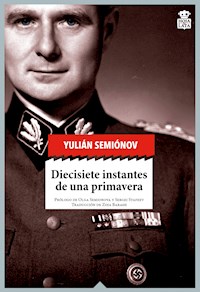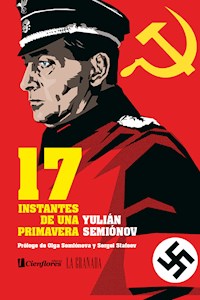Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cienflores
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La asombrosa aventura de un superespía ruso que trata de desbaratar una conspiración nuclear en Sudamérica. Tras terminar su misión en Berlín, el coronel de inteligencia soviético Isáiev-Stirlitz sigue las huellas de los nazis fugitivos que pretenden llevar adelante su proyecto de creación de una bomba atómica. En la apasionante trama resultan involucrados Francisco Franco, Juan Domingo Perón, Alfredo Stroessner, Anastasio Somoza, mientras detrás de escena actúan los gigantes de la época: Iósif Stalin, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Winston Churchill, que, en el período de posguerra, tratan de ordenar el mundo cada uno a su manera. Los finos y precisos retratos psicológicos de los personajes, presentados en el contexto de hechos reales, una fascinante intriga, que se balancea entre la ficción y la realidad, hacen de La Expansión una obra única que entrelaza la novela policíaca, política e histórica. Proféticamente, mucho de lo expuesto en La Expansión nos permite entender mejor los enredos de la geopolítica actual y la esencia de lo que sucede hoy en día en la convulsionada arena mundial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 723
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yulián Semiónov
La expansiÓn
Un agente secreto ruso en Sudamérica
volumen 1
Editor literario:
Valeriy Kúcherov
Semiónov, Yulián
La expansión : un agente secreto ruso en Sudamérica / Yulián Semiónov ; prefacio de Maximiliano Lionel Thibaut ; prólogo de Olga Semiónova ; Valeriy Kúcherov. - 1a ed adaptada. - Ituzaingó : Cienflores , 2022.
Libro digital, EPUB - (Expediciones)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Anna Fiódorova.
ISBN 978-987-4039-64-4
1. Novelas de Espionaje. 2. Periodismo Policial. 3. Historia de América del Sur. I. Thibaut, Maximiliano Lionel, pref. II. Semiónova, Olga, prolog. III. Kúcherov, Valeriy, prolog. IV. Anna Fiódorova, trad. V. Título.
CDD 891.73
Editorial Cienflores
Lavalle 252 (B1714FXB), Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.
Tel: +54-11-2063-7822 / 011 - 6534 4020
Contacto: [email protected]
© 1984 Yulián Semiónov
© Olga Semiónova y Darya Semiónova, derechohabientes de Yulián Semiónov. Todos los derechos reservados.
© De esta edición Editorial Cienflores, 2022.
© Editor literario: Valeriy Kúcherov
Director Editorial: Maximiliano Thibaut
Corrección de textos y revisión de la traducción: Julián Lescano
Diseño y diagramación: Soledad De Battista
Impreso en Argentina
Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, digitalización o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de información, sin el previo permiso por escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Prólogo
América Latina lo cautivó en el acto. Tras su primer viaje a esta tierra, Yulián Semiónov se enamoró de su gente, de su temperamento, de sus costumbres y tradiciones, y empezó a descubrir un mundo nuevo, sumergiéndose encantado en el ambiente tanto de las metrópolis como de los hogares más humildes. Le agradaban Borges, García Márquez, Asturias y otros grandes que en sus obras maestras volvían realidad ese ambiente mágico. En todo esto se inspiró Semiónov para escribir sus reportajes sobre Latinoamérica, así como la novela La expansión que el lector tiene en sus manos.
El personaje central del libro, el agente secreto Isáiev-Stirlitz, es el protagonista de toda una serie de obras de Semiónov, con un tiraje total que asciende a 100 millones de copias editadas en veinticinco idiomas. La popularidad de Stirlitz en Rusia y en otros países ha llevado a que se le diera el nombre de «agente 007 soviético». El mismo escritor tomaba esta analogía con escepticismo. «James Bond —sostenía— es demasiado primitivo para que pueda considerarse un buen espía. Como personaje literario, solo podría interesar, en el mejor de los casos, a un estudiante de primaria».
Semejante severidad tiene su explicación: Semiónov creía que el género policíaco exige un tratamiento serio y responsable. Y lo trataba, en efecto, con tal rigor, que se ganó el apodo de «Papa de la novela policíaca rusa». Semiónov elevó este género a un nuevo nivel intelectual, al convertirse en uno de los creadores en su país de la novela política, en la cual una sólida intriga aparece entrelazada con temas contemporáneos candentes, muchas veces de carácter internacional, y profundamente arraigada en su contexto histórico. «Mi obra trata hechos reales», decía él, que era capaz de pasar semanas trabajando en los archivos, o de emprender un viaje al Polo Norte, o de rastrear a Otto Skorzeny en Madrid para conversar largas horas con él, o de entrevistar al general Torrijos, o de discutir sobre la localización de tesoros culturales con Marc Chagall. O incluso de charlar sobre poesía con Yuri Andrópov quien, siendo director de la KGB, dedicaba su tiempo libre a escribir poemas. Por sus contactos con él, se decía de Semiónov que trabajaba para esta todopoderosa organización y que realizaba para ella misiones secretas en sus viajes al exterior. Un colega mexicano incluso lo fastidiaba cuando se veían: «Dime, Yulián, ¿ya te han concedido el grado de coronel?».«Me estás subestimando, querido —le respondía Semiónov—. Ya hace mucho que soy general». Semiónov tenía de hecho buenas relaciones con Andrópov, quien mostraba interés por su obra, pero nunca, desde luego, ha trabajado para la KGB, y obtenía toda la información que utilizaba en sus novelas de los archivos y otras fuentes públicas.
La única autoridad que reconocía, su ejemplo a seguir y escritor favorito era Ernest Hemingway. Yulián le hizo llegar por correo uno de sus primeros libros y él le respondió enviándole uno suyo dedicado, que se convirtió para Semiónov en un objeto de inestimable valor. Ya después de la muerte de su ídolo, durante sus viajes a La Habana, visitó a menudo Cojímar, pueblito de pescadores al este de la capital cubana de donde «Hem» solía salir a sus excursiones de pesca. Allí Yulián conoció al marinero Gregorio Fuentes, prototipo del protagonista de El viejo y el mar. También hizo amistad con la viuda de Hemingway, Mary; cuando años más tarde ella visitó Rusia, Semiónov la llevó hasta Yásnaia Poliana, donde se encuentra la Casa-museo de Lev Tolstói.
Fue en La Habana que se realizó el estreno latinoamericano de la miniserie 17 instantes de una primavera, adaptación de la novela del mismo nombre, que gozó de tremenda popularidad tanto en la URSS como en el resto del mundo. También en la capital cubana tuvo lugar otro acontecimiento emblemático: allí se fundó, en 1986, la Asociación Internacional de Escritores Policíacos (AIEP), de la cual Semiónov fue elegido presidente. Los talentosos escritores agrupados en esta organización, oriundos de varios países, consideraban con toda razón que la novela policíaca y la novela política son capaces no solo de despertar el interés de sus lectores, sino también de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la corrupción y la injusticia social, de inculcar en las personas los valores de la bondad y el humanitarismo. Los miembros de la Asociación se reunían regularmente en congresos en diferentes países, incluida la URSS, donde Semiónov los recibía en Crimea, en su propia casa, a la que había dado el nombre de«Villa Stirlitz».
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, llevándose consigo y a veces arrasando con ideales, esperanzas, posturas y destinos.
Yulián murió a la edad de 61 años. Tenemos una idea aproximada de cuántos planes y proyectos suyos no pudieron llevarse a cabo, pero nunca sabremos cuántos libros suyos han quedado sin escribir.
Una vez, en un encuentro con lectores, le preguntaron: «¿Cuál es el sentido de la vida?». «¿Creen que lo sé?», sonrió él. Solo había una cosa sin la cual no podía imaginar su vida: su amado trabajo, su oficio de escritor al que se entregaba por entero y que disfrutaba más que nada en el mundo.
En Occidente lo han llamado el Simenon ruso, el Le Carré o el Frederick Forsyth soviético. Para nosotros siempre seguirá siendo el hombre que conocimos: sonriente, de buen corazón, carismático, lleno de energía, con su sentido del humor y... con su infaltable cigarrillo en la mano. Continuamos leyendo sus libros, que siguen editándose tanto en Rusia como en otros países; visitamos las exposiciones dedicadas a su obra; miramos las películas filmadas en base a sus novelas; su casa Villa Stirlitz se ha convertido en un museo al que afluyen sin cesar visitantes de todas partes del mundo.
Nos complace enormemente que Semiónov sea conocido en la Argentina: en primer lugar, porque la Editorial Cienflores ha publicado, en 2014, su novela 17 instantes de una primavera; en segundo lugar, porque Yulián fue vicepresidente de la Sociedad de Amistad Argentino-Soviética y visitó varias veces este hospitalario país. Tenía aquí muchos amigos, a quienes recordaba siempre con gran afecto y gratitud por la asistencia que le habían prestado durante el trabajo con La expansión, entre otras cosas.
En 2021 Yulián Semiónov habría cumplido 90 años. Con motivo de este aniversario, se estableció en Rusia un premio que lleva su nombre y que se otorgará a escritores que trabajen en la novela policíaca e histórica. A este aniversario quisiéramos dedicar también la edición de La expansión en la Argentina. Hasta el día de hoy, esta obra no ha sido traducida a ningún idioma. La presente edición, adaptada para los lectores de habla hispana, es la primera publicada fuera de Rusia.
Olga Semiónova
Valeriy Kúcherov
Misceláneas de una edición
Siempre me resultó sumamente motivante lo que hay detrás de cada libro. La “cocina”, la “sala de partos” de una obra, donde las historias que alguien escribió cobran vida y se transforman en publicaciones, en preciados objetos en donde si el trabajo es llevado adelante con compromiso y dedicación, la obra se reafirma y crece en carácter y personalidad. Quizás por eso decidí ser editor.
Descubrí a Yulián Semiónov mucho antes de dedicarme a este encantador oficio. Cuando era un lector apasionado y también cuando aún su nombre circulaba, entrecortado,en las conversaciones de militantes y entre los “sovietólogos” de nuestro país.
Cuando en 2013 dimos forma a nuestra editorial, ya pensábamos que sería una gran idea publicar 17 instantes de una primavera, su obra más reconocida, que se desarrolla enla etapa final de la segunda guerra mundial, donde un agente secreto ruso desbarata el complot de los jerarcas nazis que tratan de firmar una paz por separado con los Aliados. Al año siguiente, de manera fortuita, conocí en la librería Raíces, donde yo trabajaba en aquel momento, a Raquel Robles, una querida compañera y amiga, que paseaba a su hijo más pequeño en un cochecito y que resultó ser una vehemente admiradora de Stirlitz, el protagonista de varias novelas de Semiónov. No dije que Raquel se cuenta, sin duda, entre las más notables escritoras de nuestro país. Y entonces, nos dimos a la tarea de publicar al famoso autor soviético, quizás algo disipado en el recuerdo de los voraces lectores de policiales, lo que consideramos, sin decirlo, algo así como un conjuro comunista.
Con total improbabilidad de respuesta, escribimos entonces a Olga y Darya Semiónova, las hijas de Yulián, quienes devolvieron nuestros mensajes con gran amabilidad y allanaron el camino para que logremos editar el libro, escribiendo para la ocasión una semblanza donde aportan aristas desconocidas de su padre, de su tiempo y de su cultura, pequeñas pinceladas que atesoramos con verdadera emoción y orgullo.
Mientras tanto Poldi Sosa Schmidt, otra admirada compañera, veterana de cien batallas, presidenta del Instituto de amistad entre Argentina y Vietnam, siempre vital y por supuesto también una ferviente lectora del autor, me contó que en Cuba, donde ella vivió muchos años, se paralizaba el país cuando proyectaban la serie 17 instantesen la televisión. Yo le mencioné que había rastreado, con un poco de olfato “a lo Stirlitz”, que existía otra obra del autor, una trilogía de publicación póstuma y nunca traducida llamada La expansión, donde la saga de nuestro querido espía transcurría en América Latina, y particularmente en Argentina. Eso fue suficiente para que ella me dijera «Voy a llevarte a conocer al jefe de la Casa de Rusia en Buenos Aires, a ver qué nos dice».
A los pocos días Poldi, quien ejerce la diplomacia con total naturalidad aunque nunca fue de carrera (ni le interesa, por eso lo hace tan bien), organizó una reunión en la sede de la Casa de Rusia, sobre Avenida Rivadavia en el barrio de Almagro, con el Sr. Valeriy Kúcherov. Recuerdo que el tráfico vehicular estaba fatal y llegué con un poco de retraso, subí las escaleras hasta el piso superior, y, ya con poco aire, me disculpé por la demora. Valeriy, alto, sereno, directo, creo que un clásico ruso, me escuchó con algo de incredulidad: «¿una trilogía? ¿mil quinientas páginas?». Tras una breve pausa agregó: «La verdad es que no he leído la obra, lo haré, pero... ¿sabe una cosa? Conocí al autor en persona, allá por los años setenta nos encontrábamos de vez en cuando en Moscú. Era un hombre excepcional. Capaz de mover el mundo...». Empezamos a vernos con cierta frecuencia para discutir la posibilidad de la edición; en nuestras reuniones tocamos diferentes temas; recuerdo una conversación, donde hablamos de la guerra, de la historia del sitio de Leningrado, de la resistencia a los nazis y el heroísmo colectivo. Valeriy me contó que su familia estuvo allí, me contó del “camino de la vida” que se construía sobre el congelado lago Ládoga en la época de invierno y que salvó a miles de habitantes...
Mientras tanto, la Casa de Rusia, en el marco de sus multiples actividades, organizó la proyección de la serie 17 instantes en el cine Gaumont de Buenos Aires, a sala llena.
Luego, problemas de diversa índole fueron aplazando la concreción del proyecto, Valeriy regresó a Moscú en 2017, por mi parte pasé por una complicada situación de salud... Pero esto de “capaz de mover el mundo” resonó en mi cabeza y creo que se convirtió para ambos en voluntad y en ejemplo a seguir cuando continuamos con nuestros esfuerzos para editar la obra. Ha sido un trabajo laberíntico y consecuente, logramos superar barreras que parecían insuperables para poder, al fin y al cabo –resumiendo todo el periplo de pasión y constancia– decir con seguridad y enorme satisfacción: cumplimos.
Esperamos que la obra, presentada para esta versión en dos tomos, sea de agrado no solamente para los lectores de Argentina sino de toda nuestra América y de nuestra comunidad lingüística. En ese sentido es interesante la semblanza que nos brinda desde México Paco Ignacio Taibo: «Semiónov es un personaje absolutamente fascinante. Tiene la virtud de armar novelas de espionaje de trama absolutamente complicada, hiladas muy bien, con historias muy poco conocidas...».
Queridos lectores, amigas y amigos, aquí los dejamos con La Expansión.
Maximiliano Thibaut
Director de Editorial Cienflores
Ituzaingó, noviembre de 2022.
La expansiÓn
Un agente secreto ruso en Sudamérica
Información para un análisis
19 de junio de 1945
Con algo de lentitud y con sumo cuidado, Stalin apartó la carpeta que contenía una sola página de texto mecanografiado, se levantó del escritorio, dio una vuelta por el despacho, y se quedó un momento junto a la ventana, observando cómo por una de las plazas del Kremlin paseaban palomas del mismo color que los adoquines. Estas paseaban sin prisa, balanceándose, y si uno las miraba durante un largo rato, sin quitarles la vista de encima, daba la sensación de que eran los mismos adoquines que se movían. Una cosa mística, pensó Stalin, similar a lo que les contaba a los alumnos en sus clases del seminario el padre Dionisio: los pájaros proféticos, el purgatorio, «El Jardín del Edén».
Se dio vuelta, miró al jefe de inteligencia, dio varias caladas a su pipa para encenderla bien, volvió a sentarse al escritorio, y señalando con la cabeza la hoja de papel, preguntó:
—Y bien, ¿cómo podría explicármelo?
—Debo verificar y reverificar este mensaje. Es algo de carácter extraordinario, y por eso tengo que comprobar su veracidad por diferentes vías.
—¿Quién le hizo llegar esta información? ¿Es una persona confiable?
—Enteramente. Pero una buena jugada en una partida entre servicios de inteligencia a veces consiste justamente en facilitarle a alguien de confianza una información falsa.
—Gracias por la aclaración. Me ha explicado de una manera muy comprensible la esencia del trabajo de inteligencia.
Stalin se acercó el texto del telegrama, y volvió a leerlo:
«A lo largo de tres días, desde mediados de junio, los jefes de la inteligencia militar estadounidense y los altos funcionarios de la OSS mantuvieron en el Pentágono reuniones secretas con el jefe del departamento de Ejércitos Extranjeros del Este, el teniente general de la Wehrmacht, Gehlen. Durante estas reuniones se acordó que Gehlen retornaría a Alemania y empezaría sus actividades. Gehlen aceptó transferir a los servicios de inteligencia de Estados Unidos su red de agentes, incluyendo a los líderes del “movimiento ruso de liberación” del general Vlásov, los activistas del “ejército insurgente ucraniano” de Mélnyk y la milicia de Bandera. También se acordó que a partir de ese momento los estadounidenses supervisarían el trabajo de Gehlen con los agentes infiltrados por él en el gobierno polaco residente en Londres, así como con los grupos anticomunistas eslovacos, croatas, húngaros, búlgaros, checos y rumanos, que habían emigrado a Occidente.
En el comunicado final, sin embargo, se observó que una vez que el gobierno alemán asumiera el poder en Alemania, Gehlen procedería a trabajar exclusivamente para el nuevo régimen. El Pentágono le aseguró que lo apoyaría en este asunto. Se subrayó que Washington encontraría una manera de ejercer presión sobre el nuevo gobierno alemán, a fin de que la Organización del general Gehlen se convirtiera en el servicio de inteligencia de una Alemania democrática, integrada al mundo occidental. Gehlen recibió garantías de que seguiría siendo el jefe de inteligencia. Se subrayó que por el momento sería arriesgado crear en Alemania un centro único de inteligencia; se requiere cierto tiempo para que las democracias occidentales puedan consolidarse debidamente en sus zonas de ocupación, haciéndolasinaccesibles a la penetración comunista. Por eso al general Gehlen se le propuso considerar la posibilidad de crear una serie de centros secretos, sobre todo en España; se lo autorizó a establecer contacto con los servicios correspondientes del generalísimo Franco.
Al término de la reunión en el Pentágono, Gehlen sostuvo una conversación de tres horas con Allen Dulles, quien, según se cree aquí, es el que trajo al general a los EE.UU. y obligó al Pentágono a sentarse con él a la mesa de negociaciones. Los resultados de esta conversación se desconocen, aunque se presume que abarcaron las medidas prácticas a tomar para desarrollar las actividades anticomunistas en los países de Europa del Este. Tampoco se descarta la posibilidad de que se haya tratado la cuestión de los pasos concretos que deben darse para proporcionar ayuda inmediata a las agrupaciones de militantes anticomunistas ucranianas que luchan contra el Kremlin en la región de Lvov».
Stalin caminó en silencio por el despacho durante largo tiempo, luego se detuvo delante del jefe de inteligencia, lo observó con mirada escrutadora, como abarcándolo con sus amarillentos ojos de lince, y le preguntó:
—Y ahora dígame, ¿cómo después de esto —señaló con la cabeza el escritorio—, puedo sentarme con Truman y tratar los problemas de la Europa de posguerra?
Tras esperar un rato una respuesta, volvió a preguntar a su interlocutor:
—¿Por qué no responde? ¿No sabe qué decir? ¿O no se atreve?
—Más bien, lo segundo, camarada Stalin.
—¿Por qué? Si no me está imponiendo su punto de vista, si sólo está respondiendo a una pregunta. ¿Y bien?
—Parto del hecho de que en Occidente nos enfrentamos a dos fuerzas: los políticos sensatos que, en mi opinión, a pesar de todo, no son pocos, y se expresan abiertamente por continuar el diálogo amistoso con nosotros. En cuanto a los opositores, seguirán siendo opositores, con eso nada podemos hacer. Pero cuanto más duramente reaccionemos ante tal clase de información, tanto más difícil será la situación para los sensatos, es decir, para los que quieren llevar amistad con nosotros.
—¿Usted cree que esta información pudo ser fabricada para hacernos asumir una posición dura? ¿Y de esta forma poner a nuestros simpatizantes en una situación difícil?
—Hay que verificarlo. No hemos tenido tiempo para eso.
—¿Será posible verificarlo?
—Sí.
—¿Qué opina?, ¿el círculo íntimo del difunto Roosevelt podría obligar a Truman a olvidar las palabras que pronunció al comienzo de la guerra, acerca de que habría que ayudar a quien comenzara a ganar la contienda: si dominaban los alemanes, a los alemanes, si los rusos, a los rusos?
—Creo que él estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para que esas palabras suyas caigan en el olvido.
—¿Y si le echamos una mano? ¿Si yo hago todo lo posible para ayudarlo en esto? ¿Qué opina? ¿Optaría por el diálogo?
—No lo sé.
—Hace bien en responder con honestidad. Le preguntaremos a Gromiko. Dígame lo siguiente: usted personalmente, ¿se animaría a negociar con un alto jefe militar de Hitler, sin consultarme a mí?
—No.
Stalin se sonrió:
—¿A lo mejor, Truman es más liberal? Después de todo, dicen gozar de una democracia, elecciones libres, una transparencia absoluta...
—Justamente por eso, de estar en el lugar de los jefes de inteligencia de los Estados Unidos, yo me protegería con el visto bueno del Presidente.
—«Justamente por eso» —resopló Stalin—. Está bien, vamos a ver qué haremos. No vaya a ser que tengamos que tomar clases con los directores del Teatro de Arte de Moscú para que nos enseñen cómo comportarnos en la mesa en la que decidiremos el futuro del mundo junto con aquellos cuyos militares reciben amistosamente a un general de Hitler... Déjeme el documento. Y piense en cómo obtener información más detallada... ¿A lo mejor, a través de España? Por cierto, no voy a ser yo quien le enseñe su oficio, hágalo a su manera.
Stirlitz
Madrid, octubre de 1946
El norteamericano que se acercó a Stirlitz en la Avenida del Generalísimo en Madrid con la propuesta de almorzar y conversar sobre un tema que podría ser de interés común parecía bastante amigable. No se advertían en su rostro las señales de agitación que suelen acompañar a una operación de secuestro o detención.
— Le prometo un menú de primera —dijo—. ¿Qué le parece?
Las hojas de los plátanos en la amplia avenida ya habían comenzado a ponerse amarillas, parecían ser de metal, del color del cobre chileno. Sin embargo, no se sentía el otoño, hacía calor. Stirlitz volvió el rostro a los suaves rayos del sol y, encogiéndose de hombros, respondió en voz baja:
—¿Por qué no? Vamos a almorzar.
—Por alguna razón, pensé que se negaría.
Stirlitz volvió a mirar al norteamericano: un hombre muy fuerte, todo un roble. Ellos en general eran robustos y sanos; claro, no conocieron guerras y viven lejos de los lugares donde ocurren tragedias mundiales, pensó. Además eran jóvenes, llevaban solo dos siglos de historia.
De repente se acordó en detalle y con claridad terrible, de aquel día lluvioso en el que en los periódicos locales se había publicado el discurso de Churchill, pronunciado por el «venerable anciano» en la ciudad norteamericana de Fulton. Al ex Primer Ministro de Gran Bretaña lo había presentado a los estudiantes del Westminster College el presidente Truman en persona, lo que le había conferido al discurso un carácter extraordinario.
En aquella ocasión, tras haber leído el discurso de Churchill dos veces, Stirlitz apartó el periódico, a duras penas se levantó de la silla, que hizo al moverse un sonido chirriante, y salió a la calle. Vagaba por la ciudad, sin rumbo, incapaz de concentrarse después de lo leído, cuando inesperadamente se dio cuenta de que estaba en el centro, frente a la embajada norteamericana. Eran las nueve, el inicio de la jornada laboral, y al gran edificio entraban personas constantemente. Se detuvo al lado de un puesto de diarios y comenzó a hojear los periódicos y las revistas, estremeciéndose cada vez que el vendedor, un anciano con una gran boina encasquetada a lo pirata hasta los ojos, uno con cataratas, gritaba con voz desgarradora:
—¡Lean el discurso histórico de Churchill, le ha declarado la guerra a Stalin!
Stirlitz miraba a los americanos que entraban por las puertas de la embajada. Eran altos, fuertes, vestidos como de uniforme: zapatos de punta redonda, el pantalón muy estrecho, el nudo de la corbata del tamaño de una uña, y el impermeable excesivamente corto, por lo que daba la impresión de estar encogido, en general de color beige o gris.
Iban conversando alegremente, por lo visto hablaban de cosas sin importancia, cotidianas, y ninguno de ellos, que no eran gente sencilla, sino personas relacionadas con la casta de los políticos, ninguno, a juzgar por sus rostros, parecía estar preocupado, ninguno estaba con el ceño fruncido o deprimido, como si nadie comprendiera lo que había ocurrido en Fulton el día anterior.
«¿Y qué es lo que ocurrió? —pensó Stirlitz—. ¿Qué es lo que me desalentó tanto de ese discurso, pronunciado al otro lado del océano?»
Por lo visto, se dijo, me aturdieron las palabras sobre la necesidad de crear una «asociación fraternal de los pueblos angloparlantes» para oponerse a Rusia. Una asociación que, según Churchill, implicaría una relación muy especial entre los Estados Unidos y el Imperio Británico, que requeriría no sólo una creciente amistad entre sistemas sociales afines, sino también la preservación de relaciones estrechas entre los militares y el uso común de todas las bases navales y aéreas, lo que duplicaría el poderío de Estados Unidos y incrementaría el de las fuerzas armadas del Imperio Británico.
Truman habría podido expresar una opinión disidente, separar la democracia estadounidense de las ambiciones imperiales británicas, pero no lo había hecho. Junto a todos los demás, había aplaudido al frenético Winnie (ese era el apodo de Churchill), evidenciando la aceptación de cada una de sus palabras.
Siendo un político innato, sagaz, Stirlitz dedujo enseguida que el pasaje sobre la creación de un «bloque militar angloparlante para hacerle frente a Rusia» no era solo una amenaza al Kremlin, sino también una dura advertencia a Francia e Italia. Tanto Roma como París se encontraban de repente ante el hecho consumado de la aparición de un bloque cualitativamente nuevo. Y en el párrafo siguiente Churchill arremetió descaradamente: «no solo en Italia, sino también en la mayoría de los países alejados de las fronteras rusas, funcionan los partidos comunistas, que representan una amenaza para la civilización cristiana». Como si esto fuera poco y para poner los puntos sobre las ies, agregó: «A base de mis encuentros con los rusos, me he convencido de que ellos admiran más que nada la fuerza. El entendimiento con Rusia debe apoyarse sobre el poderío de los países angloparlantes y la unidad entre ellos».
Esto fue lo que ocurrió aquel día de marzo de 1946, y lo que hizo a Stirlitz experimentar un sentimiento de desolación tan ultrajante y tan frustrante que apenas pudo llegar a la pensión donde lo había alojado ocho meses antes la gente de ODESSA, sintiendo que algo en su interior se congelaba, se petrificaba, como si se hiciera presente otra vez el dolor que lo había atravesado el primero de mayo en Wannsee, en Berlín, cuando las balas le habían desgarrado el pecho y el vientre...
—Y qué, ¿nos vamos? —preguntó el estadounidense.
—Por supuesto.
—¿No camino demasiado rápido? Puedo ir más despacio.
—Sí —respondió Stirlitz—, más despacio sería mejor...
Müller
1946
Los rayos filosos del sol se estrellaban contra las cálidas persianas de madera, y trazaban en el cuarto oscuro líneas amarillas y azules que se veían frías porque, por algún motivo, parecían reflejadas en un espejo, y el reflejo muerto de lo real es siempre frío.
Hacía largo rato que Müller observaba cómo los rayos avanzaban por la habitación, lentos, apenas perceptibles, pero inexorables, desplazándose desde el enorme escritorio de caoba hacia la chimenea de mármol gris y las estanterías repletas de libros.
No estaba apresurado por levantarse de la gran otomana paticorta, disfrutaba relajadamente del silencio y la tranquilidad. Sonreía cuando el cuco se asomaba del reloj de pesas bávaro (regalo de un jefe de la organización nazi local, que había traído el reloj desde Alemania allá por 1937, cuando el Departamento de Relaciones Internacionales del NSDAP lo había enviado para infiltrarse aquí, en la Argentina), contando alegremente el paso irreversible del tiempo.
Al principio, en los primeros meses después de su llegada a América Latina, a aquella playa desierta donde, tras un silencioso apretón de manos con sus acompañantes, se sentó en el auto que lo esperaba y que lo llevó hasta la estancia de Enrique Trostheimer, «Villa Nueva», él no podía dormir. Se daba al olvido por dos o tres horas solo después de haber bebido un vaso de fuertísimo korn, vodka de trigo; sus reservas eran enormes: todo el sótano del amplio chalé de tres pisos, situado en la costa del océano, estaba repleto de botellas.
Se sentía tenso constantemente porque a dos kilómetros de la casa pasaba una carretera, y no había allí ni valla, ni los guardias a los que estaba acostumbrado en el Reich. Tenía una sensación de absoluta inseguridad, de permanente expectativa del momento en que llegarían unos hombres vestidos de civil preguntando: «Bueno, ¿y dónde se esconde por aquí el criminal de guerra Müller?» A pesar de que portara un pasaporte a nombre del ciudadano suizo Ricardo Blum, a pesar de que Trostheimer intentara a convencerlo de que no corría allí ningún peligro, que Perón era suficientemente amistoso, aunque los judíos de Roosevelt hubieran inducido a su país a declararle la guerra al Reich en marzo de 1945, a pesar de todo esto Müller estaba como alma en pena. Al acostarse escondía bajo la almohada la Parabellum y una granada, pero de todos modos no podía dormir prestando oído al ruido de los autos que pasaban en la distancia.
—Enrique —dijo finalmente—, usted se tarda mucho en trasladarme al interior del país. Entiendo que la operación se está preparando de la manera más meticulosa y segura posible, pero no vaya a ser que me lleven a un cobijo cuando ya esté absolutamente neurasténico y no pueda servir para nada.
—Señor Ricardo —sonrió Trostheimer—, descanse tranquilo. (Nunca lo llamaba por su verdadero nombre o apellido, mucho menos por el grado, mientras que Müller sentía que el apelativo de Gruppenführer le hacía falta, a veces incluso le parecía que sin eso era como si le faltara algo a su atavío, como podía faltarle una corbata o un calcetín).
—Nosotros lo estimamos muchísimo —continuó Trostheimer—. Por eso no podemos correr ningún riesgo imprudente. Ahora estamos realizando un reconocimiento de las rutas. Tratamos de distribuir a los huéspedes más importantes por las regiones de tal manera que nos permita asegurarnos de tener un balance en la colocación de altos ejecutivos, mandos intermedios y empleados comunes... Además, consideramos necesario darle a usted un tiempo de cuarentena. El lugar adonde iría todavía no dispone de buen servicio médico. ¿Y si de repente surge la necesidad de hacer una radiografía, unos análisis importantes o una consulta con médicos de prestigio? La carga y la tensión de los últimos meses pueden tener sus consecuencias desfavorables. Es mejor asegurarse pasando un tiempo aquí. Adáptese al nuevo ambiente, aprenda español. Descanse, nade, pasee... No me atrevería a decirle todo eso si no estuviera convencido de su absoluta seguridad en este lugar.
Acostumbrado en los últimos años a que todas sus órdenes se cumplieran rigurosamente, habituado a ver en los ojos de las personas que lo rodeaban el deseo ávido de cumplir todos sus caprichos, afirmado en la convicción de que sólo él sabía cómo actuar en una situación determinada, Müller soportaba a duras penas su nueva situación, en la que debía esperar instrucciones de no se sabía quién, ir a desayunar, almorzar y cenar estrictamente en horario, al golpe sonoro de un gong de cobre colgado debajo de una palmera en un pequeño patio interior, y mantener una conversación en la mesa con el dueño del lugar y los dos «maestros de idioma», que a la vez cumplían la función de guardianes. Eran hombres serenos, serviciales, silenciosos, pero sin la tan añorada por el corazón de Müller sumisión (a la cual uno se acostumbra rápidamente, pero es bastante difícil desacostumbrarse) que distinguía a los que en el Reich lo custodiaban, le preparaban la comida, limpiaban su mansión y conducían su auto.
«Esto es lo que significa un continente distinto —pensaba Müller penosamente, observando a los dos fortachones silenciosos—. ¡Lo que significa perder el vínculo con tu tierra! Sí, son alemanes, claro que son alemanes, ¡pero son alemanes argentinos! Ya están marcados por este entorno, se permiten hablar sin terminar de escucharme, salen para la cena en camisas de manga corta, con esos aborrecibles pantalones vaqueros americanos, como si fueran unos chancheros cualquiera. Ríen a carcajadas en la piscina, sin entender que todo eso pueda distraerme de mis pensamientos, o simplemente irritarme. No, en casa algo así hubiera sido imposible, después de todo la tierra natal nos disciplina, mientras que la ajena nos desordena».
Sin embargo, se le ocurrió en otra ocasión, pensar de tal manera significa ir en contra de nuestra teoría de la raza. Según el Führer, todo alemán sigue siendo alemán, sin importar dónde viva o en qué entorno se críe; la sangre no le permite perderse a sí mismo. Pero la tierra, continuó meditando Müller, la tierra es otra. La sangre es alemana, pero la tierra es otra. Por la radio se transmite algo completamente distinto, todo es música bailable, hasta a mí me dan ganas de moverme a su ritmo. La comida es diferente, nunca comí carne así en el Reich. Ponen a la mesa varias botellas de vino y lo beben como si fuera agua, y esta constante sensación de afectación artificial se refleja en las relaciones entre la gente. Además, leen la prensa norteamericana, francesa y mexicana. Conviven con los británicos, los eslavos y los judíos. Los saludan, compran mercancías en sus tiendas, intercambian noticias, es una fusión constante, imperceptible a primera vista, pero la influencia corruptora de contactos de este tipo es evidente.
Se calmó sólo cuando un pequeño dornier aterrizó en un campo verde cerca de la mansión. El piloto lo saludó con una inclinación brusca de la cabeza, como si el cuello por un momento perdiera su soporte muscular. Eso le gustó a Müller, al parecer no hacía mucho que el piloto había llegado del Reich.
Trostheimer lo ayudó a subir y a sentarse en una pequeña cabina a la derecha del piloto:
—¡Buen viaje, Ricardo! Estoy convencido de que el lugar adonde va le agradará de verdad.
Cuando el avión, tras haber recorrido tan sólo unos cien metros de campo, se separó fácilmente del suelo, y comenzó a tomar altura rápidamente, Müller preguntó:
—¿A dónde nos dirigimos?
—A las montañas. Más allá de Córdoba. A Villa General Belgrano. Es un asentamiento nuestro, casi todos los habitantes son alemanes. Tenemos ahí un aeródromo muy bueno. No hay carretera, para llegar se usa caballo, ver un camión por allí es algo bastante raro, así que la situación está absolutamente controlada.
—Perfecto. ¿A cuántos kilómetros queda?
—A muchos, más de mil.
—¿Entonces cuánto tiempo nos tomará?
—Aterrizaremos en Azul. Allí están nuestros hermanos, cargaremos combustible, descansaremos y continuaremos. Almorzaremos cerca de General Pico, luego tomaremos rumbo hacia Río Cuarto, ahí cerca podremos pernoctar: montañas, silencio, es precioso. Y mañana, pasando Córdoba, seguiremos hasta el final. Se podría llegar en un día, pero permanecer diez horas suspendidos en el aire no es cosa fácil.
—¿Cuántos años tiene?
—Veintisiete.
—¿Ha vivido en el Reich?
—Sí. Nací en Liessem...
—¿Hace mucho que está aquí?
—Dos años.
—¿Ha aprendido el idioma?
—Mi madre es española... Me crié en lo de mi tío. Mi padre vive aquí desde 1923.
—¿Después de la revolución de Múnich?
—Sí. Prestó servicio en una escuadrilla con el ReichsmarschallGöring. Después de que lo metieran al Führer al calabozo, fue el Reichsmarschall quien le recomendó a mi padre venir aquí, a unirse a la colonia alemana.
—¿Su padre está vivo?
—Sí, trabaja en el aeródromo...
—¿Cuántos años tiene?
—Sesenta. Es muy fuerte. Él armaba los primeros vuelos a través del océano, de África a Baires...
—¿A dónde?
—A Buenos Aires... A los americanos les gusta abreviar, ahorran tiempo, la llaman Baires a la capital. Se pega...
—¿Es usted miembro del partido?
—Sí. Todos los pilotos tuvimos que ingresar en el partido después del 20 de julio.
—¿Dice «tuvimos que»? ¿Usted lo hizo por obligación?
—No me gustan los espectáculos, todo ese histerismo en las reuniones, toda esa adulación... Yo amo a Alemania, señor Ricardo... Con el Führer, sin el Führer, me da igual.
—¿Cuál es su nombre?
—Fritz Ziele.
—¿Por qué no ha adoptado un nombre español?
—Porque soy alemán. Y moriré como tal. Fui soldado, no tengo nada que ocultar, estoy dispuesto a responder ante cualquier tribunal por cada uno de mis bombardeos contra los rusos.
—¿Y contra los estadounidenses?
—Los Estados Unidos están lejos, no pudimos alcanzarlos... Nos jactamos mucho, pero en el momento de actuar, metimos la pata.
—¿Su padre era miembro del partido?
—Por supuesto. Es un viejo militante, un veterano del movimiento.
—¿Se lleva bien con él?
—¿Y cómo no? —el piloto sonrió—. Él es un hombre maravilloso... Lo admiro.
—Sabe qué, sería bueno que viajemos a esta Villa General Belgrano sin detenernos en los puntos intermedios.
—¿No se cansará?
—No, tolero bien los vuelos.
—Pero yo sí me cansaré. No se nos permite volar en estos aviones chiquitos más de ochocientos kilómetros. Especialmente por la noche...
—¿Y qué hay en Azul?
—No lo sé. Aterrizaremos cerca de Azul, a unos quince kilómetros, en el aeródromo de un amigo nuestro. Él administra unas plantas químicas, vive en Baires, aquí tiene su casa, unas tierras, el aeródromo y una emisora de radio...
—¿Cómo se llama?
—No sé su nombre. Eso de saber mucho no siempre es bueno. Quiero vivir tranquilo. Esperaré a que pasen los tiempos difíciles, juntaré algo de dinero, y volveré a Alemania.
—¿Pronto?
—Pienso que en unos dos años se les pedirá a todos los soldados que regresen.
—¿Sí? Vaya optimista. Hasta da envidia. ¡Bravo! Estaré feliz si no se equivoca en sus cálculos.
Fritz volvió a mostrar su sonrisa suave:
—Así pues, no es en balde que estoy volando en este avión...
El hombre que recibió a Müller en el campo verde del aeródromo, al lado de una casita que tenía una emisora de radio instalada adentro y que estaba construida al estilo bávaro, con troncos ebanizados sosteniendo toda la estructura, resultó ser el Standartenführer de las SS, el profesor Willi Kurt Tank, jefe de la agencia de construcción Focke-Wulf. Se conocían desde el verano de 1943, cuando Müller viajó al lago Constanza, donde se encontraba la sede de la empresa, para tratar con Tank la posibilidad de emplear a unos ingenieros franceses y checos, arrestados por la Gestapo por su participación en el movimiento de la Resistencia, y confinados en los campos de concentración del Reich.
Habían acordado utilizar a los ingenieros según fuera necesario por un período limitado, no más de un año, y después eliminarlos, a fin de evitar fugas de información.
En aquella ocasión Tank comentó: «En seguida quedará claro para mí quién es capaz de qué. Los que carezcan de ideas podrán ser eliminados de inmediato. Un mes, dos como mucho, serán suficientes para averiguar su potencial. Y a los más talentosos habrá que usarlos con eficiencia, vamos a pensar en cómo podamos convertirlos a nuestra fe».
...Tank levantó el brazo en un saludo nazi, Müller lo abrazó, experimentando una plácida alegría. Permanecieron un rato de pie, inmóviles. Tank se secó los ojos con la mano, y señaló con la cabeza la casita de la estación de radio:
—Ahí ya está servida la mesa, Ricardo...
—Gracias. ¿Cómo puedo llamarlo?
—Dr. Matías. Soy ingeniero en jefe de la fábrica de aviación militar en Córdoba, mi situación es absolutamente legal. Vine para presentarle mis respetos y contarle acerca de algo.
La mesa que se encontraba en el pequeño chalé estaba servida para dos personas: embutidos, cerveza alemana, carne asada, jamón ahumado, abundantes verduras y frutas.
Al piloto, explicó Tank, le servirán la comida en la casa: «Le pertenece a Ludovico Freude, probablemente a usted le suena el nombre, lo enviaron aquí en el año 1935, ahora es un ciudadano argentino, dirige la organización central del partido de esta zona».
Durante el almuerzo, Tank contó que a su alrededor ya se había formado un estado mayor de expertos:
—Diseñadores de aeronaves, físicos, ingenieros, todos viven en Córdoba y trabajan en nuestra empresa. De la seguridad se ocupan los argentinos, a los extranjeros no se les permite ni acercarse. El embajador estadounidense Braden le pidió a Perón arreglar una visita a nuestra planta, el coronel se opuso. Por supuesto que se armó un escándalo, todo un bullicio, pero estamos muy alejados, no se nos alcanza tan fácilmente aquí... En la oficina especial de proyectos he reunido a Paul Kleines, Erik Werner, Georg Neumann, Reimar Horten, Otto Behrens, Ernest Schlotter... Usted podía verlos cuando venía a visitarme en Focke-Wulf, y también en Peenemünde, en lo de Wernher von Braun. Algunos de los nuestros, que habían trabajado con prisioneros, tuvieron que tomar nombres locales: Álvaro Unesso, Enrique Velazco, ¿suena bonito, verdad? Así que ahora todo depende de ustedes, los políticos...
Müller bajó despacio el tenedor, frunció el ceño. Fue la primera vez en su vida que lo llamaron «político», incluso no se dio cuenta enseguida de que esa palabra se refería a él. De ahí en adelante él, Müller, sería ni más ni menos que un político...
—¿Y no tendrá algo un poco más fuerte que la cerveza? —preguntó.
—Oh, por supuesto, simplemente pensé que pudo haber turbulencia en el vuelo, por eso no le ofrecí...
Tank se levantó, abrió un pequeño armario de madera, de los que solían encontrarse en las casas de las aldeas alpinas, sacó el korn, le sirvió a Müller una pequeña copa, también se sirvió un poco a sí mismo. «No bebe, tiene el hígado enfermo —recordó Müller—. Tampoco bebía en Alemania, en una recepción lo vi tomar agua mineral en vez de la vodka de genciana, lo hacía con mucha habilidad».
—Sírvame un poco más —pidió Müller—. Quiero brindar por usted. Salud, profesor. Gracias por todo. ¿Cuándo llegó usted aquí?
—A fines de marzo... Recibí la directiva del Reichmarschall para viajar con los archivos más importantes.Me llevé algunos materiales sobre el cohete V-1, los planos de un nuevo bombardero, algunos apuntes acerca de sistemas de dirección... La ITT se encargó de mi traslado a Suiza, y ahí ya estaba todo arreglado.
—¿Aquí también mantiene contactos con la ITT?
—No.Por ahora me abstengo. De todos modos, con Perón uno se siente más seguro, es un verdadero líder aquí, sus lemas en muchos aspectos son cercanos a los nuestros. Claro que nos parece un poco extraña su tolerancia con el tema de los judíos y los eslavos, ya sabrá que por aquí viven un montón de serbios, croatas, ucranianos, rusos...
—Por usted, profesor.Por el hecho de haber guardado en su corazón las ideas de nuestra hermandad. ¡Gracias!
Müller tomó de su copa con deleite un largo tiempo. Saboreando la sensación de calidez que invadía todo su cuerpo, preguntó:
—¿Y Rudel dónde está?
—Él es el principal consejero militar de nuestra empresa.Perón le conservó su rango de coronel, va a Buenos Aires muy seguido, y lo hace abiertamente. Se lo merece, es un verdadero soldado...
En el año 1943, el capitán Rudel había sido herido durante un ataque aéreo a las posiciones rusas. La ráfaga lanzada desde un Petliakovle destrozó ambas piernas. Se las amputaron.Después de someterlo a dos operaciones, le encargaron unas prótesis especiales en Suiza, y lo enviaron a descansar a Ascona, una pequeña ciudad en la frontera de Suiza con Italia. Allí aprendió a caminar, regresó a su escuadrilla, y volvió a volar. Le contaron su historia a Göring. Fue el Führer en persona quien le entregó a Rudel la Cruz de Caballero con Hojas de Roble, las hombreras de coronel y la insignia de oro del NSDAP. A Goebbels se le ordenó preparar material sobre cómo Rudel, ya después de la amputación, había realizado veinte incursiones, derribado cinco aviones rusos y bombardeado siete convoyes. Desde entonces ya no se le permitía volar: lo llevaban adonde estaban las tropas para que pronunciara discursos incitando a asestar un golpe demoledor a los bárbaros rusos y a los judíos estadounidenses...
—Sí —asintió Müller, observando cómo el profesor Tank le servía otro korn—, usted tiene toda la razón, es un verdadero soldado, se merecía un monumento en vida... ¿Ya se ha contactado con usted alguien de los nuestros?
—Vino un hombre a quien, debo admitir, no conocía.Me instruyó que ahora debemos hacer todo lo posible para integrarnos.Y trabajar sin descanso para el ejército de Perón.Lo que haya que hacer en el futuro, dijo este hombre, me lo comunicarán más adelante.
—¿Quién exactamente se lo comunicaría?
—No lo dijo.
—¿No se le ocurrió que podía ser un impostor?
—No.Cómo cree... Un impostor debe provocar, indagar...
Müller suspiró:
—¡Oh, santa simplicidad! Lo primero que hace un impostor es tratar de ganar su simpatía, después, volverse su amigo, y más tarde usted mismo le contará todo lo que le interesa y cumplirá con sus pedidos o seguirá sus consejos... Descríbame, por favor, a este hombre.
—De estatura media, con un rostro muy decente, llevaba un traje gris...
Müller se rio:
—Profesor, yo no habría atrapado ni a un solo enemigo si hubiera tenido descripciones así... Color de ojos, forma de la nariz y de la boca, marcas distintivas, altura, manera de gesticular, pronunciación... Era un bávaro, un berlinés, un sajón o un oriundo de Mecklemburgo...
—Sajón —dijo Tank inmediatamente—. Los ojos grises, muy hundidos, la nariz recta, las fosas nasales sensibles, hasta, diría yo, cartilaginosas, una boca grande que recuerda a la letra «m» un tanto borrosa.Cuando habla, no gesticula...
—No, no sé quién haya podido ser —respondió Müller.
Mentía. Müller conocía a casi todo el personal del NSDAP y a todos y cada uno de los funcionarios suyos que habían sido enviados entre marzo y abril de 1945 a América del Sur y a España por las rutas secretas de ODESSA. El retrato oral hecho por Tank evidenciaba que su visitante no era ningún impostor, sino el oficial del departamento de prensa del NSDAP, el Standartenführer Roller.
Precisamente él, para el gran asombro de Müller, era quien lo había recibido cuando su avión aterrizó en el vasto campo del aeródromo de Villa General Belgrano.
Tras escuchar a Müller pronunciando palabras en su pésimo español, Roller había dicho sonriente:
—Gruppenführer, aquí solo hay treinta argentinos, las quinientas personas restantes somos alemanes, compañeros del partido. Hable en su lengua materna. ¡Heil Hitler, Gruppenführer, me alegro de poder darle la bienvenida!
Fue él quien llevó a Müller en un viejo camión hasta una mansión construida sobre una colina, no lejos del aeródromo. El mismo estilo bávaro, mucha madera ebanizada, una chimenea de mármol gris, sofás paticortos, hermosas alfombras, libros que Müller había enviado con anticipación a través de Suiza. Entre ellos se encontraban guías de diferentes países del mundo, documentos de operaciones bancarias en América Latina, Asia y Medio Oriente, expedientes de varias personas, más o menos prominentes a nivel mundial: gente de la política, científicos, escritores, actores, tanto de derecha como de izquierda. Libros de filosofía, historia y economía del siglo XX, carpetas con documentos preparados por los departamentos especiales de inteligencia política, informes de militares, los textos de los discursos de Hitler en los congresos del partido,materiales comprometedores sobre los líderes de Alemania y Europa Occidental (muy útiles para negociar conlos que recién comenzaban su ascenso hacia el poder), libros sobre temas religiosos, en total siete mil trescientos veinte documentos.
El resto de los papeles estaba bien guardado en las cajas fuertes de los bancos de Zúrich y Ginebra. Los códigos los tenía sólo él, Müller.Las personas que habían realizado la tarea de depositar estos archivos habían sido eliminadas: solo él disponía de los secretos más confidenciales del Reich. Los códigos de reserva estaban ocultos dentro de un atlas de geografía económica mundial.Müller ubicó de inmediato ese libro con la vista. La placa para descifrar los códigos la sacaría más tarde, cuando Roller se marchara.Confíaba en él, pero la conspiración consolidaba aún más la confianza, de otra manera no se podía. Lapolítica implicaba una desconfianza absoluta hacia todos sin excepción, para que ellos más tarde, en el día y la hora indicados, depositaran su confianza solo en una persona en este mundo, solo en él, Heinrich Müller.
Tras mostrar al huésped su nueva residencia, Roller dijo que en la casita de al lado se encontraban los sirvientes del Gruppenführer, traídos de Paraguay. Eran indios, valían centavos, no más de diez dólares por unidad. La niña tenía trece años, pero se la podía llevar a la cama sin inconvenientes para que calentara los pies, era algo normal para estos animales. En el transcurso de los seis meses siguientes, los veteranos le buscarían una alemana de nacionalidad argentina: el matrimonio con ella, ficticio, por supuesto, le permitiría obtener un pasaporte argentino.Por radio se notificaría a los que debieran saberlo que el parteigenosseMüller había llegado sano y salvo al lugar de su residencia temporal. Se tomó la decisión de queno se diera comienzo, por el momento, al trabajo activo;había razones para creer que la situación mundial cambiaría en el decurso del próximo año. Esa información se la transmitió Gehlen a través de la red;él era un hombre de confianza, aunque, según Müller, «no del todo nuestro»: demasiado egocentrismo y costumbres castrenses.El tiempo, sin embargo, está de nuestro lado, pensó; hay que resistir y una vez más resistir; la pesca y la caza ayudarán a sobrepasar el periodo de inactividad forzada...
Así fue como, pocos meses después de su llegada a su nueva casa, el Sr. Ricardo Blum, residente de la República Argentina (en el pasado, un banquero alemán que había sufrido mucho bajo el régimen nazi, porque su madre tenía una octava parte de sangre judía), se encontraba acostado en una otomana, observando cómo los rayos del sol, cortados por las persianas estrechas, trepaban lentamente por las paredes revocadas, y pensando que, al parecer, su hora estaba a punto de llegar.
Tenía razones para pensar así, nunca confundía el deseo con la realidad, y era por eso que ahora se encontraba aquí, en vez de estar pudriéndose en las celdas de la prisión de Núremberg.
Stirlitz
Madrid, octubre de 1946
—Vayamos derecho, por favor —dijo el estadounidense—, no estamos lejos.
—Según dicen, se come bien en el Emperatriz —dijo Stirlitz—. Es aquí cerca, a la derecha.
—Solo confío en la cocina que conozco... Vamos, vamos, no tenga miedo.
—Aguarde —dijo Stirlitz—. Está en rojo.Nos van a multar.
No había peatones ni autos, la hora pico había terminado, pero el semáforo clavó en la calle su furioso ojo rojo, sin parpadear.
—Parece que no funciona —dijo el estadounidense.
—Tenemos que esperar.
—Que se vayan al diablo, crucemos.
—Nos multarán —repitió Stirlitz—. Los conozco...
—A nosotros no nos harán nada —dijo el americano, y comenzó a cruzar la calle.
Enseguida se escuchó un silbato de policía. El cabo que se les acercó ya no era joven. Era cortés y lacónico, se negó a cobrarles la multa en el acto, les exigió los documentos. Se llevó la licencia de conducir del norteamericano y el salvoconducto de Stirlitz expedido por el Vaticano, les comunicó la dirección de la comisaría a la que debían acudir para aclarar el acto de infracción a las reglas de tránsito y, después de hacer todo esto, regresó a su auto, que carecía de distintivos policiales: obviamente se ocultaba para atrapar a los infractores.
—Se esconden, los bastardos —dijo el estadounidense—.No se preocupe, yo pagaré la multa por usted.
—Pero cómo no —respondió Stirlitz—. Adelante.
—¿No podría caminar más rápido?
—¿Tiene prisa?
—No demasiada, pero...
«Ahora bien, ¿por qué se me acercan justo hoy?—pensó Stirlitz—. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Cuál es el punto?¿Será una coincidencia que es precisamente en estos días que llega a su fin el proceso judicial de Núremberg? El mundo espera los veredictos; aun así, aquí, en España, están convencidos de que muchos acusados serán absueltos, de que solo algunos recibirán condenas, a modo de advertencia... Yo, obviamente, no lo creo; nadie en Núremberg puede ser absuelto... Allí juzgan a una pandilla de delincuentes. Y bien, ¿por qué se me acercan hoy? ¿Acaso estoy condenado, y no saldré nunca de este lugar?»
Stirlitz se palpó los bolsillos: no tenía cigarrillos.
—¿Quiere fumar?—inquirió el estadounidense—. No debería, es un camino directo hacia el cáncer, la nicotina impregna los pulmones junto con el oxígeno, piense en su salud...
—Gracias por el consejo.
—¿No me cree?
Tú no tienes derecho apensar que no saldrás de aquí, se dijo Stirlitz. La persona que en el iniciode unaaventura se permite admitir la posibilidad del fracaso nunca va a triunfar. Y en mi caso no se trata de una aventura, se trata de mivida... He perdido el tiempo, eso sí. Lo he perdido permaneciendo inmóvil después de la lesión, mientras que justo en esos meses se produjo el viraje de la Casa Blanca hacia la derecha. Todo eso es una realidad, lo sé. Igualmente sé que estoy en el límite. Aún así tengo que romper el cerco, tengo que salir de aquí, y saldré, no hay otra opción. No puede haber otra, sería demasiado injusto...
—Está muy tenso —dijo el americano—. No tiene por qué...
Gehlen
otoño de 1945
Tras regresar a Alemania en un avión militar estadounidense, Gehlen se estableció en Múnich.Sucontactode la CIC, con quien Dulles lo había conectado en una cena en Washington, sugirió al general usar como residencia un chalet que se encontraba muy cerca del cuartel general de las fuerzas de ocupación de EE.UU.
—¡Qué va...!—le respondió Gehlen con una sonrisa suave—. No creo que valga la pena poner de manifiesto nuestra amistad. La zona está llena de elementos comunistas, la izquierda ha levantado la cabeza... Tenemos que establecernos a distancia, lejos de miradas recelosas. Si los rusos se enteran de que trabajamos juntos, prepárense para un gran escándalo, no vacilarán en declarar que un general de Hitler enseña el anticomunismo nazi a Norteamérica...
Esa misma noche, tras volver de la entrevista con elcontacto,Gehlen le dijo a su asistente Kurt Merck (que en su tiempo había sido el jefe de la Abwehr en el sur de Francia):
—Demos un paseo, he estado sentado demasiado tiempo, no siento el cuerpo...
Salieron a la pequeña calle en la que ahora vivía Gehlen y se dirigieron al Parque Inglés por un camino cubierto de hojas secas de roble.
—Los norteamericanos han hecho toda unainstalación en mi casa —dijo Gehlen—. Así que vamos a hablar paseando. Lo justificaremos con la prescripción del médico: osteocondrosis, es imprescindible realizar paseos diarios de dos horas. Que lo anote en la historia clínica...
—Es difícil cooperar si hay una desconfianza constante —comentó Merck.
Gehlen lo miró con asombro:
—¿Y qué haría usted en el lugar de los norteamericanos?Lo mismo. O incluso algo peor.Agradezca a Dios que vivimos como vivimos, es lo mejor que se puede. Los estadounidenses son unos ingenuos niños grandes, que, por desgracia, pronto madurarán...
Merck sonrió:
—No hay que agradecerle a Dios sino a su amigo, Allen Dulles.
Gehlen negó con la cabeza:
—No, a Dios. Fue él quien me juntó con Dulles...
—Está bien, démosle las gracias, aunque yo no creo en Dios.
—No se lo diga a los norteamericanos. Hasta en sus monedas llevan grabado: «En Dios confiamos».Aunque no se corresponde demasiado con la Biblia, con la necesidad de expulsar a los mercaderes del templo. Pero son los ganadores, y a los ganadores no se los juzga. Somos nosotros a quienes están juzgando. Precisamente por eso, querido Merck, hay que establecer un contacto muy discreto con Núremberg... Especialmente con aquellos abogados que han aceptado la pesada carga de la defensa de nuestro ejército y del gobierno del Reich. Y también, por extraño que parezca, de la Gestapo... Tenemos que ayudar a nuestros abogados a elaborar una estrategia de defensa legítima.
—¿Se propone ayudar a defender la Gestapo?—se sorprendió Merck—. ¿Cree que es posible?
—No es posible. No obstante, esto aliviará la situación del ejército y del gobierno, según una técnica de contrastes... Así pues, en primer lugar, los abogados de Núremberg. En segundo lugar, en Marburgo, en Barfüsserstrasse, vive el Dr. Mertes... Es un viejo colega de usted y buen amigo suyo. Su verdadero nombre es Klaus Barbie.Quiero que se encuentre con él. Y que arregle el lugar y la hora en que podamos reunirnos.Él y yo.Usted se encargará de la seguridad. Haga lo necesario —Gehlen miró fijamente a Merck— para que ningún estadounidense, nunca, bajo ninguna circunstancia, sepa de esta reunión.
...La cita tuvo lugar un sábado en los Alpes, en la frontera con Suiza.Gehlen, según lo prescrito por los médicos, ya no solo hacía paseos diarios de dos horas, sino que también iba los domingos a las montañas: ejercicio físico y pernoctación al aire libre, en una bolsa de dormir. El aire de montaña cura todas las enfermedades.
Merck, que conocía a Barbie desde hacía mucho tiempo, desde la época en que comandaba la Gestapo de Lyon (Merck lo ayudaba en la búsqueda de espías ingleses, judíos y prisioneros rusos fugitivos de los campos de concentración; de los comunistas Barbie se ocupaba personalmente, no dejaba que nadie se acercara a ellos), se lo cruzó casualmente en la estación de trenes de Memmingen, lo rozó con el brazo, se disculpó y, levantando el sombrero, susurró:
—Vaya a los baños.
Allí, junto a los urinales, Merck dijo sigilosamente, solo con los labios:
—El día diez te acercarás, con máximo cuidado, al hotel Zur Post de Friburgo. Irás en tren a Basilea, en Bonn subirás al tercer vagón contando desde el último, así nos será más fácil ver que nadie te siga.Si vemos algo sospechoso, a tu lado se sentará una mujer con una boina azul. Será la señal de alarma: no vayas al hotel.
Una sonrisa recorrió el delgado rostro de Barbie:
—Por fin estamos empezando, gracias a Dios. Lo esperé tanto, Merck...
La vigilancia sobre Barbie por parte de la gente de Gehlen no reveló en esa ocasión nada inquietante: «el objetivo estaba limpio». Merck lo esperaba en el Zur Post; a él también solían seguirlo, pero esta vez había logrado perder a los estadounidenses ya al salir de Múnich.
Partieron de Friburgo por la tarde, uno de los amigos los acercó en su Maybach hasta el pueblito desde el cual debían iniciar el ascenso. Salieron en dirección a las montañas por la nochey de madrugada llegaron a la choza donde los esperaba Gehlen.
—Gracias, Merck —dijo Gehlen, sentado al lado de una fogata—. Vaya a dormir, está agotado, si hasta tiene los ojos hundidos. Puede tomar algo de chocolate de mi mochila, los estadounidenses me atiborran de él...
Gehlen se levantó;aún sin mirar a Barbie caminó por el prado en dirección a la pendiente. Las noches frías volvían los pastos altos especialmente fragantes y en ellos se percibía con nitidez el aroma de la miel.
En el borde de la barranca, junto a las grandes rocas grises, se detuvo bruscamente y, sin volver el rostro, sabiendo que Barbie lo seguía, dijo:
—Escuche, Mertes, está cometiendo estupideces a cada paso.No tome a los estadounidenses por unos niños ingenuos, eso déjeselo a su Goebbels en el más allá...
—Nuestro Goebbels —lo rectificó Barbie.
Sorprendido, Gehlen se dio vuelta con lentitud:
—¿Cree que puede contradecirme?
—Por supuesto —respondió Barbie—. Ya que ahora nos proponemos construir una Alemania nueva, democrática, y la democracia implica la igualdad de todos y el derecho de cada uno a defender su punto de vista.
—Vaya insolente —dijo Gehlen alargando las palabras—. ¡Usted no es más que un descarado, Mertes!
—Usted conoce perfectamente mi apellido, señor Gehlen.Su ayudante trabajó conmigo en Lyon, ¿por qué habla conmigo de tal manera? Continúe, lo escucho con la mayor atención.
—Pues no, así como está, usted no me sirve para nada; cambié de opinión, no deseo hablar con usted.
—Pero yo sí.Tendrá que hablar conmigo, general, porque no trae un arma, y Merck tampoco, ya lopalpé