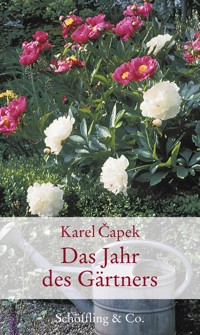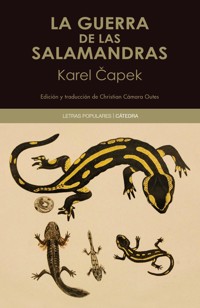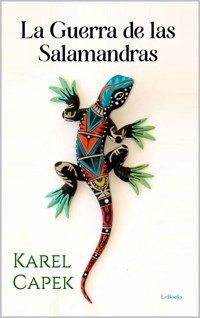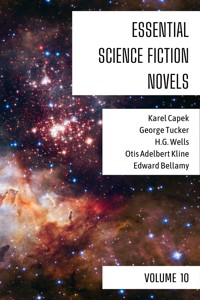7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obra del importante novelista, dramaturgo, periodista y traductor checo de la primera mitad del siglo XX. Su obra está marcada por su formación filosófica y estética, sobre todo por el pragmatismo y el expresionismo, así como por la revolución científico-técnica. En muchas de sus obras expresó la preocupación de que un día la tecnología se apodere del hombre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PG5038.C3
V3518
2009 Čapek, Karel
La guerra con las salamandras / por Karel Čapek ;
tr., Mauricio Amster. -- México : Siglo XXI, 2009.
1 contenido digital -- (Escuchar con los ojos)
Traducción de: Válka s mloky
ISBN 978-607-03-0477-4
I. Amster, Mauricio, tr. II. t. III. Ser.
traducción de mauricio amster © 2009 siglo xxi editores, s.a. de c.v.
edición digital 2013 isbn 978-607-03-0477-4
primera edición en checo, 1936 título original: válka s mloky
conversión ebook:
Information Consulting Group
Prólogo
Con La guerra con las salamandras, publicada en 1936, culmina toda una serie de obras utópico-fantásticas que el escritor checo Karel Čapek inició en 1920 con la obra de teatro R.U.R. y continuó con las novelas La fábrica de lo absoluto y Krakatit y las obras dramáticas El asunto Macropulos y Adán el Creador, esta última escrita junto con su hermano Josef. El denominador común de todas estas obras es advertir las posibilidades del abuso de los descubrimientos de la civilización moderna, los cuales en lugar de facilitar el trabajo de los hombres, pueden provocar la destrucción de la humanidad. Este tema invariablemente se va desarrollando dentro de una situación utópica con rasgos fantásticos, irreales, que al fin y al cabo no son sino un mero pretexto para plasmar una imagen crítica, hasta grotesca, del comportamiento de individuos o de toda una sociedad.
R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) es la obra con la que se dio a conocer Karel Čapek y con la que tal vez más familiarizados están los lectores mexicanos. El título de la obra es la abreviatura del nombre de una empresa que crea el primer hombre artificial indistinguible del ser humano, el robot, término que hoy en día forma parte del léxico de casi todos los idiomas y que en su raíz define a la máquina que trabaja ya que se deriva del sustantivo robota que en varios idiomas eslavos significa faena, trabajo. Los “derechos de autor” sobre la palabra robot, en realidad corresponden a su hermano Josef, destacado pintor checo.
En este drama, en el cual los robots se rebelan y empiezan a matar a sus creadores hasta que casi se extinguen porque no son capaces de reproducirse, es en el que más paralelismos podemos encontrar con La guerra con las salamandras. En ambas obras se trata de una sublevación de seres –en la primera, de gente artificial y, en la segunda, de animales dóciles e inteligentes cuyas aptitudes los asemejan a seres humanos– que originalmente debieron haber traído provecho a la humanidad pero que a raíz de ciertas actitudes egoístas del hombre, lo amenazan con extinción. Mientras que en R.U.R. la tesis social apenas se manifiesta explícitamente a lo largo de la obra y sólo llegan sus ecos al espacio escénico único del drama que es la fábrica de robots, en La guerra con las salamandras el trato que se les da a las salamandras y sus consecuencias son el meollo de la novela. Y mientras que en R.U.R. la apelación del autor se distingue por un tono cómico apenas al inicio de este drama expresionista, en La guerra con las salamandras atraviesa toda la historia creando una imagen grotesca, pero triste a su vez, de la sociedad de la época.
La guerra con las salamandras es una de las obras del periodo ya maduro de la creación de Čapek que, por un lado, conserva muchos rasgos comunes con sus obras utópico-fantásticas de los años veinte, y por el otro, en muchos sentidos los supera. Ante todo, la historia de las salamandras está vinculada, más que cualquiera otra de sus obras, con un momento histórico determinado, con sus mecanismos sociales, sus estructuras y sus conflictos. El autor despliega una cantidad inagotable de detalles que a nadie hacen dudar de que se trata de la época contemporánea, es decir, del mundo después de la primera guerra mundial y en vísperas de la segunda, con las inevitables amenazas del nazismo, pero también del mundo en el que, por las mismas circunstancias históricas, el desarrollo de la inteligencia humana, de la ciencia y de la cultura, adquiere finalidades destructivas.
La riqueza en los detalles es lo que le da a la ficción, a lo utópico e irreal de la novela, un aire realista. La acción se desarrolla en un espacio geográfico siempre muy bien especificado, desde las diferentes islas del Pacífico hasta Jevice y Nové Strasice en Checoslovaquia, y están involucrados en ella personajes concretos, desde los accidentales, como los periodistas Golombek y Valenta, hasta los que cambiaron el destino de las salamandras, como el capitán J. Van Toch, el señor Bondy y el señor Povondra. El autor capta los aspectos peculiares que caracterizan a las mentalidades de diferentes naciones, transparenta las circunstancias de la situación política internacional y las incidencias de las conferencias científicas, así como curiosidades de las noticias amarillistas de los periódicos de la época, y los plasma aparentemente sin mucha vinculación, formando un collage multicolor en el que el mundo de los hombres y el de las salamandras se van compenetrando y condicionando.
De la constante oscilación entre la ficción y la cantidad desmesurada de elementos reales surgen tales expresiones humorísticas propias de Čapek como los testimonios ficticios de algunos personajes históricos: el director de música italiano Arturo Toscanini, el escritor G. B. Shaw y, junto con ellos, el intérprete fílmico de Tarzán, Weissmüller (sólo que su nombre, Johnny, está equivocado o intencionalmente cambiado por Tony, al igual que Henry Bond sustituye a Henry Ford, y otros casos similares), cuyas palabras parodia el autor. Otra manera de jugar con los nombres es presentar como lord británico a Francis Drake, el célebre navegante y pirata del siglo XVI, y como su oponente francés al Marqués de Sade, o ponerle a un barco francés de guerra el nombre de Bechamel (el marqués de Bechamel, famoso por la creación de su célebre salsa). Junto a los personajes de la vida pública se satirizan también en el libro algunas obras reales como la del filósofo alemán Oswald Spengler La decadencia del Occidente, que en los años veinte acaparó la atención del mundo intelectual debido a sus pronósticos sobre el exterminio de la cultura europea y al que Čapek disfraza con la supuesta obra de un tal Wolf Meinert La decadencia de la Humanidad.
Con un humor suave y comentarios irónicos que llegan hasta la parodia y la caricatura, el autor se sirve de todo para que su voz crítica se burle de los principios y los mecanismos que rigen a la sociedad nacional checoslovaca e internacional de su tiempo. Al inicio del libro, el humor es sutil, apenas se puede percibir una ligera ironización de los libros de aventuras, ya que la primera parte de la novela (“Andrias Scheuchzeri”, nombre tomado de la denominación científica del género salamandra) corresponde al periodo en que las salamandras eran un descubrimiento lejano exótico que evocaba un cierto aire romántico, como lo constata el señor Bondy, el primer negociante que se aprovechó de las salamandras.
Sin embargo, conforme se va desarrollando la historia, va subiendo el tono sarcástico con el que se nos muestran los sucesos. En la segunda parte del libro (“En los peldaños de la civilización”), el optimismo y la emoción de los primeros descubrimientos quedan en el olvido y las salamandras ya no son más que una enorme fuerza de trabajo a las que la sociedad civilizada trata con crueldad y violencia a pesar de ciertas campañas descabelladas de apoyo humanitario a estos seres, las cuales finalmente resultan ser apenas una colección de medidas hipócritas para mejorar sus condiciones de vida. Y en este momento del desarrollo de la novela entra en escena la ciencia cuya crueldad (los experimentos con los animales) y teorizaciones estériles son el blanco predilecto del autor. A la crítica no escapan ni las mencionadas intenciones humanitarias, ni el sistema educativo que se intenta dar a los animales, ni el nacionalismo checo al que también llega a aludir el autor. En esta segunda parte las salamandras se mantienen como un objeto pasivo de la diversa actividad humana y fungen como un excelente instrumento para plasmar una imagen crítica e irónica del mundo pequeñoburgués coetáneo.
Un giro completo se da en la última parte del libro (“La lucha con las salamandras”) cuando la iniciativa la toman las salamandras y el desarrollo de los acontecimientos se traslada al ambiente de las relaciones internacionales y militares. Diferentes países quieren aprovechar a los animales para sus fines militares y empiezan así a surgir los primeros conflictos entre las salamandras pertenecientes a diferentes países, así como entre las salamandras y la gente en general. En consecuencia empiezan a aparecer diversas teorías sobre el crepúsculo de la humanidad y la superioridad de la raza de las salamandras sobre las otras razas, y también voces que advierten acerca de la posibilidad del levantamiento de las salamandras. Desde los primeros conflictos entre las salamandras y los seres humanos, son estos últimos los que propician el encuentro violento, y es entonces cuando se pone al frente de las masas de las salamandras un hombre –el sargento Schulze, que posiblemente insinúa ser Hitler– y en los animales se despierta una enorme agresividad.
La alusión al sargento y a la agresividad de las salamandras suscitó años más tarde numerosas interpretaciones del libro que unívocamente identificaban esta fase de la existencia de las salamandras con el nazismo. Sin embargo, el asunto parece ser un poco más complejo. En realidad, ninguna de las críticas coetáneas de la obra, incluida la crítica marxista, que inmediatamente reaccionaron tras la publicación de la novela, llegó a estas conclusiones tan tajantes. Asimismo, muchos de los momentos cruciales de la obra tampoco las justifican completamente. Como ya fue dicho, para Čapek, crear una situación utópica era solamente un medio para penetrar de un modo más plástico y apelativo a los esquemas que regían la sociedad de su tiempo. Es decir, las salamandras son un pretexto, un medio para desencadenar la sátira. Čapek, en su utopía, no trata de sacar al nazismo del contexto de la época para plasmarlo de un modo alegórico, sino que desmantela y ridiculiza el comportamiento humano que en su seno puede, en verdad, engendrar el nazismo. Porque es claramente en la sociedad de los hombres, y no en la de las salamandras donde florece el nacionalismo, el racismo, las teorías sobre el superhombre (y la supersalamandra), y es allí donde se generan las diferentes tendencias catastróficas que constituyeron un suelo fértil para que surgiera el nazismo. No cabe duda de que La guerra con las salamandras refleja el proceso del forjamiento del nazismo y la creciente amenaza de la guerra. No obstante, expresa primordialmente, de un modo amplio y concreto, lo que a Čapek más le preocupaba: la imagen del mundo pequeñoburgués.
No es solamente La guerra con las salamandras, sino también una gran parte de la extensa obra de ficción de Čapek, la que se vincula con las amenazas bélicas, en un plano general, y con las del nazismo en particular. De entre las más destacadas podemos mencionar la obra de teatro La enfermedad blanca, escrita en 1937, que es una reacción inmediata a la expansión del nazismo en Alemania, en la que en un país “no mencionado” estalla una epidemia desconocida cuyos síntomas son unas manchas blancas que aparecen en el cuerpo. Cuando el dictador del país sediento de guerra también enferma, un médico pacifista descubre el remedio y se lo ofrece a cambio de la paz. Al final, el dictador acepta la oferta pero al médico lo matan las masas fanáticas y estalla la guerra.
Otra obra de Čapek que merece ser recordada es la novela Krakatit, escrita en 1922, que relata un descubrimiento científico muy importante pero muy peligroso: un explosivo muy poderoso, capaz de destruir el mundo entero. Del krakatit, que descubre un científico joven, se quieren apoderar muchas potencias para poder dominar el mundo. Es imposible que el krakatit no nos evoque la idea de la bomba atómica que apenas unos pocos años después de la muerte de Čapek, destruyó Hiroshima y Nagasaki y que, por decenios, mientras duró la guerra fría, constituyó una amenaza terrible para todo el planeta. Y así como el genio de este escritor checo pudo presentir las oscuridades del alma de los hombres de su tiempo y trató, tanto con su voz crítica como con su incomparable sentido del humor, de llamar la atención sobre el potencial destructivo de la humanidad, su obra, con el paso de los años, sigue vigente y su llamado no ha disminuido su urgencia hoy en día, en un mundo en el que las máquinas y la tecnología determinan y condicionan la acomodada e indiferente vida pequeñoburguesa de algunas sociedades que se dicen desarrolladas.
JANKA KLEŠČOVÁ
Desde la torre
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos
Si no siempre entendidos, siempre abiertos
o enmiendan, o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Las grandes almas que la muerte ausenta,
de injurias de los años, vengadora,
libra, oh gran Iosef!, docta la imprenta.
En fuga irrevocable huye la hora;
pero aquélla el mejor cálculo cuenta
que en la lección y estudios nos mejora
Francisco de Quevedo
Libro primero ANDRIAS SCHEUCHZERI
Capítulo primero EL MARAVILLOSO SER DEL CAPITÁN VAN TOCH
Si buscáis en el mapa la pequeña isla Tana Masa, la encontraréis justamente en el ecuador, un poco al oeste de Sumatra; pero si preguntáis a bordo del Kandong Bandoeng al capitán J. Van Toch qué es Tana Masa, éste regañará un rato y os dirá después que es el rincón más mugriento de las islas de la Sonda, más miserable que Tana Bala y, por lo menos, tan olvidado de Dios como Pini o Banyak; que el único hombre —llamémosle así— que vive allí —sin contar, por supuesto, a los piojosos batakos— es un agente de comercio borracho, mezcla de kubu y portugués, pagano y más cerdo que el kubu y el blanco juntos. Y si hay en este mundo algo condenado, lo es la condenada vida en la condenada Tana Masa. En vista de ello, le preguntaréis probablemente por qué entonces había echado aquí la condenada ancla como si pensara quedarse por tres condenados días; el capitán empezará a resoplar con irritación y murmurará algo en el sentido de que el Kandong Bandoeng seguramente no sólo viene por la condenada copra o aceite de palma, claro está, y, además, a usted, señor, ¿qué le importa?, yo tengo mis condenadas órdenes, señor, y usted, señor, ocúpese de sus propios asuntos. Después de ello seguirá tronando prolija y abundantemente, como corresponde a un viejo capitán de barco, todavía bien conservado para su edad.
Pero si en lugar de hacerle preguntas indiscretas dejáis al capitán Van Toch que murmure y refunfuñe para sí mismo, podréis enteraros de muchas cosas más. ¿No se le nota acaso que necesita desahogarse? Dejadle, su amargura encontrará escape por sí misma.
—Mire usted, señor —estalla de pronto el capitán—, esos tipos de Ámsterdam, los condenados judíos de allá, se acuerdan de pronto: ¡Perlas, hombre, búsquenos perlas! Al parecer, todos se han vuelto locos por las perlas —el capitán lanza, furioso, un salivazo—. Naturalmente, ¡invertir los cuartos en perlas! Esto ocurre porque los hombres siempre queréis guerras y cosas de ésas. Miedo por el dinero, eso es todo. ¡Y encima lo llaman crisis, señor! —El capitán J. van Toch vacila un poco antes de trabarse con ustedes en una conversación sobre la economía nacional; es que hoy no se habla de otra cosa. Cierto que para ello hace en Tana Masa excesivo calor y el ambiente es demasiado perezoso; por eso el capitán Van Toch hace un guiño y gruñe: —¡Perlas se dice pronto! En Ceilán las han saqueado con cinco años de anticipación; en Formosa está prohibido pescarlas... Procure, pues, capitán van Toch, encontrar criaderos nuevos. Vaya a los malditos islotes chicos, a ver si descubre en ellos bancos enteros... —el capitán trompetea desdeñosamente en un pañuelo color celeste—. Esas ratas en Europa se imaginan que por aquí se puede encontrar cualquier cosa de la que nadie sabe nada. ¡Qué mequetrefes, santo cielo! Me extraña que no me pidan que les registre las narices a los batakos, a ver si echan perlas por ahí... ¡Criaderos nuevos! En Pandang hay un burdel nuevo, eso sí, pero, ¿nuevos criaderos? Señor, conozco estas islas de por acá como mi propio pantalón..., desde Ceilán hasta la condenada Cliperton Island... Si hay quien cree encontrar aquí algo con que hacer negocio, entonces, ¡feliz viaje, señor! Hace treinta años que ando por aquí, ¡y ahora me piden los idiotas que les descubra algo! —el capitán Van Toch casi se atraganta con tan ofensiva exigencia—. Que manden un novato de ésos y les hará descubrimientos que les dejará con los ojos en blanco; pero pedirle a alguien que conoce esto como el capitán Van Toch... No me lo negará usted, señor. En Europa podrían descubrirse aún muchas cosas; pero aquí..., aquí viene la gente sólo a olisquear lo que puede comerse y ni siquiera comerse: lo que puede comprarse y venderse. Señor, si en todos estos trópicos olvidados de Dios hubiera cosa alguna que valiese un dubbeltje, habría tres agentes alrededor haciendo señas con las narizotas mocosas a los buques de siete potencias para que se detuvieran. Así es, señor. Sé más de esto que el Ministerio de Colonias de Su Majestad la Reina. Con permiso de usted —el capitán Van Toch se esfuerza en mitigar su justa indignación, lo que logra tras prolongada cólera— ¿Ve usted aquellos dos gandules? Son pescadores de perlas de Ceilán, protéjame el cielo, cingaleses, tal como Dios los ha creado; por qué lo hizo, eso no lo sé. He aquí lo que llevo embarcado, señor, y cuando encuentro un pedazo de costa donde no dice en seguida “Agency” o “Bat’a” o “Aduana”, entonces los suelto en el agua para que busquen perlas. El más pequeño de los pelagatos bucea hasta ochenta metros de profundidad. En las islas Príncipes me trajo desde noventa metros de profundidad la manivela de una máquina de cine, señor, ¡pero perlas, quia! ¡Ni rastro! Una gentuza miserable estos cingaleses. De modo que éste es mi condenado trabajo, señor: hacer como si estuviera adquiriendo aceite de palma y buscar al mismo tiempo nuevos criaderos de perlas. Al fin me van a pedir todavía que les descubra algún continente virgen, ¿qué le parece? Si no es trabajo para un honrado capitán de marina mercante, señor. Van Toch no es ningún condenado aventurero, señor. No señor. —Y así, seguidamente; el mar es grande y el océano del tiempo no tiene límites; escupe en el mar y no se levantará oleaje alguno, búrlate de tu destino y no conmoverás a nadie; y así, tras múltiples preparativos y variadas circunstancias, llegamos por fin al punto donde el capitán del barco holandés Kandong Bandoeng, J. van Toch, se mete entre suspiros y juramentos en el bote para bajar a tierra en Tana Masa y tratar de algunos asuntos de negocios con el borracho mestizo de kubu y portugués.
—Sorry, captain —dijo, por fin el mestizo de kubu y portugués—, pero aquí, en Tana Masa, no se dan las ostras. Estos cochinos batakos —observó con un asco inefable— comen también medusas; pasan más tiempo en el agua que en la tierra, las mujeres apestan a pescado como no se lo puede imaginar... ¿Qué iba a decir? ¡Ah!, me preguntó por las mujeres.
—¿Y no habrá aquí un pedazo de costa —preguntó el capitán— donde estos batakos no se meten en el agua?
El mestizo de kubu y portugués sacudió la cabeza:
—No señor. A lo sumo la Devil Bay, pero no es nada para usted.
—¿Por qué?
—Porque... nadie puede ir allá, señor. ¿Le sirvo capitán?
—Thanks. ¿Hay tiburones por ahí?
—Hay tiburones y de todo —murmuró el mestizo—. Un mal sitio, señor. Los batakos mirarían con malos ojos si alguien se pusiera a pulular por ahí.
—¿Por qué?
—Hay diablos allí, señor. Diablos marinos.
—¿Qué es un diablo marino? ¿Un pez?
—No —objetó el mestizo, evasivamente—. Es simplemente un diablo. Un diablo submarino. Los batakos lo llaman tapa. Al parecer, los diablos tienen allí su residencia. ¿Le sirvo?
—¿Y cómo es ese... diablo marino?
El mestizo de kubu y portugués se encogió de hombros:
—Como un diablo, señor. Lo vi una vez..., es decir, sólo su cabeza. Yo venía en el bote del Cape Haarlem... cuando de pronto surgió delante de mí un cráneo del agua.
—Bueno, ¿y?... ¿Cómo es?
—Tiene la cabeza como... un batako pero pelada.
—¿Y no sería en realidad un batako?
—No, señor. En aquel lugar no hay batako que se meta al agua. Y además... me guiñaba los párpados inferiores, señor —el mestizo se estremeció—. Los párpados inferiores, que se extienden sobre todo el ojo. Así es el tapa.
El capitán Van Toch hacía girar la copa de vino de palma entre los gruesos dedos:
—¿No estará usted ebrio? ¿No habría bebido demasiado?
—En efecto, señor. En otro caso no bogaría por allí. A los batakos no les gusta cuando alguien molesta a los... diablos.
El capitán Van Toch sacudió la cabeza:
—Hombre, los diablos no existen. Y si existieran, tendrían que ser como los europeos. A lo mejor era un pez o algo por el estilo.
—Un pez —tartamudeó el mestizo de kubu y portugués—, un pez no tiene manos, señor. Yo no soy un batako, he ido a la escuela en Badjoeng...; tal vez sepa todavía la tabla de multiplicar y otras enseñanzas científicamente comprobadas; un hombre culto distingue entre un diablo y un animal. Pregunte a los batakos, señor.
—Cuentos de negros —declaró el capitán con la jovial superioridad del hombre civilizado—. Científicamente es un absurdo. Un diablo no puede vivir en el agua. ¿Qué iba a hacer allí? No debes fiarte de las habladurías de los indígenas, muchacho. Alguien bautizó esa bahía como Bahía del Diablo y desde entonces los batakos le tienen miedo. Así es —dijo el capitán, y dio un puñetazo en la mesa—. No hay nada allí, muchacho, está científicamente claro.
—Sí, señor —asintió el mestizo, que había ido a la escuela en Bandjoeng—. Pero ningún hombre sensato nada tiene que buscar en Devil Bay.
La cara del capitán Van Toch se puso roja.
—¡¿Qué?! —gritó—. ¿Crees acaso, kubu mugriento, que les voy a tener miedo a tus diablos. Sería bueno —dijo, y se levantó en toda la magnitud de sus doscientas libras—. No voy a perder el tiempo contigo cuando tengo que preocuparme del business. Pero fíjate bien en una cosa: en las colonias holandesas no hay diablos. De existir, estarán en las francesas. Allí podrían estar. Y ahora llámame al alcalde de este maldito kampong.
No hubo que buscar mucho tiempo al dignatario en cuestión; estaba en cuclillas junto a la choza del mestizo, masticando caña de azúcar. Era un caballero desnudo y de cierta edad, pero bastante más delgado de lo que suelen ser los alcaldes de Europa. Un poco detrás de él, y guardando la debida distancia, estaba en cuclillas el pueblo entero con las mujeres y los niños esperando evidentemente que les filmasen.
—Escucha, muchacho —le dijo el capitán Van Toch en malayo (podría haberlo hecho igualmente en holandés o en inglés, pues el venerable viejo batako no entendía ni una palabra en malayo y toda la alocución tuvo que ser traducida al batako por el mestizo de kubu y portugués, pero por alguna razón el capitán encontró el malayo más conveniente)—. Escucha, pues, muchacho. Necesito dos tipos grandes, fuertes y valientes para que me acompañen a cazar. ¿Entiendes?
El mestizo lo tradujo y el alcalde movió la cabeza en señal de haber entendido; después se dirigió al auditorio más amplio y pronunció un discurso, acompañado de un éxito visible.
—Dice el jefe —tradujo el mestizo— que todo el pueblo irá de caza con el tuan capitán, adonde quiera el tuan.
—¿Ves? Diles, pues, que vamos a pescar conchas en la Devil Bay.
Siguió un cuarto de hora de agitada deliberación, en la que participó todo el pueblo, particularmente las mujeres viejas. Por fin, el mestizo se volvió hacia el capitán:
—Dicen, señor, que a la Devil Bay no se puede ir.
La cara del capitán empezó a enrojecer:
—¿Y por qué no?
El mestizo se encogió de hombros:
—Porque hay tapa-tapa allí. Diablos, señor.
El rostro del capitán se tiñó de color violeta:
—Diles entonces que si no se vienen... les voy a saltar todos los dientes..., que les voy a arrancar las orejas..., que les ahorcaré..., que pegaré fuego a todo este piojoso kampong, ¿entendido?
El mestizo lo tradujo honradamente, después de lo cual volvió a producirse un vivo y prolongado debate. Por fin, el mestizo se volvió hacia el capitán:
—Dicen, señor, que irán a Padang a quejarse a la policía, porque el tuan les ha amenazado. Al parecer hay leyes para eso. El alcalde dice que él no piensa dejar las cosas así como así.
El semblante del capitán J. van Toch iba tomando un tinte azul.
—Dile entonces —bramó— que es un... —y siguió hablando, sin interrupción, sus buenos once minutos.
El mestizo lo tradujo todo hasta donde le alcanzaba su léxico; y tras una nueva y objetiva discusión entre los batakos, le interpretó al capitán:
—Dicen, señor, que estarían dispuestos a desistir de la demanda judicial si el tuan capitán paga una multa en manos de la autoridad local. Se trata —el mestizo vaciló— de doscientas rupias; pero es demasiado, señor. Ofrézcales cinco.
El color de la faz del capitán Van Toch comenzó a disolverse en manchas parduscas. Primero amenazó con el exterminio de todos los batakos del mundo, después fue descendiendo hasta trescientas patadas, contentándose por fin con disecar al alcalde para el museo colonial de Amsterdam; en vista de ello, los batakos moderaron sus demandas de doscientas rupias a una bomba de hierro con rueda, exigiendo finalmente la entrega de un encendedor a título de satisfacción para el alcalde. (—Regáleselo, señor —le persuadía el mestizo de kubu y portugués—; tengo tres encendedores en el almacén, aunque sin mecha.) Así se restableció la paz en Tana Masa; pero el capitán Van Toch sabía que desde ese momento estaba en juego el prestigio de la raza blanca.
* * *
Por la tarde despegó del buque holandés Kandong Bandoeng un bote, en el que se hallaban: el capitán J. van Toch, el sueco Jensen, el islandés Gudmundson, el finés Gillemainen y los cingaleses, pescadores de perlas. El bote tomó rumbo a la Devil Bay.
A las tres, cuando el reflujo llegó a su nivel más bajo, estaba el capitán en la orilla, el bote se mecía a unos cien metros de la costa en atención a los tiburones, y lo dos cingaleses esperaban con los cuchillos en la mano la señal para lanzarse al agua.
—Bueno, ahora tú —ordenó el capitán al más alto de los dos desnudos. El cingalés saltó al agua, vadeó unos pasos y se sumergió. El capitán miró el reloj.
Al cabo de cuatro minutos y veinte segundos surgió a unos sesenta metros a la izquierda una cabeza morena; con una prisa extraña, desesperada y torpe, el cingalés se encaramó a las rocas. En una mano llevaba el cuchillo; en la otra, ostras perleras.
El capitán se puso ceñudo.
—¿Qué pasa? —dijo, con severidad.
El cingalés seguía trepando por las rocas y temblaba de espanto.
—¿Qué ha pasado? —gritó el capitán.
—Sahib, sahib —jadeó el cingalés, y se dejó caer al suelo, sin resuello—. Sahib, sahib...
—¿Tiburones?
—Djins —sollozó el cingalés—. Diablos, señor. ¡ Miles y miles de diablos! —se restregaba los ojos con los puños—. ¡Todo son diablos, señor!
—A ver la ostra —ordenó el capitán y la abrió con un cuchillo. Dentro había una perla pequeña y reluciente—. ¿No encontraste más?
El cingalés extrajo del saquito que le colgaba al cuello tres ostras más.
—Hay ostras abajo, señor, pero los diablos vigilan... Me estaban mirando mientras las arrancaba... —su enmarañado cabello se erizó de espanto—. ¡Aquí no, sahib!
El capitán abrió las conchas; dos estaban vacías, pero en la tercera había una perla del tamaño de un guisante, redonda como una gota de mercurio. El capitán Van Toch miraba alternativamente a la perla y al cingalés que se retorcía en el suelo.
—Oye —dijo, titubeando—, ¿no volverías a saltar una vez más?
El cingalés sacudió negativamente la cabeza.
El capitán J. van Toch percibió en la lengua el fuerte sabor del juramento; pero para su propia sorpresa se encontró hablando en voz baja y casi con suavidad:
—No tengas miedo, muchacho. ¿Y cómo son esos... diablos?
—Son como niños chicos —balbuceó el cingalés—. Tienen cola, señor, y son así de grandes —levantó la mano como a un metro veinte del suelo—. Estaban alrededor de mí mirando lo que hacía... formaban un círculo... —el cingalés se echó a temblar—. ¡Sahib, sahib, aquí no!
El capitán Van Toch reflexionó:
—¿Y hacen guiños con el párpado inferior, o cómo es la cosa?
—No sé decirle, señor —balbuceó el cingalés—. Son como... ¡diez mil!
El capitán miró hacia el otro cingalés; estaba a unos ciento cincuenta metros de ellos, en actitud de indiferente espera y con las manos cruzadas sobre los hombros. Es que cuando un hombre está desnudo no tiene dónde poner las manos, sino en sus propios hombros. El capitán le dio silenciosamente la señal y el pequeño singalés se zambulló en la bahía. Al cabo de tres minutos y cincuenta segundos surgió de nuevo, tratando de agarrarse a las rocas con las manos resbaladizas.
—Sal ya de una vez —gritó el capitán, pero al cabo de un rato miró más detenidamente y comenzó a correr dando saltos por encima de las rocas en dirección de las manos que se agitaban desesperadamente. Nadie creería que un cuerpo tan macizo pudiera saltar tanto. En el último instante agarró una de las manos y sacó al jadeante cingalés del agua. Después lo tendió sobre las rocas y se enjugó el sudor. El cingalés yacía inmóvil. Tenía una pierna desollada hasta el hueso, aparentemente con una roca, pero por lo demás estaba salvo. El capitán levantó un párpado: sólo se veía el blanco de los ojos revueltos. No llevaba ni ostras ni cuchillo.
En el mismo momento el bote con su tripulación se acercó a la orilla.
—Señor —exclamó el sueco Jensen—, hay tiburones por aquí. ¿Piensa seguir?
—No —dijo el capitán—. Venid acá y llevaos a estos dos.
—Mire —observó Jensen, cuando llegaron al barco—, qué bajo se pone esto de pronto. De aquí va derecho hasta la orilla —mostró, golpeando el agua con el remo—. Como si hubiera un dique debajo del agua.
* * *
Sólo a bordo volvió el pequeño cingalés en sí. Acuclillado, con la rodilla debajo del mentón, temblaba con el cuerpo entero. El capitán mandó retirarse a la gente y se sentó cómodamente.
—Anda —dijo—, desembucha. ¿Qué es lo que viste abajo?
—Djins, sahib —susurró el pequeño cingalés; sus párpados comenzaron a temblar y todo el cuerpo se le puso de carne de gallina.
El capitán Van Toch carraspeó:
—¿Y cómo son?
—Son como..., como... —en los ojos del cingalés brilló nuevamente el blanco.
El capitán Van Toch le abofeteó con singular destreza ambas mejillas con la palma y el envés de la mano para volverlo a la conciencia.
—Thanks, sahib —suspiró el pequeño cingalés, y, en medio del blanco de sus ojos, resurgieron las pupilas.
—¿Estás mejor?
—Sí, sahib.
—¿Hay conchas abajo?
—Sí, sahib.
El capitán J. van Toch proseguía el interrogatorio paciente y concienzudamente.
—Sí, hay diablos allí. ¿Cuántos? Miles y miles. Son más o menos del tamaño de un niño de diez años, señor, y casi negros. En el agua nadan, pero sobre el fondo andan con los pies. Con los dos pies, señor, como usted y yo, sólo que al mismo tiempo menean el cuerpo así, así, siempre así, así... Sí, señor, también tienen manos como las personas; no, nada de garras, más bien manitas de niños. No, sahib, ni cuernos ni pelos. Sí, la cola se parece a la de los peces, pero no tienen aletas. Y la cabeza es grande, redonda, como la de los batakos. No, señor, no decían nada, pero parecía como si chisquearan la lengua. Cuando estuve cortando las conchas a dieciséis metros de profundidad, noté en la espalda el toque de pequeños dedos fríos. Volví la cabeza y ahí estaban a centenares. Cientos y cientos de ellos, señor; unos nadando, otros de pie y todos mirando lo que hacía. Entonces dejé caer el cuchillo y las conchas y traté de subir. Tropecé con algunos diablos que nadaban encima de mí; no sé lo que pasó después.
El capitán J. van Toch miró pensativamente al pequeño buzo presa de pánico. “Este chico ya no servirá para nada —se dijo—; lo mandaré de vuelta a Ceilán cuando lleguemos a Padang.” Gruñendo y resoplando se fue a su cabina. De una bolsita de papel sacó dos perlas y las puso sobre la mesa. Una de ellas era pequeña como un grano de arena; la otra, del tamaño de un guisante, de un brillo plateado con un halo de color rosa. El capitán del barco holandés estiró las piernas y sacó de la alacena su whisky irlandés.
* * *
A eso de las seis de la tarde el capitán hízose llevar nuevamente en bote al kampong y se fue derecho hacia el mestizo de kubu y portugués.
—Toddy —díjole, y fue la única palabra que pronunció. Estaba sentado en la terraza de hojalata ondulada, sostenía el grueso vaso entre los gruesos dedos, bebía, escupía y por debajo de las pobladas cejas lanzaba miradas de reojo a las flacas gallinas que, en el sucio patio, picaban entre las palmeras Dios sabe qué. El mestizo se cuidaba de no decir nada, solamente escanciaba. Poco a poco los ojos del capitán se fueron inyectando de sangre, sus dedos comenzaron a moverse lánguidamente. Oscurecía cuando se levantó y se subió el pantalón.
—¿Se va a dormir ya, capitán? —preguntó, cortésmente, el mestizo de diablo y satanás.
El capitán horadó el aire con el dedo.
—Sería bueno —dijo— si hubiera en el mundo diablos que yo no conociese. Ea, tú, ¿dónde está el maldito noroeste?
—Aquí —señaló el mestizo—. ¿ Adónde va, señor?
—Al infierno —graznó el capitán J. van Toch—, de visita a la Devil Bay.
* * *
A partir de aquella tarde comenzó el maravilloso ser del capitán J. van Toch. Volvió al kampong sólo con el alba; no dijo ni una palabra y se hizo llevar de nuevo al buque, donde se encerró en su cabina hasta la noche. Nadie reparó en ello, pues el Kandong Bandoeng tuvo mucho que embarcar en la isla (copra, pimienta, alcanfor, gutapercha, aceite de palma, tabaco y mano de obra); pero al recibir por la noche el informe de que toda la carga ya había quedado estibada, dio tan sólo un bufido y dijo: —El bote. Al kampong.
Y nuevamente volvió con el crepúsculo matutino. El sueco Jensen, que le ayudó a subir, le preguntó por pura cortesía:
—¿Con qué seguimos, capitán?
El capitán saltó como picado en las posaderas.
—A ti, ¿qué te importa? —dijo groseramente—. ¡Ocúpate de tus propios malditos asuntos!
Durante todo el día el Kandong Bandoeng siguió ocioso a un nudo de la costa de Tana Masa. Al anochecer salió el capitán de su cabina y ordenó:
—El bote. Al kampong.
El pequeño griego Zapatis le siguió con la mirada de un ojo ciego y el otro bizco:
—Chicos —graznó—, o tiene el viejo una novia allí o es que se ha vuelto loco del todo.
El sueco Jensen se puso ceñudo.
—A ti, ¿qué te importa? —le dijo a Zapatis, groseramente—. ¡Ocúpate de tus propios malditos asuntos!
Después de lo cual tomó, en compañía del irlandés Gudmundson, un bote pequeño y ambos se fueron bogando en dirección de la Devil Bay. Se quedaron en el bote detrás de las rocas esperando los acontecimientos. El capitán se paseaba a lo largo de la orilla y parecía esperar a alguien; de vez en cuando se detenía y decía algo así como ts-ts-ts.
—Mira —dijo Gudmundson, y señaló el mar que brillaba con oro y púrpura en la puesta del sol. Jensen contó dos, tres, cuatro, seis aletas agudas como cuchillos en rápido movimiento hacia la Devil Bay.
—¡Gran Dios! —murmuró Jensen—, ¡la de tiburones que hay por aquí!
A cada momento se sumergía alguna de las aletas, la cola saltaba fuera del agua y debajo se producía un violento remolino. El capitán Van Toch empezó entonces a dar furiosos brincos, proferir juramentos y amenazar a los tiburones con el puño. Mientras tanto pasó el breve crepúsculo tropical y por encima de la isla salió la luna; Jensen agarró los remos y se acercó con el bote a poca distancia de la orilla. El capitán estaba sentado ahora en una roca y hacía ts-ts-ts. Algo se estaba moviendo alrededor de él, pero no podía distinguirse de qué cosa se trataba. “Parecen focas —pensó Jensen—, pero las focas se arrastran de otro modo.” Algo surgía del agua por entre las rocas y andaba a tientas, contoneándose como pingüinos a lo largo de la ribera. Jensen bogaba silenciosamente, acercándose más aún al capitán. Sí, el capitán estaba diciendo algo, pero, ¡cualquiera le entendía!; seguramente era en malayo o en tagalo. “Estira los brazos como si les estuviera dando de comer a las focas (pero no son focas, se aseguró Jensen), y está parloteando en chino o malayo.” En este instante el remo levantado se le escapó a Jensen de la mano y chapoteó en el agua. El capitán levantó la cabeza, se incorporó y dio unos treinta pasos adelante. De repente empezó a relampaguear y tronar; el capitán disparaba con su browning en dirección al bote. Casi al mismo tiempo la bahía se llenó de chapoteo, burbujeo y espuma, como si miles de focas estuvieran saltando al agua. Jensen y Gudmundson cogieron los remos y el bote desapareció como una flecha tras la roca más próxima. Cuando volvieron al barco, no dijeron a nadie ni una palabra. Esos escandinavos saben callar. De madrugada regresó al capitán. Tenía la mirada sombría y parecía disgustado, pero no dijo nada. Sólo que cuando Jensen le ayudó a subir a bordo se encontraron las miradas frías de dos pares de ojos azules.
—Jensen —dijo el capitán.
—Sí, señor.
—Hoy zarpamos.
—Sí, señor.
—En Surabaya recibirá su libreta.
—Sí, señor.
Eso fue todo. El mismo día el Kandong Bandoeng tomó rumbo a Padang. Desde Padang el capitán J. van Toch mandó a su compañía en Amsterdam un paquetito asegurado en mil doscientas libras esterlinas. Al mismo tiempo mandó un telegrama solicitando un año de permiso. Motivos de salud, etcétera. Después empezó a recorrer todo Padang hasta encontrar la persona que buscaba. Era un salvaje de Borneo, un dayak, al que los turistas ingleses contrataban con frecuencia como cazador de tiburones para su diversión, pues el dayak trabajaba aún a la antigua, armado solamente de un largo cuchillo. Era evidentemente un antropófago, pero tenía su tarifa fija: cinco libers por tiburón, más la comida. Aparte de eso, era horroroso de ver, con las manos, el pecho y los muslos desollados con la piel de los tiburones y las narices y las orejas adornadas con dientes de escualos. Se llamaba Shark.
Con este dayak se trasladó el capitán J. van Toch a la isla de Tana Masa.