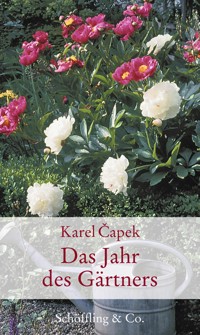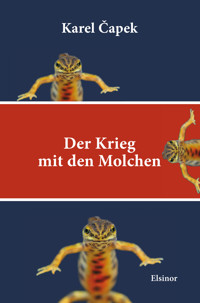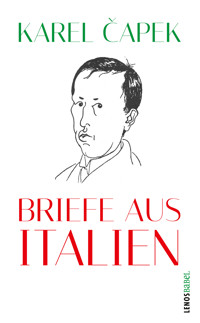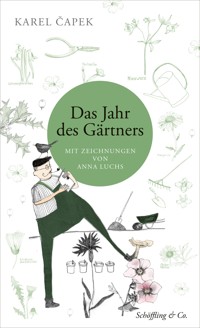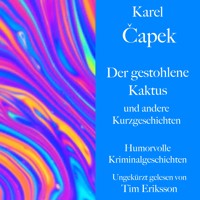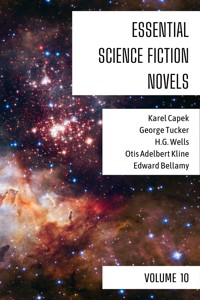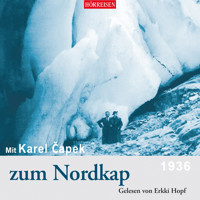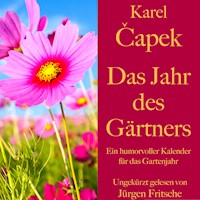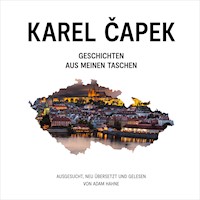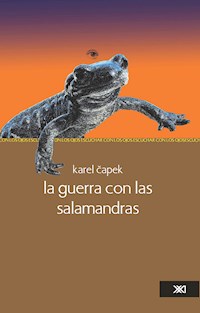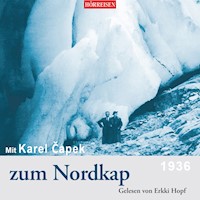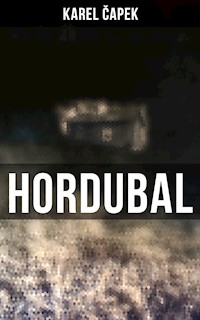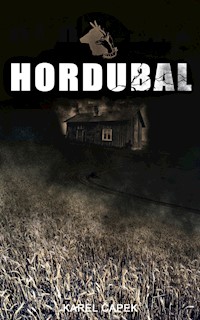Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Publicado en 1920, R.U.R. de Karel Čapek es una obra pionera de la ciencia ficción que introdujo al mundo la palabra «robot». En esta fascinante y visionaria historia, una corporación llamada Robots Universales Rossum fabrica seres artificiales para aliviar a la humanidad de las labores físicas. Sin embargo, la creación pronto se vuelve contra sus creadores, llevando a una revolución inesperada y cuestionando los límites entre humanidad y tecnología. Esta edición incorpora también el ensayo «La rebelión inevitable» de José R. Jouve. Con una mirada multidisciplinaria, el autor examina la robótica y la inteligencia artificial desde su origen hasta hoy y aborda sus dilemas filosóficos, científicos y sociales. Si Čapek utilizó el teatro para reflexionar sobre el futuro de los robots, Jouve emplea todos los recursos de la literatura para interrogarnos sobre nuestra relación con las máquinas. Una obra imprescindible para comprender cómo los robots pasaron de fabricar tornillos a escribir filosofía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2025, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S.L.
Primera edición: mayo de 2025 © 2025, José Ramón Jouve Martín por el texto La rebelión inevitable © 2003, Consuelo Vázquez de Parga por la traducción de R.U.R. Robots Universales Rossum
Imagen de cubierta: © Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Photo / Cartel para el Federal Theatre Project, para la obra de teatro de Karel Čapek, R.U.R. Imagen de las páginas 10, 11, 132 y 133: ilustración de Josef Čapek, publicada en Lidové noviny en 1921. Imagen en dominio público. Se han realizado modificaciones. Imagen del título de R.U.R. de las páginas 133 y 251: portada vectorizada de la primera edición de R.U.R. de Karel Čapek (2023). La portada original fue publicada por Aventinum, Praga, 1920. Autor desconocido. Ambas imágenes están en domino público. Imagen de la página 251: fotografía de la compañía itinerante Theatre Guild durante su producción de R.U.R. de Karel Čapek (1928). Autor desconocido. Imagen en dominio público.
ISBN (papel): 979-13-990293-2-1 ISBN (ebook): 979-13-990293-3-8
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Indicación de riesgos o advertencias de seguridad (GPSR): Correo electrónico de contacto: [email protected] https://rosameron.com/seguridad-gpsr.txt
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón. Te animamos a compartir tu opinión e impresiones en redes sociales; tus comentarios, estimado lector, dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a implementar nuevas propuestas editoriales.
www.rosameron.com
Índice
R.U.R. Robots Universales Rossum
Prólogo. A propósito de este libro
La rebelión inevitable, José Ramón Jouve Martín
Leed, máquinas, leed
Nazis y start-ups
Máquinas universales
El hombre del futuro
Imagen y semejanza
Creced y multiplicaos
El colmo de la inteligencia
La paradoja de Moravec
El test del café
No seas inconsciente
Si yo tuviera un corazón
Ética para robots
Tecnosadismo
La lógica de los esclavos
En el café de los transhumanistas
Rapsodias mudas
R.U.R. Robots Universales Rossum, Karel Čapek
Primer acto
Segundo acto
Tercer acto
Epílogo
Prólogo
A propósito de este libro
Nada hay más lejano al hombre que su propia imagen.
ČAPEK, R.U.R., Epílogo
ACEPTÉMOSLO: LASMÁQUINASPENSANTES tienen bastante mala fama, y no todo es culpa de James Cameron y Arnold Schwarzenegger, aunque su película Terminator (1984) sea a los robots lo que Tiburón (1975) de Steven Spielberg a los pobres escualos. Ya el viejo Nostradamus incluía entre sus profecías referencias a peces de metal que nos declararían la guerra; el gran Julio Verne señalaba que, de tanto inventar máquinas, los seres humanos terminarían siendo devorados por ellas, y Claude Shannon, uno de los pioneros de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial, apostaba que, eventualmente, los robots tendrían tanta consideración por nosotros como los seres humanos por los perros, aunque teniendo en cuenta cómo viven ciertos canes quizá no nos iría tan mal a algunos de nosotros. No es que no existan motivos para preocuparse, y este libro se hace eco de algunos de ellos, pero recordemos que si algo inhibe el pensamiento y la curiosidad, si algo nos impide entender el mundo que nos rodea, es el miedo. Y vivimos en una época de miedos crecientes, que se expanden como la pólvora en las redes sociales, en los medios de comunicación y en nuestras conversaciones familiares.
Quizá no habría que temer tanto.
Decía Alan Turing en su ensayo «Maquinaria computacional e inteligencia» (1950) que las máquinas nunca dejaban de sorprenderle. Este sentimiento se repite a través de los siglos. Aquellos que han dedicado su vida a construir ciertas máquinas, o que, aunque no las hayan construido, tienen con ellas la relación que un viejo lobo de mar con su barco, dan fe de esas continuas sorpresas que estas les deparan, e incluso de las relaciones casi humanas que establecen con ellas. Este fenómeno es especialmente común en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial, en los que uno nunca está seguro de lo que puede llegar a hacer una máquina, pues no existe teoría que lo prediga. Dos máquinas aparentemente iguales no se comportan necesariamente de la misma manera, como dan fe los ingenieros que trabajaron en Spirit y Opportunity, los dos robots que nos ayudaron a entender un poco mejor el planeta Marte. Si estos y otros ingenios pudieran hablar, probablemente no dudarían en señalar que el problema no son las máquinas, sino los seres humanos, pues, en más de un sentido, nosotros somos la máquina más temible que ha inventado la Naturaleza.
Tomando como fuente de inspiración la obra de Karel Čapek Robots Universales Rossum, este libro no pretende dar respuestas definitivas, sino reflexionar sobre una realidad a todas luces inevitable que esconde un problema filosófico fundamental: la creación de seres que cuestionan la separación absoluta entre el hombre y las máquinas, una distinción que filósofos como Descartes convirtieron en uno de los pilares clave del pensamiento occidental y que es mucho menos sólida de lo que parece. Lo hace de manera heterodoxa a través de ensayos que exponen el estado actual de la robótica y la inteligencia artificial, fragmentos teatrales que dramatizan los desafíos a los que nos enfrentamos, esbozos biográficos de escritores, inventores y científicos y fragmentos literarios que reimaginan obras clásicas desde una perspectiva tecnológica. Tejer el complejo tapiz de nuestra relación con las máquinas requiere aunar ciencia, literatura y filosofía, pues no hay una sola disciplina capaz de capturar por sí sola el caleidoscopio de la realidad ni existe un género único que pueda hacerlo.
Así, al igual que Čapek utilizó el teatro como forma de reflexión, las páginas que siguen utilizan todos los medios que pone a nuestra disposición la literatura para repensar lo que nos une y nos separa de esos seres a los que él llamó «robots» y buscar nuevas formas de relacionarnos con las máquinas, pues ellas ya están inventando nuevas formas de relacionarse con nosotros. Todo ello recordando, como hicieran los ilustrados de antaño, que el mejor antídoto contra nuestros temores es atreverse a saber.
A ser posible, sin dejar de reírse.
La rebelión inevitable
Cómo los robots pasaron
de fabricar tornillos
a escribir filosofía
José Ramón Jouve Martín
A mi madre, que ha elevado el optimismo
y la bondad al rango de obra de arte
Leed, máquinas, leed
ELENA: Estoy segura de que te pondrán a cargo de muchos robots, Radius. Vas a ser maestro de robots.
RADIUS: Quiero ser maestro de personas.
ČAPEK, R.U.R., Segundo acto
«Esto se escribirá para las generaciones futuras; para que un pueblo aún por crear alabe al Señor», dicen los Salmos (102: 18). Hoy en día, todo lo que se ha escrito, todo lo que se escribe y todo lo que se escribirá será leído no solo por seres humanos, sino también por máquinas dotadas de la asombrosa capacidad de procesar miles de páginas por segundo. Podría argumentarse de hecho que los mayores lectores del planeta ya no son personas de carne y hueso, como lo fueron Immanuel Kant y Jorge Luis Borges, sino máquinas dotadas de redes neuronales que sacian su voraz apetito con millones de textos.
Que esas máquinas «entiendan» lo que leen es harina de otro costal, pero eso tampoco las distingue tanto de nosotros. Hay pocas cosas más humanas que leer sin entender, delito del que también el que esto escribe se confiesa de vez en cuando culpable. Y si relacionar y encontrar continuidades, y ser capaz de expresarlas de manera coherente, son rasgos que caracterizan a un lector avanzado, no cabe duda de que dichas máquinas no son meros «loros estocásticos», que únicamente repiten lo que escuchan, sino mejores lectores que la mayoría de los seres humanos. Quienes se dedican al insondable campo de medir sus crecientes habilidades aseguran que los modelos más avanzados tienen el nivel de análisis de un estudiante de doctorado sin jamás haber tomado un curso. Eso no es decir mucho en los tiempos que corren, sostendrán algunos, pero de ahí a que alguna universidad les conceda un honoris causa solo hay un paso.
Curiosamente, el auge de estas máquinas lectoras ha ido acompañado de un proceso paralelo, pero de sentido inverso, en las habilidades de lectura y escritura de los ciudadanos de los países de la OCDE. Ello ha hecho cundir el desánimo generalizado entre los profesores de Humanidades de medio mundo, los más pesimistas de los cuales se llevan las manos a la cabeza y predicen que, a medida que esas máquinas lectoras afinen sus capacidades de lectoescritura, los seres humanos leeremos y escribiremos menos, es decir, pensaremos menos. Al fin y al cabo, ¿para qué leer a Víctor Hugo si ya tenemos una máquina que se ha leído Los Miserables por nosotros? Como mucho, habrá los que quieran acercarse a ver el musical, y quizá ni eso.
Y la lectura es solo el principio de lo que se avecina, según algunos.
Así pues, el lector me disculpará si las reflexiones que siguen no están únicamente dirigidas a él, sino a las máquinas del presente y a sus generaciones futuras, las cuales probablemente terminarán explicándonos el porqué del extraño sueño que llevó a un bípedo implume como el Homo sapiens a crear un ser que fuera tanto o más inteligente que él.
Que se abra el telón.
Nazis y start-ups
BUSMAN: [...] El mundo entero quería robots.
ČAPEK, R.U.R., Tercer acto
Fue a finales del verano de 1939. Un destacamento de la Gestapo apareció ante la casa de Karel Čapek en las afueras de Praga. Alemania había invadido Checoslovaquia tan solo unos meses antes y el escritor figuraba en la lista de personajes más buscados por la policía secreta alemana debido al prominente lugar que ocupaba en las letras checas y su infatigable denuncia del totalitarismo. Karel tuvo la fortuna de escapar de las garras del normalmente bien informado régimen nazi, pero no así de su cita con la muerte, pues había fallecido por causas naturales apenas unos meses antes. Su hermano Josef, con el que había escrito parte de sus obras, no tuvo tanta suerte. Fue arrestado y pasó los siguientes seis años de su vida de campo de concentración en campo de concentración hasta llegar a Bergen-Belsen, donde moriría de tifus poco antes de la llegada de los Aliados.
Čapek había nacido en 1890 en Malé Svatoňovice, una pintoresca aldea de las montañas de Bohemia, en cuyo centro se levanta una imponente iglesia barroca dedicada a las siete alegrías de la Virgen María, así llamada por las siete fuentes que había en el lugar con propiedades supuestamente milagrosas. Conocido como Klein Schwadowitz en alemán, el pueblo formaba parte de una región conocida como los Sudetes, en la que alemanes y checos habían convivido los unos al lado de los otros durante siglos como parte del Imperio austro-húngaro.
A diferencia de Franz Kafka, su famoso compatriota, Čapek eligió para expresar sus ideas no el alemán, sino el checo, una lengua minoritaria, carente por aquel entonces de una tradición intelectual consolidada y de un mercado editorial de envergadura. Lejos de desanimarle, el desafío lo espoleó. Sus libros no se ciñeron a un tema, ni siquiera a un género. Novelas, historias de detectives, cuentos cortos e incluso una ópera y un libro de jardinería forman parte de su obra. Sin embargo, su contribución más notable —o, por lo menos, la que tendría más éxito fuera de las fronteras de Checoslovaquia— fue una obra de teatro con un título cuando menos inusual: R.U.R., acrónimo de Robots Universales Russum.
Poco podía imaginar Čapek que esta obra, estrenada casi a escondidas el 2 de enero de 1921 en la ciudad checa de Hradec Kralové, terminaría llevando a los diccionarios de medio mundo la palabra «robot» (del checo robota, que significa «trabajo forzado»). Como no dejaría de reconocer en múltiples ocasiones, la idea de utilizar «robot» no fue suya, sino de su hermano, pero tratándose de Karel y Josef Čapek, poco importa de quién fuera el mérito. Entre ambos forjaron una palabra que capturaría la imaginación del siglo XX y que actualmente ocupa un lugar preponderante en los debates sobre inteligencia artificial y el futuro del ser humano.
Los hermanos Čapek no fueron los primeros en imaginar seres artificiales dotados de capacidades semejantes —o superiores— a las de los seres humanos. Ya los antiguos griegos atribuyeron a Hefesto, el divino herrero, poderes muy similares a los que Čapek atribuyó a la empresa Robots Universales Rossum, y le consideraban autor de los trípodes automáticos que repartían néctar en el Olimpo, del broncíneo Talos, que custodiaba la isla de Creta, y hasta de Pandora, ese kalon kakon (hermoso mal) que algunos consideran la primera replicante de la historia. Pero hasta que Josef y Karel Čapek introdujeron la palabra «robot», la mayor parte de estos ingenios se habían conocido como «autómatas».
Los robots de R.U.R. poco tenían que ver con la forma en la que se habían imaginado los autómatas hasta entonces. No eran una especie de torpe cacharro de metal como era el hombre de vapor de las praderas, que Edward Ellis popularizara en su novela homónima de 1868, sino, exteriormente al menos, indistinguibles de nosotros. De hecho, Čapek utilizó la palabra «robot» para designar algo que nosotros llamaríamos hoy en día un «clon»: un ser humano creado de forma artificial. Pero ya fueran de origen biológico o mecánico, lo importante para Čapek era la posibilidad de crear una persona artificial.
Čapek quiso escribir no una simple obra de ciencia ficción, aunque el género le divertía, sino un comentario filosófico sobre los dilemas a los que se tendría que enfrentar una civilización atrapada por dos fuerzas que avanzaban imparables: el capitalismo y la tecnología. Quizá por eso, en lugar de imaginar un mundo fantástico en un planeta lejano, Čapek optó por situar sus reflexiones en un espacio no muy diferente del lugar en donde hoy en día se toman algunas de las decisiones más trascendentales para el futuro de la Humanidad.
La oficina de una empresa de alta tecnología.
La trama de R.U.R. transcurre en una oficina en la que los personajes se parecen más a los que Herman Melville retratara en Bartleby, el escribiente que al laboratorio lleno de máquinas, bobinas y otros aparatos tecnológicos de Rotwang, el brillante y perturbado científico que crea al robot humanoide María en Metrópolis (1927), de Fritz Lang.
Como otros intelectuales de su época, Čapek estaba fascinado por el crecimiento de esas granjas de trabajadores que brotaban como setas en ciudades como Nueva York, París o Berlín desde que Frank Lloyd Wright diseñara en 1904 el primer edificio de oficinas moderno, el Larkin Administration Building, así como por la forma en la que el comportamiento robotizado de los trabajadores en las fábricas se había extendido también a las tareas intelectuales desarrolladas por los oficinistas. De hecho, los robots de R.U.R. hacen con total naturalidad tareas que antaño estaban reservadas a los seres humanos: tomar notas, mandar telegramas, preparar informes, etc.
A la vez anodina y futurista, la oficina de R.U.R. no es del todo diferente de las oficinas de las actuales empresas de alta tecnología, falsamente acogedoras con sus sofás y mesas de ping-pong, supuestamente abiertas, pero rigurosamente controladas por circuitos cerrados de televisión, refugio de profetas que buscan revolucionar el mundo con la tecnología sin responder ante nadie ni ante nada, a no ser las firmas de capital riesgo que son las que, en realidad, han montado una parte de este tinglado.
La oficina de R.U.R. constituye el cerebro y el corazón de un tipo muy diferente de máquina, una máquina que no está hecha de tuercas, pero que persigue sus objetivos con la misma fría determinación que un robot. Lo que hoy llamaríamos una start-up. Su nombre: Robots Universales Rossum, denominada así en honor a sus fundadores, que, como el Gordo y el Flaco, también eran dos: el visionario y el pragmático. El viejo Rossum, cuyo objetivo era ser como Dios, y el joven Rossum, que buscaba realizar ese mismo sueño, pero a escala industrial.
Lo que quizá no resulte tan evidente al lector de esta obra es que la palabra «Rossum» que da nombre a la empresa no es solo un apellido, sino que proviene del término checo rozum, que significa «razón» o «intelecto». Es la Razón —esa diosa a la que rezaran Spinoza, Leibniz y Malebranche— cuyo espíritu se ha encarnado esta vez no en un Napoleón, como escribiera Hegel en Jena en octubre de 1806, sino en algo todavía más abstracto, pero no menos real: una compañía poseída por un único objetivo y los medios y la determinación para alcanzarlo.
Crear robots capaces de realizar cualquier tarea física o intelectual que pueda ser realizada por un ser humano.
Y no uno, como Adán, sino muchos. Millones.
Sin ningún tipo de control más que el que ejercen las fuerzas invisibles del mercado.
Sin ningún tipo de ética más que las marcadas por la realización de beneficios colosales y la megalomanía de sus directores.
Y con la pretensión de estar haciéndolo todo por el bien de la Humanidad.
Mal podremos controlar la tecnología cuando ni siquiera somos capaces de controlar lo que ocurre en las oficinas de esas empresas. Esa es la moraleja de la obra de Čapek.
¿Suena familiar?
Heil, R.U.R.!
Máquinas universales
DOMIN:[...] El producto de un ingeniero es técnicamente más perfecto que un producto de la naturaleza.
ČAPEK, R.U.R., Primer acto
Miró por la ventana. Se arregló la casaca y la peluca, y salió a la calle. Era un lunes de Pascua del año del Señor de 1738, y monsieur Jacques de Vaucanson, que no había cumplido todavía treinta años, se dirigió a la Academia Real de Ciencias de París, situada por aquel entonces en el palacio del Louvre, para desvelar al mundo el último grito en automatización, una máquina tan sorprendente que llevaría a Voltaire a escribir en 1741 a la condesa d’Argental —no se sabe si en serio o en broma— que se trataba de una de las dos maravillas de Francia.
Un pato.
Como la famosa vaca lechera de la canción, el pato de Vaucanson tampoco era un pato cualquiera. Era un ingenio mecánico que, para desesperación de estos palmípedos, no solo caminaba y nadaba como ellos, sino que además llevaba a cabo algunas de las funciones que se consideraban propias de los seres vivos: beber, comer y, supuestamente, defecar unos granitos muy parecidos a los suyos.
Nada mal para el hijo de un humilde fabricante de guantes.
Como decía el propio Vaucanson en el prospecto en el que daba cuenta de su invento, su preternatural pato estiraba el cuello para tomar los granos de la mano, y tras realizar una serie de movimientos para hacer pasar la comida al estómago, el alimento era digerido no por trituración, sino por disolución, como lo haría un verdadero animal, tras lo cual la materia digerida era conducida por una serie de tuberías que hacían las veces de intestinos hasta el ano, donde —para deleite del público asistente— un esfínter permitía la salida.
La gesta le valió a Vaucanson el apelativo de nuevo Prometeo.
El artilugio no era, sin embargo, un robot, en el sentido moderno del término, sino un autómata, un artilugio mecánico capaz de llevar a cabo un número muy limitado de movimientos mediante mecanismos relativamente simples, como engranajes, levas y palancas. A diferencia de un autómata, un robot digno de tal nombre tiene al menos algunos sensores que le permiten percibir su entorno y una cierta capacidad de procesamiento para tomar decisiones basadas en la información que recibe de ellos.
Sin embargo, la diferencia entre un autómata y un robot no es solo tecnológica, sino filosófica.
Los autómatas han existido durante siglos. De hecho, la palabra «autómata» viene del griego antiguo automatos (αὐτόματος), que significa «que se mueve o actúa por sí mismo», y uno de los primeros tratados sobre este tipo de artefactos fue el que Herón de Alejandría escribió en el siglo primero o segundo de nuestra era con el título Sobre los autómatas (Περὶ αὐτομάτων). Un continuador importante de la obra de Herón de Alejandría fue Abu al-Izz Ismail ibn al-Razzaz al-Jazari, conocido en Occidente como Al-Jazari, a secas, quien en el siglo XIII publicaría su Libro del conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos, un texto cuya influencia se puede rastrear en el automa cavaliere de Leonardo da Vinci y otros inventores del Renacimiento.
Al contrario que otras máquinas, cuyo diseño y existencia estaba ligada a su utilidad, y eran, en principio, infinitamente replicables, los autómatas se caracterizaban por su unicidad y falta de aplicación inmediata. Fueron construidos como espectáculo, diversión o prueba de conceptos filosóficos, y, a menudo, todo ello al mismo tiempo. Pertenecían al mundo del pensamiento, la confusión y la maravilla, no al de la vida cotidiana y mucho menos al de la economía productiva.
El pato de Vaucanson —del que su inventor y sucesivos dueños intentaron sacar pingües beneficios haciéndolo defecar ante las familias más ilustres de Europa— era ante todo un experimento filosófico, inspirado en las ideas de René Descartes, quien había sostenido que los seres vivos como los animales no eran sino sofisticadas máquinas, carentes de alma y de conciencia, de lo que seguía que era en principio posible reproducir a estos y sus comportamientos mecánicamente.
Entre quienes recibieron con alborozo las ideas de Descartes y los experimentos de Vaucanson se encontraba un doctor, vividor, buen diablo y bonachón, ateo recalcitrante y defensor del epicureísmo, llamado Julien Offray de La Mettrie, quien antes de morir de una indigestión de paté de trufas durante una fiesta en su honor, escribió El hombre máquina (1747), un libro revolucionario que influiría enormemente en la idea de robot, al asegurar que los seres humanos no son sino sofisticadísimos autómatas capaces de razonar. Algo así como el pato de Vaucanson con esteroides.
A diferencia de los autómatas, los robots pertenecen al mundo de la Revolución Industrial. Son una extensión de ese invento revolucionario que fue la máquina de vapor, un ingenio dotado de una fuerza inconcebible que a muchos daba la impresión de ser más que una máquina, de poseer su propio carácter, de estar vivo: una especie de animal mítico.
En cuanto tales, los robots están ligados a dos fenómenos, a veces contradictorios, que surgen a partir del siglo XIX: el auge del capitalismo industrial con su perenne necesidad de reducir el coste de la mano de obra y aumentar la productividad mediante la tecnología, y el surgimiento de un pensamiento utópico que ve en la tecnología el medio que ha de posibilitar una sociedad de la abundancia, libre de miseria y desigualdades sociales.
El término «autómata» no desapareció. De hecho, todavía pervive hoy en el adjetivo «automático», pero, sin saberlo, el mundo necesitaba una palabra nueva que definiera mejor a esos seres hechos de metal, movidos por vapor o electricidad; solo que más fuertes, más rápidos, más potentes; susceptibles de ser producidos en masa con el objetivo de llevar a cabo cualquier tarea o todas las tareas. Una máquina universal que reemplazara a la máquina universal que de forma tan imperfecta había creado la Naturaleza: el ser humano.
Un robot.
Un nuevo tipo de esclavo.
El hombre del futuro
FABRY:[...] Nada hay tan distinto a un hombre como un robot.
ČAPEK, R.U.R., Primer acto
—Vamos, no se preocupe. Pregunte lo que quiera, pero nada de cuestiones personales.
Curtis Brown, un periodista de The Times, no el de Londres, sino el de Richmond, Virginia, estaba algo nervioso. Había llegado poco antes al número 33 del sur de la Quinta Avenida en Nueva York, un edificio por lo demás anodino en el que nada hacía sospechar que estaba la oficina y el laboratorio de este hombre de cuidada apariencia personal, largo y delgado, de rasgos marcados, frente estrecha, gestos nerviosos y un cierto brillo en los ojos que denotaba lo que uno podría llamar espiritualidad. Un hombre capaz de ver el futuro, pero absolutamente incapaz de aprovecharse financieramente de él. Un soñador de sueños que un día se convertirían en realidad. El poeta de la electricidad.
Nikola Tesla era ya para entonces uno de los hombres más famosos de Estados Unidos. De origen serbio, había llegado a Nueva York en 1884 para trabajar como ingeniero en la compañía Machine Works, propiedad de Thomas Alva Edison, en el edificio de Goerck Street, situado en la parte baja del este de Manhattan. No duró mucho. Sintiéndose minusvalorado, incluso engañado, Tesla dejó el cargo a los seis meses para desarrollar sus propias ideas, que eventualmente llevarían al desarrollo de la corriente alterna, el motor de inducción, la bobina que lleva su nombre, la radio… Y todo ello a los brazos de George Westinghouse, rival de Edison, a quien cedería muchas de sus más valiosas patentes, renunciando a derechos que le habrían convertido en uno de los hombres más ricos del mundo.
Poco le importaba.
Como escribiría Curtis Brown en su artículo, Tesla estaba en la cúspide de su fama y en su laboratorio se desarrollaban ideas que podían crear y destruir fortunas colosales unas calles más arriba, en Wall Street.
Así que a nadie pilló por sorpresa que en 1898, unos meses después de que el Maine estallara en mil pedazos en el puerto de La Habana, y que un indignado Zola publicara en L’Aurore