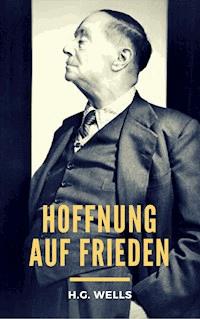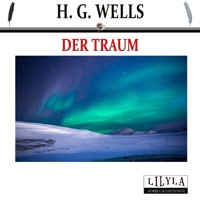3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta edición es única;
La traducción es completamente original y fue realizada para Ale. Mar. SAS;
Todos los derechos reservados.
La historia de Bert Smallways, un brillante mecánico y aeronauta, que se encuentra como polizón a regañadientes en el Vaterland, un dirigible pilotado por un príncipe alemán. Espionaje, intriga y audaces aventuras en los cielos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Índice de contenidos
Prefacio de la edición reimpresa
Capítulo 2. Cómo Bert Smallways se metió en dificultades
Capítulo 3. El globo
Capítulo 4. La flota aérea alemana
Capítulo 5. La batalla del Atlántico Norte
Capítulo 6. Cómo llegó la guerra a Nueva York
Capítulo 7. El "Vaterland" se desactiva
Capítulo 8. Un mundo en guerra
Capítulo 9. En la isla de las cabras
Capítulo 10. El mundo bajo la guerra
Capítulo 11. El gran colapso
El epílogo
La guerra en el aire
H. G. WELLS
1908
Edición y traducción 2021 de Ale.Mar.
Prefacio de la edición reimpresa
El lector debe captar claramente la fecha en que se escribió este libro. Se hizo en 1907: apareció en varias revistas como un serial en 1908 y se publicó en el otoño de ese año. En aquella época el avión era, para la mayoría de la gente, un mero rumor y el "Salchichón" mantenía el aire. El lector contemporáneo tiene toda la ventaja de diez años de experiencia desde que esta historia fue imaginada. Puede corregir a su autor en una docena de puntos y estimar el valor de estas advertencias con el criterio de una década de realidades. El libro es débil en cuanto a los cañones antiaéreos, por ejemplo, y aún más negligente en cuanto a los submarinos. Sin duda, muchas cosas le parecerán al lector pintorescas y limitadas, pero el autor no puede presumir de ello sin razón. La interpretación del espíritu alemán debió parecer una caricatura en 1908. ¿Era una caricatura? El príncipe Carlos parecía entonces una fantasía. La realidad ha copiado desde entonces al Príncipe Carlos con una fidelidad asombrosa. ¿Es demasiado esperar que algún "Bert" democrático no acabe vengándose de su Alteza? Nuestro autor nos dice en este libro, como nos ha dicho en otros, más especialmente en El mundo liberado, y como nos ha estado diciendo este año en su La guerra y el futuro, que si la humanidad sigue con la guerra, el destrozo de la civilización es inevitable. Es el caos o los Estados Unidos del Mundo para la humanidad. No hay otra opción. Diez años no han hecho más que añadir una enorme convicción al mensaje de este libro. Sigue siendo, en esencia, una historia panfletaria en apoyo de la Liga para la Imposición de la Paz. K.
Capítulo 1. Del progreso y la familia Smallways
1
"Este Progreso", dijo el Sr. Tom Smallways, "continúa".
"Difícilmente se podría pensar que puede continuar", dijo el Sr. Tom Smallways.
Fue antes de que comenzara la Guerra del Aire cuando el Sr. Smallways hizo este comentario. Estaba sentado en la valla al final de su jardín y observaba la gran fábrica de gas de Bun Hill con una mirada que no alababa ni culpaba. Por encima de los gasómetros agrupados aparecieron tres formas desconocidas, delgadas vejigas que se agitaban y rodaban, y se hacían cada vez más grandes y redondas: globos en curso de inflado para el ascenso del sábado por la tarde del South of England Aero Club.
"Suben todos los sábados", dijo su vecino, el señor Stringer, el lechero. "Sólo ayer, por así decirlo, todo Londres se volcó para ver pasar un globo, y ahora todos los lugares del país tienen sus salidas semanales. Ha sido la salvación de las compañías de gas".
"El sábado pasado obtuve tres barriles de grava de mis petates", dijo el Sr. Tom Smallways. "¡Tres barriles de grava! Lo que se tiró como ballase. Algunas de las plantas se rompieron y otras se enterraron".
"¡Señoras, dicen, sube!"
"Supongo que tenemos que llamarlas señoras", dijo el Sr. Tom Smallways.
"Aun así, no es la idea que tengo de una dama: volar por el aire y lanzar grava a la gente. No es lo que estoy acostumbrado a considerar como una dama, sea o no".
El señor Stringer asintió con la cabeza en señal de aprobación, y durante un rato siguieron mirando los bultos hinchados con expresiones que habían pasado de la indiferencia a la desaprobación.
El Sr. Tom Smallways era verdulero de profesión y jardinero por disposición; su mujercita Jessica se ocupaba de la tienda, y el Cielo lo había planeado para un mundo pacífico. Por desgracia, el cielo no había planeado un mundo pacífico para él. Vivía en un mundo de cambios obstinados e incesantes, y en lugares donde sus operaciones eran claramente visibles. La vicisitud estaba en la misma tierra que cultivaba; incluso su jardín era de arrendamiento anual, y estaba ensombrecido por un enorme tablero que lo proclamaba no tanto como un jardín sino como un terreno edificable. Era la horticultura bajo aviso de abandono, la última parcela de campo en un distrito inundado de novedades y (otras) cosas. Hizo todo lo posible por consolarse, por imaginarse las cosas cerca del cambio de tendencia.
"Difícilmente se podría pensar que puede seguir así", dijo.
El anciano padre del Sr. Smallways, podía recordar Bun Hill como un idílico pueblo de Kentish. Había conducido a Sir Peter Bone hasta los cincuenta años y luego se dedicó a beber un poco y a conducir el autobús de la estación, lo que le duró hasta los setenta y ocho años. Entonces se retiró. Se sentaba junto a la chimenea, un cochero arrugado, muy, muy viejo, cargado de reminiscencias y dispuesto a atender a cualquier extraño descuidado. Podía hablarte de la desaparecida finca de Sir Peter Bone, cortada hace tiempo para construir, y de cómo aquel magnate gobernaba el campo cuando era campo, de la caza y los escondites a lo largo de la carretera, de cómo "donde está la fábrica de gas" era un campo de críquet, y de la llegada del Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal estaba a seis millas de Bun Hill, una gran fachada que brillaba por la mañana, y era un claro contorno azul contra el cielo por la tarde, y de noche, una fuente de fuegos artificiales gratuitos para toda la población de Bun Hill. Y luego había llegado el ferrocarril, y luego villas y villas, y luego la fábrica de gas y la fábrica de agua, y un gran y feo mar de casas de obreros, y luego el drenaje, y el agua se desvaneció del Otterbourne y lo dejó como una zanja espantosa, y luego una segunda estación de ferrocarril, Bun Hill South, y más casas y más, más tiendas, más competencia, tiendas de cristalería, un consejo escolar, tasas, omnibuses, tranvías -que van directamente a Londres-, bicicletas, coches de motor y más coches de motor, una biblioteca Carnegie.
"Difícilmente se podría pensar que puede continuar", dijo el Sr. Tom Smallways, al crecer entre estas maravillas.
Pero siguió adelante. Incluso desde el principio, la verdulería que había instalado en una de las más pequeñas de las antiguas casas de pueblo que sobrevivían en la cola de la calle Mayor tenía un aire sumergido, un aire de esconderse de algo que la buscaba. Cuando se había hecho la acera de la calle Mayor, la habían nivelado de modo que había que bajar tres escalones para entrar en la tienda. Tom se esforzaba por vender sólo su excelente pero limitada gama de productos; pero el Progreso llegaba empujando cosas a su escaparate, alcachofas y berenjenas francesas, manzanas extranjeras -manzanas del Estado de Nueva York, manzanas de California, manzanas de Canadá, manzanas de Nueva Zelanda, "fruta de bonito aspecto, pero no lo que yo llamaría manzanas inglesas", decía Tom-, plátanos, frutos secos desconocidos, uvas, mangos.
Los coches de motor que circulaban hacia el norte y el sur eran cada vez más potentes y eficientes, zumbaban más rápido y olían peor, aparecieron grandes y ruidosos carros de gasolina que repartían carbón y paquetes en lugar de las desaparecidas furgonetas de caballos, los ómnibus de motor desbancaron a los ómnibus de caballos, incluso las fresas de Kentish que se dirigían a Londres por la noche adoptaron la maquinaria y traquetearon en lugar de crujir, y se vieron afectadas en su sabor por el progreso y la gasolina.
Y entonces el joven Bert Smallways consiguió una bicicleta de motor....
2
Bert, hay que explicarlo, era un Smallways progresista.
Nada habla más elocuentemente de la despiadada insistencia del progreso y la expansión en nuestro tiempo que el hecho de que se haya metido en la sangre de los Smallways. Pero el joven Smallways ya tenía algo de avanzado y emprendedor antes de que dejara de usar los vestidos cortos. Se perdió durante un día entero antes de cumplir los cinco años, y estuvo a punto de ahogarse en el embalse de la nueva fábrica de agua antes de cumplir los siete. Un policía de verdad le quitó una pistola de verdad cuando tenía diez años. Y aprendió a fumar, no con pipas, papel de estraza y cañas como había hecho Tom, sino con un paquete de cigarrillos americanos Boys of England de un penique. Su lenguaje escandalizó a su padre antes de cumplir los doce años, y a esa edad, además de vender paquetes en la estación y el Bun Hill Weekly Express, ganaba tres chelines a la semana, o más, y se los gastaba en patatas fritas, recortes de cómic, el Ally Sloper's Half-holiday, cigarrillos y todos los concomitantes de una vida de placer e ilustración. Todo ello sin que sus estudios literarios se vieran obstaculizados, lo que le llevó hasta el séptimo grado a una edad excepcionalmente temprana. Menciono estas cosas para que no tengan ninguna duda sobre el tipo de cosas que tenía Bert.
Era seis años más joven que Tom, y durante un tiempo se intentó utilizarlo en la verdulería cuando Tom, a los veintiún años, se casó con Jessica, que tenía treinta, y había ahorrado un poco de dinero en el servicio. Pero no era el fuerte de Bert para ser utilizado. Odiaba cavar, y cuando le daban una cesta de cosas para entregar, surgía irresistiblemente un instinto nómada, se convertía en su mochila y no parecía importarle lo pesada que fuera ni a dónde la llevara, con tal de no llevarla a su destino. El glamour llenaba el mundo, y él iba tras él, con cesta y todo. Así que Tom sacó su mercancía él mismo, y buscó empleadores para Bert, que no conocía esta cepa de poesía en su naturaleza. Y Bert tocó los márgenes de una serie de oficios sucesivamente: mozo de almacén, mozo de farmacia, paje de médico, ayudante de gasista, repartidor de sobres, ayudante de carro de leche, caddie de golf y, por último, ayudante en una tienda de bicicletas. Aquí, aparentemente, encontró la cualidad progresiva que su naturaleza había anhelado. Su empleador era un joven de alma pirata llamado Grubb, con una cara manchada de negro durante el día y un lado de salón de música por la noche, que soñaba con una cadena de palanca patentada; y a Bert le parecía que era el modelo perfecto de un caballero de espíritu. Alquilaba las bicicletas más sucias e inseguras de todo el sur de Inglaterra, y dirigía las discusiones posteriores con un brío asombroso. Bert y él se establecieron muy bien juntos. Bert vivía en su casa, se convirtió casi en un jinete experto -podía recorrer kilómetros en bicicletas que se habrían hecho pedazos al instante bajo tu mando o el mío-, se lavaba la cara después de los negocios y gastaba el dinero que le sobraba en corbatas y collares extraordinarios, cigarrillos y clases de taquigrafía en el Instituto Bun Hill.
A veces se acercaba a Tom, y miraba y hablaba con tanta brillantez que Tom y Jessie, que tenían una tendencia natural a ser respetuosos con cualquier persona o cosa, lo admiraban inmensamente.
"Es un tipo que va por delante, es Bert", dijo Tom. "Sabe un par de cosas".
"Esperemos que no sepa demasiado", dijo Jessica, que tenía un fino sentido de las limitaciones.
"Es el momento de ir a por todas", dijo Tom. "Noo petaters, y además ingleses; los tendremos en marzo si las cosas siguen como van. Nunca he visto un Times así. ¿Viste su corbata anoche?"
"No era adecuada para él, Tom. Era una corbata de caballero. No estaba a la altura de él, no le quedaba bien"...
Luego, Bert consiguió un traje de ciclista, gorra, insignia y todo; y verlo a él y a Grubb bajando a Brighton (y regresando) -cabezas abajo, manubrios abajo, espaldas curvadas- fue una revelación en las posibilidades de la sangre de los Smallways.
Tiempos de marcha!
El viejo Smallways se sentaba junto al fuego para hablar de la grandeza de otros tiempos, del viejo Sir Peter, que conducía su carruaje a Brighton y volvía en ocho y veinte horas, de los sombreros blancos de Sir Peter, de Lady Bone, que nunca pisaba el suelo salvo para pasear por el jardín, de las grandes peleas de premios en Crawley. Habló de los calzones rosas y de piel de cerdo, de los zorros en Ring's Bottom, donde ahora estaban encerrados los locos indigentes del Consejo del Condado, de las cretinas y crinolinas de Lady Bone. Nadie le hizo caso. El mundo había creado un nuevo tipo de caballero: un caballero de energía muy poco caballerosa, un caballero con pieles de aceite polvorientas y gafas de motor y una gorra maravillosa, un caballero que hacía hedor, un tejón rápido y de clase alta, que huía perpetuamente por las carreteras altas del polvo y el hedor que hacía perpetuamente. Y su dama, tal como pudieron verla en Bun Hill, era una diosa de la intemperie, tan libre de refinamiento como un gitano, no tanto vestida como empacada para transitar a gran velocidad.
Así que Bert creció, lleno de ideales de velocidad y empresa, y se convirtió, en la medida en que se convirtió en algo, en una especie de ingeniero de bicicletas de la variedad de "vamos a ver" y de esmalte. Ni siquiera una bicicleta de carretera, con una velocidad de ciento veinte, le satisfacía, y durante un tiempo se esforzó en vano por recorrer a veinte millas por hora unas carreteras cada vez más polvorientas y atestadas de tráfico mecánico. Pero al final sus ahorros se acumularon y llegó su oportunidad. El sistema de alquiler con opción a compra cubrió un vacío financiero, y una brillante y memorable mañana de domingo hizo pasar su nueva posesión por la tienda hasta la carretera, se subió a ella con el consejo y la ayuda de Grubb, y se adentró en la bruma de la carretera torturada por el tráfico, para añadirse como un peligro público voluntario más a las comodidades del sur de Inglaterra.
"A Brighton", dijo el viejo Smallways, mirando a su hijo menor desde la ventana de la sala de estar que daba a la verdulería con algo entre el orgullo y la reprobación. "Cuando tenía su edad, nunca había estado en Londres, nunca había ido al sur de Crawley, nunca había ido a ningún sitio por mi cuenta donde no pudiera caminar. Y nadie iba. No, a menos que fueran de la alta burguesía. Ahora todo el mundo está huérfano; todo el maldito país está volando en pedazos. Me sorprende que todos regresen. ¡Orf a Brighton de hecho! ¿Alguien quiere comprar orses?"
"No se puede decir que yo bin a Brighton, padre", dijo Tom.
"Tampoco quiero ir", dijo Jessica con brusquedad; "crepitando y gastando tu dinero".
3
Durante un tiempo, las posibilidades de la moto-bicicleta ocuparon tanto la mente de Bert que se mantuvo al margen de la nueva dirección en la que el alma esforzada del hombre estaba encontrando ejercicio y refresco. No observó que el tipo de automóvil, al igual que el tipo de bicicleta, se estaba asentando y perdiendo su cualidad aventurera. De hecho, es tan cierto como notable que Tom fue el primero en observar el nuevo desarrollo. Pero su trabajo de jardinero le hacía estar atento a los cielos, y la proximidad de las fábricas de gas de Bun Hill y del Palacio de Cristal, desde donde se hacían continuamente ascensos, y en breve el descenso de lastre sobre sus patatas, conspiraron para hacer caer en su mente involuntaria el hecho de que la Diosa del Cambio estaba dirigiendo su inquietante atención al cielo. El primer gran boom de la aeronáutica estaba comenzando.
Grubb y Bert oyeron hablar de él en un salón de música, luego el cinematógrafo lo hizo suyo, luego la imaginación de Bert fue estimulada por una edición de seis peniques de ese clásico de la aeronáutica, el "Clipper of the Clouds" del Sr. George Griffith, y así la cosa realmente se apoderó de ellos.
Al principio, el aspecto más evidente fue la multiplicación de los globos. El cielo de Bun Hill comenzó a infestarse de globos. Especialmente los miércoles y los sábados por la tarde, apenas se podía mirar al cielo durante un cuarto de hora sin descubrir un globo en alguna parte. Y entonces, un día luminoso, Bert, conduciendo hacia Croydon, fue detenido por la insurgencia de un enorme monstruo con forma de almohadilla desde los terrenos del Crystal Palace, y se vio obligado a desmontar y observarlo. Era como un cabezal con la nariz rota, y debajo de él, y comparativamente pequeño, había un armazón rígido que soportaba un hombre y un motor con un tornillo que giraba delante y una especie de timón de lona detrás. El armazón tenía un aire de arrastrar al renuente cilindro de gas tras él, como un pequeño terrier enérgico que remolca a un tímido elefante con gas hacia la sociedad. El monstruo combinado viajaba y dirigía sin duda. Pasó por encima de la cabeza a unos mil pies de altura (Bert oyó el motor), se alejó hacia el sur, desapareció sobre las colinas, reapareció como una pequeña silueta azul a lo lejos en el este, yendo ahora muy rápido ante un suave vendaval del suroeste, regresó por encima de las torres del Crystal Palace, las rodeó, eligió una posición para descender y se hundió hasta perderse de vista.
Bert suspiró profundamente y volvió a dirigirse a su motocicleta.
Y eso fue sólo el comienzo de una sucesión de extraños fenómenos en los cielos: cilindros, conos, monstruos con forma de pera, incluso al final una cosa de aluminio que brillaba maravillosamente, y que Grubb, por una confusión de ideas sobre las placas de blindaje, se inclinó a considerar una máquina de guerra.
A continuación, el vuelo real.
Sin embargo, no se trataba de un asunto visible desde Bun Hill; era algo que ocurría en terrenos privados o en otros lugares cerrados y, en condiciones favorables, y sólo se les hacía saber a Grubb y a Bert Smallways por medio de la página de la revista de los periódicos de medio penique o por los registros cinematográficos. Pero se les hizo saber con mucha insistencia, y en aquellos días, si alguna vez se oía a un hombre decir en un lugar público en un tono alto, tranquilizador y confiado: "Está destinado a venir", las probabilidades eran de diez a una de que estuviera hablando de volar. Y Bert cogió la tapa de una caja y escribió con el estilo correcto de un billete de ventanilla, y Grubb puso en la ventana esta inscripción: "Aviones fabricados y reparados". Aquello molestó bastante a Tom; parecía tomarse la tienda a la ligera; pero la mayoría de los vecinos, y todos los deportivos, lo aprobaron como algo muy bueno.
Todo el mundo hablaba de volar, todo el mundo repetía una y otra vez: "Está destinado a llegar", y luego sabes que no llegó. Hubo un problema. Volaron, eso estuvo bien; volaron en máquinas más pesadas que el aire. Pero se estrellaron. A veces destrozaban el motor, a veces destrozaban al aeronauta, normalmente destrozaban ambos. Máquinas que hacían vuelos de tres o cuatro millas y bajaban sin problemas, subían la siguiente vez a un desastre de cabeza. No parecía posible confiar en ellas. La brisa los alteraba, los remolinos cerca del suelo los alteraban, un pensamiento pasajero en la mente del aeronauta los alteraba. También ellos se alteraban, simplemente.
"Es esta 'estabilidad' lo que les hace", dijo Grubb, repitiendo su periódico. "Lanzan y lanzan, hasta que se lanzan en pedazos".
Los experimentos decayeron después de dos años expectantes de este tipo de éxito, el público y luego los periódicos se cansaron de las costosas reproducciones fotográficas, los informes optimistas, la perpetua secuencia de triunfo y desastre y el silencio. La aviación se desplomó, incluso los globos desaparecieron en cierta medida, aunque siguieron siendo un deporte bastante popular, y continuaron levantando grava del muelle de la fábrica de gas de Bun Hill y dejándola caer sobre los céspedes y jardines de la gente que lo merecía. Hubo media docena de años tranquilizadores para Tom, al menos en lo que respecta al vuelo. Pero era la gran época del desarrollo del monorraíl, y su ansiedad sólo se desviaba de los altos cielos por las amenazas más urgentes y los síntomas de cambio en el cielo inferior.
Hacía varios años que se hablaba de los monorraíles. Pero el verdadero problema comenzó cuando Brennan presentó su monorraíl giroscópico en la Royal Society. Fue la principal sensación de las veladas de 1907; aquella célebre sala de demostraciones se quedó pequeña para su exposición. Valientes soldados, destacados sionistas, meritorios novelistas, nobles damas, congestionaron el estrecho pasillo y metieron sus distinguidos codos en las costillas que el mundo no dejaría romper, considerándose afortunados si podían ver "sólo un poco del raíl". "Inaudible, pero convincente, el gran inventor expuso su descubrimiento y envió a su obediente maqueta de los trenes del futuro por pendientes, curvas y a través de un cable flojo. Corría por su único raíl, sobre sus únicas ruedas, simples y suficientes; se detenía, se invertía y se quedaba quieto, equilibrándose perfectamente. Mantuvo su asombroso equilibrio en medio de un estruendo de aplausos. El público se dispersó por fin, discutiendo hasta qué punto les gustaría cruzar un abismo sobre un cable de acero. "¡Supongamos que el giroscopio se detiene!" Pocos de ellos preveían un diezmo de lo que el monorraíl Brennan haría por sus valores ferroviarios y por la faz del mundo.
En pocos años se dieron cuenta de que era mejor. En poco tiempo, nadie pensó en cruzar un abismo sobre un cable, y el monorraíl sustituyó a las líneas de tranvía, a los ferrocarriles y, de hecho, a cualquier forma de vía para la locomoción mecánica. Donde la tierra era barata, el ferrocarril corría a lo largo del suelo; donde era caro, el ferrocarril se elevaba sobre los pilares de hierro y pasaba por encima; sus vagones, rápidos y cómodos, iban a todas partes y hacían todo lo que antes se hacía a lo largo de vías construidas sobre el suelo.
Cuando el viejo Smallways murió, a Tom no se le ocurrió nada más llamativo que decir de él: "Cuando era un niño, no había nada más alto que sus chimeneas; no había ni un cable ni un hilo en el cielo".
El viejo Smallways se fue a la tumba bajo una intrincada red de cables, ya que Bun Hill se convirtió no sólo en una especie de centro menor de distribución de energía -la Home Counties Power Distribution Company instaló transformadores y una estación generadora cerca de la antigua fábrica de gas-, sino también en un cruce del sistema de monorraíl suburbano. Además, todos los comerciantes del lugar, y de hecho casi todas las casas, tenían su propio teléfono.
El estandarte del cable monorraíl se convirtió en un hecho llamativo en el paisaje urbano, en su mayor parte robustas erecciones de hierro más bien parecidas a caballetes cónicos, y pintadas de un verde azulado brillante. Uno de ellos, por cierto, se alzaba sobre la casa de Tom, que tenía un aspecto aún más retirado y apologético bajo su inmensidad; y otro gigante se alzaba justo en la esquina de su jardín, que seguía sin estar edificado y sin cambios, salvo por un par de carteles publicitarios, uno que recomendaba un reloj de dos y seis peniques, y otro un restaurador de nervios. Éstos, por cierto, estaban colocados casi horizontalmente para llamar la atención de los pasajeros del monorraíl que pasaban por encima, y así servían admirablemente para techar un cobertizo para herramientas y un cobertizo para setas para Tom. Durante todo el día y toda la noche, los vagones rápidos de Brighton y Hastings pasaban murmurando por encima de los vagones, largos, anchos y de aspecto confortable, que se iluminaban al anochecer. Cuando pasaban por la noche, con destellos transitorios de luz y un sonido retumbante de paso, mantenían una perpetua tormenta de rayos y truenos de verano en la calle de abajo.
El Canal de la Mancha fue puenteado: una serie de grandes pilares de hierro de la Torre Eiffel que llevaban cables monorriel a una altura de ciento cincuenta pies sobre el agua, excepto cerca del centro, donde se elevaban más para permitir el paso de los barcos de Londres y Amberes y de los transatlánticos de Hamburgo-América.
Luego, los pesados coches de motor empezaron a circular sólo con un par de ruedas, una detrás de la otra, lo que, por alguna razón, disgustó terriblemente a Tom y le hizo estar sombrío durante días después de que el primero pasara por la tienda...
Todo este desarrollo giroscópico y monorraíl absorbió, naturalmente, una gran cantidad de atención pública, y también hubo una enorme excitación como consecuencia de los sorprendentes descubrimientos de oro frente a la costa de Anglesea realizados por una exploradora submarina, la señorita Patricia Giddy. Ella se había licenciado en geología y mineralogía en la Universidad de Londres, y mientras trabajaba en las rocas auríferas del norte de Gales, tras unas breves vacaciones dedicadas a agitar el sufragio femenino, le había llamado la atención la posibilidad de que estos filones volvieran a surgir bajo el agua. Se había propuesto verificar esta suposición mediante el uso del rastreador submarino inventado por el doctor Alberto Cassini. Por una feliz mezcla de razonamiento e intuición propia de su sexo, encontró oro en su primer descenso, y emergió después de tres horas de inmersión con cerca de doscientos pesos de mineral que contenía oro en la incomparable cantidad de diecisiete onzas por tonelada. Pero la historia completa de su minería submarina, por muy interesante que sea, debe ser contada en otro momento; baste ahora señalar simplemente que fue durante el consiguiente gran aumento de los precios, de la confianza y de las empresas, cuando se produjo el renacimiento del interés por el vuelo.
Es curioso cómo empezó ese renacimiento. Fue como la llegada de una brisa en un día tranquilo; nada lo inició, llegó. La gente empezó a hablar de volar con un aire de no haber abandonado ni un momento el tema. Volvieron las fotos de vuelos y máquinas voladoras a los periódicos; los artículos y alusiones aumentaron y se multiplicaron en las revistas serias. La gente preguntaba en los trenes monorraíl: "¿Cuándo vamos a volar?". Una nueva cosecha de inventores surgió en una noche más o menos como hongos. El Aero Club anunció el proyecto de una gran exhibición de vuelo en un gran terreno que la eliminación de los barrios bajos de Whitechapel había dejado disponible.
La ola que avanzaba no tardó en producir una ondulación simpática en el establecimiento de Bun Hill. Grubb volvió a sacar su modelo de máquina voladora, la probó en el patio detrás de la tienda, consiguió una especie de vuelo y rompió diecisiete cristales y nueve macetas en el invernadero que ocupaba el patio contiguo.
Y entonces, surgiendo de la nada, no se sabe cómo, llegó un persistente e inquietante rumor de que el problema se había resuelto, de que el secreto se conocía. Bert se encontró con él una tarde de cierre temprano, mientras se refrescaba en una posada cerca de Nutfield, adonde lo había llevado su motocicleta. Allí fumaba y meditaba una persona vestida de caqui, un ingeniero, que enseguida se interesó por la máquina de Bert. Era un aparato robusto, y había adquirido una especie de valor documental en estos tiempos de cambios rápidos; ahora tenía casi ocho años. Cuando se discutieron sus puntos, el soldado entró en un nuevo tema con: "Mi próximo será un aeroplano, por lo que veo. Ya estoy harto de carreteras y caminos".
"Se TORK", dijo Bert.
"Hablan, y lo hacen", dijo el soldado.
"La cosa viene..."
"Sigue llegando", dijo Bert; "lo creeré cuando lo vea".
"No tardará mucho", dijo el soldado.
La conversación parecía degenerar en una amable disputa de contradicciones.
"Te digo que ESTÁN volando", insistió el soldado. "Yo mismo lo veo".
"Todos lo hemos visto", dijo Bert.
"No me refiero a aletear y destrozar; me refiero a un vuelo real, seguro, constante y controlado, contra el viento, bien y a la derecha".
"¡No has visto eso!"
"I 'AVE! Aldershot. Tratan de mantener el secreto. Lo tienen bastante bien. Puedes apostar que nuestra Oficina de Guerra no va a ser sorprendida durmiendo esta vez".
La incredulidad de Bert se vio sacudida. Hizo preguntas y el soldado se explayó.
"Te digo que tienen casi una milla cuadrada cercada, una especie de valle. Cercas de alambre de púas de tres metros de altura, y dentro de ellas hacen cosas. Los chicos del campamento, de vez en cuando, se nos escapa algo. Tampoco somos sólo nosotros. Están los japoneses; puedes apostar que ellos también lo tienen, ¡y los alemanes!"
El soldado estaba de pie con las piernas muy separadas y llenaba su pipa pensativamente. Bert se sentó en el muro bajo contra el que se apoyaba su motocicleta.
"Lo divertido será luchar", dijo.
"Va a estallar la guerra", dijo el soldado. "Cuando llegue, cuando se levante el telón, os digo que encontraréis a todo el mundo en el escenario, ocupado .... Y también en la lucha... Supongo que no lees los periódicos sobre este tipo de cosas".
"Los leí un poco", dijo Bert.
"Bueno, ¿se ha fijado en lo que podría llamarse el notable caso del inventor que desaparece: el inventor que aparece con una gran publicidad, realiza unos cuantos experimentos con éxito y desaparece?"
"No puedo decir que lo haya hecho", dijo Bert.
"Bueno, lo he hecho, de todos modos. Si viene alguien que hace algo llamativo en esta línea, seguro que desaparece. Se va tranquilamente fuera de la vista. Después de un rato, no se oye nada más de ellos. ¿Ves? Desaparecen. Desaparecieron, sin dirección. Primero, ya es una vieja historia, estaban los hermanos Wright en América. Planeaban, planeaban millas y millas. Finalmente se deslizaron fuera del escenario. Debe haber sido en mil novecientos cuatro, o cinco, ¡desaparecieron! Luego estaba esa gente en Irlanda... no, he olvidado sus nombres. Todos decían que podían volar. Ellos se fueron. No están muertos que yo haya oído decir; pero no se puede decir que estén vivos. No se puede ver ni una pluma de ellos. Entonces ese tipo que voló alrededor de París y se cayó en el Sena. De Booley, ¿era? Lo he olvidado. Fue un gran vuelo, a pesar del accidente; pero ¿dónde está? El accidente no le hizo daño. ¿Eh? Se ha ido a cubrir".
El soldado se preparó para encender su pipa.
"Parece que una sociedad secreta se hizo con ellos", dijo Bert.
"¡Sociedad secreta! NAW!"
El soldado encendió su cerilla y desenfundó. "Sociedad secreta", repitió, con la pipa entre los dientes y la cerilla encendida, en respuesta a sus palabras. "Departamentos de guerra; eso es más bien". Tiró la cerilla a un lado y se dirigió a su máquina. "Le digo, señor", dijo, "no hay una gran potencia en Europa, O en Asia, O en América, O en África, que no tenga al menos una o dos máquinas voladoras escondidas bajo la manga en este momento. Ni una. Máquinas voladoras reales y funcionales. ¡Y el espionaje! El espionaje y las maniobras para descubrir lo que tienen los demás. Le digo, señor, que un extranjero, o, para el caso, un nativo no acreditado, no puede acercarse a menos de cuatro millas de Lydd hoy en día, sin mencionar nuestro pequeño circo en Aldershot, y el campamento experimental en Galway. No".
"Bueno", dijo Bert, "me gustaría ver uno de ellos, de todos modos. Sólo para ayudar a creer. Creeré cuando lo vea, eso te lo prometo".
"Los verás, lo suficientemente rápido", dijo el soldado, y dirigió su máquina hacia la carretera.
Dejó a Bert en su pared, grave y pensativo, con la gorra en la nuca y un cigarrillo humeante en la comisura de los labios.
"Si lo que dice es cierto", dijo Bert, "yo y Grubb, hemos estado perdiendo nuestro bendito tiempo. Además de incurrir en gastos con esa casa verde".
5
Fue mientras esta misteriosa charla con el soldado todavía se agitaba en la imaginación de Bert Smallways cuando se produjo el incidente más asombroso de todo ese dramático capítulo de la historia de la humanidad, la llegada del vuelo. La gente habla con bastante ligereza de los acontecimientos que marcan una época; éste fue un acontecimiento que marcó una época. Fue el vuelo imprevisto y totalmente exitoso del Sr. Alfred Butteridge desde el Palacio de Cristal hasta Glasgow y de vuelta en una pequeña máquina de aspecto empresarial más pesada que el aire, una máquina totalmente manejable y controlable que podía volar tan bien como una paloma.
No se trataba, se sentía, de un nuevo paso adelante en el asunto, sino de una zancada gigante, de un salto. El Sr. Butteridge permaneció en el aire unas nueve horas, y durante ese tiempo voló con la facilidad y seguridad de un pájaro. Sin embargo, su máquina no era ni parecida a un pájaro ni a una mariposa, ni tenía la amplia expansión lateral del avión ordinario. El efecto sobre el observador era más bien el de una abeja o una avispa. Algunas partes del aparato giraban muy rápidamente y daban la impresión de ser alas transparentes, pero otras partes, incluyendo dos "cajas de alas" peculiarmente curvadas -si se puede tomar la figura de los escarabajos voladores- permanecían expandidas rígidamente. En el centro había un cuerpo largo y redondeado, como el de una polilla, sobre el que se podía ver al señor Butteridge sentado a horcajadas, como un hombre monta un caballo. El parecido con las avispas se veía incrementado por el hecho de que el aparato volaba con un profundo zumbido, exactamente el sonido que hace una avispa en el cristal de una ventana.
El Sr. Butteridge tomó al mundo por sorpresa. Era uno de esos caballeros salidos de la nada que el destino aún logra producir para estimular a la humanidad. Se decía que venía de Australia, de América y del sur de Francia. También se le describió, de forma bastante incorrecta, como el hijo de un hombre que había amasado una cómoda fortuna en la fabricación de plumillas de oro y de las plumas estilográficas Butteridge. Pero se trataba de una variedad totalmente diferente de Butteridges. Durante algunos años, a pesar de su voz fuerte, su gran presencia, su agresiva fanfarronería y sus implacables maneras, había sido un miembro poco distinguido de la mayoría de las asociaciones aeronáuticas existentes. Un día escribió a todos los periódicos londinenses para anunciar que había hecho los preparativos para el ascenso desde el Crystal Palace de una máquina que demostraría satisfactoriamente que las dificultades pendientes en la forma de volar estaban finalmente resueltas. Pocos fueron los periódicos que publicaron su carta, y menos aún las personas que creyeron en su afirmación. Nadie se entusiasmó ni siquiera cuando un altercado en las escaleras de un importante hotel de Piccadilly, en el que trató de azotar a un prominente músico alemán por algún motivo personal, retrasó su prometida ascensión. La pelea no se informó adecuadamente, y su nombre se escribió de diversas maneras: Betteridge y Betridge. Hasta su huida, de hecho, no existía ni podía existir en la mente del público. Apenas había treinta personas pendientes de él, a pesar de todo su clamor, cuando a eso de las seis de la mañana de un verano se abrieron las puertas del gran cobertizo en el que había estado montando su aparato -estaba cerca de la gran maqueta de un megaterio en los terrenos del Crystal Palace- y su gigantesco insecto salió zumbando hacia un mundo negligente e incrédulo.
Pero antes de que él diera su segunda vuelta a las torres del Palacio de Cristal, la Fama alzaba su trompeta, respiraba profundamente cuando los sobresaltados vagabundos que duermen en los asientos de Trafalgar Square se despertaban por su zumbido y lo descubrían rodeando la columna de Nelson, y para cuando él había llegado a Birmingham, lugar que cruzó a eso de las diez y media, su ensordecedor estallido resonaba en todo el país. La desesperación estaba hecha.
Un hombre volaba seguro y bien.
Escocia estaba atenta a su llegada. Llegó a Glasgow a la una de la tarde, y se cuenta que apenas un astillero o una fábrica de ese ajetreado hervidero industrial reanudó su trabajo antes de las dos y media. La opinión pública estaba lo suficientemente educada en la imposibilidad de volar como para apreciar al señor Butteridge en su justo valor. Rodeó los edificios de la Universidad, y descendió a poca distancia de la multitud en West End Park y en la ladera de Gilmorehill. La cosa voló con bastante regularidad a un ritmo de unas tres millas por hora, en un amplio círculo, emitiendo un profundo zumbido que, de no haberse provisto de un megáfono, habría ahogado por completo su completa y rica voz. Evitó iglesias, edificios y cables de monorraíl con consumada facilidad mientras conversaba.
"Mi nombre es Butteridge", gritó; "B-U-T-E-R-I-D-G-E. ¿Lo entiendes? Mi madre era escocesa".
Y después de asegurarse de que le habían entendido, se levantó entre vítores y gritos y gritos patrióticos, y luego voló muy rápida y fácilmente hacia el cielo del sureste, subiendo y bajando con largas y fáciles ondulaciones de una manera extraordinariamente parecida a la de las avispas.
Su regreso a Londres -visitó y sobrevoló Manchester y Liverpool y Oxford en su camino, y deletreó su nombre a cada lugar- fue una ocasión de incomparable excitación. Todo el mundo miraba al cielo. Aquel día hubo más atropellos en las calles que en los tres meses anteriores, y un barco de vapor del Consejo del Condado, el Isaac Walton, chocó con un muelle del puente de Westminster, y se libró por poco del desastre al bajar a tierra -era agua baja- en el barro del lado sur. Regresó a los terrenos del Crystal Palace, ese clásico punto de partida de la aventura aeronáutica, hacia el atardecer, volvió a entrar en su cobertizo sin que se produjera ningún desastre, e hizo cerrar las puertas inmediatamente a los fotógrafos y periodistas que esperaban su regreso.
"Mirad, muchachos", dijo, mientras su ayudante lo hacía, "estoy muerto de cansancio y dolorido por la montura. No puedo decir nada. Estoy demasiado cansado. Me llamo Butteridge. B-U-T-E-R-I-D-G-E. Entiéndelo bien. Soy un inglés imperial. Hablaré con todos ustedes mañana".
Todavía se conservan borrosas instantáneas que registran ese incidente. Su ayudante se debate en un mar de jóvenes agresivos que llevan cuadernos o sostienen cámaras y llevan bombines y corbatas emprendedoras. Él mismo se eleva en la puerta, una gran figura con una boca -una cavidad elocuente bajo un inmenso bigote negro- distorsionada por su grito a estos implacables agentes de la publicidad. Se eleva allí, el hombre más famoso del país.
Casi simbólicamente sostiene y gesticula con un megáfono en la mano izquierda.
6
Tom y Bert Smallways vieron ese regreso. Lo observaron desde la cresta de Bun Hill, desde donde tantas veces habían contemplado la pirotecnia del Palacio de Cristal. Bert estaba entusiasmado, Tom se mantenía tranquilo y abúlico, pero ninguno de los dos se daba cuenta de cómo sus propias vidas iban a ser invadidas por los frutos de aquel comienzo. "Quizá el viejo Grubb se ocupe ahora un poco de la tienda", dijo, "y ponga su bendita maqueta en el fuego. No es que eso pueda salvarnos, si no nos mareamos con la cuenta de Steinhart".
Bert sabía lo suficiente de las cosas y del problema de la aeronáutica como para darse cuenta de que esta gigantesca imitación de una abeja, para usar su propio lenguaje, "daría ataques a los periódicos". Al día siguiente estaba claro que los ataques se habían producido tal y como él decía: las páginas de sus revistas estaban ennegrecidas por fotografías apresuradas, su prosa era convulsa, echaban espuma en los titulares. Al día siguiente fueron peores. Antes de que terminara la semana ya no se publicaban, sino que se llevaban gritando a la calle.
El hecho dominante en el alboroto fue la excepcional personalidad del Sr. Butteridge, y las extraordinarias condiciones que exigía para el secreto de su máquina.
Porque era un secreto y lo mantuvo de la manera más elaborada. Construyó su aparato él mismo en la segura intimidad de los grandes cobertizos del Palacio de Cristal, con la ayuda de obreros poco atentos, y al día siguiente de su huida lo desmontó con una sola mano, empaquetó ciertas partes y luego consiguió ayuda poco inteligente para empaquetar y dispersar el resto. Las cajas de embalaje selladas fueron a parar al norte, al este y al oeste, a varios pantalleros, y los motores fueron embalados con especial cuidado. Era evidente que estas precauciones no eran desaconsejables en vista de la violenta demanda de cualquier tipo de fotografía o impresiones de su máquina. Pero el Sr. Butteridge, una vez hecha su demostración, pretendía mantener su secreto a salvo de cualquier otro riesgo de filtración. Ahora se enfrentaba al público británico con la cuestión de si querían su secreto o no; él era, según decía siempre, un "inglés imperial", y su primer y último deseo era que su invento fuera privilegio y monopolio del Imperio. Sólo-
Ahí empezaron las dificultades.
El Sr. Butteridge, se hizo evidente, era un hombre singularmente libre de cualquier falsa modestia -de hecho, de cualquier tipo de modestia- singularmente dispuesto a ver a los entrevistadores, a responder a preguntas sobre cualquier tema excepto la aeronáutica, a ofrecer opiniones, críticas y autobiografía, a proporcionar retratos y fotografías de sí mismo, y en general a difundir su personalidad por el cielo terrestre. Los retratos publicados insistían principalmente en un inmenso bigote negro, y en segundo lugar en una fiereza detrás del bigote. La impresión general del público era que Butteridge era un hombre pequeño. Se consideraba que nadie grande podía tener una expresión tan virulentamente agresiva, aunque, de hecho, Butteridge tenía una altura de 1,80 metros y un peso totalmente proporcionado. Además, tenía una relación amorosa de grandes e inusuales dimensiones y circunstancias irregulares, y el público británico, todavía en gran medida decoroso, aprendió con reticencia y alarma que un tratamiento comprensivo de este asunto era inseparable de la adquisición exclusiva del inestimable secreto de la estabilidad aérea por parte del Imperio Británico. Los detalles exactos de la similitud nunca salieron a la luz, pero aparentemente la dama, en un arrebato de inadvertencia de alto nivel, había pasado por la ceremonia del matrimonio con, uno cita el discurso inédito del señor Butteridge, "un zorrillo de vida blanca", y esta aberración zoológica estropeó de alguna manera legal y vejatoria su felicidad social. Quería hablar del asunto, para mostrar el esplendor de su naturaleza a la luz de sus complicaciones. Era realmente muy embarazoso para una prensa que siempre ha poseído una considerable tendencia a la reticencia, que quería las cosas personales en la moda moderna. Pero no demasiado personales. Fue vergonzoso, digo, ser confrontado inexorablemente con el gran corazón del Sr. Butteridge, verlo expuesto en una implacable auto-vivencia, y sus palpitantes despojos adornados con enfáticos rótulos de bandera.
Se enfrentaron, y no había forma de evitarlo. Hacía latir y palpitar esta espantosa víscera ante los encogidos periodistas; ningún tío con un gran reloj y un pequeño bebé había insistido tanto en ello; cualquier evasión que intentaran, él la desechaba. Se "glorificaba en su amor", decía, y les obligaba a escribirlo.
"Eso es, por supuesto, un asunto privado, Sr. Butteridge", objetarían.
"La injusticia, sorr, es pública. No me importa si me enfrento a instituciones o a individuos. No me importa si me enfrento al Todo universal. Estoy defendiendo la causa de una mujer, una mujer a la que quiero, sorr, una mujer noble, incomprendida. Pienso reivindicarla, sorr, a los cuatro vientos del cielo".
"Amo a Inglaterra", solía decir, "amo a Inglaterra, pero el puritanismo, sorr, lo aborrezco. Me llena de odio. Me levanta la garganta. Mira mi propio caso".
Insistió implacablemente en su corazón y en ver las pruebas de la entrevista. Si no habían hecho justicia a sus bramidos y gesticulaciones eróticas, él pegó, en un gran garabato de tinta, todo y más de lo que habían omitido.
Fue algo extrañamente embarazoso para el periodismo británico. Nunca hubo un asunto más obvio o carente de interés; nunca el mundo había escuchado la historia del afecto errático con menos apetito o simpatía. Por otra parte, resultaba extremadamente curiosa la invención del Sr. Butteridge. Pero cuando el señor Butteridge podía desviarse por un momento de la causa de la dama que defendía, entonces hablaba principalmente, y por lo general con lágrimas de ternura en la voz, de su madre y de su infancia; su madre, que coronaba una completa enciclopedia de virtudes maternas siendo "en gran parte escocesa". No era del todo pulcra, pero casi. "Todo lo que hay en mí se lo debo a mi madre", afirmó, "todo. Eh!" y-"pregunta a cualquier hombre que haya hecho algo. Oirás la misma historia. Todo lo que tenemos se lo debemos a las mujeres. Ellas son la especie, sorr. El hombre no es más que un sueño. Viene y se va. El alma de la mujer nos lleva hacia arriba y adelante".
Siempre andaba así.
No se sabe qué es lo que quería del Gobierno por su secreto, ni qué más allá de un pago de dinero podía esperarse de un Estado moderno en un asunto así. El efecto general sobre los observadores juiciosos, de hecho, no era que estuviera tratando de conseguir algo, sino que estaba aprovechando una oportunidad sin precedentes para gritar y presumir ante un mundo atento. Los rumores sobre su verdadera identidad se extendieron por todo el mundo. Se decía que había sido el propietario de un ambiguo hotel en Ciudad del Cabo, y que allí había dado cobijo y presenciado los experimentos y finalmente robado los papeles y planos de un joven inventor extremadamente tímido y sin amigos llamado Palliser, que había llegado a Sudáfrica desde Inglaterra en un avanzado estado de consunción, y que había muerto allí. Esto, en todo caso, fue la alegación de la prensa americana más franca. Pero la prueba o la refutación de esto nunca llegó al público.
El Sr. Butteridge también se involucró apasionadamente en una maraña de disputas por la posesión de un gran número de valiosos premios en metálico. Algunos de ellos se habían ofrecido ya en 1906 por el éxito de un vuelo mecánico. En la época del éxito del Sr. Butteridge, un número realmente considerable de periódicos, tentados por la impunidad de los pioneros en esta dirección, se habían comprometido a pagar, en algunos casos, sumas bastante abrumadoras a la primera persona que volara de Manchester a Glasgow, de Londres a Manchester, cien millas, doscientas millas en Inglaterra, y cosas similares. La mayoría de ellos habían puesto un poco de margen con condiciones ambiguas, y ahora ofrecían resistencia; uno o dos pagaron de una vez, y llamaron vehementemente la atención sobre el hecho; y el Sr. Butteridge se sumergió en un litigio con los más recalcitrantes, mientras que al mismo tiempo sostenía una vigorosa agitación y sondeo para inducir al Gobierno a comprar su invención.
Un hecho, sin embargo, permaneció permanente a lo largo de todo el desarrollo de este asunto, detrás del absurdo interés amoroso de Butteridge, de su política y personalidad, y de todos sus gritos y jactancias, y era que, hasta donde la masa de la gente sabía, él estaba en posesión exclusiva del secreto del avión practicable en el que, por todo lo que se podía decir en contrario, residía la clave del futuro imperio del mundo. Y en ese momento, para gran consternación de innumerables personas, entre ellas el Sr. Bert Smallways, se hizo evidente que las negociaciones que se estaban llevando a cabo para la adquisición de este precioso secreto por parte del Gobierno británico corrían el riesgo de fracasar. El Daily Requiem de Londres fue el primero en expresar la alarma universal, y publicó una entrevista bajo el terrorífico título de "Mr. Butteridge Speaks his Mind".
Ahí el inventor -si es que era un inventor- se desahogó.
"He venido del fin del mundo", dijo, lo que más bien parecía confirmar la historia de Ciudad del Cabo, "trayendo a mi Madre Patria el secreto que le daría el imperio del mundo. ¿Y qué consigo?" Hizo una pausa. "¡Me huelen los ancianos mandarines!... ¡Y la mujer que amo es tratada como una leprosa!"
"Soy un inglés imperial", continuó en un espléndido arrebato, posteriormente escrito en la entrevista por su propia mano; "¡pero el corazón humano tiene límites! Hay naciones más jóvenes, naciones vivas. Naciones que no roncan y gorjean impotentes en paroxismos de plétora sobre lechos de formalidad y burocracia. Hay naciones que no tiran el imperio de la tierra para despreciar a un desconocido e insultar a una noble mujer cuyas botas no están capacitadas para desatar. Hay naciones que no se ciegan a la Ciencia, que no se entregan de pies y manos a las esnobocracias efímeras y a los decadentes degenerados. En resumen, recuerden mis palabras: ¡Hay otras naciones!"
Este discurso fue el que impresionó especialmente a Bert Smallways. "Si los alemanes o los americanos se enteran de esto", dijo impresionado a su hermano, "el Imperio Británico está acabado. Es U-P. La Union Jack, por así decirlo, no valdrá ni el papel en el que está escrita, Tom".
"Supongo que no podrías echarnos una mano esta mañana", dijo Jessica, en su impresionante pausa. "Todo el mundo en Bun Hill parece querer patatas tempranas de inmediato. Tom no puede llevar la mitad de ellas".
"Estamos viviendo en un volcán", dijo Bert, despreciando la sugerencia. "En cualquier momento puede llegar la guerra, ¡una guerra así!"
Sacudió la cabeza de forma portentosa.
"Será mejor que te lleves este lote primero, Tom", dijo Jessica. Se giró enérgicamente hacia Bert. "¿Puedes dejarnos una mañana?", preguntó.
"Supongo que sí", dijo Bert. "La tienda está muy tranquila esta mañana. Aunque todo este peligro para el Imperio me preocupa muchísimo".
"El trabajo te lo quitará de la cabeza", dijo Jessica.
Y al poco tiempo, él también salía a un mundo de cambios y maravillas, encorvado bajo una carga de patatas e inseguridad patriótica, que se fundía al final en una irritación muy definida por el peso y la falta de estilo de las patatas y una concepción muy clara de la total detestabilidad de Jessica.
Capítulo 2. Cómo Bert Smallways se metió en dificultades
Ni a Tom ni a Bert Smallways se les ocurrió que esta notable actuación aérea de Mr. Butteridge pudiera afectar la vida de alguno de ellos de manera especial, que los distinguiera de los millones de personas que los rodeaban; y cuando lo presenciaron desde la cresta de Bun Hill y vieron el mecanismo de la mosca, con sus planos giratorios como una neblina dorada en el atardecer, hundirse zumbando hacia el puerto de su cobertizo de nuevo, se volvieron hacia la verdulería hundida bajo el gran estandarte de hierro del monorraíl de Londres a Brighton, y sus mentes volvieron a la discusión que los había ocupado antes de que Mr. Butteridge apareciera en la bruma londinense.
Fue una discusión difícil y sin éxito. Tuvieron que llevarla a cabo a gritos a causa de los gemidos y rugidos de los automóviles giroscópicos que atravesaban la High Street, y por su naturaleza era contenciosa y privada. El negocio de Grubb estaba en dificultades, y Grubb, en un momento de elocuencia financiera, había cedido la mitad de su participación a Bert, cuyas relaciones con su empleador habían sido durante algún tiempo no remuneradas y pálidas e informales.
Bert trataba de impresionar a Tom con la idea de que la reconstruida Grubb & Smallways ofrecía oportunidades sin precedentes y sin parangón al pequeño inversor juicioso. Bert se dio cuenta, como si fuera un hecho totalmente nuevo, de que Tom era singularmente impermeable a las ideas. Al final, dejó de lado las cuestiones financieras y, convirtiendo el asunto en una cuestión de afecto fraternal, consiguió pedir prestado un soberano con la seguridad de su palabra de honor.
La empresa Grubb & Smallways, antes Grubb, había tenido una suerte singular en el último año. Durante muchos años, el negocio había luchado con un sabor de inseguridad romántica en una pequeña tienda de aspecto disoluto en High Street, adornada con anuncios de bicicletas de colores brillantes, un despliegue de timbres, pinzas para pantalones, latas de aceite, pinzas para bombas, fundas para cuadros, carteras y otros accesorios, y el anuncio de "Bicicletas en alquiler", "Reparaciones", "Inflado gratuito", "Gasolina" y atracciones similares. Eran agentes de varias marcas oscuras de bicicletas -dos muestras constituían el stock- y ocasionalmente realizaban una venta; también reparaban pinchazos y hacían lo mejor que podían -aunque la suerte no siempre estaba de su lado- con cualquier otra reparación que se les presentara. Manejaban una línea de gramófonos baratos, y hacían algo con cajas musicales.
Sin embargo, la base de su negocio era el alquiler de bicicletas. Se trataba de un negocio singular, que no obedecía a ningún principio comercial o económico conocido; de hecho, a ningún principio. Había un stock de bicicletas de señoras y caballeros en un estado de deterioro indescriptible, y éstas, el stock de alquiler, se alquilaban a personas inexpertas e imprudentes, inexpertas en las cosas de este mundo, a una tarifa nominal de un chelín por la primera hora y seis peniques por hora después. Pero en realidad no había precios fijos, y los chicos insistentes podían conseguir bicicletas y la emoción del peligro durante una hora por una suma tan baja como tres peniques, siempre que pudieran convencer a Grubb de que eso era todo lo que tenían. Grubb ajustaba el sillín y el manillar a grandes rasgos, exigía un depósito, excepto en el caso de los chicos conocidos, lubricaba la máquina y el aventurero emprendía su carrera. Por lo general, el aventurero regresaba, pero a veces, cuando el accidente era grave, Bert o Grubb tenían que ir a buscar la máquina a casa. El alquiler se cobraba siempre hasta la hora de regreso a la tienda y se deducía del depósito. Era raro que una bicicleta saliera de sus manos en un estado de eficiencia pedante. Las posibilidades románticas de accidente acechaban en la rosca desgastada del tornillo que ajustaba el sillín, en los precarios pedales, en la cadena floja, en el manillar, sobre todo en los frenos y los neumáticos. Golpes y chasquidos y extraños chirridos rítmicos se despertaban mientras el intrépido arrendatario pedaleaba hacia el campo. Entonces, tal vez, la campana se atascaba o un freno no actuaba en una colina; o el pilar del asiento se aflojaba, y el sillín caía tres o cuatro pulgadas con un desconcertante golpe; o la cadena suelta y traqueteante saltaba los engranajes del plato mientras la máquina corría cuesta abajo, y así el mecanismo se detenía abrupta y desastrosamente sin detener al mismo tiempo el impulso hacia adelante del ciclista; o un neumático golpeaba, o suspiraba silenciosamente, y abandonaba la lucha por la eficiencia.
Cuando el arrendatario regresaba, un peatón acalorado, Grubb ignoraba todas las quejas verbales y examinaba la máquina con seriedad.
"Esto no es un uso justo", solía empezar.
Se convirtió en una suave encarnación del espíritu de la razón. "No puedes esperar que una bicicleta te coja en brazos y te lleve", solía decir. "Tienes que mostrar inteligencia. Después de todo, es una maquinaria".