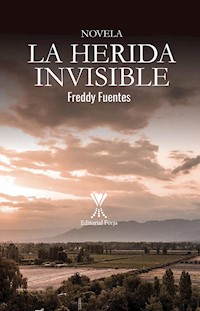
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Forja
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
A principios de los años setenta, en medio de un tranquilo campo del sur de Chile, una joven pintora aparece muerta en su estudio. En mitad del oscuro y lluvioso invierno que envuelve este trágico hecho, Roberto Velázquez, el joven protagonista, decide investigar esta extraña muerte que parece esconder más de algún misterio. En su búsqueda, tanto personal como profesional, conocerá a Amalia Bahamonde, la hermana de la difunta artista, y a una serie de personas que crearán un ambiente de tensión y de constante intriga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
La herida invisibleAutor: Freddy Fuentes Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Primera edición: diciembre, 2021. Edición electrónica: Sergio Cruz Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N°: 2021-A-7788 ISBN: Nº 9789563385458 eISBN: Nº 9789563385465
Para los que aún no se van.
1
Cuando llegó a destino, lo primero que observó fue que era el único en bajar del tren. De los pocos pasajeros que quedaron arriba solo pudo advertir sus siluetas a través de las ventanas empañadas.
La lluvia caía lenta y silenciosa sobre el pueblo, como si esta fuese su único habitante. Tomó su maleta y caminó a través de la estación sin mayor esfuerzo. Apenas cargaba con un traje de recambio, ropa de dormir, un perfume, una libreta de apuntes y un libro. En la otra mano llevaba un paraguas grande pero discreto.
Observó a unos pocos metros a un guardavías anodino que fumaba apoyado en un poste, como si formara parte de ese paisaje invernal, gris y borroso. Se acercó a él y le preguntó si conocía algún hospedaje.
—Hay uno cerca, saliendo derecho por esta calle, como a tres cuadras —dijo, y señaló la salida de la estación.
El recién llegado le agradeció y se despidió rápidamente.
Eran las cinco de la tarde y en invierno esto significa casi la noche. El pueblo se veía desierto. Las ventanas de algunas casas se iluminaban débilmente con unas luces pálidas, como si estuviesen cansadas de iluminar el vacío. Los techos se recortaban monótonos contra el cielo oscuro, líneas horizontales que se sucedían una vez y otra. Las calles se veían brillantes por la lluvia. Iba pensando en que le tomaría tiempo asimilar esa tranquilidad, fruto de la costumbre, algo que él se había negado a asumir durante toda su vida. El ruido de la lluvia era constante y suave. Lo único que interrumpía esa calma era el ladrido de algún perro en la distancia.
A medio camino dio con un hospedaje. El lugar, como el pueblo, era inhóspito. Golpeó la puerta como si en el fondo de sí no quisiera hacerlo, o como si no quisiera que nadie respondiera. Después de uno o dos minutos, apareció una anciana de rostro sonriente.
—Disculpe la tardanza —dijo.
La anciana lo hizo pasar. El interior era más sombrío aún que el exterior. La fachada por lo menos le ofrecía una esperanza, como los rostros de los desconocidos, que ocultan su personalidad a los demás. Al fondo de la sala y el comedor, se distinguía una larga escalera, en donde un descuido al bajar podría costar caro. Unas cortinas muy grandes tapaban las ventanas pequeñas; enormes tajadas con breves pasajes bíblicos adornaban una pared oscurecida por las propias sombras de la casa. En una de ellas, pudo reconocer un motivo: unos niños inexpresivos rodeando a un Jesús aún más inexpresivo. No se hubiese podido decir que interactuaban.
—¿El nombre del señor?
—Roberto Velázquez —respondió sin mirarla.
—Las piezas están arriba —contestó la anciana mientras anotaba—. Pero, descuide, señor, aquí no suele venir mucha gente…
Dejó sus cosas en una habitación individual y pagó la primera noche. Era una habitación con la madera sin pintar, una cama con un pequeño mueble que simulaba un velador, un armario descuidado y un espejo grande colgado demasiado abajo. De frente y a poca distancia, lo recortaba desde los hombros hacia abajo.
—¿Se acostará temprano? Necesito salir, pero no tardaré demasiado —dijo, mirando a la anciana.
Sin responder, volvió a vagar por las calles del pueblo sin rumbo fijo. En ocasiones, buscar es solo una manera más de perderse. A pesar de que había memorizado la calle y el número que buscaba, le dio tranquilidad palpar la libreta con la dirección en el bolsillo del abrigo.
Finalmente, ubicar la casa le costó más tiempo del que había anticipado. Cerca de las seis de la tarde, lo recibía una mujer de modales bruscos. Lo hizo pasar al salón, en donde velaban a Aurora. Había poca gente, la mayor parte demasiado elegante. Algunos lo miraron e hicieron una discreta señal con la cabeza.
A los pies del ataúd, estaban los padres de Aurora, el señor y la señora Bahamonde. Se les acercó con seguridad.
—Mis condolencias —les dijo.
Ambos reconocieron sus palabras con un movimiento de la cabeza.
Había llegado el momento esperado por tanto tiempo, pero en una situación completamente distinta a cuantas pudo haber imaginado: observó el rostro de Aurora a través del vidrio del ataúd. La sensación era contradictoria, mediaba entre la tristeza y el placer. Sus labios no habían perdido la forma; los párpados solo invitaban a querer mirar sus ojos; el cabello castaño claro le brillaba sobre los hombros. Sus pechos presionaban el vestido gris floreado. Más que el cuerpo de una mujer, le parecía estar observando un paisaje. O una figura fantasmal, extraída de una novela perdida y maldita del romanticismo, traducida de manera infiel, en un lenguaje que se adivinaba superior en el original. Aurora no presentaba rasgos de una muerte violenta. Todo indicaba que había sido suicidio. Una estocada certera en su vientre, con el cuchillo retorcido. La policía había tomado todas las pruebas, pero no habían encontrado nada extraño. Las conclusiones indicaron que la joven se había apuñalado y seguirían investigando el caso.
Un hombre de mediana edad le indicó un asiento junto a él. Aceptó.
—¿De la familia? —preguntó el hombre, con un tono serio, y en el que se dejaba ver un dejo de aburrimiento.
—No. Un amigo. Un viejo amigo —respondió él.
El hombre le contó algunos detalles del fallecimiento de Aurora, que a pesar de lo mucho que se hablara del hecho, este quedaba siempre oculto en el misterio. Mencionó las pinturas, un taller, incluso un romance.
¿Un romance? Se sintió intranquilo.
Desde la puerta principal vio entrar a una joven cuyo parecido con Aurora hacía pensar que eran hermanas. La joven era de la misma estatura, pero de cabello y ojos oscuros, y su rostro algo más infantil. Conversaba con algunas personas y se podía apreciar que era la anfitriona del velorio. Recordó unas imágenes que había visto de pinturas románticas. Incluso sus movimientos le parecieron teatrales y su rostro demasiado expresivo, como una figura de una obra del teatro decimonónico.
—¿Esa joven es la hermana de Aurora? No recuerdo su nombre —le preguntó al hombre.
—Sí. Su nombre es Amalia —respondió este.
Sin agregar nada, atravesó la sala con paso silencioso, esquivando a gente que venía llegando y que saludaba a los padres de la difunta, para saludarla.
—Disculpe —dijo—, usted debe ser la hermana de Aurora.
Amalia lo miró como si estuviese viendo una visión.
—Así es. Me llamo Amalia. ¿Y usted?
—Yo soy Roberto, un amigo de Aurora. Mis condolencias.
—Gracias. Gracias por venir. Es un placer conocerlo.
—El placer es mío.
Antes de alejarse, le pidió unos minutos para hablar con ella a solas. Amalia le dijo que esperara, que necesitaba saludar a mucha gente. Volvió después de intercambiar con ellos algunas frases.
—Ya me he desocupado. ¿Puedo ayudarle en algo?
—Sí, más de lo que podría imaginar. Soy un antiguo amigo de Aurora. Perdimos contacto hace un año. Supe de su fallecimiento por el diario de la ciudad y apenas podía creerlo. ¿Nunca le contó ella de mí?
—No. La verdad no hablaba mucho de sus amistades.
Sin dudarlo entonces él le contó a Amalia escasa información y detalles de su vínculo con Aurora, y de la profunda tristeza que este hecho le traía.
—Lamento mucho haber perdido la comunicación con ella en el último tiempo —terminó diciendo.
Amalia le explicó que también con ellos había perdido un contacto importante. Él notó cierto resentimiento en sus palabras, y como si Amalia se eximiera de la responsabilidad de aquel hecho. Durante esa breve entrevista, se enteró de que Aurora pasaba mucho tiempo sola fuera de casa y que últimamente parecía deprimida, aunque su carácter por lo general era melancólico, al menos los años más recientes. Se dedicaba a la pintura a tiempo completo, principalmente de paisajes.
—Mi hermana fue siempre muy reservada —señaló Amalia.
No fue mucha la información que pudo obtener sobre Aurora, pero estaba seguro de poder informarse más si persistía.
Permaneció media hora en el velorio. ¿Lamentaba toda esa gente la partida de Aurora? Posiblemente no la conocieron y solo estaban allí por la familia, por sus padres principalmente. La muerte tiene un extraño tipo de tristeza: cada persona, a fin de cuentas, parece ser solo una más en el desfile de seres en tránsito al olvido.
Cuando salió de casa de los Bahamonde ya era completamente de noche. El cielo negro, cerrado, le provocaba una sensación de enfado. Muchas veces requería de las estrellas para reflexionar u obtener alguna idea. Y sentía que eso era lo que más necesitaba en ese momento.
Caminó como perdido. Le parecía que daba vueltas en círculos por las mismas calles. Todas eran muy parecidas. Las casas todas iguales, los mismos árboles, los mismos ladridos de los perros. El tedio puede adquirir formas insospechadas: hay quienes han construido pueblos enteros con solo una o dos formas.
Ya en el hospedaje, tocó la puerta. Tras solo unos segundos apareció Doris para abrir. Le dijo que estaba esperándolo por si quería comer algo, a lo que él accedió.
Cuando pasó al comedor, observó que Doris no estaba sola, sino que había también una mujer de mediana edad y una joven.
—Esta joven es mi nieta, Valeria, y su tía, Inés —dijo Doris. Este joven es don Roberto Velásquez, que se quedará aquí por unos días.
—Un gusto conocerlas.
Advirtió que Valeria lo miraba con un interés desmedido. Hacía tiempo que no percibía una mirada como aquella sobre él.
Las mujeres conversaban sobre los típicos temas de un pueblo, y de repente surgió el asunto de Aurora. Intentó escuchar. Mencionaron que la difunta tenía extrañas costumbres. Doris dijo que muchos pensaban que estaba loca. Pero también señalaron que hacía unas pinturas hermosas, y a él le impresionó escuchar ese calificativo para el trabajo de Aurora de personas que creía que no tenían interés por la pintura.
Luego de comer y haber escuchado las conversaciones de las tres mujeres en la sala, decidió que se iría a dormir sin despedirse, eso hasta que escuchó a Doris preguntarle a Valeria si se quedaría toda la semana allí en la casa.
—Buenas noches, señora Doris, señora Inés, señorita Valeria. Ha sido un gusto conocerlas —dijo antes de ir a su cuarto.
A la mañana siguiente, se preparó durante dos horas para asistir al funeral.
Cuando llegó a la casa de los Bahamonde sintió como si alguien lo golpeara. Aurora, un recuerdo ausente, ahora también sería cuerpo ausente, carne que él no probaría, placer que él no sentiría. Recordó sus ojos y su voz, esa exterioridad perdida.
El funeral transcurrió lento. Ese día, supo después, hacía uno de los fríos más grandes que se habían sentido en lo que iba del año.
El aire le pelaba la piel. Le dolían las orejas y no sentía la nariz; cada cierto tiempo necesitaba tocársela para saber si estaba en su lugar. Los ojos le lagrimeaban. El aire tenía olor. Era un olor a agua, a tierra, a pisadas que vagaban sin rumbo. Por debajo de los pies sentía el suelo blando, empapado de lluvia. De reojo, miraba a Amalia, que se veía impasible. No era resignación lo que transmitía su rostro, sino más bien una certeza, como algo que, a fin de cuentas, estaba bien, o que por lo menos no estaba mal.
—Acá se va mucha gente en invierno… —le dijo una mujer mayor que caminaba a su lado.
El invierno en ese pueblo debe sentirse interminable, pensó. Las calles son muy amplias, los cerros, excesivamente altos. El tiempo corre demasiado lento, como si se quedara descansando en esos campos. Las nubes deben permanecer siempre amenazantes sobre ese lugar que apenas parece despertar con el amanecer.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















